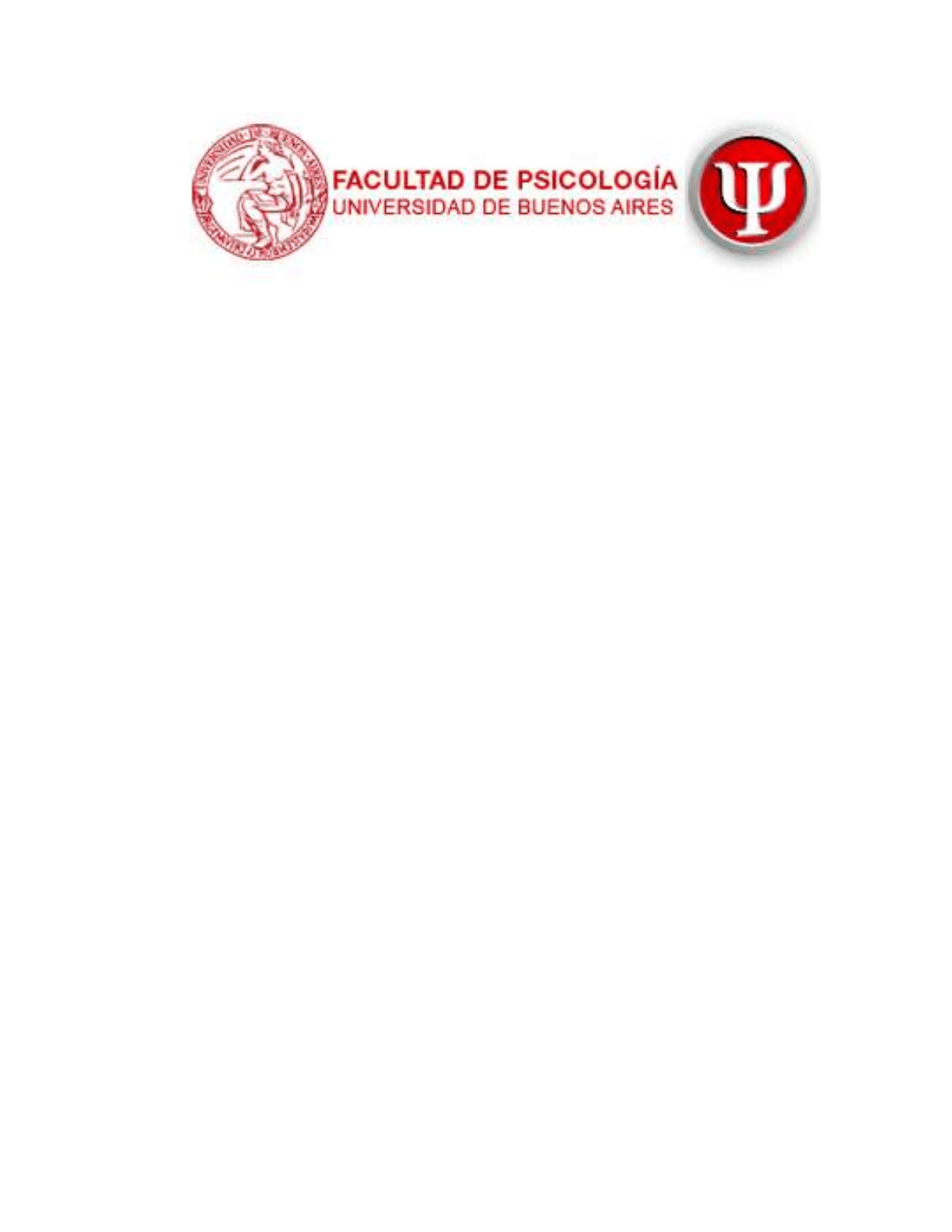
PSICOLOGÍA, ÉTICA Y DERECHOS
HUMANOS.
Cátedra I. Profesor titular: J. J Fariña Michel.
Comision:7
1

Sinopsis: La Historia Oficial
La película transcurre en 1983, posterior a la última dictadura militar en
Argentina. La protagonista, Alicia, profesora de historia, vive con su esposo
Roberto e hija Gaby; una familia burguesa. Cabe aclarar que la pareja no es
fértil.
En este contexto, Alicia recibe la visita de su amiga Ana, quien estuvo
exiliada del país en el último tiempo de la dictadura. Durante el reencuentro,
Ana confiesa haber sido cautivada y torturada a causa del hombre con el
que ella vivió dos años antes de su secuestro. Alicia, conmovida, le sugiere
a Ana que realice la denuncia, como si se tratara meramente de una
situación dilemática, a lo que Ana responde ampliando la información
acerca de lo sucedido, y en consecuencia aclarando que no estaba sola,
que en su cautiverio fue testigo de cómo mujeres embarazadas daban a luz
y volvían sin sus bebés, los cuales creía que eran vendidos a familias
adineradas. Alicia, reactiva y contrariada frente a esa información, pregunta
por qué le contaba eso a ella. Esta conversación, sumada a una situación
controversial en clase con un alumno, fueron el puntapié inicial que la lleva
a cuestionarse acerca de la procedencia de su hija Gaby; problematizando
de algún modo el dilema anterior en una situación ética a resolver. Luego de
no haber obtenido una respuesta concluyente de su esposo, quien sostiene
la idea de una adopción vía legal, emprende la búsqueda de los orígenes
de Gaby, a pesar de la insistencia de Roberto, su esposo, en la negativa.
Alicia le admite a su amiga haber sido de las familias que “adoptan niños”
-término usado en la película, pero el cual remite a la apropiación durante la
dictadura- sin preguntar. Posteriormente, se dirige al hospital de La Plata,
en busca de la confirmación de que allí nació Gaby y casualmente habiendo
obtenido sus datos antropométricos. Sin embargo, no recibe respuesta de la
2

institución. En este lugar, paradójicamente, Alicia se encuentra con Sara,
una abuela de Plaza de Mayo en busca de su familia; quien le ofrece ayuda.
Con el correr de los días, Sara comienza a darse cuenta que Gaby es su
nieta, hija de su hija desaparecida, por lo que cita a Alicia en un bar. La
abuela de plaza de mayo le cuenta su historia y foto mediante, Alicia ve
claramente el gran parecido de Gaby con la niña en la misma. A partir de
este momento su hipótesis redobla la apuesta.
Luego de una serie de eventos, Alicia decide invitar a Sara a su casa para
presentarla ante Roberto como la abuela biológica de Gaby, este último se
enoja y la echa de su hogar. Mientras Gaby se encuentra en casa de los
abuelos paternos, Alicia interroga a Roberto con respecto a la historia del
origen de la niña y caso en el que él responde violentamente. Finalmente,
Alicia abandona la casa.
Responsabilidad subjetiva:
Se escogió un recorte donde se identifica el circuito de la responsabilidad
subjetiva en Alicia. El mismo consta de tres tiempos lógicos.
Según la autora Maria Elena Dominguez, en el en tiempo 1 “se realiza una
acción determinada en concordancia con el universo del discurso en que el
sujeto se halla inmerso y que, se supone, se agota en los fines para los que
fue realizada.” (Dominguez, M. E. 2006, p.4). En este sentido, el silencio se
corresponde con la “adopción” sin cuestionar el modo de ejercer la misma
como legal o ilegal; considerando el contexto epocal, en el que
prácticamente no se permitía la intervención de la mujer y considerando
también la vinculación de Roberto con los militares. En este caso se trata de
apropiación, neologismo propuesto por las abuelas de plaza de mayo, que
indica una sincronía con el tiempo de la dictadura en el que se sustrae a un
3

niño de su sistema familiar. De aquí se desliza que por la vía de la adopción
no obtuvieron a Gaby.
Posteriormente, Alicia admite no cuestionar la procedencia de su hija, a
quien ella creía adoptiva (en realidad apropiada). Admite su silencio en
frases como “yo no me pregunté nada”.
En un tiempo dos, a partir del relato de su amiga Ana, que devela la
apropiación de niños de madres cautivas, se observa cómo Alicia se siente
interpelada; punto donde la vergüenza irrumpe generando como respuesta
a esa situación el interrogante “¿Por qué me decís eso a mí?”.
Este suceso, sumado al cuestionamiento que recibe Alicia por parte de un
alumno, deja a las claras este tiempo dos, donde el sujeto se confronta con
un exceso, su una realidad que pone en crisis, la hace tambalear. “Tiempo
donde el universo particular soportado en las certidumbres Yoicas se
resquebraja posibilitando la emergencia de una pregunta sobre la posición
que el sujeto tenía al comienzo.” (Dominguez, M. E. 2006, p.4). Esta
escena, resignifica la ubicada en el tiempo 1 retroactivamente, obligándola
a responder aquello que va más allá de su Yo. En el caso de Alicia, el relato
de Ana la ubica en una posición incómoda, activa su intuición y la enfrenta
con la realidad que la sociedad burguesa a la que ella pertenece no desea
asumir, pero que a la vez no puede seguir negando. Este enigma que
configura lo particular de la situación, la confronta con su responsabilidad, y
es el punto a partir del cual se establece un exceso que altera el orden
regular de las cosas; exceso que demuestra la incompletud de su universo,
provocando la caída de sus ideales que lo sostienen y sus puntos de vista.
Asimismo, hace tambalear la ligadura fantasmática que mantiene al síntoma
en sintonía con el Yo, volviéndolo ahora un padecimiento del cual el sujeto
quiere librarse. En suma, el fantasma de la apropiación retorna y cobra
significación en este segundo momento; gracias al relato de Ana que puso
en marcha la asociación de momentos, desde el ser juzgada por su colega
4

profesor como alguien a quien le resulta más sencillo creer que la
apropiación es un imposible, hasta lo reacio del marido a otorgarle
información y el grito del orden de lo real que se observa en Gaby cuando
los niños jugando irrumpen en su cuarto dejándola en un llanto desmedido;
como algunos ejemplos.
Partiendo de la perspectiva singular que toma Alicia, se puede agregar que
la ética se manifiesta desde la posición que toma el sujeto, la cual es
plenamente solitaria, debido a que no genera conflictos, salvo en
situaciones extremas que se imponen al sujeto y que derivan en que el
mismo se replantee su propio posicionamiento. Y que lo moral es donde se
vislumbra la conducta social de un sujeto ante otros, la manera en que una
construcción social modifica la conducta de los sujetos que se
interrelacionan entre sí; se vislumbra el cambio en los actos y pensamientos
de la protagonista de la película en cuestión. Entonces ambos términos son
complementarios y además se suplementan mutuamente. Tal como
menciona Lewkowicz, I. (1998) "El punto de singularidad vehiculiza la
exigencia de una nueva ley, ésta sí universal, que deje atrás el limitado
horizonte restrictivo de la legalidad previa. El universo se ha ensanchado,
se ha suplementado a partir de una singularidad. Esta singularidad era el
único lugar en que se estaba poniendo en juego un universal que fuera más
allá del restringido universo situacional. Esa singularidad, por eso mismo,
era universal".
Una hipótesis clínica es lo que asocia el tiempo uno con el tiempo dos, ya
que actúa como ligazón de aquello des-ligado del segundo tiempo
correspondiente al universo particular. Dicha hipótesis explica el movimiento
que supone “que el tiempo 2 se sobreimprime al tiempo 1 resignificándolo”
(Michel Fariña, J. J. 2000, p.124). En esta línea, Alicia ante tal interrogante
podría optar por mantener el silencio, negando no sólo el origen de Gaby,
5

sino también su realidad, junto con los hechos sociales de la época. Es
decir, manteniéndose en un particularismo.
En Alicia se presenta un sentimiento de culpa, lo que abre paso a un tercer
tiempo. Es esta culpa sintomática en el Yo, que deja entrever su
responsabilidad inconsciente, es la que obstruye la emergencia subjetiva. El
planteo de una hipótesis clínica en este caso sería la responsabilidad
subjetiva referenciando al sujeto del inconsciente, que en el campo de la
responsabilidad se relación con “aquello que perteneciéndoles le es ajeno”
(Salomone, p.106, 2006.) Aunque “la culpa puede mantenerse sin el
advenimiento del sujeto” (D’Amore, O. 2006, p.10) es esta la que lleva a
Alicia al acto ético, que la moviliza para sus posteriores operaciones que, y
la que por medio de una vía reparatoria, produce algo diferente,
precipitando una acción que pretende desandar lo inicial pero que de
ningún modo lo borra. La culpa aplica claramente aquí como el reverso de
la responsabilidad. Cuando está ausente la responsabilidad del sujeto,
aparece el sentimiento de culpa, el remordimiento, el arrepentimiento. Son
formas desplazadas en el yo de la responsabilidad ausente en el sujeto. El
obediente no escucha, oye la orden y la ejecuta: Alicia hizo silencio ante la
apropiación. “Del sujeto responsable se espera que escuche y que hable”
Fariña y Gutiérrez, en la protagonista se vislumbra la culpa, en virtud de
que, si bien ella no se siente del todo responsable porque desconoce la
realidad, es la culpa que empuja con cierto remordimiento, la que la
impulsa. Es la que la hace pretender que su marido, el responsable de traer
al hogar a Gaby, de explicaciones al respecto, interrogándolo,
interpelándolo y enfrentándolo; en pos de la búsqueda de la verdad de la
que de alguna manera ya tenía cierta noción. Pero que le era preciso
corroborar.
La recopilación de hechos como no saber el verdadero cumpleaños de su
hija, ni su procedencia, es decir, tener consigo a una niña de quien
6

desconoce absolutamente todo acerca de su origen; posicionan a la culpa
como motor de una búsqueda obsesiva e intensa de respuestas. Su vida
entera se reduce a la búsqueda. Alicia se corre del lugar de sumisión en el
hogar, confrontando a su marido con múltiples interrogantes, sin éxito; lo
que la obliga a indagar por fuera.
Es la culpabilidad consiente la que impulsa y moviliza a Alicia, vinculada a
su deseo inconsciente, la que se contrapone a sus ideales y cuestiona el
sistema de valores vigentes en ella. Al mismo tiempo, el deseo se relaciona
con la necesidad ya que la necesidad establece una conexión entre causas
y efectos, es aquello que rige por fuera de la intervención del sujeto en
situación, es el deseo de Alicia por conocer el origen de Gaby
independientemente de su accionar, pero siempre situacionalmente.
Por otro parte “La responsabilidad del sujeto se encuentra en la grieta entre
Necesidad y Azar” (J. C. Mosca) se puede ubicar el azar en la película en el
momento en el que se produce el encuentro de Sara, la abuela de Gaby, y
Alicia en el hospital; el mismo día y horario. Se trata de un encuentro que no
se sostiene en ningún saber previo, que se dio propiciado por la necesidad
de Alicia. Un encuentro que Invocar al azar, a lo no determinado, como
principio, y que borra al Sujeto de toda responsabilidad, desconectando la
relación entre causas y efectos.
Este es el tercer tiempo, donde si bien lo real de lo sucedido pretende ser
eludido, ella busca ir más allá del silencio que le impone Roberto.
Aquí, el circuito antes taponado por la respuesta moral, ahora permite un
superávit propio del cambio de posición subjetiva. El inconsciente de Alicia
se abre, consecuencia de su accionar ante lo desconocido. En el tiempo
tres, el sujeto acciona ante aquello que lo interpela, “hace aparecer la falla,
el defecto de significación que el mensaje mismo del inconsciente porte”
(Schejtman, F. 2004, p.26). En este sentido Alicia encarna un tercer tiempo
a partir de la búsqueda del origen de Gaby, colocándose en una posición
7

ética, que desorganiza el orden social hasta entonces establecido. En dicho
acto ético, se ubica una salida positiva con respecto a la interpelación del
sujeto. Surge un movimiento de decisión que suplementa a la aquella Alicia
silenciosa del comienzo.
Como resultado de todo este movimiento, el universo de Alicia se ve
ampliado, cuestión que se refleja tanto en la búsqueda como en la
incorporación de la verdad descubierta en su universo.
A través de todo el desarrollo se le hace imposible negar el hecho de que
Gaby forma parte del grupo de niños apropiados y que Sara es su abuela
biológica. Y como un modo de sellar su nueva posición, invitando a Sara a
su casa para presentarla frente a su marido como quien efectivamente es.
Reafirmando su acto ético. Oponiéndose por completo a Roberto, con su
responsabilidad flotante, con esa fragmentación que le permite des
responsabilizarse de sus actos.
8

Bibliografía:
● D’Amore, O. (2006). Responsabilidad y culpa. En La transmisión de
la ética. Clínica y deontología. I: Fundamentos, Letra Viva, Buenos
Aires, 2006.
● Lewkowicz, I. (1998). Particular, Universal, Singular. En Ética: un
horizonte en quiebra. Cap. IV. Eudeba, Buenos Aires, 1998.
● Domínguez, M. E. (2006). Los carriles de la responsabilidad: el
circuito de un análisis. En La transmisión de la ética. Clínica y
deontología. Vol. I: Fundamentos, Letra Viva, Buenos Aires, 2006.
● Michel Fariña, J. J. (2000). Lecciones de Potestad. En La encrucijada
de la filiación. Tecnologías reproductivas y restitución de niños,
Lumen/Humanitas, Buenos Aires, 2000.
● Michel Fariña, J. J. (2000). Mar abierto (Un horizonte en quiebra). En
Ética y Cine. Eudeba, Buenos Aires.
● Mosca, J. C. (1998). Responsabilidad, otro nombre del sujeto. En
Ética: un horizonte en quiebra, Eudeba, Buenos Aires, 1998
● Puenzo, L. (1985). La historia oficial [película]. Historias
Cinematográficas.
● Salomone, G. Z. (2006). El sujeto dividido y la responsabilidad. En La
transmisión de la ética. Clínica y deontología. Vol. I: Fundamentos,
Letra Viva, Buenos Aires, 2006.
9

TP Etica UBA Fariña.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.