
TRADICION
por
RICARDO BRUM BISIO
l. EL SISTEMADEL CODlGO CIVIL (LATEORIA DEL TITULO Y
EL MODO)
1. Cuando se afirma que el Código Civil siguió la teoría del título y el
modo lo que se quiere destacar es que, en el derecho positivo uruguayo, a
diferencia de lo que ocurre en otros países -v. gr. Francia-, el contrato por sí
solo carece de aptitud para producir un efecto real(l). Para que se constituya
o se transfiera un derecho real es necesaria la conjunción de dos negocios
jurídicos: un contrato y un modo.
Este es el sistema que adoptó el Codificador. "El proyecto resuelve otra
cuestión que es verdaderamente de trascendencia: la que versa sobre la
necesidad de la tradición. El derecho romano consideró insuficientes las
convenciones para transferir el dominio de las cosas, distinguiendo cuidadosa-
mente el título y el modo: el contrato sin la tradición no transfería el
dominio
"(2).
Se apartó, pues, del Código Civil de Francia que "abandonó el principio
de la tradición, mirándole como una de tantas sutilezas del derecho romano; el
artículo 711 establece que la propiedad se transmite por el efecto de las
obligaciones; y conforme a esta regla, los artículos 1138 y 1583, declaran que
el comprador o contratante se hace propietario desde el momento del contrato,
sin ser necesaria la tradición "(3) •
Los artículos del Código Civil francés citados por la Comisión no dejan
lugar a dudas: "la obligación de entregar se perfecciona(4)por el solo
(1)
El efecto real puede consistir en la transferencia de la propiedad o de un derecho real menor de goce
(con excepción del uso y de la habilitación. arto 549 C.C). o en la constitución de un derecho real menor de
goce.
(2)
Informe de la Comisión Revisora de 1867, sección III. Es famosa la paremia -atribuida a Dioclesiano-
"traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur" (es decir, la tradición
y
la
usucapión transfieren el dominio de las cosas, los meros pactos no lo transfieren).
(3) Loc. cit.
(4)
En este artículo perfeccionamiento equivale a ejecución (GAMARRA, Tratado de Derecho Civil
Uruguayo, t. VIII, pág. 46).

170
RICARDO BRUM BISIO
consentimiento de las partes contratantes"; "la obligación de entregar hace al
acreedor propietario" (art. 1138); la propiedad "se adquiere de pleno derecho
por el comprador, desde que se haya convenido en la cosa y en el precio,
aunque no se haya entregado la cosa ni pagado el precio" (art. 1583).
En suma, en el derecho francés basta el mero consentimiento de las
partes para que se produzca el efecto real, en el derecho uruguayo dicho efecto
se logra por la yuxtaposición de dos negocios jurídicos: un título y un modo;
pero no cualquier título ni cualquier modO<S).
2. La terminología en boga para aludir al sistema seguido en la materia
en el derecho uruguayo es imprecisa e impropia en un doble sentido. Habitual-
mente se utiliza la palabra título como sinónimo de contratO<6),y con la voz
modo se hace referencia, genéricamente, a los cinco modos de adquirir el
dominio (art. 705 c.C).
Sin embargo, cuando se menciona la teoría del título y el modo se piensa
en un tipo específico de contrato y en un modo en particular, a pesar de lo cual
no se aclara que dichas voces no se están usando con el significado que
habitualmente se les asigna (al que acabo de hacer referencia). Tal manera de
proceder puede crear confusión y es necesario, en consecuencia, precisar el
significado de las voces título y modo en la locución mencionada. Cuando se
habla de la teoría del título y el modo; el modo a que se hace referencia es la
tradición y la categoría contractual a que se alude está formada por todos los
contratos que, si preceden a aquélla, pueden producir un efecto real.
El Código Civil designa este tipo de contrato con variadas e imperfectas
denominaciones: "título traslativo de dominio" (arts. 693 y 772), "título de
adquirir" (art. 705), "título hábil para transferir el dominio" (art. 769, ordinal
3
0
)
y título "capaz de transferir la propiedad" (art. 1208).
Las locuciones utilizadas no destacan lo que constituye la esencia del
sistema: que el contrato por sí solo no tiene aptitud para constituir o transferir
derechos reales. Sólo se refieren, además, a un derecho real -la propiedad- y
exclusivamente a la transferencia(?)de ese derecho, sin mencionar la constitu-
ción de derechos reales menores (arts. 496, 542, 636 C.C) ni la transferencia
(S) El sistema del título y el modo tiene su origen en el Derecho Romano y fue adoptado -entre otros
países- por Uruguay. Alemania, España, Chile y Argentina. El sistema francés fuc seguido por Ilalia y
mantenido por el Código Civil aprobado en este último país en el año 1942.
(6) Dejo de lado otros significados de la palabra título -v. gr. documento- que no guardan relación con
la cuestión planteada.
(7) Al hablar de "títulos de adquirir" el arto 705 no parece referirse a la constitución de un derecho. sino
a su adquisición -derivada de la transferencia del derecho-; aunque es admisible, a mi juicio. interpretar que
el vocablo comprende la constitución de un derecho real menor.

TRADICION
171
de éstos (art. 768), efectos jurídicos que también se generan o producen
mediante la conjunción de esos dos negocios jurídicos: el título (hábil para
transferir el dominio) y el modo (tradición).
3. Es necesario, entonces, complementar la terminología usada por el
Código Civil a efectos de expresar cabalmente todo lo que se quiere significar
cuando se habla de la teoría romana del título y el modo(8). Y para ello
corresponde recurrir a las clasificaciones del negocio jurídico realizadas por la
doctrina.
El negocio jurídicO<9)es, según COVIELLO, "la manifestación de
voluntad, de una o más personas, cuyas consecuencias jurídicas van enderaza-
das a realizar el fin práctico de aquéllas." Las consecuencias jurídicas que el
derecho vincula a la manifestación de voluntad no siempre son conformes a la
voluntad subjetiva del autor del negocio jurídico: "antes, pueden estar en
desacuerdo con ésta y aun serie del todo contrarias, pero siempre corresponden
a la intención práctica, según las miras generales del derecho, y por eso puede
decirse que son conformes a la voluntad normal de los individuos
,,(IQ).
Con mayor precisión, señala BETTI que el criterio de distinción entre
hecho y acto jurídicos lo determina el modo en que el derecho objetivo
considera
y
valora un hecho dado. "Si el orden jurídico toma en consideración
el comportamiento del hombre en sí mismo y, al atribuirle efectos jurídicos,
valora la conciencia que suele acompañarlo
y
la voluntad que normalmente
10
determina, el hecho se deberá calificar de acto jurídico. Y, en cambio, deberá
ser calificado de hecho cuando el derecho tenga en cuenta el hecho natural
como tal, prescindiendo de una voluntad eventualmente concurrente, o bien
cuando, pese a considerar la acción del hombre sobre la naturaleza exterior, no
valora al hacerlo tanto el acto humano en sí mismo como el resultado de hecho
que acarrea, es decir, la modificación objetiva que aporta al estado de cosas
preexistente
"(11).
(8)
SANCHEZ FONTANS señala que "el principio fundamental del sistema consiste en la distinción entre
contrato y tradición, título y modo; causa remota y causa próxima, en la concepción de los glosadores; negocio
obligacional y negocio traslativo, en la terminología moderna." (Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Año V. N°4, pág. 894).
(9)
También llamado acto jurídico
(10) COVIELLO. Doctrina General <lcl Dcrecho Civil. pág. 353.
(11)
EMILIO BETTI, Teoría General <let Negocio Jurídico. p. 11. Por ejemplo. "en la siembra, es el
crecer de la planta sobre el fundo, y en la plantación, es el tomar allí raíces. lo que produce la adquisición por
parte del propietario del fundo, no ya la voluntad del sembrador o de quien plantó, de tal forma, que la
adquisición sucede igualmente sí, por acaso, la semilla ha sido llevada por el viento o la inmisión de las raíces
depende de un hecho natural." En la accesión "únicamente se toma en consideración el resultado del obrar
humano, no ya la voluntad. de la cual, antes bien, se prescinde completamente." (Ob. cit., Págs. 11 y 12).

172
RICARDO BRUM BISIO
4.
Yen el tema a estudio, interesa fundamentalmente la clasificación que,
tomando en cuenta los efectos del acto, distingue entre negocios jurídicos
obligacionales y dispositivos.
El negocio jurídico obligacional es el que "determina el surgimiento de
una relación obligacional entre las partes que lo han formado, pero no produce
efecto real
"(12).
También se lo define señalando que sólo produce efecto
personal, lo cual es una forma de decir lo mismo con otras palabras.
En realidad las definiciones ponen el acento en el lado pasivo de la
relación jurídica emergente del negocio, pero no hacen referencia, por lo menos
en forma expresa, a su lado activo. Para que la definición destaque, de manera
inequívoca, todos los efectos del negocio obligacional es necesario señalar que
de éste surgen no solo obligaciones sino también derechos personales(l3).
El negocio dispositivo es, por el contrario, el que tiene aptitud para
producir un efecto real que, en lo que dice relación con el tema a estudio,
puede consistir en la transferencia de la propiedad o de un derecho real menor
de goce o en la constitución de un derecho real menor de goce.
5. En el derecho uruguayo todos los contratos son negocios jurídicos
obligacionales (arts.
1247 Y
siguientes). Con respecto a una categoría especial
de contratos -los títulos de adquirir, art. 705- el Código ha reiterado el
concepto. Resulta curioso señalar que, en este caso el Codificador, apartándose
de su "modus operandi", destaca, pone el acento, en el lado activo de la
relación jurídica. Tal vez haya procedido de esta manera porque de esa forma
se pone de relieve, de manera clara y terminante, que el contrato no es hábil
por sí solo para producir la transferencia o constitución de derechos reales.
En el Uruguay, entonces, el efecto real se logra por la combinación de
dos negocios jurídicos(l4):
a) un contrato (negocio obligacional) que debe pertenecer a la categoría
de los que el Código llama "títulos hábiles para transferir el dominio";
b) y un negocio dispositivo (el modo tradición).
El efecto real se genera "en el momento en que tiene lugar la tradición,
pues este negocio es el que produce (dicho efecto) (arts. 705, 758, 769
Y
775);
(12) GAMARRA. ob. cit., t. VIII, Pág. 49.
(13) Probablemente sea la comentada una forma elíptica de expresión. En efecto, si el negocio referido
crea una relación jurídica que determina el surgimiento de obligaciones a cargo de "ciertas personas", es obvio
que crea derechos personales (an. 473 C.C.).
(14) Recuérdese que en otros países basta con la realización de un solo negocio -cieno tipo de contrato:
la compraventa por ejemplo- para que tal efecto se produzca.

TRADlCION
173
pero la tradición por sí sola no es suficiente para generar ese efecto si no está
acompañada por un título idóneo, un contrato que sea título hábil para transferir
el dominio (artículo 769,
30)"(15).
(Debe tenerse presente, además, que la
tradición supone el cumplimiento de una de las obligaciones que surgen del
título ).
6.
Si aceptamos que los contratos de cambio(16) son todos aquéllos que
tienen por finalidad producir un traspaso(l7) definitivo de la propiedad o de
otros derechos reales, debemos concluir que dichos contratos coinciden con la
categoría que el Código Civil denomina títulos hábiles para transferir el
dominio(1B). Parece discutible, sin embargo, afirmar (como lo hace GAMA-
RRA(19» que el mutuo -que es un contrato de crédito si lo clasificamos
teniendo en cuenta su función- es un título hábil para transferir el dominio.
Parece claro que este negocio jurídico no concuerda con lo establecido en el
arto 705 C. e., ya que no surge del mismo ningún derecho a la cosa.
Consecuentemente, la entrega no supone el cumplimiento de obligación alguna,
lo cual impide asimilarla a una tradición. El punto es, sin embargo, de muy
compleja elucidación pues esta última tesis conduce a sostener que dicho
contrato -como excepción a la regla- es un negocio jurídico dispositivo,
posición a la que también se le pueden hacer serios reparos.
7.
En efecto, el mutuo es un contrato real y, en consecuencia, se
perfecciona con la entrega de la cosa (arts. 1252, 2197, 2198 C.
e.).
Si el contrato nace, se forma, en el momento en que se entrega la cosa,
del mismo no puede surgir la obligación de entregarla.
Sin embargo, también es cierto que en el instante en que se produce la
entrega se transfiere la propiedad y, por lo tanto, si se acepta que la entrega
coincide con el momento en que nace el contrato, forzoso es concluir que éste
genera el efecto real. (Sobre la categoría del contrato real y las dificultades que
suscita es conveniente consultar GAMARRA, Tra1. de Derecho Civil
Uruguayo, 1. IX).
(15) GAMARRA. ob. cit.. t. VIII. pág. 49.
(16) Esta clasificación se hace tomando en cuenta la función del negocio jurídico (confrontar GAMARRA.
ob. Y T. cits., pág. 134 Y sigts.).
(17)
La palabra traspaso ha de entenderse en sentido amplio. comprendiendo en ella la constitución de
derechos reales menores de goce.
(lB) GAMARRA, ob. cit., t. VIII. pág. 53
(19) GAMARRA, lug. últm. cit.

174 RICARDO BRUM BISIO
11. FUNDAMENTO DE LA TRADICION
8. "Frente al sistema romano, producto empmco de una extensa
evolución histórica, el sistema francés se levanta como una construcción
puramente dogmática, como la réplica implacable de la razón frente a la
historia"(20).
En efecto, el sistema que de plano, sin otro requisito, otorga al contrato
la propiedad de cumplir su función o finalidad parece más simple, más
racional, menos artificioso.
9. Por otra parte, en la actualidad" la tradición no cumple ninguna
función relevante, lo que permite sostener que carece de sentido mantener el
instituto. Así es. Los autores que consideran que debe conservarse la tradición
encuentran su fundamento en la vinculación que necesariamente debe existir
entre publicidad y derecho real. El derecho real es un .derecho absoluto,
oponible "erga omnes", y por esta razón es imprescindible brindarle a los
terceros la oportunidad de tener conocimiento de su existencia y de quién es su
titular. La tradición cumpliría esta función de publicidad.
La argumentación no resiste la crítica: ni en la actualidad, ni en Roma,
cumplía la función que se le atribuye. La trasmisión de la propiedad es en el
sistema romano - según GARCIA GUIJARRO- "negocio puramente individual
y privado, despojado de un acto externo público que se pueda apreciar por
todos con noción clara, distinta y completa, y, principalmente, privado de la
sanción del poder social, que la autentica y legitima para que adquiera mayor
firmeza y sea mejor apreciada y más respetada(21)".
10. ¿Por qué razón o razones, entonces, se originó en el derecho romano
este instituto? Se han dado varias, pero las que se presentan con un mayor
grado de verosimilitud son las que transcribo seguidamente.
a. La identificación que los romanos hacían entre el derecho de propiedad
y la cosa sobre la que éste recaía(22),lo que les impedía concebir que aquél
se transmitiera por el mero consentimiento, puesto que una cosa sólo puede ser
transferida de una persona a otra a través de un acto material.
(20)
SANCHEZ FONTANS. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Año
V,
N°.
4;
Págs.
893
y
894.
(21)
Citado por CESTAU. De la tradición. Peña
&
Cía. - Impresores (Montevideo 1939). pág. 184.
(22)
Idea que subyace en numerosos artículos del Código Civil
(v.
gr. 646. 676 Y 768). A mi juicio. en
la actualidad. no es admisible sostener ni siquiera que la cosa es objeto de derecho. Tanto en el derecho real
como en el personal el óbjeto es la prestación. es decir. una cierta actividad -en sentido amplio- del sujeto
pasivo (singular o universal).

TRADICION 175
Dicha identificación es, hasta cierto punto, comprensible, ya que para los
romanos la propiedad consistía en la "plena potestas in re", es decir, en todos
los poderes concebibles de ejercer sobre una cosa, que es como decir la cosa
misma(23).
b. Los antecedentes históricos del instituto. La circunstancia de que en
un principio la venta fuera un contrato real y requiriera para su perfecciona-
miento la entrega de la cosa. Con el tiempo la tradición se separa de la misma
y la compraventa se transforma en un contrato consensual, meramente
productor de obligaciones, que sirve de justa causa para adquirir la propiedad
mediante el cumplimiento de una de dichas obligaciones(24).
c. La prohibición, que existía en Roma, de que los extranjeros pudieran
adquirir y transferir la propiedad. Si los contratos hubieran tenido efecto real,
la venta no habría estado al alcance de todos, ya que los extranjeros no habrían
podido comprar ni vender(15). Si bien los peregrinos no estaban legitimados
para adquirir la propiedad quiritaria, gozaban de la protección posesoria, y esta
circunstancia hacía posible que, a través del sistema del título y el modo, se les
otorgara la "plena potestas in re", en forma similar a como la tenía el
propietario(26).
En efecto, en virtud de dicha prohibición, si un peregrino compraba y
el propietario le hacía tradición, no adquiría la propiedad de la cosa -aunque
sí la posesión-, pero éste respondía por evicción ya que en Roma -como en
nuestro país-el comprador, en virtud del contrato, ~debeentregar la cosa~ (art.
1688) Y responde "de la posesión pacífica de la cosa vendida" (art. 1696)(27).
(23) El ejercicio efectivo de dichos poderes se manifiesta, de regla, a través de la posesión- Estos
conceptos, que constituyen las ideas en las que se basó el sistema romano, explicarían que en él se exigiera
al propietario tener la posesión de la cosa, para transferir su derecho. En efecto, partiendo de dichas premisas,
hay que reconocer que existe cierta lógica en postular -aunque ello obviamente constituye un error- que si no
se tiene la posesión, no se tienen esos poderes en que consiste el derecho de propiedad y, en consecuencia,
no se la puede transmitir, porque "nemo plus juris transferre potest quam ipse habet" (nadie puede transferir
más derechos que los que tiene).
(24) SANCHEZ FONTANS, ob. cit., p. 893.
(15) Opinión de MAYNZ, citado por CESTAU. ob. cit.. pág. 19
(26) SANCHEZ FONTANS dice que la razón que acabamos de señalar es el "fundamento en virtud del
cual el derecho romano no imponía al vendedor la obligación de transferir la propiedad, ni reconocía validez
a tal pacto." Ob. cit., p.895.
(27) "En los tiempos antiguos la función de cambio de cosa por precio era cumplida por la mancipacio,
la que históricamente precede a la venta. Pero mientras la mancipacio supone la adquisición del dominio, la
venta, como se ha dicho. es sólo constitutiva de obligaciones. Pero la venta presenta ventajas sobre la
mancipacio, en la medida en que, siendo un instituto iuris gentium es accesible incluso a los no ciudadanos;
puede concluirse entre personas lejanas, y es eficaz también respecto de la cosa ajena o no existente al tiempo
del contrato" (ALFREDO DE GREGORIO, Nuevo Digesto Italiano. XII. P. 2a. TAT-Z, págs. 880 y
siguientes).

176
RICARDO BRUM BISIO
11. Estas razones explican el surgimiento del instituto históricamente,
pero no pueden alegarse, huelga decirlo, para justificar su mantenimiento hoy
en día.
"La tradición es, pues, un anacronismo, un resabio histórico enteramente
inútil, que debe ser desgajado de nuestro sistema, como la rama seca se arranca
del árbol(28)". La publicidad, que es esencial tratándose de derechos reales,
debe asegurarse, en el Derecho moderno, a través del Registrol
29
).
12.
Sin embargo, el sistema romano, 'al exigir la entrega de la cosa para
que se transfiriera la propiedad, tornaba más difícil que, en los hechos, se
vendiera el bien por quien no era su propietario. Es lógico suponer que, en
dicho sistema, el comprador -por una elemental razón de prudencia- no iba a
realizar el contrato si antes no se aseguraba de que el vendedor tenía la
posesión de la cosa, ya que sólo la entrega (transferencia de la posesión, art.
758 C. C.) lo transformaba en propietario(30).Lo consignado es aplicable
incluso en los supuestos de tradición ficta, ya que en esas hipótesis -como en
las de tradición real- también es necesario tener la posesión de la cosa para que
el modo referido se perfeccione. Debe recordarse que, de acuerdo con la
definición legal (art. 758 C. C.), la tradición es la transferencia de la posesión
de una cosa y, como se sabe, "nema dat quod non habet". (Nadie puede, por
lo tanto, dar la posesión si no la tiene). Curiosamente, este fundamento jurídico
podría esgrimirse hoy en día, en nuestro país, con respecto a los bienes
muebles (no registrables).
111. NATURALEZA JURIDICA
13. La tradición es, para CESTAU, un contrato. Tal es la conjetura que,
verosímilmente, puede inferirse de su erudito trabajo sobre el tema(31).
Si bien este autor estudia la cuestión tangencialmente -al interpretar el
ordinal 4
0
del arto 769 C. C.-, la transcrita es la conclusión que puede sacarse
(28) GAMARRA, ob. Y t. cits., pág. 75.
(29) Alegar que el sistema francés es falso porque la distinción entre negocio obligacional y negocio
dispositivo está fundada en la naturaleza de las cosas no me parece de recibo; el argumento, además podría
resultar apropiado para fundar una ley formulada por las ciencias naturales, pero es totalmente inadmisihle
aplicado al ámbito propio del "deber ser". El argumento en cuestión fue desarrollado expresamente por
SANCHEZ FONTANS -ob. cit. p.- 903- Y subyace en el informe de la Comisión Revisora de 1867
(sección I1I).
(30) Confrontar CESTAU, ob. cit., págs. 18 y 19. Debe tenerse presente, al analizar lo que acabo de
señalar, que -por regla general- el propietario es el poseedor del bien.
(31) De la tradición, Peña
&
Cia. -Impresores, Montevideo- 1939.

TRADICION
177
de la mayoría de las citas doctrinarias y jurisprudenciales que hace en ocasión
de realizar dicho estudio!32).
14. Y bien, esta tesis es inaceptable fundamentalmente por dos razones.
a. El contrato es, según el arto 1247 del C. C., un negocio jurídico
productor de ,obligaciones. 'La tradición no las genera.
b. De aceptarse ese criterio se distorsionarían completamente los
principios básicos que en la materia establece el Código Civil. En efecto, el
Código Civil uruguayo adoptó el sistema romano.
Exigió para que se produjera el efecto real la conjunción de dos negocios
de diversa naturaleza; el título (negocio jurídico obligacional) y el modo
tradición (negocio jurídico dispositivo).
Siendo esto así, no es admisible sostener que la tradición es un contrato,
pues en tal caso sería forzoso concluir que a través de la yuxtaposición de dos
contratos -título y título parafraseando la terminología romana-, que por
definición sólo producen efecto personal (arts. 1247 y siguientes del C. C.) se
alcanzaría el efecto real(33).
15. La tradición no es, entonces, un contrato.
Utilizando la terminología hoy en boga, es pertinente consignar que la
tradición es un negocio jurídico bilateral, dispositivo, causal y de cumplimiento.
y
si la analizamos, además, a la luz de la clasificación que distingue
entre modos originarios y derivados, forzoso es concluir que debe ubicarse en
esta última categoría~
16. Es bilateral porque requiere el concurso de dos partes, a fin de que
mediante el acuerdo de sus voluntades se forme el consentimiento (arts. 769,
ord. 4
0
C.C.) y el negocio jurídico se perfeccione(34).
Cada parte puede ser una o muchas personas (art. 1247 C. C.). Parte es,
según COVIELLO, la' persona o el conjunto de personas que obran por el
(32) Véase, en particular, el parágrafo que comienza en la parte final de la página 206 y termina en la
p. 207. En dicho párrafo se cita textualmente la opinión de Machado. que el autor parece compartir. (En el
mismo sentido puede verse lo dicho en el ordinal 4
0
de la p. 197).
(33) Hay autores. sin embargo. que han aceptado esta conclusión. (Confrontar CESTAU, ob. cit., pág
207, opinión transcrita en caracteres pequeños y en negril1a). Resulta curioso comprobar que, a pesar de
sostener que la tradición es un contrato. el autor citado, al comentar el ordinal 4
0
del arto 769 C. C. exige -
para que ésta se perfeccione- capacidad de ejercicio en el tradente pero sólo capacidad de goce en el
"accipiens", lo cual supone una flagrante contradicción de los principios que regulan la capacidad para
contratar. Si la tradición tuviera naturaleza contractual ambas partes deberían tener capacidad de ejercicio,
pues la misma es un requisito esencial para la validez de los contratos (ans. 1261. ordinal 2
0
y concordantes
del C.
e).
(34)
Es decir nazca, tenga plena fuerza jurídica (Diccionario de la Lengua Española. XIX edición. voces
perfección y perfeccionar).

178
RICARDO BRUM BISIO
mismo interés propio; por lo que es única si el interés es único y dos si los
intereses son dos(35)o
17oEs dispositivo porque tiene aptitud para producir un efecto real: la
transferencia de la propiedad o de un derecho real menor de goce -vo gr. el
usufructo-, o la constitución de un derecho real menor de goce -usufructo, uso,
habitación y servidumbre; artso
496, 542
Y
636
del Co C-o Dejo de lado, por
el momento, la consideración de lo que el Código denomina "tradición de un
crédito" (arto
768,
incisos
2°
y
3°).
La categoría del negocio jurídico dispositivo se construye por oposición
a la de negocio jurídico obligacional: éste produce exclusivamente efecto
personal, es decir, obligaciones y derechos personales.
Esta clasificación, como surge de lo expuesto, se realiza teniendo en
cuenta los efectos del acto jurídico(36).
18. Es causal en virtud de que la función económico-social (causa) a que
responde resulta evidenciada y visible en su estructura, caracteriza su tipo como
negocio jurídico y despliega, por lo tanto, una influencia directa al determinar
sus efectos(37).
Desde sus orígenes, en Roma, la tradición fue, a diferencia de otros
negocios jurídicos -Vogr. la mancipatio-, un negocio causal. Esta última "podía
emplearse en el derecho clásico para fines abstractos; es decir, transmitir la
propiedad prescindiendo de la naturaleza y validez del negocio causal (por ej.
compraventa, donación, constitución de dote, pacto de fiducia), a base del cual
se efectuaba
"(38).
En la "traditio" "sólo se veía el acto real de la entrega de la posesión,
al cual prestaba su efecto transmisor la causa sobre que se fundaba"(39).
Comparto, pues, la posición de SANCHEZ FONTANS para quien la
tradición regulada por el Código Civil es un negocio causal(4O).
El modo tradición solamente produce el efecto real si se hace en virtud
de título hábil para transferir el dominio (art. 769, ord. 3° C. C), es decir, si
(35) Ob. cit., pág 354, N° 102.
(36) GAMARRA, ob. Yt. cits., pág. 49.
(37) La definición de negocio causal-por oposición a negocio abstracto- es de BETTI (oh. cit., pág. 157).
(38) P.JORS.W. KUNKEL, Derecho Privado Romano, pág. 181.
(39) P. JORS - W. KUNKEL, ob. cit., pág. 182.
(40) Ob. cit., pág. 898.

TRADICION
179
se efectúa en cumplimiento de la respectiva obligación de entregar y, por otra
parte, el contrato que la precede sólo alcanza a cumplir su función o finalidad
mediante la tradición(41).
19.
Y, por último, la tradición es un negocio jurídico de cumplimien-
t0<42), característica que se encuentra estrechamente vinculada con la que
acabo de desarrollar.
La tradición supone el cumplimiento de una de las obligaciones que surge
del título -v. gr. la obligación de entregar la cosa que nace del contrato de
compraventa, arto 1661 e. c.-, y esta circunstancia la condiciona y caracteriza
en forma específica.
Guardando congruencia con los conceptos desarrollados -la tradición
como negocio jurídico causal y de cumplimiento- el arto 772 del
e. e.
prescribe que "el error en el título invalida la tradición".
Los supuestos que establece la norma son todos de nulidad absoluta del
contrato por ausencia de consentimiento (art. 1261 e. e.) y, en consecuencia,
al no surgir obligaciones la tradición no puede llevarse a cabo válidamente, ya
que no es posible cumplir una obligación inexistente.
20. A mi juicio, los dos elementos esenciales de dicho modo son: a) la
transferencia de la posesión y b) que ésta se realice en cumplimiento de la
<foligaciónrespectiva emergente del título hábil para adquirir el dominio(43).
. Si ésta es hecha por quien no es dueño no se produce el efecto real (arts.
769, ord.
1
0
y 775 e. C), pero existe como negocio jurídico y puede producir,
eventualmente, ciertas consecuencias (art. 775, inciso final y
1681c.C).
Pero si no se transfiere la posesión (art. 758
e.C)
o dicha transferencia
no se realiza en cumplimiento de la correspondiente obligación emergente del
título respectivo, no es posible, a mi juicio, afirmar que se ha configurado, que
tiene existencia como negocio jurídico.
21. Y es, además, un modo derivado. El modo es derivado si, conforme
a la valoración que realiza el orden jurídico, "la adquisición está justificada por
(41) SANCHEZ FONTANS dice que el tíndo no constituye la causa de la tradición, ambos negocios
cumplen la función de concausa respecto a la consecuencia jurídica que consiste en la producción del efecto
real (ob. y pág. cits.).
(42) GAMARRA, ob. Yt. cits., pág. 36; SANCHEZ FONTANS, ob. cit., pág. 898.
(43) Como ha dicho SANCHEZ FONTANS con su habitual precisión, lo que caracteriza "a la tradición
subsiguiente a la venta no es propiamente la intención o voluntad de transferir el dominio, sino de cumplir la
obligación del vendedor" (ob. cit.•pág. 898). Esta afirmación que, "prima facie", aparece como absolutamente
contradictoria con lo dispuesto por el ano 758 del Código Civil -si se lo analiza en forma aislada- resulta, a
mijuicio, una conclusión necesaria si se realiza una interpretación sistemática del conjunto de las disposiciones
que regulan la tradición.

180
RICARDO BRUM BISIO
una relación del adquirente con otra persona legitimada, mediante la cual se
opera necesariamente"; es originario si "la adquisición se justifica por una
relación inmediata con el objeto de cuya adquisición se trata, sin depender de
la mediación de otra persona" (44).Agrega BETTI, y a mi juicio este es un
punto esencial, que la cuestión de si una determinada adquisición se produjo o
no por un modo derivado "no encuentra motivo para ser planteada sino en
aquellos casos en que una persona ocupa el puesto de otra respecto a un cierto
interés que el Derecho protege. Donde no sea concebible que el adquirente
subentre en lugar de otro, tampoco tiene sentido presentar tal cuestión,,(45).
Conforme a ello, la usucapión es siempre un modo originario, incluso la
prescripción abreviada (con justo título y buena fe)(46).
22. Cierta doctrina entiende, por su parte, que la tradición es una
convención(47).
Si comprendemos dentro del concepto de convención al negocio jurídico
bilateral que produce obligaciones, pero también al que es idóneo para
modificarlas o extinguirlas, y siempre que incluyamos en dicho concepto
negocios con aptitud para producir un efecto real, nada obsta, en mi opinión,
a considerar admisible esta última tesis. La misma, por otra parte, no es
incompatible con la posición desarrollada en primer término. Se trata,
simplemente, de un cambio en la terminología utilizada.
Si tomamos en cuenta esa precisión considero que dicha terminología es
apropiada para definir el instituto y ello -fundamentalmente- por las razones que
expongo a continuación.
23. El Código Civil emplea la voz convención al definir el contrato( arto
1247). Este sería, entonces, una especie dentro del género convención. (la que
(44) BETII, ob. cit., pág. 23. Tomo estas definiciones de BETII por la precisión que tienen, pero es
necesario aclarar que, .al referirse a estos conceptos, dicho autor utiliza una terminología diferente a la usada
en este trabajo.
(45) Ob. cit., pág. 26. Como dije en nota anterior, BETII utiliza otra terminología -de mayor generalidad
a mijuicio-, pero creo que los conceptos por él desarrollados se pueden extrapolar a la clasificación que estoy
analizando.
(46) "En efecto, quien adquiere mediante usucapión, aunque haya obtenido la posesión en forma
derivativa, no llega a la propiedad apoyándose en una relación con el anterior propietario o con persona
facultada para disponer del derecho de éste, sino que adquiere basándose en la propia posesión de la cosa
prolongada por el tiempo requerido. La pérdida del derecho por parte del precedente propietario no es aquí
el
prius,
sino, por el contrario, el
posterius
respecto a la adquisición por parte del nuevo".BETII, lug. últ.
cit., nota N° (7).
(47) CESTAU -ob. cit., págs. 207 y 208- cita a GALIANO ya ALESSANDRI RODRIGUEZ como
partidarios de esta posición. Según parece -por lo que surge de la nota 15, pág 207- SAVIGNY y FREITAS
eran de la misma opinión.

TRADICION
181
crea obligaciones y derechos personales); otra especie sería la tradición (que las
extingue, ya que constituye el cumplimiento de una de dichas obligaciones).
24. El hecho de utilizar un concepto usado por el Código Civil facilita
y otorga coherencia a la aplicación analógica de algunas disposiciones que
regulan los contratos a la tradición (V. gr. los preceptos sobre capacidad, vicios
del consentimiento), lo que permite subsanar algunas graves omisiones en que
ha incurrido el Código en la materia. A las convenciones que exorbitan la
definición legal del contrato pueden aplicarse las normas que rigen a los
contratos, en ausencia de previsión expresa, pero esta aplicación no se hace por
vía directa, sino por analogía(48).
IV. ANALISIS DE LA DEFINICION LEGAL
25. Según el arto 758 C. C. la "tradición o entrega, es la transferencia
que hace una persona a otra, de la posesión de una cosa, con facultad y ánimo
de transferirle el dominio de ella".
Al respecto, corresponde hacer las precisiones que seguidamente
expongo.
26. Como ya dije, el contenido fundamental de la tradición es la
transferencia de la posesión y que ésta se haga en cumplimiento de la
obligación respectiva, que surge del título hábil para transferir el dominio. (Ver
supra 1Il, Nos. 19 y 20).
SANCHEZ FONTANS dice que "lo que confiere significación jurídica
al hecho de la entrega es el contenido volitivo del acto o negocio jurídico, que
le sirve de título,,(49).
Si bien el segundo elemento -el que se refiere a la tradición como
negocio de cumplimiento- no está mencionado expresamente en la definición
legal, algunas disposiciones del Código Civil se relacionan con él. En particular
corresponde destacar, por su importancia, el arto 772. Si el título es nulo, la
tradición carece de validez, ya que al no existir obligación alguna que cumplir
no es posible llevarla a cabo.
Quizá podría sostenerse que el arto 758 alude a dicho elemento, aunque
de manera imperfecta, al hablar de "ánimo de transferir el dominio".
Dicho ánimo derivaría -sería consecuencia- del hecho de haber celebrado, con
anterioridad, un negocio jurídico cuya finalidad está dirigida a producir un
traspaso definitivo o el nacimiento de ciertos derechos reales.
(48) Opinión de CARRESI, citado por GAMARRA, ob. cit., pág. 39 Y nota N° 103.
(49) Ob.
cit.,
pág. 898.
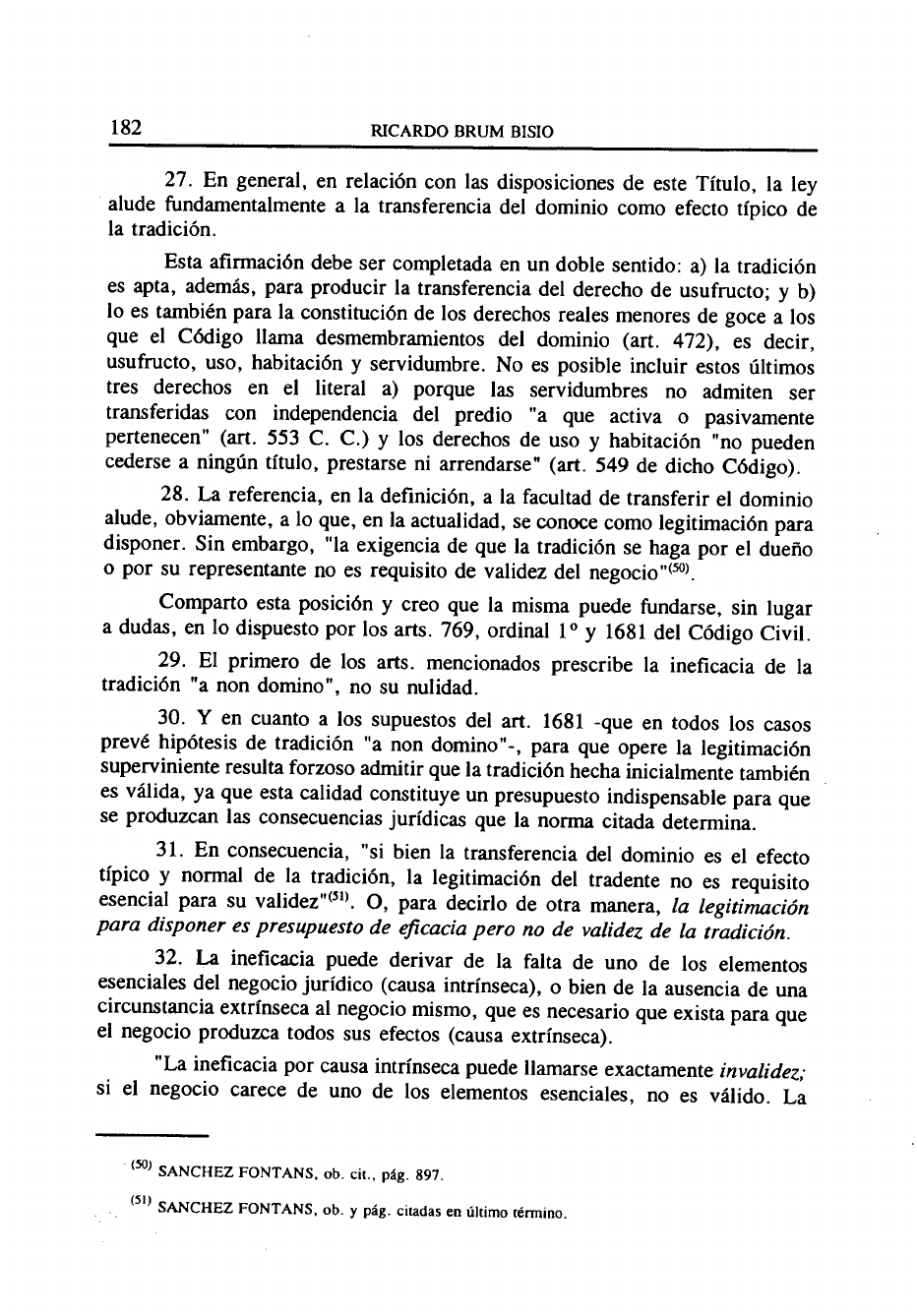
182
RICARDO BRUM BISIO
27. En general, en relación con las disposiciones de este Título, la ley
alude fundamentalmente a la transferencia del dominio como efecto típico de
la tradición.
Esta afirmación debe ser completada en un doble sentido: a) la tradición
es apta, además, para producir la transferencia del derecho de usufructo; y b)
lo es también para la constitución de los derechos reales menores de goce a los
que el Código llama desmembramientos del dominio (art. 472), es decir,
usufructo, uso, habitación y servidumbre. No es posible incluir estos últimos
tres derechos en el literal a) porque las servidumbres no admiten ser
transferidas con independencia del predio "a que activa o pasivamente
pertenecen" (art. 553 C. C.) y los derechos de uso y habitación "no pueden
cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse" (art. 549 de dicho Código).
28. La referencia, en la definición, a la facultad de transferir el dominio
alude, obviamente, a lo que, en la actualidad, se conoce como legitimación para
disponer. Sin embargo, "la exigencia de que la tradición se haga por el dueño
o por su representante no es requisito de validez del negocio"(SO).
Comparto esta posición y creo que la misma puede fundarse, sin lugar
a dudas, en lo dispuesto por los arts. 769, ordinal 1
0
y 1681 del Código Civil.
29. El primero de los arts. mencionados prescribe la ineficacia de la
tradición "a non domino", no su nulidad.
30.
y
en cuanto a los supuestos del arto 1681 -que en todos los casos
prevé hipótesis de tradición "a non domino"-, para que opere la legitimación
superviniente resulta forzoso admitir que la tradición hecha inicialmente también
es válida, ya que esta calidad constituye un presupuesto indispensable para que
se produzcan las consecuencias jurídicas que la norma citada determina.
31. En consecuencia, "si bien la transferencia del dominio es el efecto
típico y normal de la tradición, la legitimación del tradente no es requisito
esencial para su validez,,(SI).O, para decirlo de otra manera, la legitimación
para disponer es presupuesto de eficacia pero no de validez de la tradición.
32. La ineficacia puede derivar de la falta de uno de los elementos
esenciales del negocio jurídico (causa intrínseca), o bien de la ausencia de una
circunstancia extrínseca al negocio mismo, que es necesario que exista para que
el negocio produzca todos sus efectos (causa extrínseca).
"La ineficacia por causa intrínseca puede llamarse exactamente invalidez;
si el negocio carece de uno de los elementos esenciales, no es válido. La
(so)
SANCHEZ FONTANS.
ob. cil.,
pág. 897.
(SI)
SANCHEZ FONTANS. ob. y pág. citadas en último término.
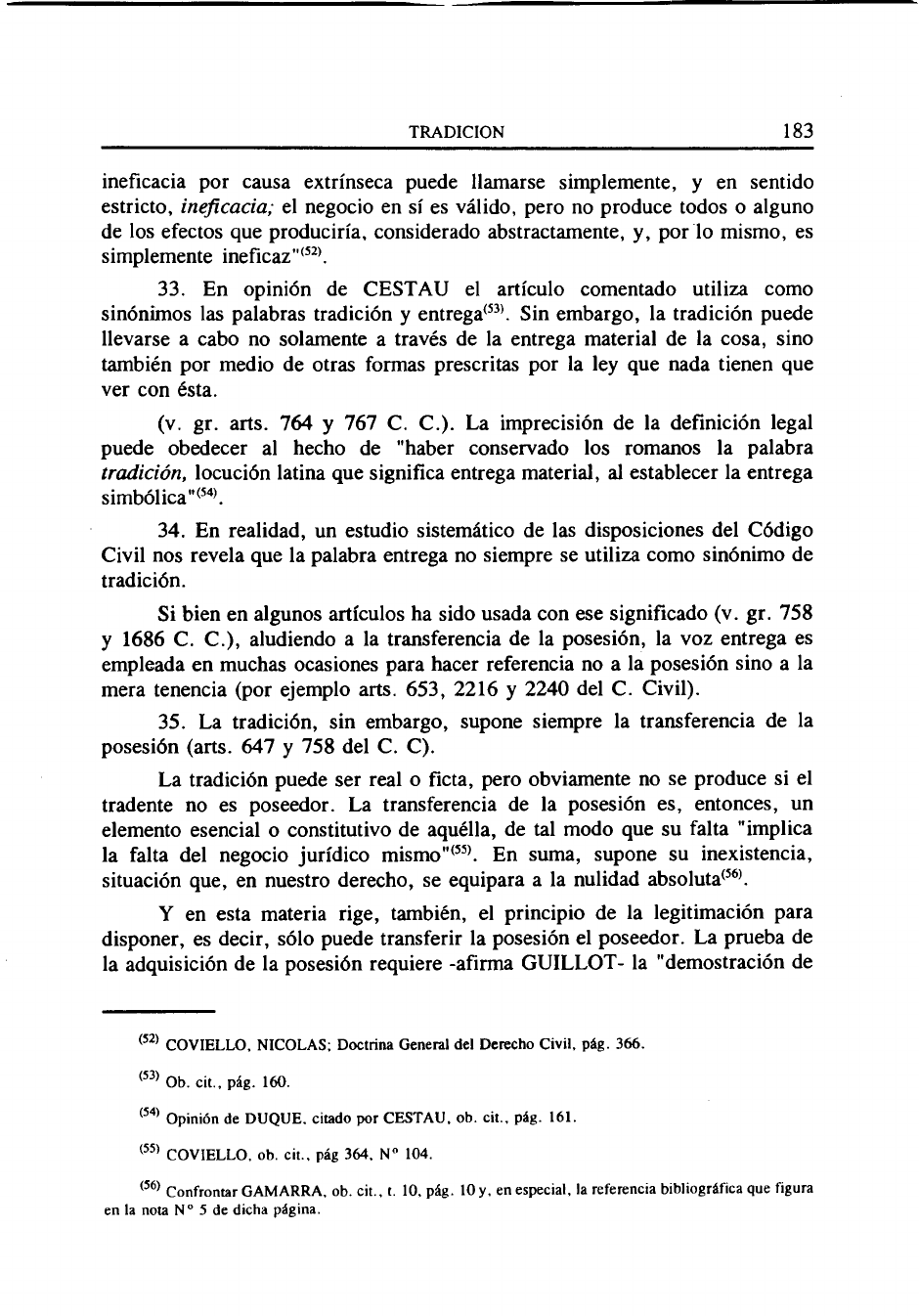
TRADICION 183
ineficacia por causa extrínseca puede llamarse simplemente, y en sentido
estricto, ineficacia; el negocio en sí es válido, pero no produce todos o alguno
de los efectos que produciría. considerado abstractamente, y, por lo mismo, es
simplemente ineficaz" (52).
33. En opinión de CESTA U el artÍCulo comentado utiliza como
sinónimos las palabras tradición y entrega(53). Sin embargo, la tradición puede
llevarse a cabo no solamente a través de la entrega material de la cosa, sino
también por medio de otras formas prescritas por la ley que nada tienen que
ver con ésta.
(v. gr. arts. 764 y 767 C. C.). La imprecisión de la definición legal
puede obedecer al hecho de "haber conservado los romanos la palabra
tradición, locución latina que significa entrega material, al establecer la entrega
simbólica "(54).
34. En realidad, un estudio sistemático de las disposiciones del Código
Civil nos revela que la palabra entrega no siempre se utiliza como sinónimo de
tradición.
Si bien en algunos artículos ha sido usada con ese significado (v. gr.
758
y 1686 C. C.), aludiendo a la transferencia de la posesión, la voz entrega es
empleada en muchas ocasiones para hacer referencia no a la posesión sino a la
mera tenencia (por ejemplo arts. 653, 2216 Y 2240 del C. Civil).
35. La tradición, sin embargo, supone siempre la transferencia de la
posesión (arts. 647 y 758 del C. C).
La tradición puede ser real o ficta, pero obviamente no se produce si el
tradente no es poseedor. La transferencia de la posesión es, entonces, un
elemento esencial o constitutivo de aquélla, de tal modo que su falta "implica
la falta del negocio jurídico mismo "(55). En suma, supone su inexistencia,
situación que, en nuestro derecho, se equipara a la nulidad absoluta(56).
y
en esta materia rige, también, el principio de la legitimación para
disponer, es decir, sólo puede transferir la posesión el poseedor. La prueba de
la adquisición de la posesión requiere -afirma GUILLOT- la "demostración de
(52) COVIELLO, NICOLAS; Doctrina General del Derecho Civil, pág. 366.
(53) Ob. cit., pág. 160.
(54)
Opinión de DUQUE. citado por CESTAU. ob. cit .. pág. 161.
(55) COVIELLO, ob. cit., pág 364, N° 104.
(56) Confrontar GAMARRA, ob. cit., t. lO, pág. 10 y, en especial, la referencia bibliográfica que figura
en la nota N° 5 de dicha página.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
TITULO Y MODO.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.