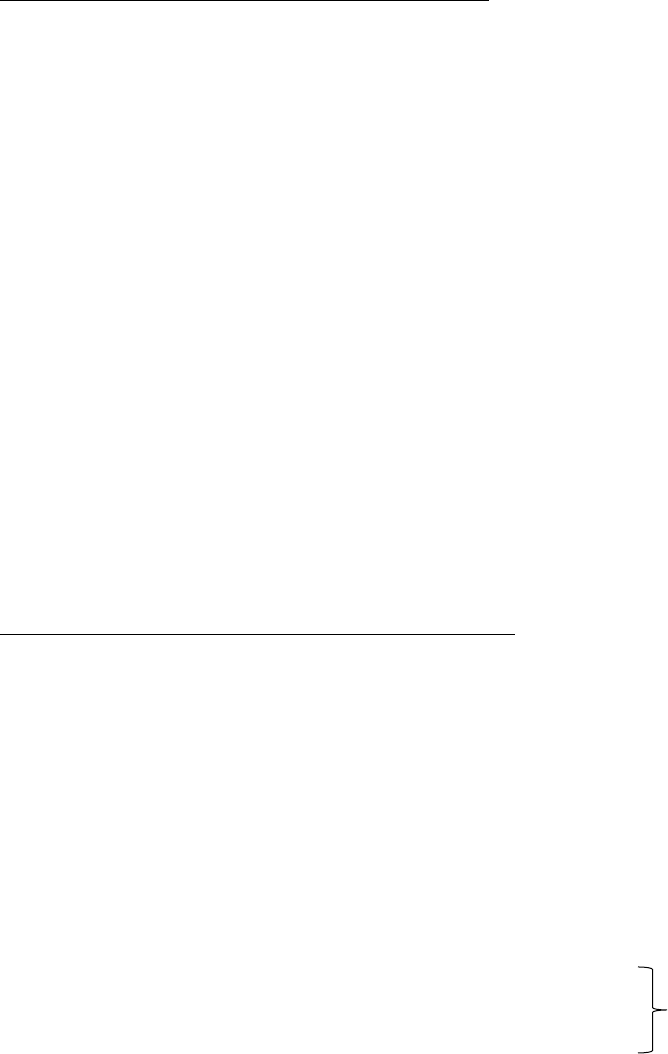
TEORÍA DE LA RESPUESTA PUNITIVA
A. Punibilidad como merecimiento y como posibilidad
La respuesta del Estado al delito: lo punible y lo penable
A una conducta típica, antijurídica y culpable (injusto culpable o delito), el poder punitivo debe (o
debería) reaccionar procurando responderle con una pena y, por ende, todo delito es punible en el
sentido de que merece –o es digno de– una respuesta punitiva.
No obstante, en el derecho penal –al igual que en la vida cotidiana– no siempre es posible
proporcionar la respuesta merecida a un injusto culpable, o sea que no siempre el delito es
penable en el sentido de que se le puede responder con una pena.
En síntesis: no todo lo que es punible porque merece una pena (es digno de pena) es penable en el
sentido de que pueda respondérsele con la pena.
Merece ser castigado el niño malcriado que nos ensucia la ropa cuando estamos visitando a
amigos, pero no lo podemos castigar porque no es nuestro hijo, no estamos en nuestra casa, los
padres son amigos, etc. Así, en la vida cotidiana, tampoco es posible castigar todo lo que merece o
es digno de ser castigado.
En lo sucesivo usaremos la palabra punibilidad únicamente en el segundo de los sentidos
señalados, es decir, como la posibilidad legal de imponer la pena, dado que el otro sentido
(merecimiento de pena) emerge y se agota simplemente con la condición de delito (conducta
típica, antijurídica y culpable o injusto culpable) del hecho.
B. Causas de exclusión y de cancelación de la punibilidad
Naturaleza penal y procesal
Las causas que hacen inviable la respuesta punitiva estatal pueden ser penales o procesales, y
también anteriores o concomitantes al hecho (causas de exclusión de la punibilidad) o posteriores
a este (causas de cancelación de la punibilidad).
El elenco completo es considerable, al tener en cuenta que emergen también de las leyes penales
especiales (derecho penal tributario, por ej.).
Nos limitamos a las previstas en el CP.
Causas de:
- exclusión de la punibilidad (anteriores o concomitantes al hecho)
procesales y penales
- cancelación de la punibilidad (posteriores al hecho)
Muerte del agente
Es obvio que en nuestros días la pena y la acción penal se cancelan con la muerte. El principio de
personalidad o mínima trascendencia de la pena impide que esta pase a los herederos, por lo cual,
la pena de multa impaga se extingue con la muerte del penado, no así la reparación civil.
Prescripción de la pena
La pena se cancela por prescripción, o sea, que el paso del tiempo motiva la extinción de la pena
impuesta por sentencia firme. La mínima racionalidad del poder punitivo se disipa con el correr del
tiempo en proporción a la gravedad del hecho y de la consiguiente pena impuesta.
Hacen excepción las penas por crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles en razón de
que la magnitud del injusto y la masividad de bienes jurídicos lesionados, impiden que el tiempo
borre la memoria.
Las penas de privación de libertad perpetuas se prescriben a los veinte años, las temporales en un
tiempo igual al de la pena y la de multa a los dos años (art. 65 CP).
El plazo de prescripción se cuenta desde la medianoche del día en que la sentencia se notifica al
condenado o a su abogado (si no hubiese sido posible la notificación, desde la fecha de la
sentencia) o desde la medianoche del día en que su cumplimiento se hubiese quebrantado en caso
de que hubiese empezado a cumplirse. En este último caso, el plazo es igual al del tiempo de pena
que le quedase por cumplir.
Para las medidas de seguridad (art. 34 inc.1 CP), la prescripción no está prevista en la ley, pero
debe entenderse que el término es igual al mínimo de la escala penal del injusto cometido.
Interrupción de la prescripción de la pena
La prescripción de la pena se interrumpe (no cuenta el tiempo transcurrido) con un cumplimiento
parcial.
La prescripción se suspende (no corre el término) en caso de condenación condicional (art. 27 CP).
Como la prescripción es una causa personal de cancelación de la penalidad, corre separadamente
para cada uno de los intervinientes en el delito.
Indulto
La pena se elimina por indulto (art. 68 CP), que es un acto político exclusivo del Poder Ejecutivo al
igual que la conmutación (disminución de la pena) (art. 99 inc. 5 CN). No son indultables ni
conmutables las penas por crímenes contra la humanidad (ER), ni por los delitos de los arts. 29 y
36 CN. Es más que obvio que, por razones naturales, tampoco lo son los delitos que se siguen
cometiendo (permanentes o continuos) tampoco lo son los delitos que se siguen cometiendo
(permanentes o continuos).
Dado que la prisión preventiva funciona en la práctica como una pena y la CN no distingue entre
penas impuestas o conminadas, basta con que haya un proceso, o sea que es admisible el indulto a
procesados. En tal caso, el indulto cancela cualquier habilitación de poder punitivo, pero el
procesado conserva su derecho a la verdad y podrá exigir que el proceso continúe a ese único
efecto.
Perdón del ofendido
La pena impuesta se cancela en los delitos de acción privada con el perdón del ofendido (arts. 69 y
73 CP). El perdón se extiende a todos los participantes (coautores, cómplices e instigadores), y no
es admisible que se perdone a unos y no a otros.
Obstáculos a la perseguibilidad del delito
Los obstáculos a la perseguibilidad del delito son de naturaleza procesal y se dan en los casos en
que el impulso de ese carácter (acciones procesales) depende de la denuncia formulada por el
sujeto pasivo con la clara y expresa voluntad de que la acción sea llevada adelante por el
Ministerio Público (acciones dependientes de instancia privada, arts. 72, 119, 120 y 130 CP) y
también de los casos de delitos que únicamente son perseguibles por querella del sujeto pasivo
(delitos de acción privada, art. 73 CP). Los códigos procesales –provinciales- y alguna
jurisprudencia, al permitir que los damnificados apelen sin que lo haga el Ministerio Público,
convierten acciones públicas en privadas, lo que es un problema procesal discutible.
Pago de la multa
El pago del mínimo de la multa del delito conminado con esa pena antes de iniciado el juicio (por
tal debe entenderse la etapa plenaria) o el máximo una vez iniciado este, cancelan la punibilidad
del delito (art. 64 CP).
Prescripción de la acción penal
La punibilidad se cancela también por efecto de la prescripción de la acción penal. Los plazos de
prescripción de la acción guardan relación con la pena conminada, pero no superan los doce años
(art. 62 CP).
Las disposiciones sobre prescripción de la acción penal son claramente procesales, pero se hallan
en el Código Penal como criterio marco (82), y deja a los códigos procesales la fijación del plazo
razonable del proceso, que también extingue la acción penal (art. 7.5 CADH; art. 207 CPPN).
No se prescriben (son imprescriptibles) las acciones por crímenes contra la humanidad (ER; CCT;
CICGLH). El fundamento de la prescripción de la acción penal es el mismo que el de la prescripción
de la pena (425) y, por ende, el de su excepción es análogo.
Curso de la prescripción de la acción penal
La prescripción corre desde la medianoche del día en que se cometió el delito, pero si fuese
continuo –o continuado– desde la del día en que se realizó el último acto.
En caso de concurso ideal (54 CP) (307) la prescripción de la acción se rige por el injusto con pena
mayor.

En caso de concurso real (55 CP) (312) las acciones se prescriben paralelamente para cada uno de
los delitos. En un concurso real de dos delitos (por ej. uno de hurto y otro de robo) no se suman las
penas para el cálculo del término de prescripción de la acción, sino que los términos corren
paralelamente para cada uno de los delitos. Así, se prescribirá la acción por hurto antes de la
correspondiente al robo.
Suspensión
La prescripción se suspende (no corre el término) (art. 67 1ª parte CP) por cuestiones previas o
prejudiciales.
También se suspende cuando se trata de un delito cometido en el ejercicio de la función pública
mientras cualquiera de los que participaron en el hecho continúe en ella. Esta disposición es de
dudosa constitucionalidad; debe entenderse, al menos, que la función que se desempeñe
posibilite el encubrimiento o la impunidad del delito: no tiene sentido que una acción por hurto
cometido en la calle por tres personas, no se prescriba para ninguna de ellas porque una continúe
siendo empleada de limpieza municipal.
En los delitos contra el orden constitucional (arts. 226 y 227 CP), la prescripción de la acción se
suspende hasta que se restablezca el orden constitucional.
Interrupción
En caso de interrupción de la prescripción de la acción, el plazo se empieza a contar nuevamente
por entero. La interrupción se produce por la comisión de un nuevo delito (establecido por
sentencia condenatoria firme, pues no basta con un procesamiento ni con una condena no firme).
La interrupción de la prescripción por actos procesales es una característica autoritaria,
introducida en el CP a partir de 1949. En la ley vigente hay cuatro actos procesales que
interrumpen la prescripción de la acción penal (art. 67, 2 parte CP).
Es de dudosa constitucionalidad que el llamado a prestar declaración indagatoria (que es un acto
de defensa) pueda operar como interrupción.
Se separa por plazos de hasta doce años cada acto procesal interruptivo, de modo que cualquier
proceso penal podría llegar a los cincuenta y nueve años (volvería imprescriptible la acción), efecto
que debe evitarse en función de la previsión constitucional del plazo razonable del proceso (CADH,
arts. 7.5, 8.1).
Excusas absolutorias
Las causas de exclusión de la punibilidad previstas en la parte especial del CP suelen llamarse
excusas absolutorias, como, por ejemplo, es el caso de los delitos contra la propiedad cometidos
por parientes o algunos convivientes (art. 185 CP).
También en la parte general del CP aparece alguna causa de cancelación de la penalidad particular,
como el incumplimiento de la promesa anterior al delito (art. 46 CP) (262).
C. Niños: caso particular de formal exclusión de la penalidad

Exclusión meramente formal o perversa
Como hemos visto, los niños hasta los diez y seis años son formalmente beneficiados por una
causa personal de exclusión de punibilidad (69, 70).
No obstante, en la realidad se los excluye de la ley penal manifiesta para entregarlos a un poder
punitivo arbitrario habilitado en una ley penal (la llamada ley 22.278), que permite su
institucionalización hasta la mayoría de edad, con la mera imputación de una conducta típica y
hasta como víctima de ella, con el pretexto de presentar problemas de conducta. En realidad, se
trata de una arbitraria criminalización de la pobreza infantil.
D. Falsa suposición de causas de exclusión de la punibilidad (error de punibilidad)
Aspiración normativa y posibilidad legal de pena
La aspiración normativa a la determinación de la conducta de los habitantes de la nación
(independientemente de que se logre y de la medida en que se lo haga) es la usualmente llamada
función determinante de la norma, que no se agota en el delito, sino que –en definitiva– lo hace
con la posibilidad legal de imposición de pena (327), puesto que nadie suele sentirse obligado por
una norma –de cualquier naturaleza jurídica– cuando no es posible que sea sancionado.
La falsa suposición de causas de exclusión de pena
La anterior consideración adquiere relevancia respecto de los efectos del error que consiste en la
falsa suposición de una causa de exclusión de la pena que en la ley (error juris) o en la situación
real (error facti) no existe. Se trata del llamado error de punibilidad.
Por supuesto que la cuestión solo se platea cuando el error de punibilidad recae sobre causas de
exclusión de la penalidad y no de cancelación de esta, pues las primeras deben existir al momento
del hecho, en tanto que las segundas advienen con posterioridad a este (es irrelevante que el
agente crea que se ha prescripto la acción, por ejemplo).
Son casos de error de hecho de punibilidad el que recae sobre la edad (la persona cree tener
quince años y en realidad tiene diez y seis, porque hay una falsedad en su partida de nacimiento),
sobre la condición de pariente en el art. 185 (cree que es su padre y no lo es, porque siempre le
dio esetrato y nunca lo verificó en la documentación). Es un caso de error juris de punibilidad el
del extranjero que cree que la edad de responsabilidad penal comienza a los diez y ocho años.
Efectos del error de punibilidad
Si bien es claro que las causas de exclusión de la punibilidad no requieren que el agente las
conozca, su falsa suposición da lugar a este género de errores que, como generan prácticamente la
misma situación subjetiva que el error de prohibición, razonablemente no pueden tener un efecto
diferente a este, o sea, el de eliminar la punibilidad cuando sean invencibles y de disminuir la
escala penal dentro de los límites del art. 41 CP si fuesen vencibles.
El fundamento legal de esta solución se halla en el propio inc. 1 del art. 34 del CP, que requiere la
posibilidad de comprensión –lo que presupone el conocimiento– de la criminalidad, expresión esta

última que importa tanto el conocimiento de la relevancia típica de la antijuridicidad como
también el de la punibilidad consiguiente, lo que, por otra parte, coincide con todos los
antecedentes legislativos de la disposición del CP.
E. Las penas en las leyes penales manifiestas
Penas en el CP
Las penas de nuestro CP (art. 5) son prisión, inhabilitación y multa. Las disposiciones sobre
reclusión han perdido vigencia puesto que la ley de ejecución (24.660) no la trata y al tipificarse los
crímenes contra la humanidad (ley 26.200, art. 7) se estableció la prisión como pena única. La
distinción histórica consistía en que era una pena infamante, prohibida por la CN (art. XXVI DADH)
y que habilitaba trabajos públicos.
Pena de muerte
La pena de muerte ha desaparecido para siempre de la legislación nacional con la derogación del
CJM (ley 26.394 de 2008).
Conforme a la regla de la abolición progresiva de la CADH, una vez abolida no puede restablecerse
(art. 4.3 CADH).
Pena perpetua en sentido estricto
Cabe señalar que la pena propiamente perpetua, es decir, sin posibilidad alguna de extinción
durante toda la vida del penado, equivale a la pena de muerte, al igual que cualquier pena que
llegue o se aproxime al agotamien to de la expectativa de vida de la persona.
Además, la pena propiamente perpetua presupone una negación de la personalidad dado que (a)
presume que se trata de una persona inferior porque no podrá modificar su conducta jamás en su
existencia; (b) impone una confiscación prohibida de bienes (17 CN), pues le confisca el derecho a
trabajar (14 CN) durante toda su vida; y (c) deteriora a la persona de modo irreversible, como toda
institucionalización muy prolongada, o sea que la convierte en una pena corporal.
Por ende, debe entenderse que la pena llamada perpetua de nuestro CP no puede ser realmente
una pena hasta la muerte, pues en algún momento debe existir la posibilidad de hacerla cesar.
Prohibición de penas crueles
Fuera de las penas expresamente prohibidas en la CN histórica (arts. 17 y 18 CN), el marco general
de la definición de penas prohibidas lo proporciona la prohibición de penas y tratos crueles,
inhumanos y degradantes (art. 5 DU; art. 7 PIDCP; art. 5.2 CADH).
Las penas legales no son, por cierto, penas dulces, y su antónimo (es decir, las crueles, inhumanas
y degradantes) son las penas desproporcionadas (irracionales), que no guardan cierta relación con
la magnitud del contenido injusto del hecho y con su correspondiente culpabilidad. Dicho más
sintéticamente, la exigencia de proporcionalidad de la pena (adecuación al contenido injusto y a la
culpabilidad) se deriva de la prohibición de las penas crueles.
Las medidas para pacientes psiquiátricos
Las medidas del inc. 1 del art. 34 CP plantean un problema constitucional muy grave, pues –en
verdad– se trata de un resabio de viejas doctrinas vigentes hace un siglo.
Lo cierto es que, a estar a la letra de la ley, esta impone penas indeterminadas a pacientes
psiquiátricos.
La ley se expresa en términos tales que permiten llegar al extremo de imponer privaciones de
libertad incluso a personas que pueden haber causado un resultado sin realizar siquiera conducta,
como en los casos de la inconsciencia e involuntabilidad (159, 160), porque el art. 34, inc. 1 CP
abarca toda la incapacidad psíquica de delito y no solo la de culpabilidad.
Lo correcto sería derivarlas a la legislación civil o psiquiátrica y eliminar toda intervención del
poder punitivo, lo que hasta el presente no ha sucedido. En la práctica se aplican muy
selectivamente.
Dado que la ley no establece un término máximo, también tienen el inconveniente de que es muy
difícil ponerles fin, porque pocos jueces, fiscales y peritos se animan a decidir que ha cesado el
peligro, sin contar con los casos de pacientes olvidados por años en manicomios.
Mínima racionalidad: exigencia de un término
Si bien se trata de penas sin delito, pero que de hecho se aplican, al menos es menester señalarles
límites, tanto materiales como temporales.
Como mínimo –y hasta que la jurisprudencia las declare inconstitucionales– debería limitárselas
materialmente a casos de hechos graves contra la vida, la integridad física o la libertad sexual.
En cuanto a la temporalidad, la más elemental racionalidad exige que su duración no supere el
mínimo de la escala penal que hubiese correspondido a una persona capaz que hubiese realizado
la acción típica del delito que corresponda al hecho del incapaz.
Pasado ese tiempo y de requerir atención el estado de la persona, debería intervenir la justicia
civil, adoptando las medidas adecuadas al grado de agresividad del enfermo.
Entendemos que el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás (art. 34, inc. 1, 2
párrafo CP) no se refiere a la vieja idea de peligrosidad penal policial (posibilidad de comisión de
un nuevo delito), sino a la agresividad del paciente, dado que el peligro de daño a sí mismo no es
peligro de un delito, sino expresión de su autoagresividad. La agresividad es verificable
clínicamente, en tanto que la peligrosidad no es más que un cálculo de probabilidades acerca de
un hecho futuro e incierto.
La pena de prisión
La pena de prisión es la más grave que se puede imponer a una persona, debido al inevitable
efecto deteriorante de toda institucionalización total.
Las condiciones carcelarias en América Latina aumentan en diez o quince veces los riesgos para la
vida y la salud, con lo cual se convierte en una pena corporal. Además, en la amplísima mayoría de
los casos no se cumple como pena, sino como prisión preventiva, que se imputa luego a la pena
que se le impone en caso de condena (art. 24 CP).
Imposibilidad de una interpretación racional de las disposiciones vigentes sobre límites de la
pena de prisión
El CP, en su versión original y con las reformas de 1984, tenía un sistema para la pena privativa de
libertad bastante coherente.
Este sistema se ha destruido como resultado de reformas coyunturales.
No es posible ninguna interpretación racional del CP vigente en cuanto a los límites de esta pena,
por lo cual es absolutamente inconstitucional en su actual redacción, producto de campañas de
ley y orden, políticos inescrupulosos, periodismo amarillista y víctimas héroes.
Los restos del CP hoy vigentes establecen que el condenado a pena perpetua puede solicitar la
libertad condicional después de 35 años de encierro (art. 13 CP) (antes 20 años), pero no se
alteraron las escalas para la tentativa y la complicidad secundaria (10 a 15 años, art. 43 y 46);
tampoco le corresponde la libertad condicional si es reincidente (art. 14 CP), de modo que, en
definitiva, no recuperaría nunca la libertad (igual antes, pero como la pena de relegación del art.
52 estaba destinada a multirreincidentes (486), procedía en las condiciones del art. 53, pues de
otro modo habría que entender que el reincidente por primera vez debería cometer una serie de
delitos en el penal, para convertirse en multirreincidente y lograr que un día se le habilite la
libertad condicional).
A ello se suma que ni siquiera es claro cuál es el tiempo máximo de la pena privativa de la libertad
temporal (antes 25 años, ahora 50 años por el máximo del concurso real (art. 55 CP); no falta
quien al aprovechar la más que descuidada torpeza legislativa en la reforma al art. 227 ter CP,
considera que es de treinta y siete años y seis meses).
La Corte Suprema ha sostenido que la incerteza acerca del máximo de la más grave de las penas
no es una materia de implicancia constitucional, sino de derecho común, lo que resulta insólito,
pues si no se conoce el máximo posible de una pena, es imposible cuantificarla racionalmente.
Normas internacionales
Este caos se acrecienta con la sanción de las leyes 25.390 del 2000 y 26.200 de 2006; la primera
ratificó el tratado que establece el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional y con ello
incorporó al derecho nacional la norma que establece que para los crímenes contra la humanidad
la pena máxima es de treinta años de privación de la libertad (art. 77 ER).
Conforme al ER solo puede establecerse pena perpetua cuando lo justifique la extrema gravedad
del crimen y las circunstancias personales del condenado (obsérvese que se refiere a extrema
gravedad de crímenes muy graves por la masividad de víctimas y además requiere circunstancias
personales, que obviamente se están refiriendo a la posibilidad de que el criminal conserve
poder). De cualquier modo, tampoco esta previsión implica una pena realmente perpetua, porque
podrá ser revisada cada cinco años (127).
Inadmisibilidad de penas diferentes para los mismos delitos
Para introducir aún más confusión, la ley 26.200 (arts. 8, 9 y 10) establece que en los casos en que
esos delitos deban juzgarse por tribunales federales nacionales competentes en razón del
principio universal (123) (118 CN; ER), la pena será de hasta veinticinco años de prisión y si hubiera
una muerte será perpetua, o sea que eleva la pena ordinaria de los delitos contra la humanidad al
volver perpetua lo que en el ER tiene un máximo de treinta años.
Esta agravación establece una desigualdad de trato inexplicable (viola los arts. 1 y 16 CN). Si se
reconoce una competencia internacional para crímenes que usualmente son masacres a las que
solo por excepción puede penarse con una pena perpetua revisable (pues normalmente la pena es
de treinta años), no puede admitirse que cuando esos delitos deban ser juzgados por los
tribunales nacionales en virtud del mismo tratado, las penas sean más graves y, menos aún, que
para delitos del orden común se puedan usar las mismas penas que para los más excepcionales y
horripilantes crímenes masivos contra la humanidad.
Posible reconstrucción de un sistema racional
Una forma de reconstruir racionalmente el sistema de la pena privativa de libertad (prisión) en la
actualidad es remitir al Estatuto de Roma (que es ley suprema en función del art. 31 CN) y concluir
que la pena máxima hoy vigente es de treinta años de prisión, que es el máximo usual reconocido
por la ley nacional a la competencia internacional para el genocidio, los crímenes de guerra y los
crímenes contra la humanidad. (La jurisdicción nacional solo quedaría habilitada para imponer una
prisión perpetua revisable en el supuesto excepcional y en las condiciones que la habilita el ER).
Deberá entenderse que la pena perpetua del CP tiene ese máximo y que la libertad condicional es
procedente con los dos tercios de la regla temporal (veinte años), y es inconstitucional el término
de treinta y cinco años que lo excede y que no guarda relación con el previsto para la tentativa y la
complicidad, como tampoco el de cincuenta años para el concurso real (art. 55 CP) (312), que
debería entenderse también fijado en treinta años.
De mantenerse el criterio todavía jurisprudencialmente dominante acerca de la constitucionalidad
de la reincidencia (479) y del art. 14 CP (451), se deberá admitir que la pena perpetua no admite
libertad condicional en ese caso, pero se extingue a los treinta años.
Igual solución correspondería para las disposiciones que impiden la libertad condicional a los
condenados por ciertos delitos, en caso de considerar que esa reforma sea constitucional (art. 14
CP según la ley 25.892 de 2004).
Esto último es más que dudoso, porque no es racional agravar penas que no son más graves. Así,
la jurisprudencia consideró inconstitucionales los llamados delitos inexcarcelables, o sea, casos en
que la ley estableció que, pese a que la pena conminada lo permitía, en algunos delitos la persona
debía permanecer en prisión preventiva.
Cabe observar, que la ley 24.660 regula el régimen de salidas transitorias y otros beneficios, cuyo
análisis corresponde al derecho de ejecución penal (77 y ss.).
Libertad condicional
El CP regula tradicionalmente la libertad condicional, cuando el penado haya cumplido dos tercios
de la condena o períodos menores en caso de penas más cortas (art. 13 CP).
Es dudoso cuándo la pueden pedir los condenados a perpetuidad en razón de la señalada
derogación tácita del término insólito de treinta y cinco años, pero cabe entender que teniendo
esta un máximo de treinta años se la habilitaría a los veinte años (dos tercios).
La exclusión de los reincidentes de la libertad condicional es inconstitucional en razón de la
inconstitucionalidad de la propia reincidencia, pero incluso al admitir la constitucionalidad de esta
doble punición, no podrá negarse el valor residual de la libertad condicional para
multirreincidentes de la pena de relegación (art. 53 CP) (486), ahora declarada inconstitucional por
la Corte Suprema.
Condenación condicional y probation
La ley vigente contempla dos instituciones de origen diferente para evitar las penas cortas de
prisión, y las reemplaza por un régimen de prueba que incluye como condición esencial la no
comisión de un nuevo delito: la condenación condicional (francesa) (arts. 26 a 28 CP) y la
suspensión del juicio a prueba (arts. 76 bis, ter y quater CP) (la probation anglosajona).
En la condenación condicional se pronuncia una condenación, se la somete a una prueba y, pasado
el tiempo y superada la prueba, se elimina la condena misma.
En la probation, se suspende el pronunciamien to de la condenación y, cumplida la prueba, se
declara extinguida la acción penal.
En ambas, las penas que se imponen o que se suspenden no pueden ser mayores de tres años. Se
trata de instituciones limitadas a la pena de prisión y no rigen para las de multa e inhabilitación,
cuyo cumplimiento no obstaculiza tampoco su operatividad.
Pena de multa
La multa impone al penado el pago al Estado de la cantidad de dinero que establece la sentencia.
Además del criterio general en la cuantificación penal (art. 41 CP) el tribunal debe tomar en cuenta
la condición económica de la persona (art. 21 primer párrafo CP).
Puede imponerse como pena única, conjunta con la prisión o la inhabilitación, alternativa con la
prisión y también en todo delito cometido con ánimo de lucro (art. 22 bis CP), caso en que es
facultativa del tribunal.
Si el penado no paga la multa pese a las facilidades que pueden ofrecérsele, se la ejecuta en sus
bienes y, cuando esto no fuese posible, se la convierte en prisión no mayor de un año y medio (art.
21 CP). Si la imposibilidad de pago es absoluta, la prisión no es viable, puesto que no es exigible lo
imposible (7,7 CADH) y sería absurdo que una persona vaya a prisión por no disponer de bienes.
Pena de inhabilitación
La inhabilitación hace perder o suspender uno o más derechos del penado, en forma diferente a
los que afectan las penas de prisión y de multa. Puede ser absoluta o especial.
(a) La inhabilitación absoluta priva de los derechos enumerados en el art. 19 CP.
Es inconstitucional por confiscatoria (17 CN) la privación de cualquier beneficio previsional (art. 19,
4, CP), que no es más que un resabio de la vieja muerte civil.

La inhabilitación absoluta se impone como pena accesoria en toda condena a prisión mayor de
tres años (art. 12 CP) y se extingue con esta, aunque el tribunal puede disponer que se extienda
hasta tres años más.
La inhabilitación absoluta también puede imponerse como pena principal.
(b) La inhabilitación especial siempre se impone como pena principal (no accesoria) aunque se la
prevea en forma conjunta. Requiere una determinación judicial precisa en la sentencia acerca de
la actividad de que se trate (20 CP). El art. 20 bis CP prevé la imposición conjunta para casos no
previstos en la parte especial.
La inhabilitación puede ser temporal o perpetua, aunque tampoco esta última es materialmente
perpetua, pues en ambos casos puede rehabilitarse después de cumplida la mitad de la pena o
diez años en la llamada perpetua (art. 20 ter CP).
Como se ha visto , el art. 60 CN faculta al Senado Federal a imponer una inhabilitación especial en
juicio político, al parecer materialmente perpetua, disposición que debe ser considerada obsoleta
por contradecir disposiciones de los tratados del inc. 22 del art. 75, dado que una pena no
revisable y materialmente perpetua impuesta por un órgano político nunca puede superar el
control de convencionalidad.
Decomiso
El decomiso (art. 23 CP) opera como pena accesoria.
Siempre debe recaer sobre cosas en particular, para que no resulte confiscatorio.
En los delitos culposos no hay instrumentos, de modo que no sería admisible la pretensión de
decomisar el automotor en un caso de lesiones u homicidio culposo o negligente de tránsito.
Los efectos provenientes del delito son cosas, dinero o mercancía obtenida mediante el injusto,
siempre que no pertenezcan a terceros.
Reparación civil
No debe confundirse el decomiso con la reparación civil que, conforme a lo previsto en los arts. 29
a 33 CP, puede reclamarse y resolverse en sede penal, pero que no por eso adquiere carácter de
pena en nuestro derecho. En cualquier caso, la reparación civil conserva plenamente su
naturaleza.
F. El derecho de cuantificación penal
F.1. Principios generales y límites constitucionales
Principios y reglas generales
El derecho de cuantificación penal (el sentencing anglosajón) es la doctrina que se ocupa de la
individualización de la pena (prisión efectiva, condicional o en suspenso, multa, inhabilitación) y de
la medida de estas en los casos concretos.
Descartado en la legislación comparada el sistema de penas fijas, en la legislación nacional las
normas que la rigen se jerarquizan conforme al art. 31 CN (primero la CN y los tratados del inc. 22
del art. 75 y en segundo término las leyes infraconstitucionales, es decir, el CP y las leyes
especiales).
En general, el CP establece escalas con mínimos y máximos de pena para cada delito, dentro de las
cuales los jueces deben cuantificar las penas en cada caso, conforme a las reglas del art. 41 CP.
También establece reglas que contemplan supuestos que modifican las escalas por mayor o menor
contenido injusto o por el grado de culpabilidad. Los límites mínimos que resultan de las escalas o
las reglas son obligatorios para los tribunales en tanto no deban alterarse por imperio de las
normas de la CN y de los tratados a ella incorporados. No obstante, nuestros tribunales casi no
han prestado atención a las normas constitucionales e internacionales en materia de mínimos de
las escalas penales, invirtiendo la jerarquía normativa (466).
F.2. La culpabilidad como única medida de la pena
La culpabilidad como base de la respuesta punitiva
Cuando razones de Estado o coyunturas demagógicas entran en consideración a la hora de
cuantificar la pena, el poder punitivo se desboca, el Estado de derecho queda impotente ante las
pulsiones del Estado de policía o del deterioro estatal, el derecho calla frente al poder político,
obediente a la publicidad oligopólica vindicativa, que lo amenaza con pérdida de votos y
linchamiento mediático.
Para contener esta pulsión debe reafirmarse que la cuantificación penal no puede responder a
otros criterios que los que emergen de la teoría del delito y conforme a lo dispuesto por el art. 41
CP, esto es, a la magnitud del injusto y al grado de su correspondiente reprochabilidad, precisada
dentro del máximo indicado por la culpabilidad por el acto sintetizado con la magnitud del
esfuerzo realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad (387). En resumen: la pena
no puede exceder la medida del reproche personalizado del injusto de que se trate.
El injusto y la culpabilidad
Afirmar que en la medida de la pena juega el ámbito de autodeterminación concreta del agente en
el momento del hecho, del que debe descontarse el estado de vulnerabilidad que no le es
imputable, no significa que se desconozca la magnitud del contenido ilícito del injusto concreto.
Por el contrario: la culpabilidad personalizada siempre corresponde a un injusto concreto y
conforme a su gravedad se hace más o menos exigible el comportamiento conforme al derecho.
No existe una exigencia de fidelidad al derecho absoluta e inmutable (como se ha pretendido en
casi todos los totalitarismos), sino que el grado de exigencia siempre corresponde a la magnitud
del contenido ilícito: en razón de eso, precisamente, se establecen escalas penales diferentes que,
de no mediar razones constitucionales, deben respetarse por los tribunales. Es demasiado obvio
que lo que alcanza para exculpar un estacionamiento en lugar prohibido no es suficiente para
exculpar un robo.
El art. 41 CP como base legal de la cuantificación
En nuestro derecho, la previsión central en materia de cuantificación penal se halla en el art. 41
CP, que es producto de una combinación de fórmulas históricas nacionales.
Esa disposición opta por una fórmula sintética que se separa de la tradicional tabulación de
atenuantes y agravantes del código español de la época (propio del sistema de penas fijas) y
aunque en apariencia menciona criterios confusos, un atento análisis permite separar nítidamente
los dos criterios básicos de cuantificación: el injusto y su correspondiente culpabilidad.
Este artículo contiene, además, una disposición procesal que es el mínimo de inmediación con el
procesado, e impone el conocimiento directo y de visu por el tribunal sentenciador.
Bastardización del art. 41
Lamentablemente en los últimos años el art. 41 ha sido adicionado al ritmo marcado por la
publicidad de los medios masivos con parches tabulados de agravantes y atenuantes
descuidadamente redactados (arts. 41 bis y 41 quater, armas de fuego y participación de menores
en que aumenta las escalas en un tercio del mínimo y del máximo; 41 ter que permite disminuirlas
en un tercio por negociación con el delincuente; la ley 23.592 agrava en un tercio el mínimo y en la
mitad el máximo de cualquier delito cometido por odio racial o religioso; la ley 24.192 de
espectáculos deportivos agrava en un tercio la pena de algunos delitos).
Cabe advertir que tomada a la letra la ley vigente –es decir, al desatender su inconstitucionalidad y
la ley posterior (ER)– el máximo en todos estos casos podría alcanzar cincuenta años (art. 55 CP).
Desarticulación de los mínimos
Hemos visto (203) que la bastardización del sistema de penas flexibles y la constante elevación
legislativa de los mínimos destruyó la arquitectura originaria del CP, que tiene muy pocos tipos
privilegiados o atenuados, precisamente porque había optado por establecer mínimos bajos, para
dejar a los jueces suficiente espacio de cuantificación. Ese criterio hacía innecesaria la abundancia
de tipos privilegiados, que se observa en muchos otros códigos.
La actual elevación de los mínimos sin establecer tipos privilegiados amplía enormemente la
posibilidad de penas arbitrarias (inconstitucionales) por exceder la elemental proporción con la
magnitud del injusto y la correspondiente culpabilidad.
La culpabilidad como criterio del art. 41 CP
Todo lo referido a las motivaciones de la conducta delictiva es, en definitiva, el fundamento de la
culpabilidad. La miseria y la dificultad para ganarse el sustento es una referencia a la culpabilidad
por la vulnerabilidad (389); la mención de la personalidad del agente (edad, educación) implica la
necesidad de tomarla en cuenta para estimar su ámbito de autodeterminación en el hecho; los
antecedentes y condiciones personales son clara referencia al status social, o sea, al estado de
vulnerabilidad.
La peligrosidad positivista es inconstitucional porque cosifica a la persona

La referencia a la peligrosidad (art. 41 CP) importa una cuña de extraña madera de origen
positivista (racista) (*) que hoy debe ser reinterpretada para compatibilizarla con la CN y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que se trata de
un concepto violatorio de la CADH (caso Fermín Ramírez vs. Guatemala) (*).
El pronóstico de conducta de la persona es una negación de su condición mediante la cosificación
del ser humano, porque peligrosa es una cosa y no una persona dotada de conciencia moral.
Además, nadie puede saber a ciencia cierta qué hará otro –y ni siquiera él mismo– en el futuro.
Solo puede emitir un juicio de probabilidad, pero este se funda en grandes números (estadísticas),
por lo que en el caso concreto puede resultar completamente falso. En la práctica ni siquiera esto
se hace, porque no hay investigaciones que permitan aplicar pronósticos conforme a grandes
números y la supuesta peligrosidad siempre fue manejada intuitiva y arbitrariamente como mayor
punición para portadores de estereotipos (32 a 36). Todo esto sea dicho, sin contar con que penar
por peligrosidad implica no imponer pena por el hecho cometido sino por los futuros que solo se
imaginan, pero que no se han cometido y ni siquiera pensado.
Posible interpretación constitucional; la peligrosidad para el poder jurídico
La necesidad de rechazar el criterio positivista (racista) de la palabra impone tenerla por no escrita
o asignarle otro sentido compatible con la CN. Dado que la inconstitucionalidad de la ley es un
último recurso, debe siempre intentarse el segundo.
En este caso se puede entender como peligrosidad cierto grado de peligro, pero no de comisión de
un delito futuro que nadie imaginó, sino como peligro para la función reductora del derecho penal.
En este sentido, debe reiterarse que cuando el agente haya realizado un enorme esfuerzo para
alcanzar la situación de vulnerabilidad en injustos muy graves (genocidios, masacres, homicidios
múltiples, violaciones seriales, etc.), el poder jurídico dispone de mucho menor espacio de
contención del poder punitivo, puesto que, de no habilitar penas cercanas a los máximos legales,
pondría en riesgo la legitimación misma de la su función jurídica reductora.
Esta circunstancia configura un peligro para el poder jurídico de contención, que el derecho penal
no puede ignorar porque se trata de una limitación a su ejercicio en cada caso concreto y también
en general, dado que al deslegitimarse el poder jurídico se refuerzan las pulsiones del Estado de
policía.
Otra de las posibles interpretaciones compatibles con la CN es entender que significa agresividad,
la que es verificable.
F.3. Los mínimos de las escalas penales y la CN
Imperio constitucional sobre la legislación infraconstitucional
Nunca se puede cuantificar una pena por sobre lo indicado proporcionalmente por el respectivo
grado de culpabilidad, porque una pena sin culpabilidad es siempre una pena cruel que, además
de violar el principio de humanidad (107), desconoce el carácter de ente con conciencia moral
inherente a la condición de persona (103) y, por consiguiente, es violatoria de elementales normas
y principios constitucionales e internacionales.
Pero cuando los jueces excepcionan los mínimos de las escalas penales, por fuerza deben hacerlo
con fundamento en esas leyes de superior jerarquía normativa y en los principios de ellas
derivados, pues de lo contrario incurrirían en derecho libre, invadiendo la competencia legislativa.
Los jueces deben basarse, ante todo, en la CN
A los jueces no les está permitido usurpar la función del legislador, pero les está mandado
controlar que el legislador –por acción o por omisión– no usurpe la función del constituyente al
violar el mandato de racionalidad del ejercicio del poder inherente al principio republicano de
gobierno.
Este es el principio general de un Estado constitucional de derecho que, de lo contrario, se
reduciría a un Estado legal de derecho y la CN quedaría degradada a una manifestación de buena
voluntad librada al arbitrio de las mayorías parlamentarias coyunturales. A pesar de la debilidad de
nuestro control de constitucionalidad (18), nuestro Estado constitucional de derecho reconoce la
inspiración norteamericana en la CN 1853-1860, que se le opone al modelo de Estado legal de
derecho bonapartista.
En función de este mandato constitucional, los jueces deberían habilitar penas inferiores al
mínimo indicado por la ley infraconstitucional en todos los casos en que este señale una pena que
–en el caso concreto– exceda la medida indicada por el grado de culpabilidad de ese injusto, como
por ejemplo, puede suceder en los supuestos de imputabilidado culpabilidad disminuida antes
referidos.
Penas a personas de los pueblos originarios
También son claros casos en que el poder jurídico debería excepcionar los mínimos de las escalas
penales, cuando se trate de personas pertenecientes a culturas originarias que –inevitablemente–
se viesen sometidas a una doble punición (la estatal y la comunitaria). En estos casos el juez
debería considerar la magnitud de ambas puniciones para moderar la que habilita, a efecto de que
la suma no exceda el máximo indicado por la culpabilidad.
La combinación del principio de culpabilidad con el de humanidad (prohibición de penas crueles)
(107), el ne bis in idem (prohibición de doble punición) (109) y el reconocimien to constitucional
de nuestros pueblos originarios (con garantías que se establecen en el inc. 17 del art. 75 CN), no
permiten concluir una solución diferente en estos supuestos.
Penas naturales
También del principio de humanidad (107) se deriva la prohibición de penas crueles, lo que –entre
otras cosas– plantea la cuestión de las llamadas penas naturales. Se trata de los casos en que el
hecho hubiese tenido consecuencias gravísimas para el agente o para algún ser querido o cercano,
en que se considera que del delito se derivó naturalmente la pena.
El supuesto más común de pena natural se presenta en los delitos por negligencia (arts. 84 y 94
CP), cuando el hecho haya provocado lesiones graves al autor o la muerte de familiares. Aunque
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
Teoría de la respuesta punitiva.docx
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.