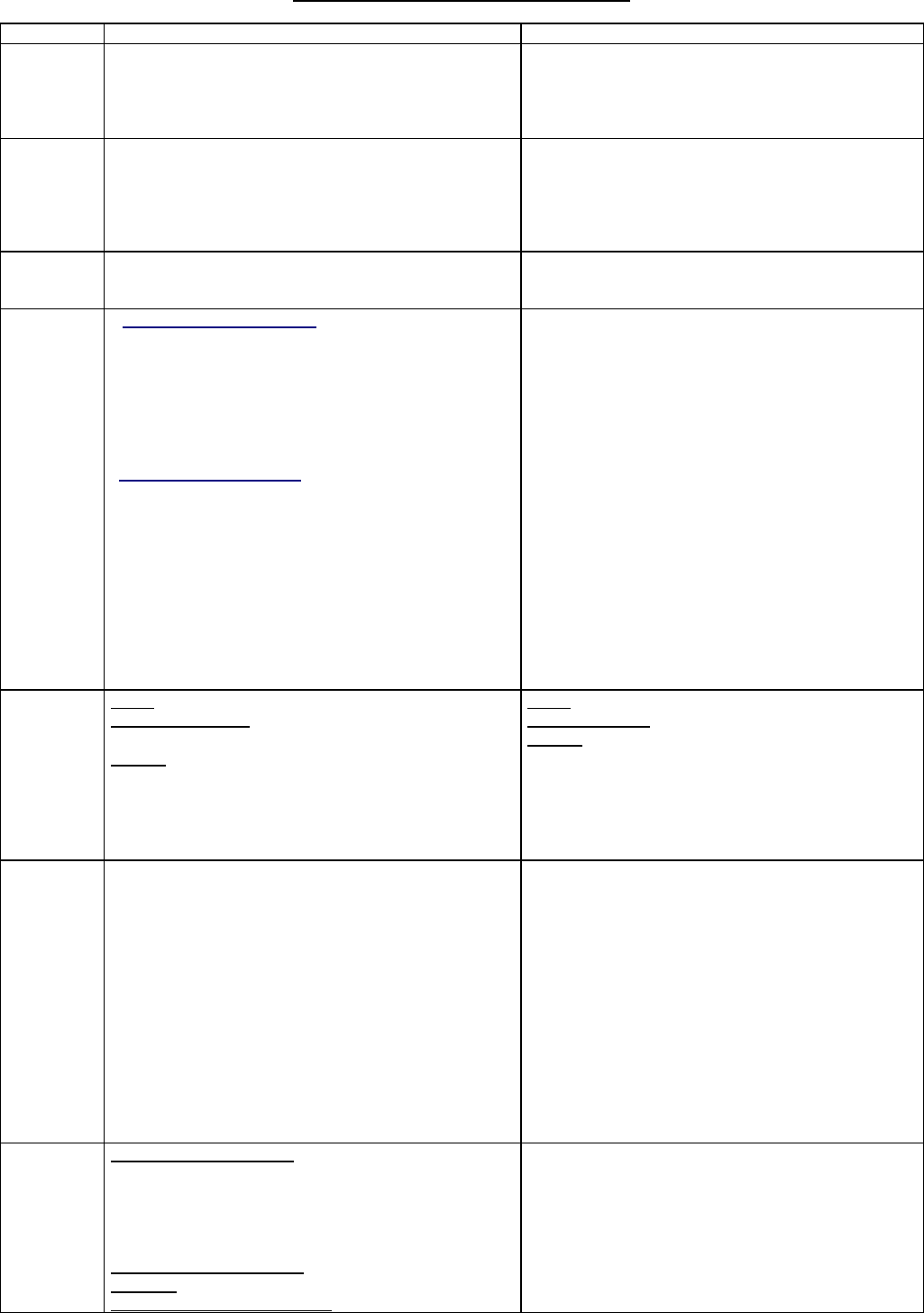
http://www.md-tuc.blogspot.com/
SÍNDROMES DEL SISTEMA NERVIOSO
SINDROME CEREBELOSO
SINDROME MENINGEO
Concepto
Conjunto de St y Sg producidos por una alteración anatómica
o funcional del cerebelo.
Queda alterada la regulación de la acción de los músc.
agonistas, sinergistas y antagonistas que participan en la
motilidad
Conjunto de St y Sg producidos por la afección difusa
(aguda o crónica) de las meninges.
Constituye una emergencia médica, que requiere de la
rápida identificación del agente causal para realizar el
tratamiento apropiado.
Etiología
+ Vascular (Hemorragias, Trombosis, Infartos)
+ Neoplasias Cerebelosas o ponto-cerebelosas; metastasis
+ Traumatismo, Malformaciones
+ Intoxicación por Alcoholo Drogas
+ Infecciosa (Virales, Piógenas, Absceso, TBC)
+ Degenerativa (esclerosis múltiple, Enf. de Friedrich, etc.)
*Inflamación de las meninges: (meningitis) por virus,
bacterias, hongos o parásitos.
*Irritación de las meninges (meningismo) por drogas
Fisiopatoge-
nia
Dependerá dela causa
Dependerá de la causa
M. Clínica
* Manifestaciones Subjetivas:
Vértigo (en bipedestación o en decúbito contralateral a la
lesión cerebelosa). A veces el paciente lo describe como
mareo.
Cefalea (en relación con la hipertensión endocraneana)
Vomito de tipo cerebral (También relacionado con la
Hipertensión endocraneana, precedido o no de náuseas)
*Manifestaciones Objetivas:
Hipotonía Muscular
Temblores :
(Estático → rápidos y de pequeña amplitud;
Cinético Proximal → intencional, grueso que aparece cuando
ejecuta un movimiento, siendo más pronunciado cuando
mayor haya sido la rapidez de la ejecución).
Adiadococinesias: Incapacidad para realizar con rapidez
mov. repetitivos y alternativos (por ej. Pronación-supinación
de la mano). Se investiga con la prueba de las marionetas
.
Asinergia:
Imposibilidad para realizar movimientos
complejos, por lo que lo descompone en varios mov.
sencillos.
Fiebre (mayor a 38ºC), Fotofobia
Cefalea:
muy intensas, pulsátil, holocraneal, de comienzo
brusco, que se exacerba con los movimientos o la luz y que
disminuye en posición de gatillo de fusil (por acortamiento
del trayecto nervioso). Se acompaña de grito o llanto
meníngeo (también intenso).
Rigidez de Nuca o Cervical:
por contractura de los
músculos de la nuca (hay dolor y resistencia a la flexión
pasiva de cuello)
Convulsiones:
Generalizadas o Localizadas (enla cara o en
un miembro)
Vómitos:
de tipo central (cerebral), en chorro de canilla,
fáciles, de tipo incohercible no precedido de náuseas
Constipación:
pertinaz (por del peristaltismo reflejo)
Ex. Físico
General
Fascie:
Actitud y Postura: El paciente Amplía la Base de
sustentación (separa los pies) por la inestabilidad ortostática.
Marcha: Marcha del Ebrio
→ inestable, tronco inclinado
hacia atrás, da pasos irregulares (algunos cortos y otros más
largos), va con los miembro superiores separados del cuerpo,
balanceándose para mantener el equilibrio (tiene tendencia a
desviarse más hacia le lado lesionado). En ocasiones para
poder avanzar la marcha requiere de apoyo.
Fascie:
Actitud y Postura: Posición en gatillo de Fusil
Marcha: Abolida
Examen
Neurológico
Ataxia Dinámica = Dismetría con Hipermetría ( por falta
de sinergismo entre músc. agonistas y antagonistas y por la
atonía), lo que hace que calculen mal las distancia y que
realizar mov. más largos que los deseados.
Signo de Romberg : Negativo (–)
Hipotonía Muscular (del lado afectado)
Reflejos Profundos:
y de tipo Pendulares (del lado
afectado).
Prueba del Vaso: positiva (+)
Prueba de Stewart – Holmes (o del Rebote): positiva
Fenómeno de Schilder o de Imitación cerebelosa
Barognosia alterada en el lado enfermo
Hemi o Monoplejías:
definitivas o fugases
Signos de Piramidalismo
Contractura Muscular e Hipertonia :
En la nuca, en el
raquis (de los paravertebrales), en la pared abdominal
(abdomen en batea), en los miembros inferiores
Sg de Kerning y Sg de Brudzinski (+) → Ponen de
manifiesto la contractura delos miembros inferiores
Raya meníngea de Trousseau:
fenómeno vasomotor que
consiste en una raya roja o congestiva que queda marcada
en la piel del paciente, tras pasarle en forma rápida un
elemento romo o el dedo .
Hiperalgesia o Hiperestesia cutáneo-muscular (más
evidente en miembros inferiores)
Otras
Alteraciones
o
Manifestac.
Alteraciones de la Palabra:
*Disartría: (palabra escándida: habla en forma lenta,
monótona y alterna con sílabas explosivas, habla como
alcohólico)
*Disfasia (No puede nombrar un objeto que conoce y que
sabe para que sirve)
Alteraciones en la Escritura:
Nistagmo
Desviación del índice de Barany
Alteración del nivel de conciencia (desde Confusión
Mental, somnolencia a coma),
Cambios de carácter,
Delirio.
Ofatamopeljías (
Ptosis, estrabismo o diplopia), Midriasis
Nistagmus, Catalepsia ocular
(fija la mirada en un punto)
Fenómeno de Binda, Sg de Magnus y de Kleijin
Respiración de Biot o de Cheyne-Stokes
Bradicardia
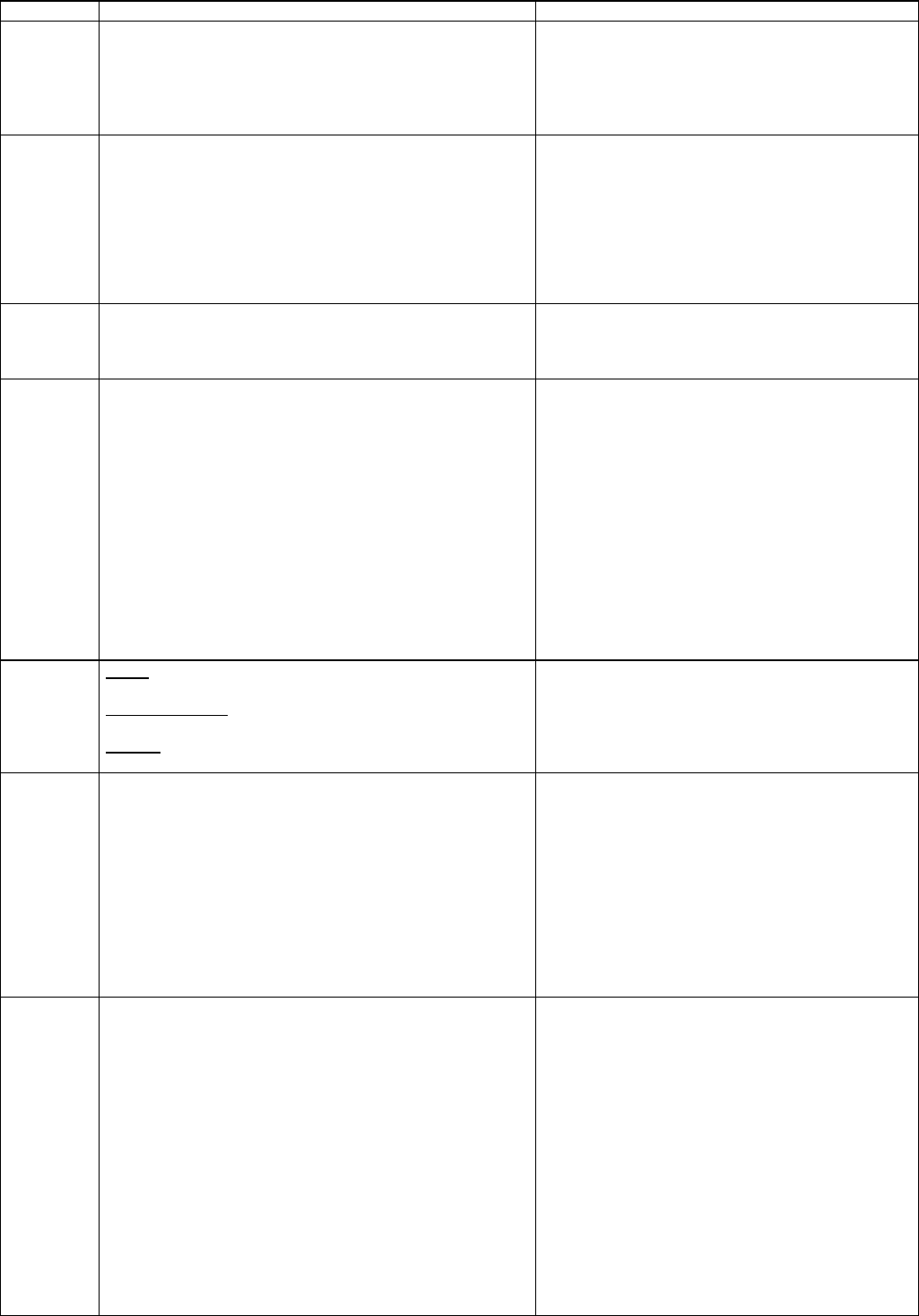
http://www.md-tuc.blogspot.com/
SINDROME DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA
SINDROME
Concepto
Conjunto de St y Sg producido por el desequilibrio entre el
continente (caja Craneana) y el contenido (encéfalo, LCR y
Sangre) que trae como consecuencia el de la presión
endocraneana.
Etiología
+Neoplasia Cerebral, edema intersticial
+Hemorragia o Hematoma Intracraneal (si son voluminosos o
extensos)
+Bloqueo de la circulación del LCR por Quistes Parasitarios,
Abscesos Piógenos, Neoplasias Cerebrales,
+Meningo-encefalitis, Hidrocefalia
Fisiopatog.
M. Clínica
Cefalea: Holocraneana o bien localizada (frontal, temporal o
parietal), muy intensa, persistente, atenúa poco con la ingesta de
analgésicos comunes
Vómitos: de tipo cerebral o en chorro, rara vez se acompañan de
náuseas; se producen sin mayores esfuerzos.
Edema de Papila Bilateral: (por compromiso de la irrigación
ocular), que puede traducirse por visión borrosa ceguera
intermitente, etc. (visible en el fondo de ojo)
Bradicardia Sinusal (entre 45-50 lat/min) y del Pulso
Arterial
Ex. Físico
General
Fascie:
Actitud y Postura:
Marcha:
Ex.
Neurológico
Signos de Foco (indican la Localización de la Lesión por masa
ocupante):
+Área 4 de Brodman = Sg Motores
+Lóbulo Parietal = Sg Sensitivos
+Lóbulo Temporal = Sg Auditivos (afasia sensitiva de Wernike)
+Lóbulo Occipital = Sg Visuales (Hemianopsias en cuadrante)
Arreflexia General: superficial y profunda
Otras
Alteraciones
o
Manifestac
Hipertensión del LCR: el cual sale en chorro, tras punción
lumbar,; sin embargo se evita este procedimiento para no
favorecer la expansión del edema cerebral)
Hipertensión Arterial :
De aparecer Hemorragia Retiniana persistente puede ocurrir
ceguera o amaurosis.
Puede haber estrabismo convergente si hay compresión del VI
Par (MOE)
Alteraciones de la Conciencia: de la Atención y la
comprensión; cambios de carácter, delirio., Obnubilación y
Confusión.
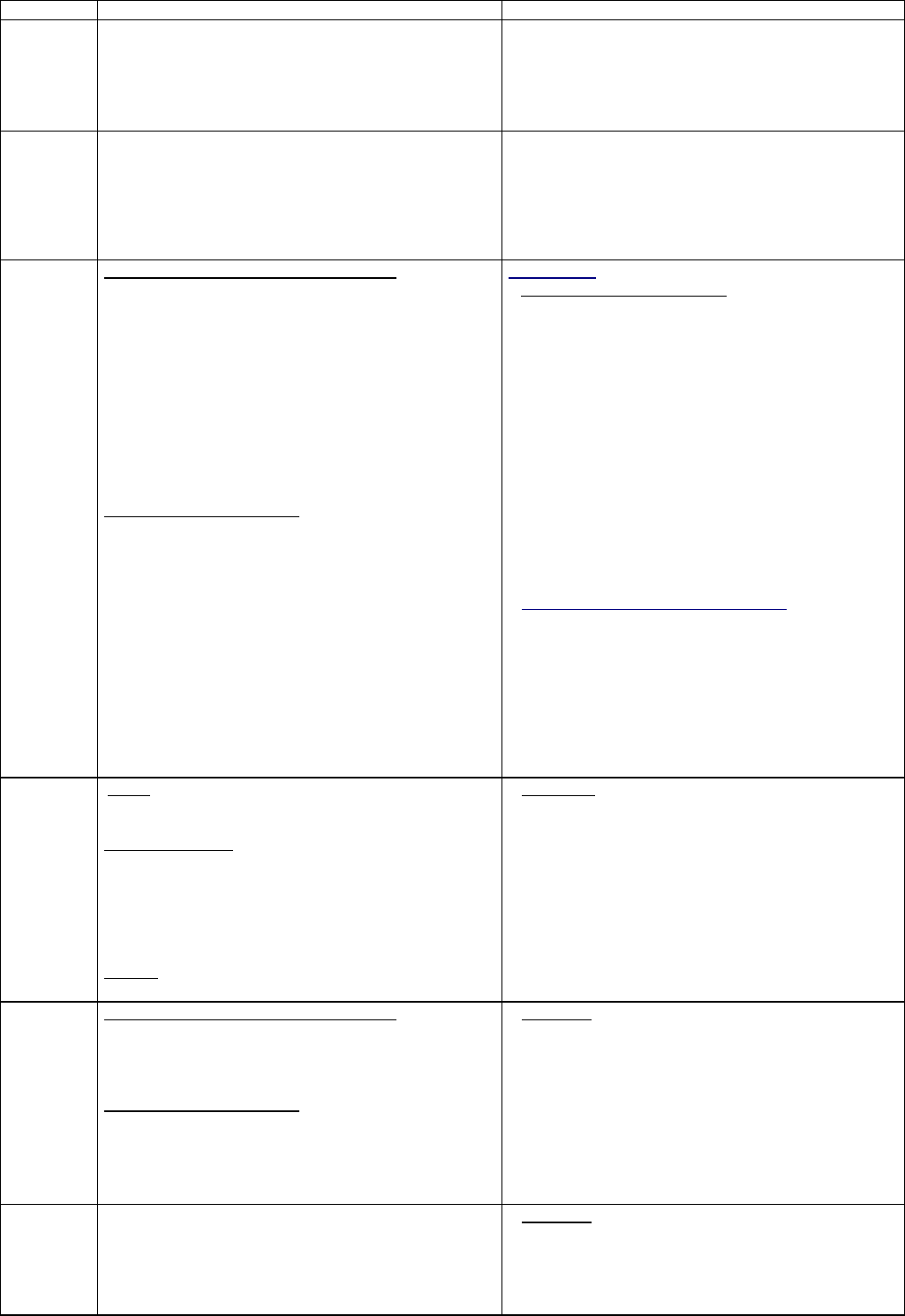
http://www.md-tuc.blogspot.com/
SINDROME PIRAMIDAL
SINDROME EXTRAÍRAMIDAL
Concepto
Conjunto de St y Sg producidos por una lesión en la 1ra
neurona de la vía piramidal o neurona corticoespinal
.
Conjunto de St y Sg que se producen por lesiones en los
Núcleos de la Base (N Lenticular, N Caudado, N Rojos,
Sustancia Nigra, etc.) y/o en las vías que las conectan. Esto
causa trastornos en los movimientos voluntarios, en el tono
muscular y determina aparición de movimientos
involuntarios.
Etiología
Accidente Cerebro Vascular(ACV):
+ Hemorrágico =
En este el paciente pierde el conocimiento
y se despierta con la parálisis.
+ Isquémico = Como lesión es menor el paciente no pierde
el conocimiento por lo que puede percibir como se va
instalando la parálisis.
+Desconocidas o genéticas (para el Parkinson)
+Toxica, infecciosa, traumat. craneano a repetición (boxeo).
Microinfartos (para el parkinsonismo)
+ Fiebre reumática (para Corea menor o de Sydenham)
+ Hereditaria autodominante (para Corea mayor o de
Huntington o maligna) aparecen en la 3ra o 4ta década de la
vida.
M. Clínica
1ra Etapa (de Flaccidez) o Ictus Apopléjico:
Paciente en Coma:
Maniobra de Pierre-Marion-Foix (+):
compresión del
nervio VII Par por detrás de la rama ascendente del maxilar
inf, provoca contracción de los músculos del lado sano.
Parálisis Fláccida con Hipotonía o Atonía del lado
afectado
Arreflexia Ósteo-tendinosa .
Reflejo cutáneo abdominal
Sg de Babinski (+)
(la 2º neurona esta shockead).
No hay Atrofia Muscular (con el tiempo aparece Hipotrofia
por inactividad).
2da Etapa (de Espasticidad):
Hipertonía Irreductible e Hiperreflexia Osteo-tendinosa.
Abolición de los Reflejos Cutáneo-Abdominales;
Sg de Babinski (+) y Sucedáneos
(Schafer, Gordon,
Openheim)
Hay Clonus y Sincinesia.
Clasificación:
+ Sd E-P de tipo Acinético- rígido: Enf. y Sd de Parkinson :
Se produce una de la Dopamina y una de Acetilcolina.
Es una enf. de comienzo insidioso que puede evolucionar
en5 –10 años) predomina en el sexo masculina a partir de los
40 años de edad.
Acinecia o hipocinesia (falta o disminución de los
movimientos, Amimia (ausencia de gestos faciales)
Rigidez (por del tono muscular) y Pérdida del reflejo
postural
Temblor Distal (en reposo, rítmico de 4-5 oscil/seg):
primero es unilateral, apareciendo en los dedos de una mano,
pero luego con el tiempo se generaliza. Aumenta con la
tensión emocional o en estados de concentración y cede con
el sueño o con la ejecución de mov. voluntarios . Semeja a la
acción de contar monedas
Disfagia, Sialorrea, masticación lenta
+ Sd E-P de tipo Hipercinético- hipotónico: Corea, Atetosis,
etc.:
Hipotonía,
de la fuerza muscular e Hipermetria
Mov. desordenados amplios, bruscos y sin finalidad
aparente, Miembros en constante movimiento, Reflejos
Profundos : de tipo Pendulares
Dificultad para hablar (termina ininteligible)
Sensibilidad Normal; déficit atencionalAlteraciones
Mentales, evoluciona a demencia irreversible (en corea
mayor), de la Vel Eritrosediment.ación y Anemia Leve
Ex. Físico
General
Fascie: de fumador de pipa (parálisis del VII par),
desviación conjugada de la cabeza y ojos
Actitud y postura: Miembro Sup. afectado en aducción
(pegado al cuerpo) con la flexión del antebrazo sobre brazo,
pronación del antebrazo, flexión de la mano sobre antebrazo
y dedo sobre mano (pulgar atrapado entre los dedos).
Miembro Inf. extendido con el pie en extensión y en rotación
interna.
Marcha:
de guadaña o en hoz (por compromiso del
Miembro inf.)
+ Parkinson
Fascie → de Jugador de Poker (inexpresivo, indiferente,
mirada fija, parpadeo ocasional, piel lustrosa, boca
entreabierta, sialorrea, deja escurrir saliva por una comisura)
Actitud y Postura → en Medialuna (flexión involuntaria de
tronco, extremidades y cuello)
Marcha → Festinenate (a pequeños pasos, primero lentos y
luego acelerados, proyecta el tronco hacia delante y pega los
brazos al tronco (no bracea); le cuesta detenerse ya que su
centro de gravedad queda hacia delante)
+ Corea: Baile de San Vito; Marcha: Del payaso o del
Ebrio (en la Corea Mayor)
Ex.
Neurológico
1ra Etapa (de Flaccidez) o Ictus Apopléjico:
generalmente el Paciente entra en Coma
Hemiplejía (de tipo central) o Hemiparesia F-B-C derecha
o izquierda.
.
2da Etapa (de Espasticidad):
Recupera la conciencia 2-6 sem. después de la1ra etapa.
Hemiplejia o hemiparesia F-B-C instalada
Sg de la Navaja por hipertonía irreductible.
Babinski (+) y sucedáneos. Hipereflexia.
+ Parkinson:
Hipertonía muscular reductible (Sg de la Rueda Dentada
de Negro: positivo)
Temblor Distal (en reposo de 4-5 oscil/seg) : aparece en los
dedos y luego se generaliza
Bradicinesia : realiza movimientos lentos (hay del tiempo
de reacción entre una orden y la ejecución del movimiento)
Hipercrinia Lagrimal
Otras
Alteraciones
o
Manifestac
+ Parkinson:
Voz monótona, poco modulada, susurrante (habla lento)
Micrografísmo ( Escritura con letra pequeña)
Hipotensión Arterial (especialmente ortostatica)
Hiperhidrosis (transpiración excesiva)
Incontinencia Urinaria (no hay inhibición del detrusor)
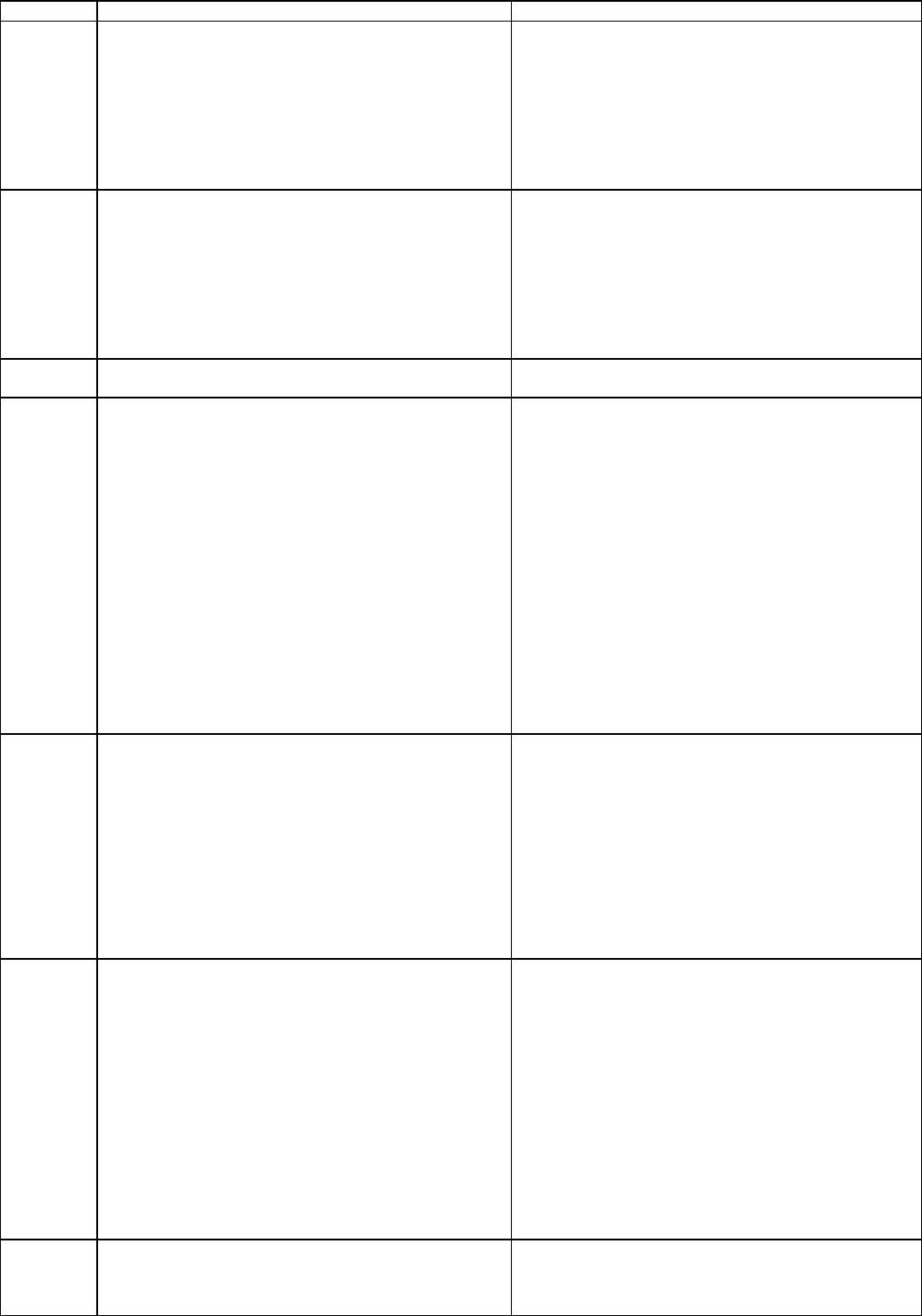
http://www.md-tuc.blogspot.com/
SINDROME POLINEURITICO
SINDROME
Concepto
Etiología
Fisiopatog.
M. Clínica
Ex. Físico
General
Ex.
Neurológico
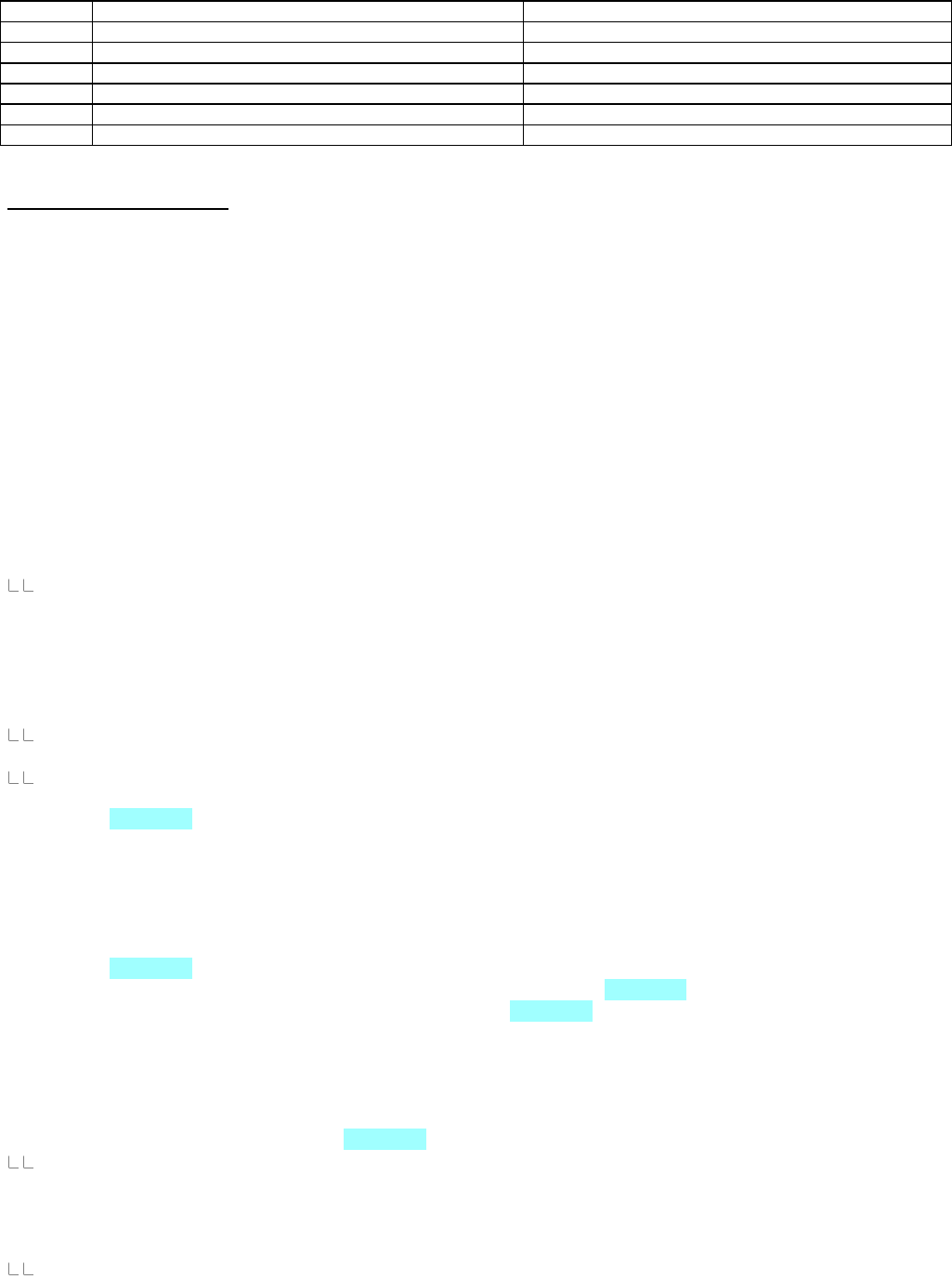
http://www.md-tuc.blogspot.com/
SINDROME
SINDROME
Concepto
Etiología
Fisiopatog.
M. Clínica
Ex. Físico
SINDOME CEREBELOSO
Las lesiones del cerebelo se manifiestan clínicamente por:
❖ Hipotonía
que por lo general, se acompaña de reflejos osteotendinosos disminuidos y de tipo pendular
❖ Ataxia o incoordinación de los movimientos voluntarios
❖ Alteración del equilibrio y de la marcha
❖ Debilidad y fatiga muscular.
• Hipotonía Se caracteriza por una resistencia disminuida a la palpación o manipulación pasiva de los músculos; por lo
general, se acompaña de reflejos osteotendinosos disminuidos y de tipo pendular, junto a un llamativo fenómeno de rebote en
la prueba de Stewart-Holmes
• Ataxia o incoordinación de los movimientos voluntarios: . La alteración de la coordinación de los movimientos
voluntarios da lugar a la aparición de hipermetría, asinergia, discronometría y adiadococinesia. En las pruebas cerebelosas
(dedo-nariz o talón-rodilla), la velocidad y el inicio del movimiento no se encuentran afectos, pero cuando el dedo o el talón
se aproximan a la nariz o la rodilla, sobrepasan su destino o corrigen la maniobraexcesivamente (hipermetría).. La asinergia
consiste en unadescomposición del movimiento en sus partes constituyentes.
Todos estos trastornos se observan mejor cuanto másrápidamente se ejecutan las maniobras. La adiadococinesia
indica una dificultad o la imposibilidad para ejecutar movimientos alternativos rápidos (prueba de las marionetas).
Alteración del equilibrio y de la marcha: La alteración de la estática provoca inestabilidad en ortostatismo, por lo que
el
paciente debe ampliar su base de sustentación (separa los pies); al permanecer de pie y al andar su cuerpo presenta frecuentes
oscilaciones. A diferencia de los trastornos vestibulares, estas alteraciones no se modifican al cerrar los ojos. La marcha es
característica y semeja la de un borracho (marcha de ebrio), titubeante, con los pies separados y desviándose hacia el lado de
la lesión.
Temblor intencional: Grueso y evidente al intentar un movimiento (temblor intencional o de acción)
Otros: Palabra escandida, explosiva, nistagmus, fatigabilidad, etc.
2.-Síndrome cerebeloso de vermis
La causa más frecuente es el meduloblastoma del vermis en los niños. El compromiso del lóbulo floculonodular produce
signos y síntomas relacionados con el sistema vestibular.
Dado que el vermis es único e influye sobre las estructuras de la línea media, la incoordinación muscular afecta a la cabeza y
el tronco, y no a las extremidades. Se produce una tendencia a la caída hacia delante o haciaatrás, así como dificultad para
mantener la cabeza quieta y en posición erecta. También puede haber dificultad para mantener el tronco erecto.
3.-Síndrome cerebeloso hemisférico
La causa de este síndrome puede ser un tumor o una isquemia en un hemisferio cerebeloso. En general, los síntomas y signos
son unilaterales y afectan a los músculos ipsilaterales al hemisferio cerebeloso enfermo.
Están alterados los movimientos de las extremidades, especialmente de los brazos y piernas, donde la hipermetría y la
descomposición del movimiento son muy evidentes
A menudo, se produce oscilación y caída hacia el lado de la lesión. También son hallazgos frecuentes la disartria y el
nistagmo.
4.-Etiologías mas frecuentes del Síndrome cerebeloso
Vasculares:
❖ Insuficiencia vertebro-basilar
❖ Infartos
❖ Hemorragias
❖ Trombosis
Tumorales:
❖ Meduloblastoma (vermis del cerebelo)
❖ Astrocitoma quìstico (hemisferios cerebelosos)
❖ Hemangioblastoma (hemisferios cerebelosos)
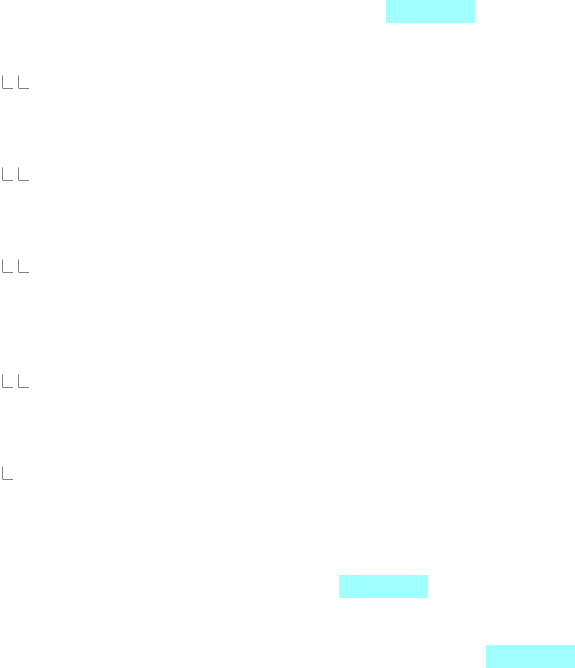
http://www.md-tuc.blogspot.com/
❖ Neurinoma del acústico (ángulo ponto-cerebeloso)
❖ Metástasis
❖ Paraneoplasico (Ca. de pulmón)
Traumáticas:
❖ Contusión
❖ Laceración
❖ Hematomas
Toxicas
❖ Alcohol
❖ Drogas
❖ Hidantoinatos
Infecciosas
❖ Cerebelitis virosicas
❖ Cerebelitis supuradas
❖ Absceso
❖ Tuberculomas
Degenerativas
❖ Enfermedad de Friedrich
❖ Enfermedad de Pierre-Marie
❖ Esclerosis múltiple
Malformaciones:
❖ Arnold Chiari
❖ Dandy Walker
❖ Malformaciones vasculares
5.-Diagnostico diferencial del síndrome cerebeloso
Disponemos de un buen arsenal semiológico para evidenciar los síndromes cerebelosos, pero también es cierto que
necesitamos la colaboración del paciente con la que no siempre podemos contar, lo que muchas veces dificulta la tarea.
En general es relativamente fácil distinguir el síndrome cerebeloso de un trastorno motor periférico, extrapiramidal o
piramidal, ya sea por la propia semiológica motora, las anomalías de reflejos y los signos de las vías sensitivas. Pero es más
difícil distinguirlo de los cuadros de apraxia ideo motriz, donde por lo general no hay posibilidad de realizar actos motores
complejos; pero no hay descomposición arrítmica de los movimientos y falta de asinergia propiamente dicha.
Hay otros cuadros de ataxia que pueden resultar complicados, como por ejemplo:
A) Ataxia por Trastornos de Sensibilidad Profunda: Aquí la lesión puede ser periférica o medular, talámica o parietal.
Cualquiera que sea el nivellesional hay una agravación de la ataxia al cerrar los ojos, por otra parte hay trastornos de la
sensibilidad profunda sobre todo el sentido de las actitudes segmentarias. La ataxia tabética es el ejemplo clásico.
B) Ataxia Laberíntica: Es quizás la más difícil de diferenciar, también es desencadenada o agravada al cierre de los ojos por
lo general existe vértigo como alucinación rotatoria y nistagmos horizonta1 y las pruebas laberínticas calóricas o rotatorias
son positivas.
C) Ataxias Mixtas: A veces hay patologías que presentan estos tipos de ataxias como la esclerosis en placa y/o tumores del
tronco cerebral; la más típica es la ataxia mixta de las degeneraciones espino-cerebelosas.
D) Ataxia Frontal o Callosa: Existen lesiones originadas en el encéfalo que producen ataxia que a veces son problemas
difíciles de diferenciar, como la llamada ataxia frontal de Burns, donde la clásica diferencia se hace en la falta
de hipotonía muscular.
6.-Estudios complementarios para la patología cerebelosa
Tenemos que reconocer que en patología cerebelosa los estudios complementarios ofrecen algunas lagunas, ya que la parte
neurofisiológica no es aportante al diagnostico, salvo cuando hay compromiso troncal
La imagenología encuentra en la RMN su mejor exponente ya que el TAC esta interferida por múltiples artefactos óseos
Sin dudas que la clínica neurológica aquí es más soberana que nunca
7.-Funciones del cerebelo
Aunque clásicamente se ha relacionado las funciones del cerebelo con la motricidad en los últimos tiempos se le ha atribuido
otras funciones:
o Regulación del tono muscular
o Modulación del acto motor, es decir exacta medida y necesaria fuerza
o Mantener postura y equilibrio (con la información del laberinto)
o Coordinación, ajuste y corrección del juego antagonistas-agonistas (sinergia-adiadocosinecia, etc.)
o Intervendría en la fluencia del lenguaje
o Participaría de procesos cognitivos
o Activaría los procesos del aprendizaje de patrones motores
o Percepción visuoespacial
o Regularía funciones ejecutivas y emocionales
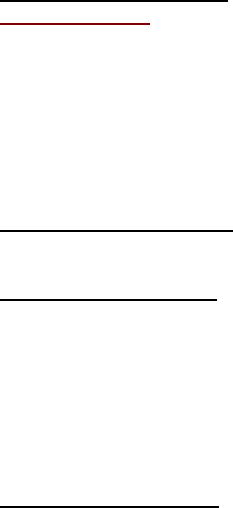
http://www.md-tuc.blogspot.com/
La hipotonía se caracteriza por una resistencia disminuida a la palpación o manipulación pasiva de los músculos. En general,
se acompaña de reflejos osteotendinosos disminuidos y de tipo pendular, junto a un fenómeno de rebote en la prueba de
Steward-Holmes. La alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios da lugar a la aparición de hipermetría,
asinergia, discronometría y adiado-cocinesia. En las pruebas cerebelosas (dedo-nariz o talón-rodilla),la velocidad y el inicio
del movimiento no se encuentran afectos, pero cuando el dedo o el talón se aproximan a la nariz o la rodilla, sobrepasan su
destino o corrigen la maniobra excesivamente (hipermetría). Al final del movimiento, el dedo presenta una oscilación rítmica
(temblor intencional). La asinergia consiste en una descomposición del movimiento en sus partes constituyentes. Todos estos
trastornos se observan mejor cuanto más rápidamente se ejecutan las maniobras. La adiadococinesia o disdiadococinesia
indica una dificultad o la imposibilidad para ejecutar movimientos alternativos rápidos (prueba de las marionetas). La
alteración de la estática provoca inestabilidad en ortostatismo, por lo que el paciente debe ampliar su base de sustentación
(separa los pies); al permanecer de pie y al andar su cuerpo presenta frecuentes oscilaciones. A diferencia de los trastornos
vestibulares, estas alteraciones no se modifican al cerrar los ojos. La marcha es característica y semeja la de un borracho
(marcha de ebrio), titubeante, con los pies separados y desviándose hacia el lado de la lesión. Tanto los cambios en el tono
muscular, como en los movimientos voluntarios, el equilibrio o la marcha son homolaterales, con excepción de las lesiones
del pedúnculo superior, y no aumentan al suprimir el control visual. Otros signos de alteración cerebelosa son las alteraciones
del habla (palabra escandida, descompuesta en sílabas, "explosiva") y de la escritura (titubeante, con letra anómala e
irregular), la existencia de temblor (clásicamente, intencional) y el titubeo de ojos antes de la fijación definitiva de la mirada.
Las causas más frecuentes de síndromes cerebelosos son:
#Intoxicaciones agudas (etanol, difenilhidantoína), atrofias cerebelosas (por alcohol, difenilhidantoína, mercurio, ma-
labsorción, paraproteinemias o neoplasias), AVC agudos, esclerosis múltiple, tumores metastásicos o primarios, abscesos,
enfermedades degenerativas (atrofia cerebelosa de Marie-Foix-Alajouanine, atrofia olivopontocerebelosa, enfermedad de
Holmes, enfermedad de Menzel, heredoataxia cerebelosa de Nonne-Marie), alteraciones metabólicas genéticas (ataxia-
telangiectasia, enfermedad de Hartnup, abetalipoproteinemia, gangliosidosis GM-2) o enfermedades infecciosas (kuru,
mononucleosis infecciosa).
SINDROME MENÍNGEO
Signos meníngeos
Exploraremos la presencia de rigidez de nuca (resistencia a la flexión pasiva del cuello), así como los signos de Brudzinsky
(flexión involuntaria de las piernas ante la flexión del cuello) y Kernig (resistencia dolorosa a la extensión de la pierna con el
muslo previamente flexionado). La presencia de estos signos es indicativa de irritación meníngea, como sucede en casos de
meningitis y hemorragia subaracnoidea, aunque en ocasiones pueden no estar presentes. Al final del tema trataremos la
aproximación al diagnóstico mediante el estudio del LCR.
SINDROME PIRAMIDAL
Es el conjunto de signos y síntomas derivados de la lesión de la vía piramidal desde su origen en el cortex cerebral hasta su
terminación en las astas anteriores de la médula espinal.
Manifestaciones clínicas :
❖ Parálisis o paresia de los músculos inervados por las neuronas de los pares craneales y de las astas anteriores de la
médula situados por debajo de la lesión
❖ Abolición de los reflejos superficiales cuyo centro reflejo se localiza por debajo de la lesión
❖ Hipertonía de los músculos afectados que se manifiesta por espasticidad
❖ Exaltación de reflejos profundos cuyo centro reflejo esté situado por debajo de la lesión
❖ Presencia de clonus
❖ Presencia de reflejos patológicos ( Babinski, Gordon, Oppenhein )
Localización de la lesión :
❖ Lesiones corticales o subcorticales. Dan lugar a un hemisíndrome no homogéneo ( afectación desproporcionada de
miembro superior e inferior ) contralateral
❖ Lesión cápsula interna. Ocasiona un hemisíndrome proporcionado homogéneo contralateral
❖ Lesión del tronco cerebral. Da lugar a un síndrome alterno, afectación homolateral de un par craneal y motora del
hemicuerpo contralateral
❖ Lesión medular. Produce hemiparesia homolateral a la lesión.
La espasticidad es una de las manifestaciones más frecuentes del síndrome piramidal. Ha sido definida por Lance en 1980
como "un trastorno motris caracterizado por un aumento del reflejo tónico de estiramiento (tono muscular), con reflejos
tendíneos exagerados, debido a un hiperexcitabilidad del reflejo miotático" (14).
Clínicamente se percibe como una sensación de resistencia aumentada al movilizar pasivamente, un segmento de la
extremidad de un paciente en decúbito y relajado; esta resistencia puede aumentar y alcanzar un máximo en determinado arco
del movimiento (pudiendo frenarlo), para ceder súbitamente si se continúa el estiramiento. Esta peculiaridad se conoce como

http://www.md-tuc.blogspot.com/
hipertonía "en navaja". Tiene un carácter elástico (que la diferencia de la rigidez extrapiramidal que es plástica y de
resistencia uniforme) y su intensidad se estima de acuerdo con la velocidad de estiramiento y el ángulo de aparición
Traumatismo craneoencefálico:
Una proporción variable de las lesiones se producen en el momento mismo del TCE (lesiones primarias). Sin embargo,
muchas se desarrollan con posterioridad al accidente (minutos, horas o días) y reciben el nombre de lesiones secundarias.
Dentro de la categoría de lesión primaria se incluyen las contusiones cerebrales, las laceraciones (contusiones con desgarro
asociado de la piamadre) y la lesión axonal difusa. Los hematomas, el denominado hinchazón o tumefacción cerebral
postraumático (aumento anómalo del volumen sanguíneo cerebral), el edema y la isquemia son las lesiones secundarias más
representativas. En muchos casos, éstas se generan a partir de cascadas bioquímicas que se activan en el momento del
impacto (liberación de aminoácidos excitotóxicos, radicales libres). A su vez, las propias lesiones secundarias pueden
desencadenar estas mismas cascadas. La posibilidad implícita de bloquear estos procesos bioquímicos dentro de un período
variable de tiempo (ventana terapéutica) ha abierto en los últimos años nuevas expectativas en el tratamiento de los TCE.
En el terreno de la lesion axonal difusa, lesión considerada primaria por excelencia y sustrato anatomopatológico de muchos
pacientes en coma desde el impacto, se ha constatado que, aunque una gran parte del daño axonal se produce de forma
inmediata al impacto, el espectro completo de esta lesión puede evolucionar durante horas. Se han observado anomalías en el
transporte axoplasmático y alteraciones moderadas del axolema que evolucionan, después de un intervalo variable de tiempo,
a la axonotmesis completa. Existe la posibilidad teórica de bloquear terapéuticamente la evolución hacia la sección
irreversible del cilindro-eje.
Por otro lado, estudios anatomopatológicos han demostrado que más del 90% de los pacientes fallecidos a consecuencia de un
TCE presentan lesiones cerebrales isquémicas. En general, las zonas de infarto aparecen con mayor frecuencia en aquellos
pacientes que han presentado episodios conocidos de hipotensión arterial, hipoxemia o hipertensión intracraneal. Las lesiones
isquémicas son el origen de importantes cascadas bioquímicas anómalas, fundamentalmente la producción de radicales libres
de oxígeno, la liberación de aminoácidos excitotóxicos y la entrada masiva de calcio al espacio intracelular. Estas cascadas
una vez activadas son extremadamente lesivas para las células del SNC y tienen una gran relevancia en la fisiopatología del
TCE. En la base etiopatogénica de la isquemia cerebral se encuentran los trastornos de la autorregulación cerebral, frecuente
en los pacientes traumáticos. Se entiende por autorregulación cerebral aquella capacidad que tiene el encéfalo de mantener un
flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de cambios en la presión arterial media. La autorregulación es un fenómeno
extremadamente vulnerable y sensible a cualquier tipo de lesión cerebral. Se ha demostrado que la hipotensión arterial
aumenta significativamente la morbi/mortalidad del paciente con un TCE. Esta especial susceptibilidad del encéfalo
traumático ante la hipotensión podría explicarse por las frecuentes alteraciones de la autorregulación observadas en estos
pacientes.
Examen de las pupilas = Debe utilizarse una luz intensa y cuantificar el tamaño (milímetros), la simetría y la reactividad a la
luz. La ingesta o administración de ciertos fármacos pueden artefactar el tamaño y la reactividad pupilar. Así, por ejemplo, la
atropina, frecuentemente utilizada en la reanimación de una parada cardíaca, puede dar lugar a unas pupilas midriáticas que
responden mal o no responden al estímulo luminoso, mientras que los opiáceos condicionan una pupilas puntiformes en las
que es muy difícil evaluar la reactividad a la luz. La hipotermia y las altas dosis de barbitúricos son otras de las posibles
causas de una falta de reactividad pupilar. La anisocoria debe orientar siempre hacia la existencia de una lesión ocupante de
espacio intracraneal; la causa es la compresión del III par craneal ipsilateral a la lesión por la herniación del uncus del
hipocampo, que da lugar a dilatación de la pupila.
Nivel de conciencia
El método aceptado universalmente para valorar el nivel de conciencia de un paciente que ha sufrido un TCE es la Escala de
Coma de Glasgow (GCS) (tabla 197.1 ). La intensidad de su disminución es el signo neurológico aislado más importante
para definir la alteración de la función cerebral. La GCS valora tres parámetros independientes: la respuesta verbal, la
respuesta motora y la apertura ocular (fig. 197.1 ). Esta escala presenta una variabilidad entre distintos observadores de
sólo un 3% cuando se aplica adecuadamente. También tiene un elevado valor pronóstico de la misma, habiéndose observado
que la respuesta motora es la que presenta una mayor relación con el resultado final del paciente.
El primer apartado de la GCS valora la respuesta verbal. La puntuación máxima en este apartado es de 5 cuando la respuesta
del paciente es orientada (fig. 197.1 ). En este apartado debe tenerse en cuenta que la posibilidad de establecer una
conversación con el paciente implica una importante funcionalidad neurológica y, por tanto, sugiere la ausencia de lesiones
primarias graves. La respuesta verbal es, sin embargo, la más artefactable y va a quedar anulada cuando se intuba al enfermo.
El segundo subapartado valora la apertura ocular. Existen pocos problemas en su cuantificación a no ser que el paciente
presente lesiones faciales que dificulten o impidan la apertura de los ojos. El último parámetro a valorar es la respuesta
motora, la menos artefactable y a la que se ha otorgado el mayor valor pronóstico. En teoría debería cuantificarse la mejor
respuesta de las cuatro extremidades, aunque en la práctica se evalúa de forma exclusiva en las extremidades superiores. En el
caso de existir respuestas dispares, siempre debe registrarse la mejor observación. En aquellos pacientes que no obedecen
órdenes, debe aplicarse un estímulo nociceptivo de suficiente intensidad (compresión del lecho ungueal, estimulación
nociceptiva del pezón), para así poder evocar la máxima respuesta. La flexión patológica (3 puntos) se caracteriza por una
rigidez-espasticidad de las extremidades que se acompaña de una aducción del brazo sobre el tronco, de una hiperflexión del
antebrazo sobre el brazo y de la mano sobre el antebrazo (fig. 197.1 ). Esta respuesta era denominada, con anterioridad a
la GCS, rigidez de decorticación. La extensión patológica (2 puntos), a la que en tratados clásicos se denominaba respuesta de

http://www.md-tuc.blogspot.com/
descerebración, se caracteriza por una rigidez-espasticidad de las extremidades acompañada de una extensión y una
hiperpronación de las extremidades superiores.
El nivel de conciencia se obtiene sumando la mejor puntuación en cada uno de los tres apartados. El valor mínimo posible
son 3 puntos y el valor máximo 15. A pesar de que existen múltiples definiciones de coma, Jennett y Teasdale definen el
coma cuando un paciente no es capaz de obedecer órdenes, no emite palabras inteligibles y no abre los ojos al estímulo
doloroso (puntuación igual o inferior a 8 puntos). Algunas consideraciones finales sobre esta escala son las siguientes: 1)
debe aplicarse después de haber corregido la hipotensión y/o hipoxia del paciente, 2) debe desglosarse la información en cada
uno de sus 3 apartados, 3) hay que hacer referencia a los posibles artefactos (hematomas palpebrales, lesiones faciales,
intubación) y 4) es importante repetir la exploración a intervalos regulares, ya que permite detectar cambios significativos en
la evolución clínica.
Traumatismo raquimedular:
La repercusión clínica viene determinada por el nivel de la lesión y por el grado de afección medular. La sección medular
completa se define como la ausencia total de actividad motora, sensitiva y autonómica por debajo de la lesión. En una
primera fase los reflejos se hallan abolidos, pero posteriormente aumenta su respuesta, al desaparecer la inhibición por parte
de los centros superiores.
La primera fase de arreflexia también se denomina shock espinal. Además de una parálisis flácida se observa la ausencia
completa de todo tipo de sensación por debajo del nivel de la lesión. Los reflejos osteotendinosos están ausentes o muy
disminuidos. En las primeras horas puede producirse una hipotensión de origen multifactorial: pérdida del tono vascular
debida al aumento relativo del sistema nervioso parasimpático, bradicardia y remansamiento de sangre en las extremidades
por la falta de movilidad muscular. A ello puede unirse la hipovolemia secundaria al traumatismo. La resistencia vascular
periférica y el gasto cardíaco pueden verse reducidos durante meses. Las lesiones cervicales son las que ocasionan los
cambios más profundos. Además del tono vasomotor, se pierde también de forma transitoria la capacidad de piloerección y
sudación del control de esfínteres (incontinencia por rebosamiento) y disminuye el peristaltismo intestinal (retención de
heces). Los reflejos genitales se verán afectos con pérdida del reflejo cutáneo anal y bulbocavernoso (SII, SIII y SIV),
pudiendo aparecer priapismo.
Entre la segunda y sexta semanas después del traumatismo y de forma gradual se inicia una segunda etapa marcada por un
aumento del tono muscular con hiperreflexia osteotendinosa, aumento del área reflexógena, aparición de clonus y signo de
Babinski, que puede acompañarse incluso de triple retirada con flexión lenta del pie, pierna y cadera. La recuperación de los
reflejos y el tono muscular evoluciona desde los segmentos distales a los proximales y antes en la musculatura flexora que en
la extensora. El resultado final meses más tarde puede ser, sin embargo, variable, ya que pueden predominar las alteraciones
clínicas en unos u otros grupos musculares. El músculo detrusor, inicialmente flácido, recupera la contractilidad apareciendo
diuresis refleja. Con el tiempo la liberación refleja puede llegar a ser muy exagerada, con aparición de espasmos,
habitualmente en flexión, que pueden acompañarse de sudación profusa y de emisión de orina y heces, lo que constituye el
denominado reflejo masivo.
Para valorar qué nivel medular corresponde a un determinado segmento de columna vertebral, es preciso tener en cuenta la
desproporción de crecimiento que se produce entre estas dos estructuras. Así, de CII hasta DX hay que añadir dos niveles a la
apófisis espinosa correspondiente. Los segmentos medulares DXI, DXII y LI se hallan por encima de la espinosa DXI y los
segmentos más inferiores se hallan por encima de LI o LII, que es donde acaba el cono medular en el adulto. Así pues, por
encima de CIII se producirá una disociación bulbocervical con resultado de muerte a menos que se instaure con éxito una
reanimación cardiorrespiratoria inmediata. En tal caso, el paciente presentará un cuadro de tetraplejía y dependencia de
respiración asistida. Una lesión por debajo de los segmentos medulares cervicales dará lugar a una paraplejía, y entre CIV y
CVII a diversos grados de tetraplejia con afección más proximal de las extremidades superiores cuanto más alta sea la lesión
medular.
Las lesiones incompletas darán lugar a cuadros muy variados de afección medular, aunque cabe destacar algunos patrones
sindrómicos que raramente serán puros.
Con frecuencia puede observarse un síndrome centromedular, que suele ocurrir por un mecanismo de hiperextensión cervical,
frecuente en los accidentes de tráfico, y que puede acompañarse de lesión raquídea. A menudo se asocia a una estrechez
adquirida o congénita del canal. Esta zona medular se halla más ricamente vascularizada y su consistencia es más blanda, por
lo que se afecta con mayor predilección. El perfil clínico se asemeja al de la siringomielia, aunque es característica una mayor
afección motora de las extremidades superiores que de las inferiores y una pérdida muy variable de la sensibilidad, junto a
una afección de la termoalgésica de forma parcheada.
El síndrome medular anterior se caracteriza por una afección motora bilateral con disociación de la alteración sensitiva y
preservación de las columnas posteriores. En caso de que se halle afecta la arteria espinal anterior, este síndrome suele ser
muy recortado.
Mucho menos frecuentes son el síndrome de Brown-Séquard, que suele darse como resultado de un traumatismo directo
medular, y el síndrome medular posterior.
Miastenia grave
La miastenia grave es una enfermedad de la unión neuromuscular (tabla 206.1 ) de naturaleza autoinmune cuyo
mecanismo patogénico es la destrucción específica, mediada por anticuerpos, de los receptores de acetilcolina de la
membrana postsináptica de la placa motora. Se caracteriza por la aparición de debilidad muscular tras una actividad
prolongada, con tendencia a la recuperación después de un período de inactividad o la administración de fármacos
anticolinesterásicos. Aunque la primera descripción de la enfermedad data de 1672, su relación con una afección del timo no

http://www.md-tuc.blogspot.com/
se estableció hasta 1901. El tratamiento actual de la miastenia ha cambiado el pronóstico, que raramente es fatal en la
actualidad.
La enfermedad es poco frecuente, afectando a todas las etnias por igual. Su prevalencia aproximada es de 50-120 enfermos
por cada millón de habitantes y la incidencia de nuevos casos es de 2 a 5 pacientes por millón por año. La enfermedad se
presenta en todas las edades de la vida, con mayor prevalencia a los 40 años. La relación mujer:varón es en general de 2:1; en
edades tempranas de la vida es de 4:1, y se iguala en la vejez.
Alrededor del 65% de los pacientes tiene hiperplasia tímica, mientras que en el 10-15% de los casos existe un tumor de este
órgano, de los cuales el 60% afecta a varones adultos; la miastenia asociada a dicho tumor (benigno o maligno) es
excepcional antes de los 30 años.
Hay evidencia clara de la existencia de factores genéticos en la miastenia grave, habiéndose demostrado una frecuente
asociación de la enfermedad con los haplotipos A, B8 y DW3 del CMH.
Aunque la etiologia de la enfermedad no se conoce, está bien demostrado que la patogenia de la miastenia grave está
relacionada con la presencia de anticuerpos circulantes frente a los receptores de la acetilcolina [anticuerpos antirreceptor de
acetilcolina (AcRAch)]. Los hechos que lo demuestran son: 1) el 80-90% de pacientes con miastenia tienen AcRAch
circulantes, 2) es posible provocar síntomas miasténicos en animales a los que se inocula IgG purificada procedente de
pacientes con dicha enfermedad y 3) la inmunización de animales con RAch purificados de otra especie desencadena no sólo
una respuesta de AcRAch, sino miastenia grave experimental.
Además, está bien establecido que la debilidad muscular y la fatigabilidad que presentan los pacientes miasténicos es debida a
la pérdida de receptores nicotínicos de acetilcolina (RAch) postsinápticos de la unión neuromuscular. Una serie de
experimentos, ya clásicos, demostraron que los AcRAch producen la pérdida de los RAch mediante tres mecanismos básicos:
endocitosis, degradación por fijación de complemento o bloqueo funcional.
La frecuente afección de la glándula tímica, la coincidencia con otros trastornos autoinmunes y la presencia en el suero de
estos pacientes de anticuerpos antinucleares y antitiroideos apoya asimismo una patogenia inmunológica de esta enfermedad.
La posibilidad de antígenos compartidos por las células del timo y los receptores de acetilcolina, así como la coexistencia
frecuente de enfermedad tímica y miastenia grave, sugiere un proceso inmunológico común aunque no bien aclarado.
Cuadro clínico
Los pacientes presentan debilidad muscular, que es variable, de los músculos voluntarios craneales o de las extremidades. La
fuerza muscular varía de un día a otro o de una hora a otra, siempre en relación con el ejercicio efectuado, y es clásico que
empeore hacia el anochecer. Refieren asimismo fatiga fácil si la contracción es mantenida o repetida (fatigabilidad
patológica). Tras el reposo, los pacientes recuperan total o parcialmente la fuerza muscular, al igual que tras dosis adecuadas
de anticolinesterásicos. Las manifestaciones clínicas se localizan sobre todo en la musculatura extrínseca del ojo, con diplopía
y ptosis palpebral, generalmente asimétricas y cambiantes. Hasta un 90% de pacientes presentan a lo largo de la enfermedad
síntomas oculares. En las miastenias generalizadas se afectan los músculos de las extremidades, con mayor frecuencia los
proximales que los distales. La debilidad y fatigabilidad de los músculos bulbares produce voz nasal, disartria y disfagia.
Puede afectar la musculatura respiratoria y producir disnea y, en algunos casos, insuficiencia respiratoria aguda.
En la exploración clínica y dada la frecuente participación de la musculatura extraocular, elevadores del párpado y
orbiculares, el paciente con miastenia suele presentar una facies típica. Es fácil comprobar el cansancio y la fatigabilidad al
hablar, abrir o cerrar los ojos o al masticar repetidamente.
Los reflejos tendinosos son normales, al igual que el examen de la sensibilidad, aunque algunos pacientes refieren anestesia
transitoria en la zona del trigémino, parestesias en las manos y cara y cierto grado de "rigidez" y, en ocasiones, dolor en los
músculos afectos.
Según la evolución clínica y la respuesta a los tratamientos utilizados, se ha intentado separar diferentes formas o estadios
clínicos. Esta clasificación tiene interés tanto en la elección terapéutica como en el establecimiento de un pronóstico
individual. La más empleada es la de Osserman de 1958, modificada en 1971, que considera cuatro estadios:
❖ Estadio I. Miastenia ocular (20%). Durante los 2 primeros años existe un riesgo del 60% de desarrollar una
miastenia generalizada.
❖ Estadio IIa. Miastenia generalizada "leve"; lenta progresión, sin crisis y con buena respuesta farmacológica (30%).
❖ Estadio IIb. Miastenia generalizada "moderada" con afección muscular periférica y característicamente de la
musculatura bulbar aunque sin crisis. El tratamiento farmacológico es menos eficaz (20%).
❖ Estadio III. Miastenia aguda de curso fulminante, con progresión rápida de la sintomatología y respuesta pobre a los
fármacos, crisis de insuficiencia respiratoria, alta incidencia de timoma y mayor riesgo de mortalidad (11%).
❖ Estadio IV. Miastenia grave de aparición tardía, con comportamiento similar al estadio III, pero transcurren unos 2
años en progresar desde los estadios I o II. Existe un 9% de riesgo de mortalidad.
Otros síndromes miasteniformes
El síndrome miasteniforme más característico es el síndrome de Eaton-Lambert. Aunque reconocido previamente (1953), no
fue hasta 1961 cuando Eaton y Lambert definieron claramente el síndrome. Se trata de un trastorno adquirido autoinmune de
la transmisión neuromuscular en el cual la amplitud del potencial de acción se halla reducida, pero con estimulación repetitiva
se incrementa, llegando a ser varias veces superior al original. En el suero de estos pacientes se han detectado autoanticuerpos
frente a los canales de calcio dependientes del voltaje, del nervio motor terminal.
En los varones y en edades superiores a los 40 años, el síndrome se asocia en más de un 70% a neoplasia bronquial del tipo
de células pequeñas. Se sabe que este tipo de tumor expresa canales de calcio dependientes del voltaje, por lo que la
sensibilización a estos antígenos conduce a la formación de los anticuerpos que reaccionan de manera cruzada con los canales
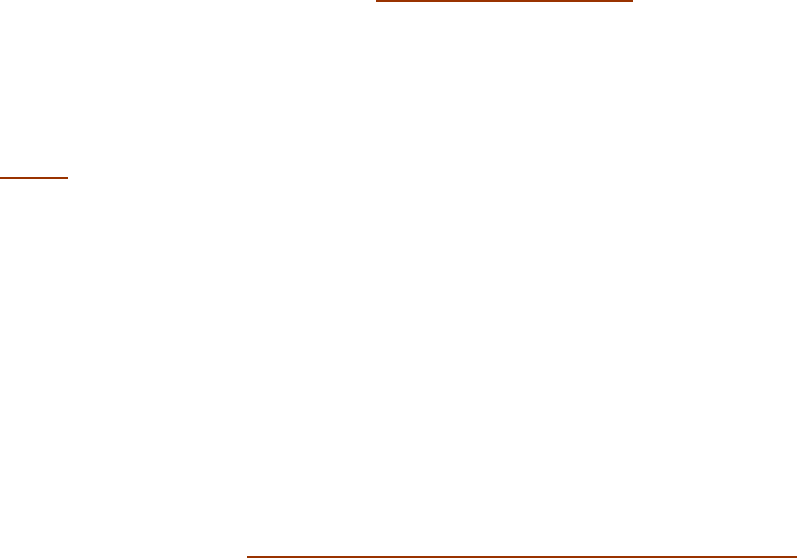
http://www.md-tuc.blogspot.com/
de calcio de la región neuromuscular presináptica. En las mujeres, el cuadro puede ser idiopático o se asocia con frecuencia a
enfermedad inflamatoria intestinal crónica o granulomatosa.
La clínica se caracteriza por debilidad y fatigabilidad proximal, sobre todo de las extremidades inferiores. Aunque puede
existir ptosis palpebral no hay afección ocular y, cuando ésta ocurre, es leve y/o transitoria.
En el 80% de los casos existe disfunción autónoma (disminución de salivación, lagrimeo y sudación, ortostatismo, impotencia
y trastornos pupilares). En la exploración física se comprueba fatigabilidad muscular al esfuerzo repetido. Puede haber
ausencia de reflejos osteotendinosos, que aparecen después de una contracción muscular sostenida. Algunos enfermos
refieren parestesias. El síndrome puede preceder al diagnóstico de neoplasia en años y en ocasiones no se modifica con el
tratamiento quirúrgico o quimioterápico del tumor.
El diagnóstico se establece por los datos clínicos junto al estudio electrofisiológico. En el EMG se aprecia una falta de
contracción muscular como respuesta a un estímulo único, o a estímulos de baja frecuencia. Sin embargo, con frecuencias de
estimulación superiores a 10/seg se aprecia un incremento en la respuesta muscular.
El tratamiento sintomático con la piridostigmina es eficaz, aunque en menor grado que en el caso de la miastenia grave. El
fármaco 3,4-diaminopiridina a dosis de 15-45 mg/día o el hidrocloruro de guanidina a dosis de 15 mg/kg/día, repartido en 4
dosis, pueden también controlar los síntomas. Con el tratamiento específico del tumor se han observado mejorías transitorias
del síndrome. El tratamiento de elección en el 50% de pacientes con síndrome de Eaton-Lambert autoinmune no asociado a
tumor es la administración de inmunodepresores a largo plazo con prednisona o azatiaprina (dosis como en miastenia grave).
Se han descrito también como eficaces la administración repetida de inmunoglobulinas endovenosas o la plasmaféresis.
Síndromes clásicos:
Los modos de “enfermar” la motricidad de origen central pueden dividirse en tres:
1º Síndrome piramidal: a) déficit motor voluntario, b) debilitación o pérdida de los reflejos cutáneos, c)
sincinesias, d) exageración de los reflejos clínicos por percusión, e) aumento de los reflejos nocioceptivoflexores,
f) hipertonía espástica, g) atrofia por desuso.
2º Síndromes extrapiramidales:
I Síndrome hipertónico-hipercinético: a) rigidez, b) temblor, c) hipocinesia, d) bradicinesia, e) paresia global.
II Síndrome hipotónico-hipercinético: a) movimientos coreicos, b) disartria, c) hipotonía, d) hipercinesia.
III Síndrome distónico-hipercinético: a) movimientos atetósicos, b) distonías, c) hipercinesia, d) actitudes
posturales anómalas.
3º Síndrome cerebeloso: a) ataxia con dismetría, asinergia y adiadococinesia, b) desequilibrio, c) hipotonía, d)
palabra escandida, e) nistagmus, f) abarognosia.
SINDROME PIRAMIDAL
Se produce por lesión de la vía piramidal (primera neurona o neurona corticoespinal) en algún nivel de su
recorrido.
El síndrome que se describe a continuación pertenece a una lesión evolucionada de la vía piramidal a nivel de la
cápsula interna.
Signos:
- Actitud: miembro superior comprometido con brazo aducido, pronación de antebrazo y flexión sobre brazo,
mano y dedos flexionados. Miembro inferior extendido y pie extendido con rotación interna.
- Marcha: con movimiento en hoz o guadaña del miembro inferior comprometido.
- Parálisis o paresia: facio-braquio-crural (hemiplejía o hemiparesia) derecha o izquierda.
- Hipotrofia por desuso.
- Hipertonia: espasticidad (signo de la navaja). Compromete de manera predominante los músculos que se
oponen a la fuerza de la gravedad (flexores de brazos y extensores de piernas).
- Hiperreflexia profunda, abolición reflejos cutaneoabdominales. Signo de Babinski y sucedáneos. Clonus.
SINDROME POR LESION DEL NERVIO PERIFERICO
La afección de un tronco nervioso periférico compromete las funciones motoras (tono, trofismo y motricidad),
sensitivas (superficial y profunda) y neurovegetativa.
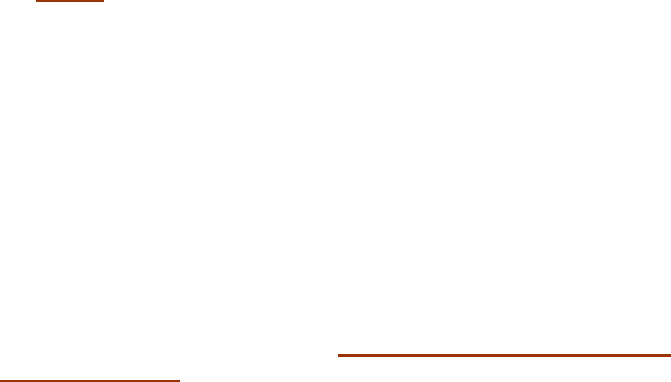
http://www.md-tuc.blogspot.com/
Se toma como ejemplo una Polineuropatía (compromiso de troncos nerviosos generalmente bilateral de
miembros inferiores).
Signos:
- Hipotrofia o atrofia muscular distal marcada.
- Hipotonia muscular distal.
- Parálisis o paresia muscular.
- Hipo o arreflexia profunda.
- Hipo o anestesia distal superficial (táctil, térmica y dolorosa) y profunda (palestesia, batiestesia y barestesia).
- Trastornos neurovegetativos: pérdida de sudoración.
- Marcha.
- Electromiograma y velocidad de conducción nerviosa:
- Signos de denervación.
- Alteración de la velocidad de conducción nerviosa.
SINDROME EXTRAPIRAMIDAL
Via extrapiramidal
El sistema extrapiramidal es un conjunto de vías y centros nerviosos, ubicado por fuera e independiente del sistema piramidal
o corticoespinal, que interviene en la regulación de la motilidad involuntaria.
Los centros más importantes están ubicados en el encéfalo y su aparato efector corresponde al asta anterior medular, el
mismo que ejecuta los impulsos que emite el sistema piramidal. Es decir que las motoneuronas medulares emiten estímulos
para la musculatura estriada para dos tipos de contracciones musculares: las voluntarias (sistema piramidal) y las
involuntarias (sistema extrapiramidal).
Los centros encefálicos extrapiramidales están en la corteza del lóbulo frontal (área premotora, por delante del área motora
voluntaria o circunvolución frontal ascendente). En la profundidad de los hemisferios cerebrales, rodeados por la sustancia
blanca, están los núcleos grises de la base del cerebro o núcleos optoestriados. Contando desde la línea media, formando la
pared lateral del ventrículo medio, está el tálamo óptico, formación ovalada en sentido transversal cuyos núcleos
ventrolaterales intervienen en este sistema. Rodeando por arriba, detrás y abajo al tálamo, como una herradura abierta hacia
delante, está el núcleo caudado que así dispuesto, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Por fuera del conjunto caudado-
tálamo, está una zona de sustancia blanca, la cápsula interna por la que desciende la vía piramidal que tiene la forma de una V
abierta hacia adentro, con una rama anterior, un vértice y una rama posterior. Por fuera de esta formación blanca, está el
núcleo lenticular, formado por dos partes, una exterma de coloración grisácea, el putamen y una interna de color más pálido,
el globus pallidus. Por fuera del mismo está la cápsula externa y el antemuro que son formaciones de sustancia blanca que
separan el lenticular de la superficie externa del hemisferio cerebral, representado aquí por el lóbulo de la ínsula. El conjunto
del núcleo caudado y el putamen del núcleo lenticular recibe el nombre de estriatum. El globus pallidus se llama pallidum.
En el diencéfalo, por debajo del tálamo (región subtalámica), está el cuerpo de Luys que se continua con el tronco cerebral
o mesencéfalo donde se encuentran otros núcleos. El mesencéfalo abarca los pedúnculos cerebrales, cerebelosos, bulbo
raquídeo y protuberancia anular, es decir tronco cerebral. En cada pedúnculo cerebral hay dos núcleos, uno la sustancia negra
que está pigmentada con melanina y se dispone como medialuna abierta hacia atrás entre la parte anterior o pie del pedúnculo
y la posterior o calota. En esta última está el núcleo rojo. A nivel de la protuberancia anular se encuentran los núcleos del
puente y la sustancia reticular que también forman el sistema extrapiramidal. Todos estos centros se conectan entre si por
medio de fibras, interactuando e influenciándose y se proyectan a la médula espinal que es su efector por medio de diversos
fascículos.
De importancia para el tema que nos ocupa es un circuito formado por la corteza frontal premotora, tálamo, sustancia
negra, striatum, pallidum y tálamo. En ella se produce las alteraciones que llevaran al parkinsonismo.
Desde el punto de vista funcional, la estimulación de la corteza frontal premotora produce movimientos anormales como el
temblor. El pallidum desencadena hipertonía muscular y la estimulación del estriatum inhibe dichas alteraciones. A su vez el
estriado necesita la estimulación de la sustancia negra para cumplir su cometido.
Este sistema funciona por mediadores químicos liberados en las sinapsis neuronales del circuito en el cual hay dos tipos de
mediadores. Uno de ellos es inhibidor de la función palidal y prefrontal, es la dopamina y se sintetiza en las neuronas de la
sustancia negra peduncular desde la que es transportada por los axones para ser liberada en el estriado y pálido. La sustancia
estimuladora de la función de estos centros, prefrontales o palidades, es la acetil colina que puede es sintetizada localmente en
los núcleos de la base y en la corteza frontal. La lesión de la sustancia negra en la Enfermedad de Parkinson o de las vías que
la comunican con los núcleos grises o de los mismos núcleos en otras enfermedades llevan a un déficit de dopamina con la
consiguiente liberación del sistema colinérgico estimulador. Asimismo, la administración de drogas que se unen a los
receptores dopamínicos estriatales y palidales impidiendo la captación del mediador como los neurolépticos, también liberan
el sistema colinérgico y este desequilibrio desencadena la sintomatología del síndrome.
El sistema piramidal es el encargado de generar contracciones musculares voluntarias que son finas, proporcionadas para
efectuar movimientos precisos y medidos con un fin determinado. Estos son movimientos clónicos. El sistema
extrapiramidal, recibiendo información de la existencia de movimientos voluntarios, se encarga de modificar el tono de los

http://www.md-tuc.blogspot.com/
músculos en más o en menos para servir de soporte a los movimientos voluntarios y facilitando los mismos. Esta contracción
muscular involuntaria, es sostenida y aumenta o disminuye la tensión de las fibras musculares pero no desplaza ningún
segmento del cuerpo. También el tono muscular tiene la función de fijar una o más zonas del cuerpo en la posición a que fue
llevada por la contracción clónica o cinética de los músculos. Esta motilidad que no desplaza sino que fija en posiciones
determinadas se llama estática y sus contracciones o relajaciones son tónicas en contraposición a la motilidad cinética o
dinámica de las contracciones voluntarias del voluntarias, clónicas del sistema piramidal.
Además de controlar el tono muscular para la ejecución los movimientos voluntarios, el sistema extrapiramidal también lo
hace con la postura o sea la posición en que queda una parte o todo el cuerpo al ser llevado por uno o más movimientos
voluntarios. También este sistema produce movimientos automáticos asociados como la mímica durante los estados
emocionales o los gestos durante los movimientos como el balanceo de los brazos al caminar.
Cinética Contracciones clónicas
Sistema piramidal. Voluntario
Estática Tono muscular - Tono muscular
Sistema extrapiramidal-Involuntario
Fisiopatogenia:
Por lesión de los núcleos basales (Núcleo Lenticular, Núcleo Caudado, Tálamo, Hipotálamo, Sustancia Negra, Núcleo Rojo)
y/o sus vías nerviosas de conexión. Se produce una alteración en el tono muscular y en los movimientos automáticos y
asociados.
Clasificación:
Los síndromes extrapiramidales podemos encontrárnoslos de dos tipos;
A.- Síndrome extrapiramidal de tipo acinésico – rígido: Esto se da en la enfermedad y síndrome de Parkinson.
La Enfermedad de Parkinson y el síndrome parkinsoniano comprenden un grupo de trastornos caracterizados por temblor y
alteración del movimiento voluntario, postura y equilibrio.
La enfermedad de parkinson (EP), es un trastorno neurodegenerativo y progresivo caracterizado por temblor, bradicinesia,
rigidez e inestabilidad postural, determinada por una pérdida progresiva de las células dopaminérgicas de la sustancia nigra
cerebral. La etiología es desconocida y probablemente multifactorial, se implican factores genéticos y ambientales. Su
incidencia no está relacionada al sexo y la raza. Entre el 5 y 10 % la padecen antes de los 40 años. La edad media de inicio es
de 65 años. Es incurable y origina una incapacidad progresiva
B.- Síndrome extrapiramidad de tipo hipercinético o hipotónico: Estos son por ejemplo; corea, atetosis, hemibalismo,
distonias.
Síndrome Parkinsoniano:
Signos:
- Actitud: flexión involuntaria de tronco, extremidades y cuello.
- Marcha: a pequeños pasos (festinante).
- Temblor distal de reposo: cuatro a cinco ciclos por segundo.
- Hipertonia muscular: rigidez (rueda dentada o caño de plomo).
- Hipocinesia: pobreza de movimientos (facie inexpresiva, reducción de los movimientos automáticos habituales, sialorrea
por menor deglución).
- Bradicinesia: lentitud de los movimientos (aumenta el tiempo de reacción entre una orden y la ejecución del
movimiento)
- Otros: seborrea, hipercrinia lagrimal.
Parkinsonismo
Los síntomas y signos del parkinsonismo se originan en una alteración de la función en dos regiones de los ganglios basales,
La sustancia negra y el cuerpo estriado ( Núcleo caudado y putamen). Estas masas nucleares centrales de materia gris
contienen prácticamente toda la Dopamina del encéfalo humano. La dopamina es una sustancia química y una de las aminas
neurotransmisoras que transportan el mensaje eléctrico desde una neurona a la próxima a través de la sinapsis.
La enfermedad de parkinson es responsable de la enorme mayoría de casos de parkinsonismo. La causa de la degeneración de
la sustancia negra y del cuerpo estriado es desconocida, pero es un proceso progresivo y con una duración entre el comienzo
y la muerte de entre 10 y 15 años; en los peores casos, la inmovilidad creciente lleva a complicaciones asociadas como son,
Úlceras por presión, pérdida de peso y complicaciones respiratorias, que son la causa habitual de muerte.
Clínica
Esta enfermedad presenta una clínica característica que a continuación se detalla y posteriormente se explicará cada punto.
a- Acinesia: Falta de movimiento, o bien hipocinesia que es la disminución en la ejecución de los movimientos.
b- Rigidez: es el aumento de tono muscular no velocidad dependiente, así se diferencia de la espasticidad.
http://www.md-tuc.blogspot.com/
c- Temblor en reposo; Este punto es muy importante, el temblor como signo neurológico puede ser de dos tipos, temblor de
intención como se da en el síndrome cerebeloso , o temblor en reposo, como se da en el individuo con parkinson.
d- El comienzo de esta enfermedad suele ser insidioso.
e- La evolución puede ser de dos tipos; lenta (inferior o igual a 10 años), o rápida (inferior a 4 años).
Acinesia: Efectos que produce la acinesia o hipocinesia en los pacientes enfermos con parkinson.
a- Dificultad para realizar dos patrones de movimiento simultáneos, como por ejemplo levantarse y saludar.
b- Retraso y lentitud en el inicio y ejecución de los movimientos voluntarios.
c- Pérdida de movimientos voluntarios y automatismos, por ejemplo pierden la secuencia normal de parpadeo en los ojos,
pierden el balanceo de la cintura escapular y pélvica durante la marcha, esto último pone en compromiso el equilibrio del
tronco durante las fases de marcha.
d- Amimia; Disminución de los gestos de la mímica facial. “Fascies en Máscara”.
e- Fatigabilidad a la ejecución de movimientos repetidos.
f- Disfagia.
g- Voz lenta, monótona y poco modulada.
h- Marcha lenta, pasos cortos, sin braceo, dificultad para los giros al caminar y también para los giros en el decúbito.
i- Alteraciones en la escritura, suelen tener una letra muy pequeña (micrografía) , esta alteración es por la disfunción en los
movimientos de coordinación fina que implica la escritura.
j- Lentitud en la realización de las A.B.V.D.
Rigidez: Efectos que produce la rigidez en los pacientes enfermos de parkinson.
a- Se evidencia una Rigidez Cerea; esto es una rigidez continua, no tiene fenómeno en navaja, y si tiene el fenómeno de la
“Rueda Dentada”, esto aparece porque a la rigidez se les une el temblor.
b- A consecuencia de la rigidez se les produce dolores musculares, torpeza motora, no tienen trastornos de la sensibilidad.
c- Biomecánicamente adquieren una postura hipercifótica en bipedestación, incluso en sedestación.
Temblor de reposo: Características del temblor en el Parkinson.
a- Suele ser rítmico.
b- Presenta una oscilación lenta; aproximadamente de 4 a 6 ciclos por segundo.
c- Afectación inicialmente unilateral a una de las manos.
d- Cede con la actividad.
e- Cede con el sueño.
f- Aumenta con la tensión emocional.
g- No suele temblar la región de la cabeza.
SINTOMATOLOGIA (Especialmente Enfermedad de Parkinson)
Con los elementos anatomofuncionales y bioquímicos desarrollados podemos encarar el tema que nos ocupa teniendo en
cuenta que el síndrome parkinsoniano se debe a síntomatología positiva por liberación del sistema colinérgico (temblores
musculares y rigidez muscular) y sintomatología negativa por anulación del sistema dopaminérgico (aquinesia-bradiquinesia).
Además, hay sintomatología por extensión de las lesiones propias de las enfermedades causales a otros órganos vecinos que
no pertenecen al sistema extrapiramidal y que no involucran ninguno de estos dos sistemas de mediadores (lesiones de
núcleos vegetativos hipotalámicos, del tronco cerebral y de la médula espinal ocasionan trastornos vegetativos) (lesiones de la
corteza cerebral ocasionan trastornos cognitivos) (reacciones emocionales a las dificultades motoras que interfieren con la
vida diaria del paciente llevan a la depresión).
Positivas: aumenta acetil colina
Negativa: disminuye dopamina
Extensión a órganos vecinos
Reacción emocional
La sintomatología del síndrome parkinsoniano es la siguiente:
TEMBLOR
Es la oscilación rítmica de determinadas partes del cuerpo alrededor de un punto fijo producido por la contracción
alternante de los músculos agonistas y antagonistas de la zonas involucradas. Comienza en las partes distales de los miembros
(dedos de las manos y muñecas con movimientos de flexoextensión de los cuatro dedos externos y aducción –abducción del
pulgar combinados con la flexoextensión de la muñeca semejando la acción de contar monedas o liar cigarrillos), al principio
unilateral mente y luego de un tiempo se extiende al otro lado o al miembro inferior homolateral afectando los pies. Con el
paso de más tiempo se generaliza a la cara: los labios (protruyen hacia delante y se retraen alternativamente), la lengua (entra
y sale de la boca u oscila a los lados o arriba y abajo), la mandíbula (se abre y cierra la boca). El paciente aparenta estar
comiendo permanentemente. La cabeza se extiende y flexiona o rota lateralmente alternativamente haciendo movimientos de
afirmación o de negación. En general el temblor no afecta el tronco y aparece durante el reposo intensificándose con los
estados emotivos o con la concentración y desaparece durante la ejecución de movimientos voluntarios y durante el sueño.
Tampoco existe al adoptar una determinada postura o posición.
RIGIDEZ MUSCULAR
Producida por el aumento del tono muscular afectando concomitantemente los músculos agonistas y los antagonistas
aunque con predominio de unos sobre otros. Afecta las partes proximales de los miembros y el tronco comunicando una
actitud característica al paciente consistente en flexión del tronco y la cabeza con tendencia al desplazamiento hacia delante y
http://www.md-tuc.blogspot.com/
afectando la estabilidad. La rigidez se explora en cualquier articulación de algún miembro, especialmente en el codo o
muñeca flexionándolos y extendiéndolos pasivamente y en forma sucesiva con lo cual se observa una resistencia a dichos
movimientos durante todo su transcurso pero que en un momento es mayor y al instante siguiente es menor como los
engranajes de una rueda que se imbrican entre si ocasionando sobresaltos. Este es el signo de la rueda dentada de Negro
típico del parkinsonismo y totalmente diferente de la hipertonía por lesión piramidal en la cual existe el signo de la navaja que
consiste en una dificultad al inicio del movimiento pasivo que cede inmediatamente permitiendo efectuar el resto del
movimiento en forma fácil semejando a lo que sucede cuando se intenta abrir una navaja en que cuesta comenzar su apertura
pero luego se la completa sin dificultad debido a que en la lesión del sistema piramidal solo están afectados los agonistas o
solo los antagonistas pero no ambos. También el signo de la rueda dentada diferencia el parkinsonismo de la rigidez plástica
que se ve en otros síndromes extrapiramidales no parkinsonianos y que consiste en una hipertonía permanente e invariable
que no ocasiona sobresaltos musculares y que es constante sin variar en más o en menos durante el movimiento pasivo. En
este caso el miembro está constantemente duro y no alternativamente un poco más blando y un poco más duro.
ALTERACIONES DE LOS MOVIMIENTOS ACTIVOS
Los movimiento activos ya sean voluntarios o automáticos, están alterados como consecuencia de la rigidez y del temblor o
directamente por alteración de su generación. Las alteraciones más frecuentes son:
Bradikinesia:
Todos los movimientos son lentos, difíciles de iniciar, de variar o de interrumpir. El paciente se mueve lenta y
dificultosamente como si estuviera contracturado. Es característica la marcha en la cual el paciente pareciera estar pegado al
suelo y le cuesta iniciarla, luego se mueve a pasos cortos, arrastrando los pies, le resulta difícil variar la dirección de la
marcha por lo que a veces sigue en derecho, si se le pide que se detenga bruscamente, no puede hacerlo y sigue de largo un
trecho. Como su actitud es en flexión hacia delante, tiene tendencia a caer por lo que a veces acelera el paso bruscamente
aparentando la marcha de un payaso o de un mandarín (marcha festinante). Su hablar es lento.
Hipokinesia-Akinesia:
No solo hay lentitud de los movimientos sino disminución de su amplitud o frecuencia, y hasta anulación de algunos de
ellos, especialmente los movimientos automáticos o asociados. La pobreza de los movimientos de los músculos faciales
determinan una cara inexpresiva (facies de jugador de poker) aun en los estados emotivos. Cuando el paciente habla no
gesticula. Al caminar no hay balanceo de los miembros superiores. La masticación es lenta y de poca amplitud en sus
movimientos con dificultad para tragar lo que hacen sumamente prolongada y dificultosa la alimentación con frecuentes
aspiraciones del alimento a la laringe. Hay sialorrea por la dificultad deglutoria. Por la dificultad de la musculatura laríngea la
voz es de intensidad baja, susurrante, con dificultad para articular algunas consonantes.
ALTERACIONES POSTURALES
Ya mencionamos la actitud en flexión del paciente la mayoría de la veces. Otras veces el paciente está inclinado a un lado
o atrás, todo ello debido a la rigidez muscular. Interesa la pérdida del reflejo postural que consiste en variaciones del tono
muscular del tronco, caderas y rodillas cuando el paciente se ve sometido a una fuerza que desplaza su centro de gravedad
con tendencia a la pérdida del equilibrio. En estas circunstancias el sujeto no parkinsoniano oscila su tronco y no desplaza sus
miembros inferiores. En el parkinsonismo, un empujón en el tronco hacia atrás o adelante puede hacer caer al paciente, o bien
para mantener la vertical, debe dar varios pasos en el mismo sentido.
ALTERACIONES VEGETATIVAS
Las lesiones anatomopatológicas que producen este cuadro neurológico no solo se circunscriben al sistema extrapiramidal
sino que también afectan centros y vías que intervienen en funciones viscerales. Así tenemos: incontinencia urinaria por
lesión de centros inhibidores parasimpáticos del tronco cerebral con liberación del asta lateral de la médula sacra que aumenta
el automatismo del detrusor. Hiperhidrosis (transpiración excesiva) por lesión del asta lateral de la médula cervicodorsal.
Seborrea facial por lesión de núcleos vegetativos del trigémino. Hipotensión arterial ortostática o en cualquier posición por la
misma causa que la hiperhidrosis.
TRASTORNOS MENTALES
Cognitivos: síndrome demencial en el parkinsonismo vascular y en la Enfermedad de Parkinson. No es constante
Afectivos: en el 40% de los casos y en cualquier etiología del síndrome se presenta depresión o irritabilidad como
consecuencia de las dificultades motoras.
ETIOLOGIA
Existe un síndrome parkinsoniano de causa desconocida, que constituye la Enfermedad de Parkinson. Por otro lado, existe
múltiples causas individualizadas del síndrome englobándose el conjunto en los parkinsonismos o síndromes parkinsonianos
secundarios.
Enfermedad de Parkinson
Síndrome
parkinsoniano
Parkinsonismo secundario
Causas de parkinsonismo secundario:
Drogas: Neurolépticos (butirofenonas, grupo de las fenotiazina, reserpina). Bloqueantes del calcio (cinarizina y derivados).
Alfa metil dopa.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
SISTEMA NERVIOSO (Grandes Síndromes).doc
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.