
Entelman, .La teoría del Conflicto.
Capítulo l: Una región ontológica inexplorada.
El autor Julien Freund, Jefe indiscutido de la
Polemología en Francia, define al conflicto en general en
estos términos:”El conflicto consiste en un enfrentamiento
o choque intencionalmente entre dos seres o grupos de la
misma especie que manifiestan los unos hacia los otros una
intención hostil , generalmente acerca de un derecho y que,
para mantener , afirmar o restablecer el derecho tratan de
romper la resistencia del otro , usando eventualmente la
violencia , la que podría llevar al aniquilamiento físico
del otro.”(1983)
Para Entelman, el conflicto es una relación social.
Las múltiples relaciones sociales posibles pueden
agruparse dentro de un proceso clasificatorio:
- Relaciones permanentes: como las familiares.
- Relaciones transitorias: como las que mantenemos con
un conductor que contratamos una sola vez para que nos
transporte una sola vez a una ciudad.
- Relaciones continuas: como las que forman tres
miembros de un cuerpo estable que dura años en sus
funciones, sin alterar la integración y se reúne
semanalmente.
- Relaciones accidentales: como las que uno mantiene con
un pasajero que ocupa el asiento contiguo en un vuelo
de varias horas de duración.
- Relaciones ostensibles (públicas) como el matrimonio.
- Relaciones privadas: que se conservan ocultas o
secretas, como ocurre con la asociación ilícita.
- Las hay virtuosas o pecaminosas, buenas o malas,
interesadas o desinteresadas, altruistas o egoístas,
homosexuales y heterosexuales y así casi al infinito.
- Serán relaciones de conflicto cuando sus objetivos
sean incompatibles o como veremos después, todos o
algunos miembros de la relación los perciban como
incompatibles. Cuando los objetivos no sean total o
parcialmente incompatibles sino comunes y
coincidentes, tendremos relaciones de “acuerdo” que,
en lugar de conductas conflictivas, generarán
“conductas cooperativas” o “conductas coincidentes”
que pueden ser individuales o colectivas.
Cap.2 “Derribando barreras conceptuales.
La existencia de un sistema de normas que establece
conductas sometidas a sanciones, que usualmente se
denominan ilícitas, antijurídicas o prohibidas, actúa
como criterio clasificador y agrupa todas las conductas
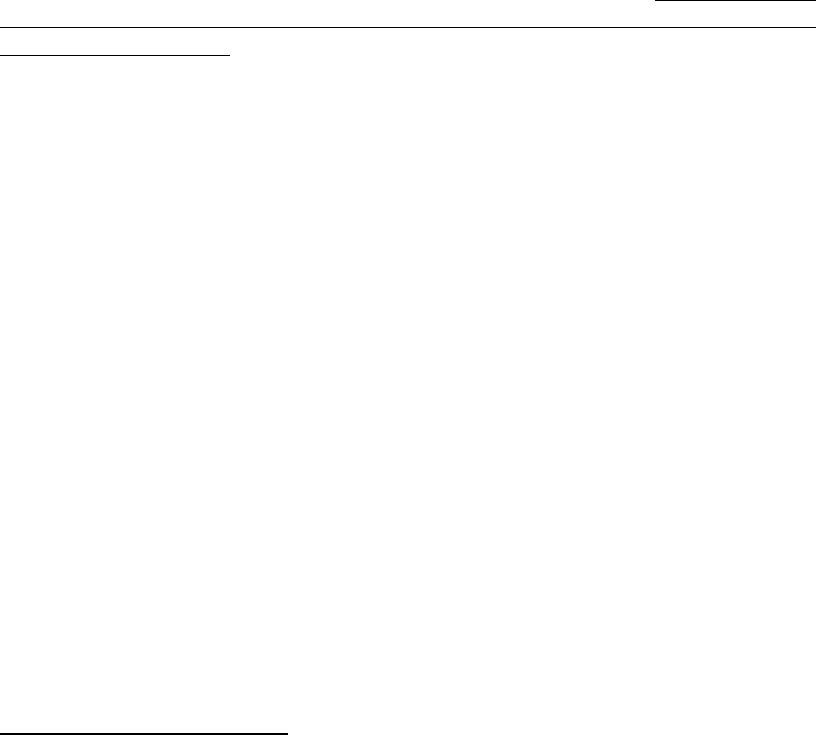
posibles en dos amplias clases o tipos: conductas
prohibidas y conductas permitidas.
Como consecuencia de ello, se genera un inevitable
estilo de pensamiento para el cual, cuando en una
relación social se enfrentan dos pretensiones
incompatibles, sus miembros se preguntan sobre quién
tiene razón para el Derecho. Tratan de saber cuál de los
miembros enfrentados “es titular de un derecho” y cuál
“está obligado”.
Por lo general, juristas y abogados se limitan a
ocuparse de las confrontaciones normadas que se producen
entre oponentes que sustentan sus pretensiones como
legítimas y rechazan las del otro por ilegítimas. Pero
subsiste un amplio espacio donde el derecho deja a los
ciudadanos en libertad de confrontar, ya que no prevé
proteger la pretensión de uno, poniendo a cargo del otro
la obligación de satisfacerla. Es en este espacio donde
se producen los conflictos entre pretensiones
incompatibles pero igualmente permitidas, es decir, no
prohibidas, porque no están amenazadas con sanción por
el ordenamiento.
Toda relación social está llena de enfrentamientos
producidos por la incompatibilidad de pretensiones que
el sistema jurídico ha dejado en libertad de
confrontación.
Al sistema que la empresa constituye, le interesa que
la confrontación se produzca, pero siempre que se
administre y se resuelva. En el mismo sentido, a la
sociedad como un todo le interesa que los conflictos “
permitidos” se administren con baja intensidad
conflictual y se resuelvan pacíficamente sin alterar los
vínculos dentro de los que aparecen. El derecho como
método, resulta aquí inaplicable.
Derecho y violencia.
Se ha mencionado ya la perplejidad que puede generar
reconocer que el universo de los conflictos no se agota
en el espacio que ocupan los conflictos jurídicos. Pero
no es menos sorprendente la afirmación de que el sistema
jurídico es un método violento y no pacífico de
resolución de controversias. Violento porque recurre al
uso o a la amenaza de la fuerza.
Describir el fenómeno universal llamado CONFLICTO,
mostrar sus características y su dinámica y
familiarizarnos con los conocimientos que fundamentan y
explican estas otras técnicas de administración y
métodos de resolución y con su manejo práctico, es el
quehacer de la Teoría de Conflictos. Las enseñanzas de
esta teoría deberían permitir la ubicación adecuada del
saber jurídico en esa dimensión universal del conflicto
, visto como una forma de relación que también se da en
el área en que pretensiones no prohibidas confrontan con
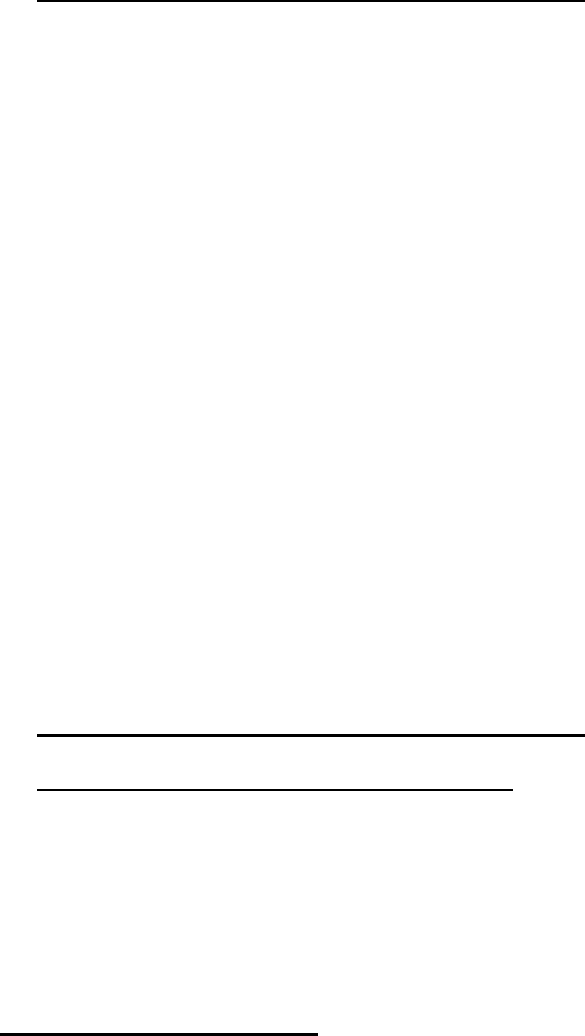
otras no compatibles con ellas , pero igualmente no
prohibidas.
La relación entre conflicto y derecho.
La visión del ordenamiento jurídico como un método
institucionalizado de administración de conflictos en
sentido amplio (prevención y resolución) es a menudo
rechazada por juristas y abogados , que la ven como una
descalificación teórica.
De la misma manera que sorprende la afirmación de que
el voto es un método de resolución de conflictos
políticos entre sectores de la comunidad que no tratan
de imponerse los unos a los otros por la violencia, el
sistema jurídico es también un método de resolución de
conflictos que trata de excluir el uso de la violencia
por los particulares. Sin embargo, tal exclusión no
importa eliminar totalmente el uso de la violencia,
porque ésta queda reservada en el estado moderno, a los
órganos judiciales encargados de administrar la fuerza
sustraída a los particulares, en términos reglamentados
por el mismo sistema.
La teoría de los conflictos radica su quehacer en la
descripción del confllicto, en el análisis de sus
elementos y modos de ser, en la generación de los
métodos a que da lugar la aplicación de sus
conocimientos y en los desarrollos tecnológicos que
realiza con auxilio multidisciplinario. Ello no sólo
abarca la problemática de la resolución del conflicto
sino también la de su conducción o manejo y prevención.
Análisis del conflicto (Segunda parte)
Cap. 3 Los actores del conflicto.
Una primera e indispensable clasificación del universo
de los actores nos conduce a distinguirlos en dos grandes
grupos: actores individuales y actores plurales o
colectivos. Pero las características que observaremos en
ellos no alteran la constatación esencial de que todos los
enfrentamientos de los que nos ocupamos son protagonizados
por individuos, aunque estos actúen en algún sentido o de
alguna manera en representación de un grupo mayor.
1)Actores colectivos: cuando el actor colectivo tiene algún
tipo de organización que regula las conductas recíprocas de
sus miembros obligándolos a interactuar y permite pensarlos
como una unidad en algún sentido, nuestras preguntas y sus
respuestas se hacen más complicadas.¿Quiénes son los
actores en un conflicto entre Estados? o
¿ entre una Universidad y sus estudiantes?
Por lo común, en una relación entre dos individuos
aislados, hay por un lado objetivos comunes, idénticos o
coincidentes y por el otro lado, objetivos incompatibles en
conflicto.
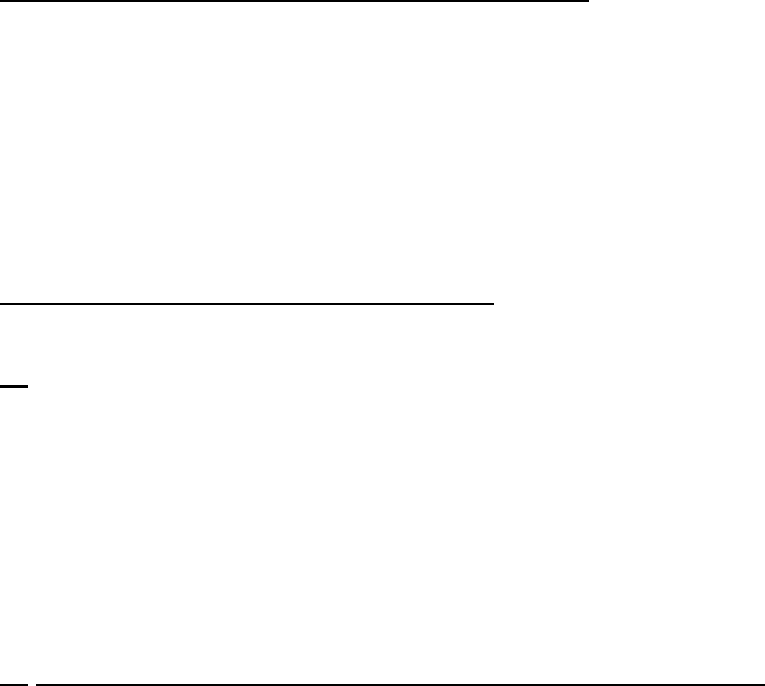
Cuando se trata de actores colectivos, además de las
relaciones de conflicto y cooperación que teóricamente
pueden involucrar a los campos enfrentados, existen entre
algunos miembros de cada uno de los grupos enfrentados
diversos tipos de relaciones aisladas y plenas de alta
proporción de compatibilidad de objetivos y aún de
cooperación más o menos intensa. Estas relaciones parciales
inter-grupos generan a su vez vínculos y sentimientos
destinados a influenciar en el grado de participación que
esos subgrupos o sus integrantes están dispuestos a tomar
en la relación de conflicto entre los grupos más amplios, -
sus países – a que ellos pertenecen.
Como se observa la existencia de conflictos internos en
un actor colectivo enfrentado con un adversario externo
complica y a menudo altera para éste la identificación del
adversario.
Junto a la cuestión de la identificación puede surgir un
segundo problema. El conflicto interno dentro del seno de
un actor colectivo –Estado, sociedad, asociación o a un
grupo colectivo no organizado – puede provocar la
fragmentación de ese actor.
Separación entre actores colectivos: existe la
posibilidad de que algunos individuos, que en un
acercamiento ingenuo podrían considerarse integrantes
de uno de los campos del conflicto, integren en
realidad el otro. El conflicto entre trabajadores y
empleadores puede con sus fronteras rígidas, referirse
a los trabajadores o empleadores que integran una
determinada industria o a todos los que en un país
mantienen relaciones laborales en las diversas
actividades en que el trabajo bajo dependencia es
posible.
Actores colectivos organizados: es relevante ,
resaltar algunos elementos que un analista debería
observar en los actores colectivos organizados.
a) El liderazgo de los actores colectivos: en un grupo
debe poder observarse la existencia de un mínimo de
liderazgo. Pero el liderazgo de los grupos menos
estructurados ofrece dificultades propias de su
escasa organización. A menudo, el propio grupo es
reacio a que se genere un liderazgo capaz de
ejercer la representación de todos los miembros que
quieren participar en las acciones conflictivas o
en la toma de decisiones .Así parece ocurrir en los
movimientos estudiantiles y en las organizaciones
obreras incipientes.
b) Actores colectivos con relaciones intrasistémicas:
a menudo los conflictos se producen en unidades que
integran un mismo sistema. Los conflictos y sus
estrategias están mal planteados porque se omiten
los análisis relativos a los vínculos que las
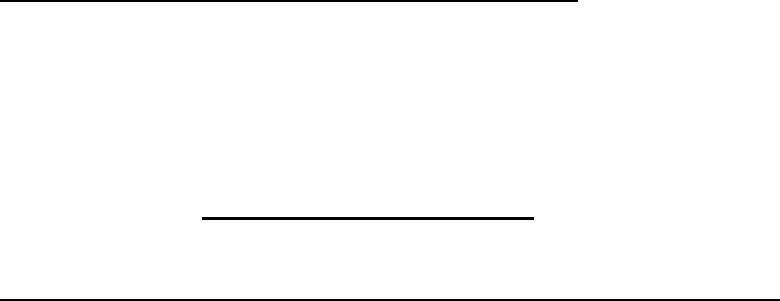
unidades en disputa tienen dentro de un sistema más
amplio que ambas integran.
2)Multiplicidad de actores y bipolaridad.
Hasta aquí el conflicto aparece tratado como un
fenómeno bipolar, que encierra a todos sus actores en dos
campos enfrentados por incompatibilidad de objetivos.
Recién al tratar la intervención de terceros en los
conflictos, será apropiada la consideración de este tema,
cuya explicación se vincula a la metáfora de la fuerza de
atracción de los campos del conflicto que el propio autor
ha denominado”magnetismo conflictual”
Capítulo 4: Conciencia del Conflicto por sus actores.
La conciencia del conflicto a que nos referimos,
menciona el producto de un acto intelectual en el que un
actor admite encontrarse con respecto a otro actor en un
relación que ambos tienen , o creen tener , objetivos
incompatibles.
Se puede tener percepción de la incompatibilidad de
objetivos y no tener conciencia de estar en conflicto, como
ocurre cuando alguien cree que su pretensión no está
jurídicamente prohibida.
Cuando uno se adentra en el mundo de los conflictos
“permitido vs. permitido” comprende lo dificultoso que
resulta entender que alguien no tiene ninguna “obligación”
respecto de otro esté en conflicto con él.
¿Existe conflicto sin que sus actores estén conscientes
de ello?
Sólo cuando el oponente o el actor propio ha llegado a
tomar conciencia del conflicto, todo lo que pueda hacer
técnicamente para conducirlo o resolverlo comienza a ser
posible.
Adviértase cómo la acción gremial está a menudo
destinada a concientizar en el sector patronal una
situación de conflicto antes no asistida como tal. Cuando
con anterioridad a la sanción de normas que resolvieron el
enfrentamiento de asalariados y empleadores sobre la
extensión de la jornada de trabajo, si un empleador era
requerido para que redujera un cierto número de horas, su
respuesta negativa quería significar que no se consideraba
obligado a hacerlo. No tenía la obligación jurídica. Y es
probable que así le aconsejaran también los conocedores del
derecho. Pero es claro que si hubo finalmente discusiones y
negociaciones , mucho antes de dictarse una ley limitativa
de la jornada laboral , alguien debe haber hecho algo que
llevara al requerido a tomar conciencia de encontrarse en
un problema , aunque no fuera un problema jurídico. Tal vez
los dependientes comenzaron a ser indolentes ensayando así
lo que en la terminología de las relaciones laborales se
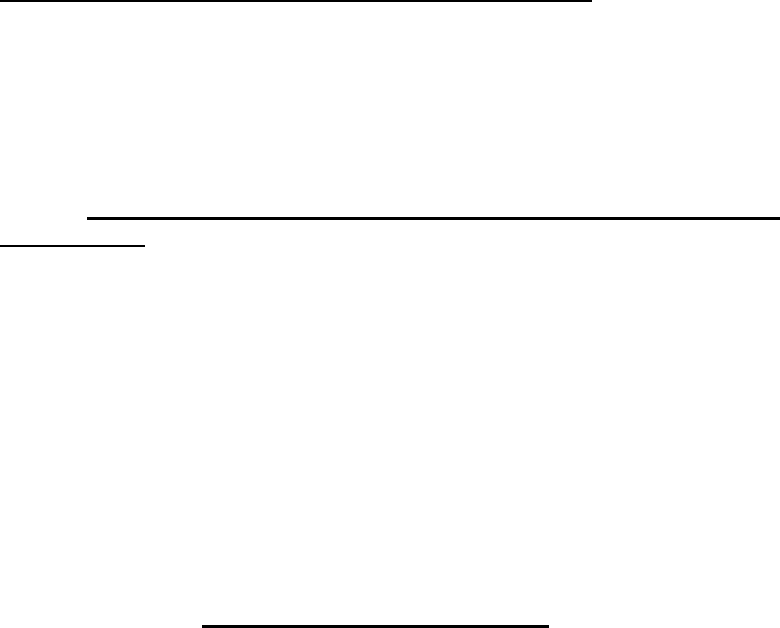
denomina, en algunos países trabajo a reglamento. O tal vez
alguien provocó un incendio casual que los demás no fueron
diligentes en combatir.
Cuando el conflicto existe, tarde o temprano, las partes
desarrollan metodologías tendientes a hacer consciente a la
otra parte y a procurar encontrarle solución. En este
contexto, los oponentes terminan por reconocerle el
carácter de interlocutor y por ende, la facultad de
“conflictuar”, es decir, de tener metas propias y
antagónicas, así como realizar conductas que no le estén
prohibidas.
En el universo de los conflictos laborales, se advierte
la institucionalización de métodos, como la huelga o el
trabajo a reglamento que en muchas circunstancias se
utilizan para obtener del actor empleador el reconocimiento
de que sus dependientes están en conflicto con él por una
pretensión que no está apoyada por una norma.
Por último, creemos que un buen operador de conflictos
debe, de manera casi rutinaria, analizar desde su primer
contacto con el conflicto el grado de conciencia que los
actores tienen del mismo.
Capítulo 5: Los objetivos de los actores.
Los actores conflictúan para obtener objetivos,
enfrentándose con oponentes que a su vez pugnan por
alcanzar los suyos, que son incompatibles con aquellos.
Los objetivos o metas de los actores en los conflictos,
en el más amplio sentido de la expresión, materiales o
espirituales , a los que cada actor les agrega un valor.
Distinguimos, siguiendo las investigaciones últimas,
entre objetivos concretos, simbólicos y trascendentes.
Concretos: son aquellos objetivos más o menos tangibles que
además de una u otra manera – son susceptibles de ser
pensados como divisibles. Estos objetivos tienen la
característica de que su obtención importa la automática
satisfacción de las pretensiones de quien conflictúa por
ellos .Esto es así porque en tales objetivos el valor,
económico o de cualquier otra naturaleza, que la parte les
atribuye es inseparable del objetivo mismo. Cobrar un
crédito, obtener la tenencia de un menor cuya proximidad
sentimos valiosa , adquirir un territorio en una contienda
internacional, pactar un salario mayor en un conflicto
gremial tendiente a obtener ese objetivo concreto. En
resumen, dar al actor que obtiene su objetivo un aumento
finito de bienes valiosos.
Por su parte, los objetivos simbólicos: son aquellos en los
que en realidad el objetivo exhibido como tal, no es la
última meta deseada por el actor en conflicto sino más bien
un representante de otra, lo cual convierte en muy difícil
de definir la relación entre el objeto o situación que hace
de sustrato depositario de valor y el valor mismo.
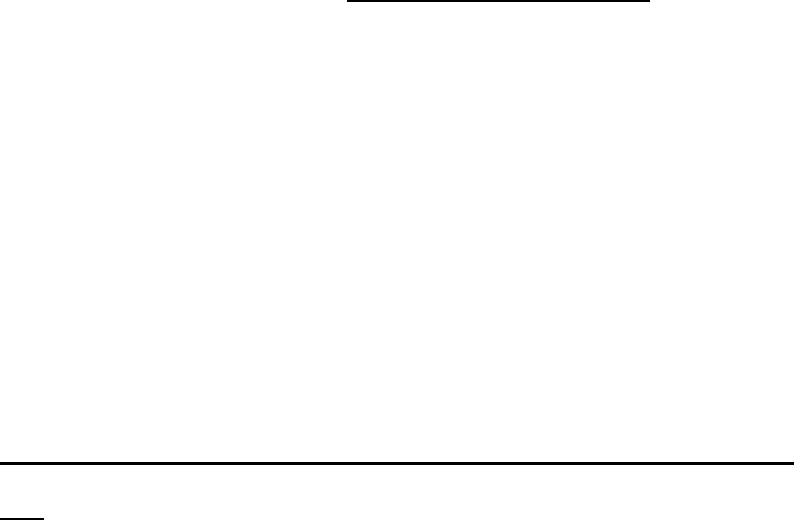
El objetivo simbólico escondido detrás de uno concreto,
tiene el mismo sustrato pero oculta el valor cuya
satisfacción busca el actor. Una superficie de campo como
objetivo concreto en una disputa cualquiera, es un sustrato
material con valor económico. Pero si uno lo reclama en una
disputa sucesoria o societaria, no por el valor que tiene
en un cálculo de intercambio con otros bienes, sino por el
principio de que ese particular bien representa la jefatura
espiritual de la familia, como ocurría con los castillos
medievales, transforma el objetivo concreto en uno
simbólico. Frente a este tipo de objetivos resulta más
difícil encontrar una solución que no sea la total ganancia
o pérdida del actor que sustenta la pretensión
En ciertas circunstancias los actores tienden a teñir
los objetivos concretos agregándoles valoraciones que los
convierten en simbólicos, porque les preocupa, más que
obtener satisfacción a su valor mediante el logro del
objetivo, provocar en su adversario una pérdida.
Por último, llamamos objetivo trascendente a aquel en el
que en realidad puede decirse que el valor mismo está
puesto como objetivo porque no se divisa que esté anexo a
un objeto tangible ni divisible.
En ese aspecto, toda transacción supone perder parte de
algo que en su integridad ha sido declarado fundamental
para mí. No puedo aceptar ser “menos” moralmente rígido en
las transacciones comerciales, ni “menos” jefe de familia,
ni “menos “socialista “ni “menos” capitalista.
Cuando se detectan objetivos simbólicos o trascendentes,
el conflicto en que aparecen tiene una dimensión distinta
que cuando los objetivos en pugna son concretos. Las
actitudes de las partes y su disposición para coincidir en
la creencia de que existen soluciones que puedan satisfacer
los valores de ambas cambian sustancialmente. Además, las
dificultades de administración y resolución de esos
conflictos se multiplican.
Capítulo 6: Juegos , relaciones sociales y conflictos.
Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial se
intensificaron los análisis teóricos sobre los conflictos
de objetivo único y conflictos de objetivos múltiples.
Mucho antes se acuñaron sus nombres: conflictos puros e
impuros. A los conflictos puros, se les atribuyó la
particularidad de arrojar, como único resultado posible al
tiempo de su resolución , un ganador y un perdedor. En los
conflictos impuros, parecía ocurrir lo contrario. Los
resultados que podían obtenerse al resolverlos, permitían
una distribución de ganancias, entre los actores. En los
primeros, la resolución producía un ganador y un perdedor.
En los segundos no había perdedores. Todos ganaban.
En medio de este complejo proceso, la Teoría de Juegos,
desempeñó un papel que no tenían previstos sus creadores.
Se introducen las expresiones “juegos de suma cero o
constante “y “juegos de suma variable” al lenguaje que era
familiar a los estudiosos de los conflictos.
Lo cierto es que la pareja conceptual” suma cero-suma
variable” no es aplicable al conflicto. Y que sí existen
conflictos de objetivo único. Pero no hay, sino en alguna
abstracción, relaciones sociales de puro conflicto,
relaciones de un solo objetivo incompatible sin algún área
de coincidencias o intereses comunes. Si todo conflicto es
pensado dentro de una relación social, se ve clara la
distorsión que resulta de afirmar que hay relaciones
sociales de suma cero (o puras) en las que un miembro
necesariamente pierde lo que el otro gana. Y tal distorsión
sólo proviene del empleo inapropiado de expresiones
técnicas, tomadas de otro lenguaje en el que su rol es
denotar otros objetos.
Hoy la afirmación de que ciertos conflictos sólo tienen
ganador-perdedor es casi una ideología. Afirmar que un
conflicto es puro o de suma cero sólo significa que uno de
los actores no comparte con su adversario la creencia de
que existen otras soluciones que beneficien a ambos. Buscar
cooperativa y creativamente, supone una actitud o si se
quiere un estado de ánimo.
Los actores o sus operadores son los que impregnan a una
contienda de su carácter de “no negociable”, de su supuesta
necesidad de generar un ganador y un perdedor, de lo
exótico que fluye de su aureola de “juego suma cero”.
Debemos preguntar también cuando las partes tienen una sola
relación de conflicto sobre una meta única e incompatible,
si ambas esperan de ese objetivo la satisfacción de valores
absolutamente idénticos. Ello sólo parece ocurrir cuando no
se investiga con suficiente profundidad esos tres datos:
valores, intereses y objetivos.
Cuando la administración de un conflicto ha producido
suficiente inteligencia y dispone de la información que
ella provee, se descubre que en la mayor parte de los casos
los actores tienen varios objetivos en disputa y algunos
coincidentes o comunes o aún tratándose de objetivos únicos
de disputa , tienen coincidencia sobre el marco en el que
se produce la incompatibilidad.
En la realidad es muy difícil encontrar una relación de
conflicto que se dé aislada de toda otra relación entre las
mismas partes. Ello se evidencia por el sólo hecho de la
existencia de un contexto social dentro del cual las partes
conviven. Es muy probable que tengan otras relaciones
dentro de cada uno de estos grupos (familia, sociedad o
asociación de cualquier tipo) o al menos que tengan
intereses coincidentes vinculados a la repercusión que el
conflicto produce en el contexto social de que se trate. El
prestigio de cada uno de los actores dentro de su grupo no
le es indiferente a ninguno de ellos y puede constituir un

interés amplio o difuso en el que ambos debieran, en la
mayor parte de los casos, coincidir. De allí que pueda
afirmarse que, salvo situaciones que puedan considerarse
verdaderas abstracciones, los participantes en una disputa
mantienen entre sí relaciones coexistentes de carácter
conflictivo y no conflictivo.
Después de la guerra de Malvinas, desarrollamos en la
década del ochenta análisis de ese conflicto, en varias
áreas teóricas distintas: las características del conflicto
en cuanto al número de objetivos – puro e impuro-, el
carácter simbólico del objetivo “soberanía” así nombrado y
la posibilidad de dividir el objetivo “soberanía”.
Podemos resumir, pues, afirmando que la pureza de un
conflicto depende del conjunto total de las relaciones
entre las partes y de la posibilidad que haya de dividir
las cuestiones en conflicto en elementos más pequeños.
Aquí hay que tener presente que, cuando se analiza una
relación en búsqueda de la totalidad de temas de conflicto
o de temas en común entre las partes, el análisis puede y
debe hacerse también con relación al tiempo. En
determinadas relaciones, puede detectarse que a las partes
o alguna de ellas les interesarán en el futuro ciertos
objetivos. Es ejemplo típico de esta situación el conflicto
entre miembros de una familia que están interesados en
mantener cierto nivel de buenas relaciones en el futuro o
que saben que, a raíz del vínculo de parentesco, tendrán
intereses comunes más adelante, como puede ser el estado de
salud de los padres, por solo mencionar un tema obvio o la
administración de un patrimonio en el que los
contendientes, sucederán a sus progenitores.
Cap. 7 El poder de los actores.
Quienes teorizan sobre el conflicto laboral, hablan de
poder económico y de poder gremial. Se dice así que la
huelga es un arma poderosa en el conflicto gremial, o que,
a la inversa, los empleadores, en épocas de desocupación
hacen de la amenaza de despido un arma para defenderse de
reclamos gremiales que no pueden o no quieren satisfacer.
Definición de poder (Mario Sttopino): en su significado
más general, la palabra poder designa la posibilidad o la
capacidad de obrar, de producir efectos y puede ser
referida ya sea a individuos o grupos humanos, como a
objetos o fenómenos de la naturaleza como en la expresión
de poder “calorífico” o “ poder absorbente”. Tanto el autor
transcripto como otros tratarán de explicitar el sentido de
“producir efectos” y distinguirán en el caso del hombre,
entre “poder como capacidad” y “poder como actividad”.
Es real que cada escuela o cada autor intenta definir a
este concepto según sus necesidades teóricas o ideológicas.
Pero ocurre que la “persuasión”, que supone provocar la
elección deseada sin alterar las alternativas del decisor,
es vista en general por muchos autores como una forma
indiscutida de poder.
Una adecuada definición de poder para la teoría del
conflicto requiere que este concepto involucre cosas tan
dispares como coerción, persuasión, influencia y premios.
Es necesario destacar que un actor que trata de
obtener su objetivo, incompatible con el de su adversario.,
puede hacerlo mediante el uso de sanciones, es decir
privaciones impuestas efectivamente o amenazadas. Pero
puede también hacerlo ofreciendo beneficios que solemos
llamar premios. Y finalmente, puede utilizar la persuasión.
Por lo tanto, una definición de “poder” desde la Teoría del
Conflicto debería permitir dar cuenta tanto en los casos de
amenaza de sanción como de promesas de premios.
Seguramente, uno de los beneficios del adecuado uso de
la información en la administración de conflictos,
facilitará la creatividad de quienes tienen en cada
conflicto, el cálculo responsable del poder propio y el del
adversario.
En este capítulo el autor del libro se referirá a hablar
de los actores en el conflicto y da algunas precisiones
finales, sobre el tema del poder o de los recursos
1. La relatividad del poder: he señalado con anterioridad
que el conflicto es una especie de amplio género
denominado relaciones sociales .El poder de que me
ocupo se refiere pues, a una característica, atributo
o capacidad de los actores del conflicto, que se da en
el marco de esa específica relación social en que éste
consiste. Tiene sentido de tal sólo dentro de la
relación: es un concepto relacional. Es un poder de un
actor, del que éste dispone para obtener su objetivo
que es incompatible con el objetivo de otro actor
.
El poder con que trabaja la Teoría de Conflictos, es el
poder de alguien frente a alguien, en una concreta relación
conflictual.
Queremos saber, en cada conflicto, para cada uno de los
actores, cuáles son sus recursos o cuál es su poder, en
comparación con el poder del otro, es decir, con relación a
éste. De modo tal que lo que en cada caso se analiza es lo
que llamaremos el poder “remanente o relativo.”
Al igual que en el poder militar, los abogados listan
las acciones judiciales que puede intentar un actor frente
a otro. Deben necesariamente inventariar también los
recursos de que dispone el adversario. No hacerlo
imposibilita todo análisis estratégico de la conducta a
seguir y toda previsión de la dinámica del conflicto, en la
que el control de la intensidad es uno de los principales
desafíos que enfrentan los conductores de cualquier
conflicto.
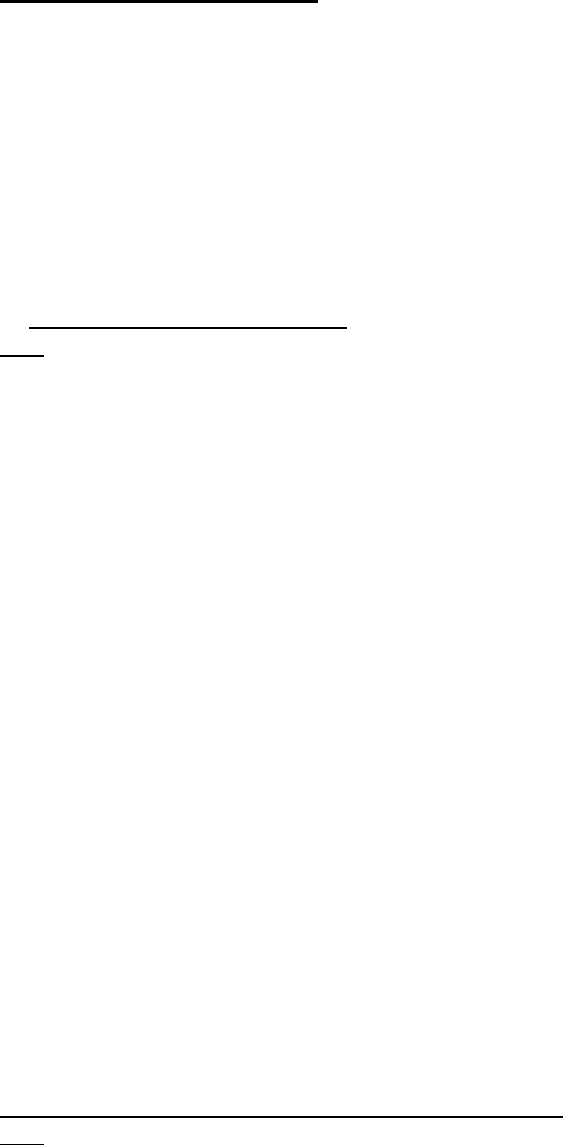
2)El cálculo del poder.
El cálculo del poder en un conflicto no es, una cuestión
aritmética y su evaluación no es teóricamente fácil ni
precisa .Sólo la confrontación y el uso por cada uno de los
actores de parte de su poder en los primeros pasos de una
interacción conflictiva permiten una mejor evaluación
Porque, obviamente aunque el poder sea un conjunto de
recursos de muy diversa índole , tales recursos sólo son
eficientes si existe también la voluntad de usarlos .
El cálculo del poder se vincula fundamentalmente con el
costo del mismo. Todo recurso y su utilización generan un
costo que no necesariamente es económico.
3)La medición del poder.
Un criterio de medición reside en la probabilidad de que
se produzca el efecto que se procura obtener con los
recursos de poder. Cuanto mayores sean las probabilidades
de que B reaccione positivamente a las directivas de A ,
mayor será el poder de A sobre B.
Otro criterio está dado por el número de destinatarios a
que está dirigido el poder .Hay poderes que se refieren a
la relación de quien lo posee con una sola persona o con
varias. En otros casos, el poder esté dirigido a millares o
millones de personas, como el poder de un líder o de un
gobernante.
Un tercer criterio, referido a la escala de valores,
permite asimismo una comparación de poderes mayores con
poderes menores. El poder (autoridad) de un científico o un
profesional, que se funda en el convencimiento de quien lo
acata de su capacidad para fundamentar racionalmente su
mandato es, para el autor citado menor que el que concierne
a la vida o la muerte. Como ocurre en ciertas situaciones
con el poder político.
Una cuarta dimensión atiende al grado de modificación de
la conducta de B que el poder de A produce. Dos entidades,
por ejemplo dos sindicatos, o una asociación intermedia y
la Iglesia Católica, pueden influir sobre las decisiones
del gobierno en materia de educación, por ejemplo. Pero
puede discernirse que una de ellas influye más que la otra.
La quinta dimensión propuesta toma en cuenta el grado en
que el poder de A restringe las alternativas de B.
Capítulo 8:”Los terceros en conflicto.”
Lo que ocurre es que los terceros o bien son absorbidos
por el conflicto o bien se mantienen fuera de él.
El sociólogo Gerg Simmel es el primer autor moderno que
trató el tema de los terceros. Su tipología distingue tres
tipos de terceros:
a) Lo terceros imparciales que no están implicados en el
conflicto pero a quienes se les pide que lo juzguen o
le pongan fin. Tal tipo de intervención Simmel las
señala como: el mediador y el árbitro.
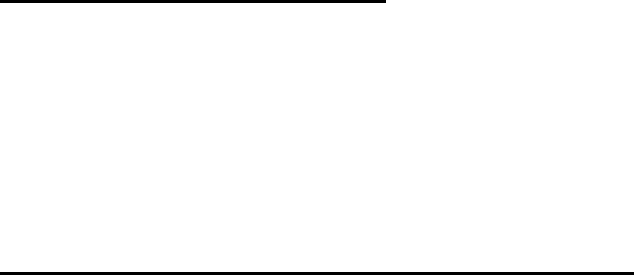
b) El segundo tipo de terceros es “tercero ventajista”,
otros los denominan “tercero en discordia” Se trata de
aquel no implicado en el conflicto pero que obtiene
de él beneficio para sí mismo. Es evidente que en un
conflicto gremial , por ejemplo, los competidores se
benefician de la paralización de la producción de uno
de sus colegas
c) El tercer tipo de tercero es el que corresponde a la
vieja máxima” dividir para gobernar”. Este tercero
interviene en el conflicto directamente porque obtiene
de él ventajas o espera obtener una posición
dominante.
Otro autor FREUND propone distinguir entre terceros
que participan en el conflicto y terceros que no
participan en él
Dentro de la primera categoría considera tres tipos:
a) las alianzas o sus homónimos: coalición, liga, frente
o bloque.
b) el tercero protector de uno de los campos adversarios.
c) El tercero beneficiario.
Entre los terceros que intervienen en la resolución sin
participar en la contienda, incluye al disuasor, al
persuasor y el moderador, de quien dice que es ,
esencialmente un mediador.
Es relevante una primera distinción entre terceros que
participan en el conflicto y que más temprano o más tarde,
están destinados a integrar uno de sus campos y terceros
que no participan pero intervienen en los procesos de
resolución. El tercero que interviene para cooperar en la
resolución o terminación del conflicto no integra ninguno
de los campos del conflicto. Los terceros participantes ,
desempeñan roles que se analizarán más adelante y actúan
dentro del campo magnético a que se refiere el apartado
siguiente , corriendo así el riesgo de hacer implosión en
uno de los campos , lo que no pocas veces ocurre.
El magnetismo conflictual: Freund utiliza la expresión
“implotar” para referirse a un tercero que se aproxima
demasiado a uno de los campos del conflicto y termina por
caer en él.
La comprensión del magnetismo que ejercen los campos
adversarios de un conflicto para los terceros que integran
su entorno es fundamental para entender los diferentes
tipos de terceros y poder evaluar la facilidad con que
quienes no eran participantes al comienzo del conflicto,
pasan a serlo.
Terceros que intervienen en la resolución: dentro de los
terceros que intervienen se puede distinguir entre aquellos
terceros que se ofrecen para colaborar con las partes en
conflicto o que se avienen a hacerlo a requerimiento de
ellas. Y los terceros cuya intervención es impuesta por un
sistema mayor al que pertenecen los actores y resulta para
éstos obligatoria en algún sentido normativo que no
necesariamente tiene que ser jurídico.
Por lo común el sistema establece que si uno de los
conflictuantes pretende que el Juez resuelva el conflicto,
el otro está jurídicamente obligado a aceptar esta
intervención o a acatar la decisión del Juez, adjudicando
los objetivos. En otras situaciones la obligación de
someterse al Juez no depende de la decisión del otro actor
sino de la del propio Juez o la de otro órgano del sistema.
Hay terceros a los cuales las partes en conflicto o el
sistema superior, que las obliga , encomiendan la
resolución del conflicto y la determinación de qué parte
obtendrá el objetivo incompatible. De las intervenciones de
terceros más comunes, sólo el Juez y el árbitro integran
esa categoría . Hay entre ellos muchas diferencias pero
sólo una esencial: los árbitros no tienen delegada por el
sistema social la facultad de ejercer el monopolio de la
fuerza para ejecutar sus decisiones. Para hacerlo, deben
solicitar la intervención de un Juez. Esta petición está
generalmente a cargo del actor que tiene interés en obtener
el cumplimiento del laudo arbitral.
Un caso típico de la subcategoría de tercero
interviniente es el mediador que, aunque no resuelve el
conflicto, colabora con las partes. La idea de que la
resolución depende de las partes es un elemento esencial de
su actuar. El recurso a la mediación se ha incrementado
notablemente. A su vez, tanto el Juez como el árbitro son
terceros que no integran ninguno de los campos del
conflicto.
En muchos lugares y en Argentina particularmente, pueden
encontrarse debates, sobre qué es lo que el mediador puede
y no puede hacer, refiriéndose a actividades de cooperación
con los actores como, por ejemplo, la presentación de
propuestas propias.
Estos son terceros intervinientes que tienen la función
principal de bajar el nivel de amenaza y de desconfianza
entre los adversarios y de generar mejores canales de
comunicación entre ellos, al establecer a su vez sendos
sistemas de comunicación entre el tercero y cada uno de los
actores. A medida que la intensidad del conflicto avanza,
las comunicaciones se constituyen en uno de los problemas
fundamentales al que es necesario prestarle mayor atención.
A su vez, las comunicaciones entre las propias unidades
en conflicto disminuyen, se hacen menos frecuentes y
responden al crecimiento del nivel de desconfianza, de
recelo y de hostilidad y esto ocurre así tanto en las
comunicaciones diplomáticas como en las simples
comunicaciones entre acreedor y deudor, entre un socio y
otro, entre cónyuges, cuando están en conflicto.
El “posibilitador de comunicaciones” puede dialogar
fácilmente con ambos actores y entender los temas en

conflicto, tanto como las percepciones que cada adversario
tiene del otro actor y del conflicto. Ello le permite
transmitir a cada parte mensajes propios y de la otra que
tienden a clarificar imágenes o a corregir erróneas
percepciones, todo lo cual genera un campo mucho más apto
para la negociación en el proceso de terminación del
conflicto.
La intervención de terceros está vista hoy como un
sistema destinado a actuar sobre las percepciones y las
actitudes de los actores, para quitarles toda mentalidad de
suma cero y toda visión de su pertenencia a un sistema que
distingue yo de él o nosotros de ellos. Esta amplia
variedad de modelos de tercerías intenta, en el fondo, que
las partes no se sientan protagonistas de una etapa de
resolución dentro de un sistema de conflicto que los une,
sino partícipes de la solución de un problema común.
Terceros que participan en el conflicto: el segundo tipo de
terceros son los terceros participantes. Se analiza así la
figura del “protector”.En el Derecho Internacional es fácil
exhibir ejemplos en que dos adversarios, con poder
absoluto cada uno de ellos , se traban en un conflicto que
se resuelve cuando uno de los campos recibe apoyo de un
tercer país.
Dentro de esta misma categoría de terceros participantes
incluye Freund lo que él considera la ventaja que la Unión
Soviética obtuvo de su posición de tercero en el conflicto
entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra
Mundial , para concluir jugando lo que él llama “el rol de
intruso “en el último minuto , para hacer efectiva su
ventaja.
La categoría de terceros que participan en el conflicto
incluye para el autor que venimos exponiendo lo que
podríamos llamar terceros disuasores, que son aquellos cuyo
poder les permite obligar a la terminación del conflicto
bajo la amenaza de intervenir en él. Se trata de un rol que
generalmente asume el miembro de más poder de un grupo de
más de dos miembros frente al conflicto entre los otros dos
miembros cuando realmente desea terminarlo.
Cuando el disuasor no actúa sobre ambos conflictuantes,
corre el riesgo de ser percibido por el otro conflictuante
como aliado del que intenta disuadir.
Como similar a la figura del disuasor, se suele mostrar la
del persuasor, aquél tercero que por una u otra razón tiene
el poder de peso suficiente de influencia para persuadir a
las partes o a alguna de ellas a realizar los actos u
otorgar las concesiones que solucionen el conflicto,
resolviendo la incompatibilidad de metas. Por ejemplo, en
los primeros momentos de la intervención del Sumo Pontífice
en el conflicto de Canal de Beagle, muestran un caso en que
el tercero participa como persuasor, a los fines de detener

la escalada conflictual. Su posterior intervención fue
como lo sabemos la de mediador.
Los operadores de conflictos deben tener muy presente la
figura y el rol de este particular tipo de terceros no
participante, porque su rol es imitable, en mucho por el
operador de parte en un conflicto , aunque no sea un
tercero propiamente dicho. Desde luego, es todavía más
imitable o susceptible de ser asumido por el operador de
conflictos internos de una organización, cuando pertenece a
ella. La eficiencia con que él pueda contribuir al manejo y
terminación de tales conflictos dependerá de su capacidad
para asumir el rol de tercero en el enfrentamiento entre
individuos o unidades dentro del sistema mayor en que
consiste la organización que integra.
En el caso de los abogados que actúan como operadores de
conflicto, debe enfatizarse la conveniencia de tratar de
imitar el rol de tercero que posibilita las comunicaciones,
aún cuando uno represente a una de las partes, desde una
relación profesional independiente o bajo relación de
dependencia laboral. La posición social del abogado, el
prestigio que su profesión tiene en la sociedad le permite
auto-otorgarse un cierto, aunque reducido, nivel de
independencia desde el cual puede comunicarse, tanto con su
parte como con la adversaria; intentando cumplir aquellos
objetivos de reducir el nivel de amenaza, generar más
confianza y facilitar así el manejo de propuestas, a través
de una comunicación intermediaria que las partes no pueden
suplir por el diálogo directo.
Por cierto que este enfoque encuentra en la práctica
profesional grandes dificultades en el hecho de que muchos
abogados perciben , con razón , que a menudo sus clientes
reclaman de ellos actitudes enérgicas y acciones de alta
intensidad. Frente a este requerimiento, la preservación de
su prestigio y de su vínculo con el cliente lo inducen a
escalar el conflicto a la mayor intensidad posible de
conducta conflictiva y la transmisión de amenazas en tono
violento pasa a ser su arma más eficiente , por lo menos
para exhibirla a su cliente . Ello con prescindencia de
cuál sea el nivel de credibilidad que pueda otorgarse a la
misma por el adversario que la recibe.
El ejercicio de la profesión de operadores de conflicto
brinda a éste más de una posibilidad de convertir, en
determinados casos concretos, su participación a favor de
una de las unidades conflictivas, en una intervención
virtual de terceros. Por ello es conveniente tener
presente que, desde este último rol, los resultados pueden
ser mucho más dramáticamente efectivos.
Capítulo 9: Tríadas y coalisiones.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
RESUMEN TEORIAS DEL CONFLICTO ENTELMAN.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.