
lOMoARcPSD|174427 26
UNIDAD 1
Ética y Derechos Humanos - Bareiro
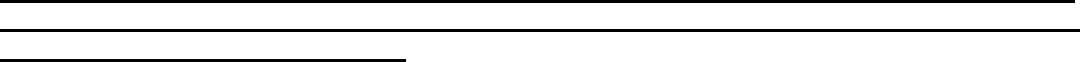
lOMoARcPSD|174427 26
Ferrer, J.J. & Álvarez, J.C (2003). Ética, moral y bioética. En J.J. Ferrer & J.C. Álvarez, Para fundamentar la bioética.
Teorías y paradigmas teóricos en la bioética contemporánea (pp.21-82). Madrid: Universidad de Comillas. [Síntesis del
capítulo realizada por la cátedra]. (TEÓRICO)
I. Clarificación terminológica
2. Moral
Desde el punto de vista etimológico ética y moral tienen idéntico contenido semántico. Sin embargo los significantes
“ética” y “moral” se han utilizado a lo largo de la historia con diversos significados y con relaciones distintas entre ambos.
Clásicamente se entendía por “ética” el estudio filosófico de los fundamentos, de los principios, de los deberes y los
demás elementos de la vida moral. Es decir, se trata de la teoría filosófica sobre la moralidad. El término moral se
aplicaba, por el contrario, a la consideración práctica de los casos concretos, es decir para referirse al arte de aplicar la
teoría filosófica, la ética, a los problemas concretos de la vida moral.
Hoy, con frecuencia, el término “ética” se reserva para la disciplina filosófica (o teológica) que estudia racionalmente la
conducta humana, desde un punto de vista de los deberes y las virtudes morales. La ética es saber racional, en cuenta
reflexión crítica sobre el hecho de la vida moral. En el saber ética podemos distinguir 3 tipos o grados del mismo:
● Ética descriptiva: presupone el hecho moral. Es la ciencia positiva de los hechos morales, ya sean éstos
individuales o colectivos. Se dan varios tipos distintos de éticas descriptivas en función del criterio de
descripción: psicológico, sociológico o caracterológico.
● Ética normativa: consiste en repertorios, más o menos sistemáticos, de juicios prescriptivos, es decir de normas
morales. Los sistemas normativos nos dicen cómo deben actuar los agentes morales, dándoles normas prácticas
de acción. Los repertorios normativos forman sistemas o códigos éticos. En dichos sistemas o códigos las normas
se apoyan o fundamentan unas en otros.
● Ética filosófica (incluye a la metaética y la epistemología moral): es la reflexión moral, es la reflexión racional
profunda de los presupuestos, de los fundamentos, de los sistemas de normas morales. Pretende descubrir las
verdades necesarias para que un sistema moral sea válido. Es la fundamentación filosófica de la ética normativa.
Hoy día reservamos el término “moral” para referirnos a los códigos normativos concretos, vigentes en las diversas
comunidades humanas. Se trata, pues, de la moral vivida, aceptada por las personas y los grupos, sin que haya sido
necesariamente sometida a la mediación de la crítica racional sistemática. Cada moral intentará elaborar una reflexión
que justifique racionalmente sus exigencias, pero esa reflexión “ética” es un segundo momento con respecto al código
moral de cada una de las correspondientes comunidades.
II. Pluralidad de sistemas morales y universalidad de la experiencia moral
Al lado del pluralismo de los códigos morales es preciso reconocer la universalidad de la experiencia moral. La capacidad
para obrar moralmente se expresa en múltiples códigos morales, de ahí el carácter problemático de la moralidad y el que
pueda llegar a parecernos como algo totalmente arbitrario. Sin embargo, algunos autores postulan que existe un sistema
implícito de moralidad común que garantiza un amplio acuerdo entre las personas, que usualmente pasa desapercibido.
El pluralismo moral es inevitable actualmente y hemos de convivir buscando los acuerdos posibles en nuestras
sociedades cada vez más pluralistas y democráticas. Sin embargo, el hecho moral, la moral como estructura es un dato
universal, aunque como contenido es muy variable.
III. Génesis de la moralidad
2. La moralidad como exigencia de la estructura constitutiva de los seres personales humano
Los siguientes son los elementos constitutivos de la estructura óntica del ser humano que hacen que sea un animal
moral.
lOMoARcPSD|174427 26
a. La insuficiencia del instinto
Los instintos parecen ser una guía suficiente para garantizar su adaptación al medio. Con ello se aseguran también la
supervivencia de la especie y el equilibrio ecológico. El ser humano aparece particularmente desprovisto desde este
punto de vista. Aunque posee unos instintos básicos para l a satisfacción de sus necesidades fundamentales, son
totalmente insuficientes para guiar su conducta en la comunidad humana. Su evolución y supervivencia depende de un
proceso de aprendizaje y socialización, aun en las sociedades más primitivas. Para aprender a comportarse y a vivir en la
comunidad humana se necesita un proceso educativo, que conlleva el aprendizaje de ciertas normas de conducta
apropiada. Precisamente la insuficiencia de los instintos para regular adecuadamente el comportamiento humano en la
sociedad, impone la necesidad de elaborar códigos de conducta y de comunicarlos a través de la enseñanza y del
ejemplo.
b. La racionalidad
La insuficiencia del instinto está compensada con creces por la inteligencia superior que la evolución ha concedido a la
especie humana. El ser humano, gracias a su inteligencia racional, puede elegir sus fines y decidir cuáles son los medios
más idóneos para conseguirlos. La inteligencia humana adapta el medio a nuestras necesidades, transformándolo de tal
manera que deja de ser medio para convertirse en mundo.
Esa inteligencia le permite también descubrir que no cualquier manera de obrar es buena para la persona y para la
comunidad en la que ella vive y convive. La inteligencia humana así permite elaborar códigos de moralidad que
favorecen, prescriben y alaban determinados comportamientos, mientras que desaniman, prohíben y vituperan otros.
c. Autonomía
La insuficiencia de la programación instintiva, junto a la inteligencia racional, dan al ser humano una característica que
está en el corazón de toda la vida moral: la autonomía.
La voluntad libre del ser humano es un presupuesto necesario para poder hablar de ética. Si el ser humano no tuviese
voluntad libre, querría decir que estaría determinado a realizar las acciones que realiza, por lo tanto carecería de
responsabilidad, porque sus acciones no le serían imputables.
La autonomía es la capacidad que tienen las personas para autodeterminarse en orden a la propia realización, eligiendo
entre los diversos bienes que tienen ante sí.
d. Responsabilidad
Porque podemos elegir, también tenemos que dar cuenta de nuestros actos, de nuestras acciones y omisiones. El precio
de la libertad es tener que elegir ineludiblemente, hasta el punto que no elegir ya es una elección. También del no elegir
tenemos que dar razón.
Debemos dar explicación de o que se hizo o lo que no se hizo, ante nosotros mismos y ante los otros, ante la comunidad,
en tanto nuestras opciones afectan también a los demás.
e. Índole comunitaria de la persona humana
La moralidad entra en escena cuando comprendemos que ciertas acciones deben realizarse y omitirse por razón del
impacto que tendrían o podrían tener en la vida de otras personas. Los seres humanos no podemos florecer sin el apoyo
de la comunidad. Somos constitutivamente entes sociales y políticos y, por ende, solidarios, para el bien y para el mal. El
dato de la solidaridad se convierte en imperativo moral que me constriñe a ejercer mi autonomía con responsabilidad
social.
f. La vulnerabilidad humana
La moralidad es necesaria no sólo porque somos seres comunitarios, sino también porque la comunidad humana está
inevitablemente constituida por seres vulnerables, que necesitan la protección y el calor de la comunidad moral para

lOMoARcPSD|174427 26
poder subsistir y florecer.
VI. Ética y bioética
3. La definición de bioética
Los debates acerca de los problemas éticos planteados por las nuevas ciencias biomédicas fueron, poco a poco, dando
forma a un nuevo campo de estudio, que llamamos hoy bioética. Reich define la bioética de la siguiente manera:
“estudio sistemático de las dimensiones morales –incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y las políticas-
de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando una variedad de metodologías éticas en un contexto
interdisciplinario”.
Es preferible hablar de las ciencias de la vida y la salud, para que quede claro que se favorece una comprensión bio-
psico-social-espiritual de la persona. La bioética aborda los problemas atendiendo a la totalidad de la persona y a la
totalidad de las personas. El “bios” de la bioética no tiene un sentido meramente biológico, sino que incluye también a la
vida biográfica, la vida como proyecto de libertad que corresponde a la existencia netamente personal.
Por otro lado, es interdisciplinaria porque la bioética aborda problemas tan complejos que ningún especialista posee
toda la formación y la información necesarias para comprender todos sus ángulos.
Naciones Unidas, Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud
mental 1991. (PRÁCTICO)
Libertades fundamentales y derechos básicos. Todas las personas tienen derecho a la mejor atención disponible en
materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social. Todas las personas que padezcan una
enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con humanidad y con respeto a la
dignidad inherente de la persona humana, tienen derecho a la protección contra la explotación económica, sexual o de
otra índole, el maltrato físico o de otra índole y el trato degradante. 4. No habrá discriminación. Todas las personas que
padezcan una enfermedad mental tendrán derecho a ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales reconocidos.
Toda persona que padezca una enfermedad mental tendrá derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en la
comunidad.
La determinación de que una persona padece una enfermedad mental se formulará con arreglo a normas médicas
aceptadas internacionalmente.
Ninguna persona será forzada a someterse a examen médico con objeto de determinar si padece o no una enfermedad
mental, a no ser que el examen se practique con arreglo a un procedimiento autorizado por el derecho nacional.
Se respetará el derecho que tienen todas las personas a las cuales son aplicables los presentes Principios a que se trate
confidencialmente la información que les concierne.
Todo paciente tendrá derecho a ser tratado y atendido, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que vive. En lo
posible, cerca de su hogar.
Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos
restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física
de terceros. La medicación responderá a las necesidades fundamentales de salud del paciente y sólo se le administrará
con fines terapéuticos o de diagnóstico y nunca como castigo o para conveniencia de terceros. No se administrará ningún
tratamiento a un paciente sin su consentimiento informado.
Todo paciente de una institución psiquiátrica tendrá, en particular, el derecho a ser plenamente respetado por cuanto se
refiere a su: Reconocimiento en todas partes como persona ante la ley; Vida privada; Libertad de comunicación; libertad
de religión y creencias.
Cuando una persona necesite tratamiento en una institución psiquiátrica, se hará todo lo posible por evitar una admisión
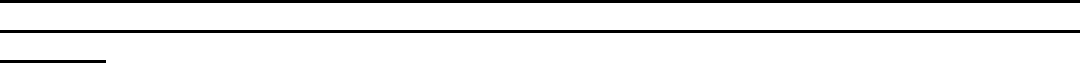
lOMoARcPSD|174427 26
involuntaria.
El órgano de revisión será un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial establecido por la legislación
nacional que actuará de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación nacional. Al formular sus
decisiones contará con la asistencia de uno o más profesionales de salud mental calificados e independientes y tendrá
presente su asesoramiento.
UNESCO-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2005) Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos. [Disponible en página Web de la Cátedra ética 723. Materiales - Normativas].
(PRÁCTICO)
La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas
aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales.
Dignidad humana y derechos humanos 1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos
y las libertades fundamentales. 2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al
interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se deberían potenciar al
máximo los beneficios directos e indirectos para los pacientes y se deberían reducir al máximo los posibles efectos
nocivos.
Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones. Toda
intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e
informado de la persona interesada.
Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal
de dichos individuos.
La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información que les atañe deberían respetarse.
Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean
tratados con justicia y equidad.
Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en violación de la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna. Respeto de la diversidad cultural y
del pluralismo.
Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación internacional a este efecto.
La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un cometido esencial de los gobiernos, que comparten
todos los sectores de la sociedad.
Los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su
conjunto y en el seno de la comunidad internacional, en particular con los países en desarrollo. Se deberían tener
debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras.
Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.
Se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la adopción de decisiones.
Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, pluridisciplinarios y
pluralistas. Se deberían promover una evaluación y una gestión apropiadas de los riesgos relacionados.
Los Estados deberían adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de carácter legislativo como administrativo o de
otra índole, para poner en práctica los principios enunciados en la presente Declaración.
Los Estados deberían fomentar la difusión de información científica a nivel internacional y estimular la libre circulación y
el aprovechamiento compartido de los conocimientos científicos y tecnológicos.
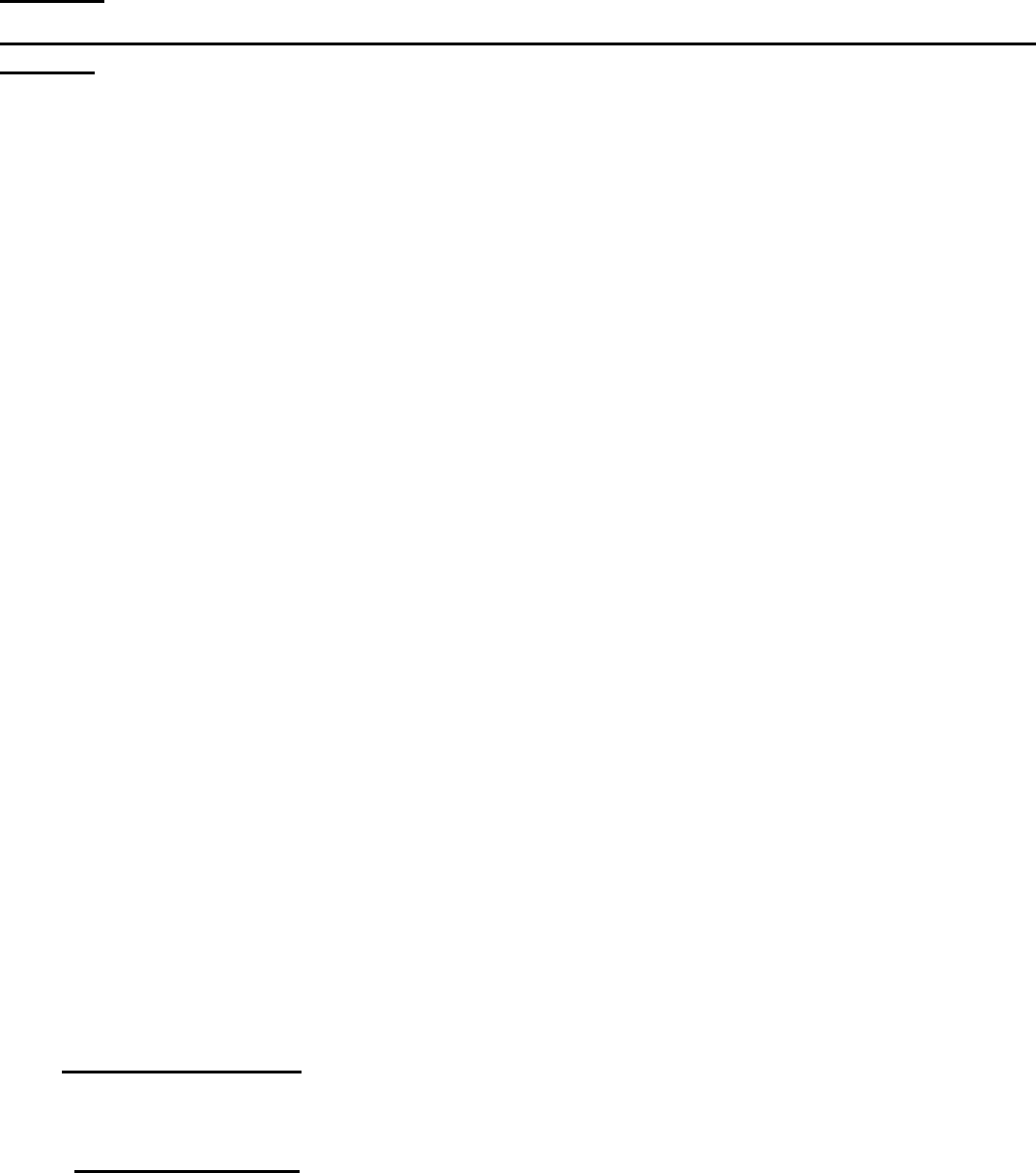
lOMoARcPSD|174427 26
UNIDAD 2
Pérez, Efrain: “Derechos Humanos”. Maestría de Bioética, Instituto Borja de Bioética, Barcelona, Texto preparado para
la Cátedra.
Los derechos humanos son todos aquellos bienes:
· Inherentes: parte constitutiva de la persona, emanan de la persona misma.
· Inderogables: no pueden ser quitados.
· Inalienables: no pueden ser transferidos.
de la persona humana, los cuales se manifiestan como facultades que tienen su cimiento en la dignidad intrínseca
humana y cuyo ejercicio reviste un carácter histórico-social. Estos bienes no son una creación del Estado, sino que han de
ser reconocidos o positivados por el ordenamiento jurídico.
Para el Derecho, la persona es un sujeto jurídico, titular de derechos, de cosas suyas, y destinatario de normas
legalmente establecidas, de leyes. Todo miembro de la familia humana es persona, independientemente de las
características individuales que la diferencian del resto de seres humanos. Lo es porque posee la facultad potencial de
desarrollar poderes volitivos e intelectivos; en consecuencia, es portadora de dignidad, en virtud de la cual el hombre ha
de ser tratado siempre como fin en sí mismo y no como medio (KANT). Considerados los elementos que le son propios,
existen dos dimensiones de la persona en las que ésta se desarrolla. La dimensión ontológica hace referencia a las
características de la persona que le confieren un valor único y supremo; tal valor se manifiesta en la dignidad humana. La
dimensión jurídica consiste básicamente en su aptitud para protagonizar relaciones de derecho. Ello significa que la
persona es, primero, titular de derechos y segundo, sujeto de obligaciones.
La dignidad, como atributo de la persona, hace del ser humano merecedor de respeto, se la debe tratar de acuerdo con
sus facultades volitivas (actos de la voluntad) e intelectivas, y no en relación con otras propiedades sobre las cuales no
tiene control.
De la dignidad se derivan dos principios:
· Inviolabilidad de la persona, que prohíbe imponer sacrificios a una persona sólo en razón de que ello beneficie a
otros.
· Autonomía de la persona, que reconoce a todo ser humano la capacidad de autodeterminarse y asignarse los
propósitos que a bien le convenga, mientras no vayan contra el ejercicio de los derechos ajenos.
El ejercicio de los derechos humanos se despliega de hecho cuando la persona, a través de actos, pone en práctica las
facultades o poderes de acción que le son propios al hacer uso de un derecho fundamental. Es una acción positiva
llevada a cabo por parte del titular. Se manifiestan como:
lOMoARcPSD|174427 26
· Libertades: Es una prerrogativa natural que tiene la persona de obrar o no, de una manera o de otra de acuerdo
con los dictados de su razón, pero lleva impresa la obligación de respetar los derechos de los demás.
· Inmunidades: Es la protección total contra cualquier tipo de injerencia externa.
La persona ejerce sus derechos mediante actos humanos, esto es, acciones que la persona realiza como ser dotado de
razón, de libertad, de responsabilidad. Se caracterizan por ser externos, pues trascienden la esfera interior de la persona
y se proyectan sobre los demás. Son jurídicamente relevantes, ya que pueden ser objeto de permisión, de prohibición o,
en general, son reglados por el derecho.
Los límites previstos en el ejercicio de los derechos fundamentales son intrínsecos y extrínsecos.
Intrínsecos: en el ámbito interno. Subjetivos y objetivos. Los intrínsecos subjetivos señalan la buena fe en el ejercicio de
los Derechos Humanos. Los intrínsecos objetivos demandan que el ejercicio de los derechos humanos sea racional y no
abusivo.
Extrínsecos: limitaciones previstas en la esfera exterior que poseen los Derechos Humanos cuando la persona ejerce estos
bienes fundamentales. Derecho Ajeno: Los derechos humanos tienen una función social. En el ejercicio de los derechos
humanos se encuentra impreso el correlativo deber y por tanto la no injerencia, amenaza o vulneración de los derechos
del prójimo.
Primera generación de los Derechos Humanos.
La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la evolución de los derechos humanos, estableciendo los
principios de igualdad, libertad y solidaridad. Estos derechos, por su naturaleza, son también llamados "derechos civiles y
políticos". La Libertad es el bien fundamental sobre el cual se desarrollarían los demás derechos civiles y políticos. Los
derechos civiles son derechos que reconocen y protegen las libertades básicas de la persona. Los políticos facultan a la
persona para tomar parte activa en la gestión de los asuntos públicos
Segunda generación de los derechos humanos.
La igualdad es el bien que habría liderado los derechos de esta segunda generación. Derechos económicos, sociales y
culturales. Con el advenimiento de la revolución industrial llevó a la incorporación masiva del campesinado a la industria
y a la creación de una nueva clase obrera que se vio inmersa en condiciones laborales precarias y extenuantes. Se
plantea la necesidad de protección de los derechos de los trabajadores y se deja atrás el antiguo papel del Estado
gendarme por el del Estado social de derecho.
Tercera generación de los derechos humanos.
La solidaridad es lo principal. Mediante la adhesión y asociación en la búsqueda de los mecanismos necesarios que

lOMoARcPSD|174427 26
eleven el nivel de vida, fomenten el progreso social y estimulen un desarrollo sustentable más acorde con el medio
ambiente de las naciones y pueblos en vías de desarrollo. Exigen a los Estados una acción positiva.
Cuarta generación de los derechos humanos.
Son los derechos a la utilización del progreso tanto científico como tecnológico, concretamente los relacionados con el
ciberespacio. Se ven vinculados estrechamente otros derechos, como el derecho a la libertad de comunicación,
pensamiento y expresión; y de una manera indirecta los derechos personalísimos que éstos afectan, corno son los
derechos a la intimidad, honra y propiedad intelectual.
Todos aquellos mecanismos que funcionan en el contexto de la ONU configuran el llamado Sistema universal de
protección de los derechos humanos. El Derecho internacional de los derechos humanos, está integrado por
instrumentos de carácter general, tratados que buscan garantizar para todas las personas el reconocimiento de un único
grupo de derechos, e instrumentos de carácter especializado. Instrumentos con los cuales se pretende reconocer o
proteger un derecho específico, prevenir una determinada violación de derechos humanos y proteger los derechos de un
determinado grupo social.
Derecho internacional humanitario.
El otorgar protección a las personas y bienes que puedan resultar afectados por los conflictos armados. Estas personas
protegidas se denominan ''víctimas" de la confrontación bélica. Como base se encuentra el principio de humanidad. Este
principio señala: "Ante las necesidades militares, deben primar las necesidades de la humanidad".
Castelli P. y Kalpokas (2006) Teorías y paradigmas de la Ética FICHA DE CÁTEDRA. (TEÓRICO)
Etimológicamente hablando la palabra ética viene del griego “ethos” y significa “costumbre”. La palabra moral viene del
latín “mos” y significa también “costumbre”. Es decir, ética y moral, etimológicamente, significan lo mismo. Sin embargo
suele distinguirse la ética de la moral llamando Ética a la disciplina filosófica que se ocupa de la moral. Por lo tanto, moral
es el término que se suele usar para nombrar el objeto de estudio de la Ética. Desde Platón hasta nuestros días se han
propuesto diversas teorías éticas que se ocupan de distintos aspectos de la moral. Usualmente se distinguen 3
dimensiones de la ética:
● Ética descriptiva: consiste en describir los valores, normas y costumbres de una comunidad dada.
● Metaética: estudia los significados de los términos morales como “bueno”, “deber”, etc. Y las particularidades del
razonamiento moral.
● Ética normativa: pretende fundamentar los juicios normativos que se realizan en una comunidad.
Ética de la virtud
1. La Eudaimonía
La cosmovisión griega se trata de una concepción teleológica del mundo, en donde todas las cosas, incluido el hombre,
tienden a un telos o fin propio, en donde todas las cosas poseen su lugar natural en el cosmos y en donde una fuerza
metafísica las impulsa a realizar su esencia. La pregunta fundamental de la ética griega es ¿Cómo debe vivir uno? ¿Cuál
lOMoARcPSD|174427 26
es la forma de vid que merece ser vivida? De ahí el interés esencial por lo que los griegos llamaban eudaimonía
(felicidad). Este interés es central también en la obra de Aristóteles.
El teologismo aristotélico dice: el bien es aquello hacia lo cual todas las cosas tienden. En ética, de lo que se trata, es de
hallar el bien del hombre, esto es, el fin hacia el cual tiende el hombre.
La eudaimonía es para Aristóteles un fin querido por sí mismo, un fin último por el cual queremos todo lo demás.
Aristóteles entiende que la eudaimonía es algo que: se elige por ella misma (es el bien más perfecto); es suficiente en sí
misma (si alguien la posee no desea nada más); hay que buscarla en la función propia del hombre, la actividad del alma
racional. Por lo tanto, la vida contemplativa es la más propia del hombre y, por ende, es equivalente a la eudaimonía.
A su vez, la ética de Aristóteles reconoce explícitamente la importancia de otros factores en la vida feliz, como el placer y
la riqueza. El obrar y vivir bien causan en el hombre placer.
2. La virtud ética
Aristóteles también se ocupa de la virtud. Esta noción recoge este el sentido que aún hoy en día mantenemos para las
diversas prácticas particulares y lo aplica a las acciones del hombre en cuanto ser vivo que convive en una polis con otros
seres semejantes y en donde tiene que realizar su vida del mejor modo posible. La virtud moral es una disposición que
nos permite manejarnos debidamente en las acciones con respecto a los placeres y dolores.
Para ser correctas, las acciones morales (según Aristóteles) deben ser realizadas por el agente de acuerdo con cierta
disposición. El agente debe saber lo que hace, debe elegir las acciones virtuosas por ellas mismas y debe hacerlas con
firmeza, con cierto estado de ánimo.
Teniendo en cuenta que en todas las cosas puede haber exceso, defecto y término medio, la virtud es un término medio.
La virtud es una facultad, un hábito, un modo de ser, exige cierta continuidad en el tiempo. Ese hábito en que consiste la
virtud debe estar determinado por la razón, es decir, que la virtud exige deliberación, un proceso de ponderación de
diversos cursos de acción que le otorga el estatus selectivo, racional y cognitivo a la virtud ética. El hombre virtuoso es
aquel que, habiendo contemplado diversas posibilidades de acción, razonando correctamente elige la acción virtuosa por
sí misma y por las razones correctas. Finalmente, la acción debe realizarse tal como la haría el hombre prudente.
3. Las virtudes dianoéticas: la prudencia
La virtud ética es un modo de ser relativo a la elección, y la elección es un deseo deliberado, el razonamiento por esta
causa, debe ser verdadero, y el deseo recto, si la elección ha de ser buena, y lo que la razón diga, el deseo debe
perseguir. La acción virtuosa exige la articulación correcta de razonamiento (deliberación) y deseo. Únicamente cuando el
razonamiento se combina con el deseo, el primero puede ser práctico, esto es, dar lugar a la acción. El razonamiento
teórico, desligado del deseo, por tanto, no mueve a acción alguna. En este sentido, la manera de arribar a los fines es tan
importante para Aristóteles como el alcanzar los fines.
El hombre prudente es aquel que es capaz de deliberar rectamente sobre lo bueno y conveniente para sí mismo y para
vivir bien en general. La prudencia es un modo de ser racional verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo
para el hombre. El hombre prudente es, pues, el que delibera correctamente y sabe lo que es mejor para el hombre. La
prudencia no se limita al conocimiento de lo universal, sino que atiende fundamentalmente a lo particular, porque es
práctica y la acción siempre tiene que ver con lo particular.
Aristóteles termina afirmando que la función propia del hombre se lleva a cabo gracias a la prudencia y la virtud moral,
porque la virtud postula los fines correctos mientras que la prudencia ofrece los medios adecuados para ellos.
Deontologismo
1. La filosofía moral de Kant (filósofo alemán del siglo XVIII)
Kant entiende que en la naturaleza no hay libertad sino mera causalidad. Por ende, debemos buscar el reino de la moral
fuera del reino de la naturaleza. La moral tiene que ser independiente de lo que sucede en el mundo. En su indagación
lOMoARcPSD|174427 26
Kant da por supuesta la existencia de la conciencia moral e intenta explicar cómo es esto posible.
Lo que Kant llama “buena voluntad” no es buena por lo que realiza, por lo que nos permite hacer, por los resultados que
arroja, sino que es buena en sí misma. Posee un valor absoluto que no está supeditado a ningún fin ulterior. La buena
voluntad está determinada de un modo a priori por la razón en tanto facultad práctica.
En la ética kantiana uno de los conceptos claves es el de deber, el cual contiene la idea de una voluntad buena. El indicio
más claro de la existencia de deberes en la conciencia de los hombres es el fenómeno de la constricción: observamos en
todas las personas que con frecuencia nuestros más fuertes impulsos entran en conflicto con lo que consideramos que es
nuestro deber. Es decir, nuestras inclinaciones están en conflicto con lo que ordena la razón práctica y son doblegadas
por el deber emanado de mi conciencia moral. A este tipo de acciones Kant las denomina “acciones realizadas por
deber”, sólo estas poseen valor moral.
La propuesta ética de Kant postula:
● Que el contenido moral de un mandato moral es un deber expresado por él. El valor del carácter moral radica en
hacer el bien, no por inclinación, sino por deber. Obrar por deber (sin contaminación sensible), obra por ley de la
razón. Obrar conforme a deber tiene inclinación egoísta/sensible.
● Que los propósitos de nuestras acciones no pueden tener un valor absoluto, sólo las acciones morales poseen tal
carácter. El valor absoluto de la acción moral reside en el principio de la voluntad, y este principio es a priori
(independiente de la experiencia).
● Que el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Una acción realizada por deber tiene que dejar a
un lado las inclinaciones (en tanto causas de la acción) de modo que la voluntad pueda ser determinada
exclusivamente por la ley moral.
Existen máximas que determinan incondicionalmente la voluntad, tales como “no debes mentir”, “no debes hacer falsas
promesas”, “no debes robar”. ¿Cuál es el fundamento de estas máximas? Kant ha dejado por un lado todos los
propósitos contingentes que podrían condicionar a esas máximas, sólo nos queda la universal legalidad de las acciones
en general, esto es un principio formal que termina el valor moral de las máximas sin apelar a un fin o propósito alguno.
Dicho principio formal es el llamado imperativo categórico “yo no debo obrar nunca mas que de modo que pueda querer
que mi máxima deba convertirse en ley universal”. Este principio es formal porque no nos dice nada acerca de qué hacer
en cada situación particular ni nos ofrece un fin al cual supeditar nuestras máximas y nuestras acciones.
Lo que provee el imperativo categórico es, en primer lugar, una suerte de test para averiguar qué máximas son correctas
(si no pueden ser universalizadas, entonces hemos probado que no se trata de una máxima moralmente válida); y, en
segundo término, nos provee una fundamentación de las máximas que rigen nuestra conducta. Dichas máximas son
correctas desde un punto de vista moral porque pueden ser universalizadas.
En la teoría de Kant tenemos 3 niveles de análisis:
● El nivel de las acciones, que son sucesos naturales que ocurren en lo que Kant llama “mundo fenoménico”.
● Las máximas particulares que rigen a estas acciones.
● En un tercer nivel de análisis tenemos el imperativo categórico como principio supremo de la moralidad. Dicho
principio se aplica directamente, no sobre las acciones, sino sobre las máximas que rigen esas acciones. El
imperativo es universal y apodícticamente válido, esto es ninguna proposición empírica puede desmentirlo.
Kant entiende la idea de voluntad de un ser racional como la idea de una voluntad universalmente legisladora. La
voluntad, en tanto racional, no está simplemente sometida a la ley sino que, fundamentalmente, se legisla a sí misma. El
hombre, en tanto ser racional, tiene la facultad de poder darse a sí mismo sus propias leyes morales, que son
10
lOMoARcPSD|174427 26
independientes de las leyes naturales. La noción de “reino de los fines” le sirve a Kant para explicar esta peculiar
capacidad que posee el hombre de ser autónomo, de darse sus propias leyes. En tanto perteneciente al reino de los
fines, los hombres están sujetos a la ley que ordena tratarse a sí mismo y a los demás siempre como fines y nunca como
simples medios. Y esas leyes son leyes que el hombre se da a sí mismo. La autonomía es, pues, el fundamento de la
dignidad humana.
2. El deontologismo contemporáneo
En la actualidad, la concepción de Kant ha tenido diversos desarrollos. Las 2 teorías más importantes son la teoría de la
justicia de John Rawls y la ética del discurso defendida por Karl-O-Apel y Jürgen Habermas.
Según Rawls la teoría de la justicia como equidad no supone ninguna concepción filosófica o metafísica. Se trata de una
concepción política de la justicia aplicable a una sociedad democrática constitucional. Esta concepción se aplica a la
“estructura básica” de una sociedad democrática, la cual comprende las principales instituciones políticas, sociales y
económicas: libertad de pensamiento, competencia mercantil, propiedad privada de los medios de producción, etc.
Rawls dice que una adecuada concepción de la justicia debe poder abarcar diversas teorías y concepciones del bien. Por
eso, la justicia como equidad recurre a las intuiciones básicas arraigadas en las instituciones políticas de una democracia
institucional. Una concepción así puede ser respaldada por un “consenso superpuesto” que incluye a todas las doctrinas
filosóficas y religiosas.
Esta concepción pretende dotar a los principios constitucionales y derechos básicos de una mejor base que el
utilitarismo.
La tarea de la filosofía política consiste en considerar los conflictos políticos y descubrir una base común para resolverlos.
El conflicto fundamental de las democracias liberales occidentales, según Rawls, es que no hay acuerdo sobre cómo
articular las instituciones básicas de la democracia para combinar satisfactoriamente libertad e igualdad. La justicia como
equidad pretende resolver este conflicto mediante:
● 2 principios que articular libertad e igualdad:
● Toda persona tiene derecho a libertades básicas iguales compatible con libertades similares para todos.
● Las desigualdades sociales y económicas debes respetar 2 condiciones:
● Deben estar ligadas a empleos abiertos para todos, con igualdad de oportunidades.
● Deben beneficiar a los menos favorecidos.
● Un punto de vista imparcial que muestre que estos principios se adecuan mejor que otros a la idea de
ciudadanos democráticos considerados como personas libres e iguales.
¿Cómo puede la filosofía política hallar una base compartida como para asegurar, por medio de las instituciones, la
libertad y la igualdad?
Rawls responde reunir las convicciones establecidas, aclarar los principios implícitos y elaborar una concepción adecuada
de la justicia hasta lograr un equilibrio reflexivo, es decir, un equilibrio entre nuestras intuiciones morales y la
reconstrucción que hacemos de ellas. La idea rectora que nos permite organizar nuestras intuiciones morales y políticas
es la idea de la sociedad como un sistema equitativo de cooperación social entre personas libres e iguales. En síntesis, el
propósito de la justicia como equidad es eminentemente práctico, no metafísico; no se presenta como verdadera, sino
como practicable para llegar a un acuerdo político entre personas libres e iguales. Este acuerdo promueve
fundamentalmente el bien de las personas.
Posteriormente habría que buscar un mecanismo que nos permita determinar una concepción de la justicia que
especifique los términos de la cooperación social entre personas consideradas como libres e iguales. El resultado de este
lOMoARcPSD|174427 26
mecanismo tendrá que avalar los 2 principios de la justicia. Tal mecanismo es la llamada posición original. Ésta es el
mecanismo representativo para determinar cuál es la concepción de la justicia más apropiada para realizar la libertad y la
igualdad cuando la sociedad es concebida como un sistema equitativo de cooperación entre ciudadanos libres e iguales.
Consiste en una representación, una situación hipotética que adoptamos todos a fin de razonar de la manera más
desprejuiciada posible acerca de los principios de justicia que debería regir nuestra sociedad. Para lograr esta condición
de equidad en la situación original, Rawls sostiene que debemos apelar a lo que llama “velo de la ignorancia”. Debemos
representarnos cada uno de nosotros, en la situación original, como si estuviéramos afectados por un velo de la
ignorancia acerca de nuestras condiciones físicas, psíquicas y sociales. Garantiza que las partes sean efectivamente
personas libres e iguales. Así pues, puestas en esta situación, las personas intentarán maximizar su bien en condiciones
equitativas. Puesto que carezco de información acerca de cuáles serán mis cualidades sociales, etc. dentro de la
sociedad, la manera más racional de maximizar mis oportunidades será la de acordar principios de justicia que garantice
un mínimo de libertad e igualdad para todos.
Utilitarismo
Corriente filosófica que tiene a Bentham y Mill como sus más importantes exponentes modernos.
Entiende que son las consecuencias de nuestras acciones las que deben tomarse en consideración a la hora de evaluar el
valor moral de una acción. Sostiene que la utilidad es el criterio de lo que es justo e injusto. El principio de utilidad
sostiene que “las acciones son justas en la proporción con que atienden a promover la felicidad, e injustas en cuanto
tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor; por infelicidad, el
dolor y la ausencia de placer”. Para el utilitarismo, el principio de la utilidad (o principio de la mayor felicidad) constituye
el fundamento de la moral.
Los placeres y dolores involucrados en las acciones no conciernen exclusivamente al agente, sino a la mayoría de los
involucrados por la acción. Las acciones son justas únicamente si promueven la felicidad general, o del mayor número
posible de personas.
Para Mill, el placer y la exención del dolor son las únicas cosas deseables como fines. A diferencia de Bentham, Mill
piensa que los placeres pueden ser evaluados, no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Hay 2 clases de
placeres: los corporales y los intelectuales. Siguiendo la tradición filosófica, Mill defiende la superioridad de los placeres
del intelecto por sobre los del cuerpo debido, principalmente, a la mayor permanencia, seguridad y facilidad de
adquisición de los primeros. De este modo, las elecciones entre acciones no dependen solamente del número de
placeres a los que dan lugar, sino también al tipo de placer que provocan. Pero ¿Cómo determinar la diferencia
cualitativa entre diversos placeres? La respuesta de Mill es si de 2 placeres hay uno al que dan preferencia todos (o casi
todos) aquellos que los han experimentado, ese es el placer más deseable.
El utilitarismo sostiene que la felicidad es la única cosa deseable como fin. En este punto, Mill apela a una estrategia
empirista para fundamental el principio de utilidad. Señala que la única evidencia de que una cosa es deseable es que la
gente la desea de hecho.
Así pues, puede decirse que el utilitarismo, comparado con la ética kantiana, representa una alternativa universalista que,
sin embargo, a diferencia de ésta, considera las consecuencias de las acciones como el aspecto de evaluación moral
central, y que pretende fundamentar los principios morales de una manera empirista.
Jürguen Habermas: La ética discursiva
Habermas se encuentra con el problema de cómo rehabilitar una ética que guarde los valores de la Ilustración a la vez
que evite los excesos que se han cometido en el siglo XX en nombre de esos valores. Frente a la posición condenatoria y
lOMoARcPSD|174427 26
pesimista respecto del proyecto moderno, Habermas rechaza la conexión entre modernidad y violencia metafísica, y para
salvar las contradicciones al proyecto ilustrado se propone una reconstrucción de la racionalidad práctica.
Habermas ve en el ideal ilustrado un punto de referencia que está representado por los supuestos del habla racional. El
hecho de que no exista nada que la razón ilustrada no pueda por principio cuestionar y cuya pretensión de validez o
autoridad no pueda poner en tela de juicio, es el rasgo definitorio de la razón moderna. Por esto Habermas considera al
suyo como un planteamiento post-metafísico.
Su teoría se presenta como una alternativa tanto al utilitarismo como a las teorías kantianas.
Se trata de una ética formalista, en el sentido de que no presupone ningún contenido moral sustantivo, sino que
especifica un procedimiento formal que toda norma debe satisfacer para ser considerada moralmente aceptable.
El principio básico está expresado en el principio de universalizabilidad, análogo al imperativo categórico de Kant, cuya
función es ser una regla de argumentación para probar la legitimidad de las normas que están en discusión. El principio
señala que “cada norma válida habrá de satisfacer la condición de que las consecuencias y efecto secundarios que se
siguen de su acatamiento general para la satisfacción de los intereses de cada persona (presumiblemente) puedan
resultar aceptados por todos los afectados (así como preferidos a los efectos de las posibilidades sustitutivas de
regulación)”.
De acuerdo con este principio el intercambio de roles y la necesaria apreciación de cuán deseables son las consecuencias
en caso de que todos actuaran de la misma manera, toma aquí la forma de un procedimiento público, similar al
estipulado por Rawls en la situación original. Sólo que en este caso todos son comprendidos como interlocutores
competentes en la discusión que tiene que llevarse efectivamente a cabo. El principio complementario es “el
fundamento D de la ética comunicativa”, que dice “solamente pueden reclamar validez las normas que han obtenido (o
podrían obtener) la aceptación de todos los involucrados como participantes de un discurso práctico”.
La fuerza de estos postulados estriba en que tales principios pueden ser derivados de las presuposiciones generales de la
comunicación y la argumentación. Las interacciones comunicativas son para Habermas aquellas “en las cuales los
participantes coordinan de común acuerdo sus planes de acción, el consenso que se consigue en cada caso se mide por
el reconocimiento intersubjetivo de las pretensiones de validez.”
Se trata de un tipo de racionalidad práctica, fundada en la comunicación, que permite un modo de realización basado en
mínimos aceptables por todos los sujetos. Estos mínimos Habermas los considera como una serie de principios
pragmáticos de la comunicación y se reducen a la simetría dialógica. Así, la razón comunicativa se convierte no en la
búsqueda de un contenido sino en el procedimiento para llegar a un acuerdo entre partes iguales. Lo relevante no es qué
se concluye acepta o legisla, sino cómo se ha llegado a esa situación, qué mecanismos se han empleado, cómo se ha
tomado una decisión ética.
Este autor se encuentra dentro de lo que se denominó “giro lingüístico” de la filosofía. Éste consiste en considerar al
lenguaje como el fundamento del pensamiento, pues no se reduce a su materialización, sino que también es su condición
de posibilidad (sin lenguaje no hay pensamiento).
Entiende al sujeto como sujeto dialógico, es decir en diálogo con otros sujetos similares. Por lo tanto se entiende a las
personas como no autorreferenciales, el paradigma de la acción comunicativa está dado por aquellas acciones dirigidas a
la comprensión del otro por medio del uso competente de reglas intersubjetivas, cuya validez está anticipada a priori y
cuya finalidad es el logro de un consenso de ambos interlocutores a través de un diálogo libre de coacción.
La visión tradicional del sujeto contemplaba al individuo como alguien que se relaciona con los objetos y que se centra
en su propia conciencia, y secundariamente aparecía como ser inmerso en una sociedad. Pero si, como sostiene
Habermas, el pensamiento bajo la especie del lenguaje es lo que realmente compone la conciencia, entonces, el sujeto
tiene esencialmente esa característica intersubjetiva. Además, para ser sujeto debe reconocer y ser reconocido por otro
sujeto con quien mantiene el diálogo. De esta manera Habermas introduce una razón superior a la razón instrumental: la

lOMoARcPSD|174427 26
razón comunicativa.
Bonilla, A. (2006). ¿Quién es el Sujeto de la Bioética? Reflexiones sobre la vulnerabilidad. En A. Bonilla, A. Losoviz& D.
Vidal (Comp.) Bioética y Salud Mental (pp. 73-78). Buenos Aires: Akadia. (TEÓRICOS)
Se plantean a la ética interrogantes nuevos, de relevancia social y señalada conflictividad moral, los cuales imponen un
ampliación o revisión de los puntos de vista, de los métodos y hasta de la terminología hasta ahora admitidos. En efecto,
dada la índole de los nuevos conflictos, se hace evidente la necesidad de superar el enfoque estrechamente disciplinar
de la ética filosófica con un tratamiento más adecuado a la complejidad de los problemas que en general exhibe 4 rasgos
distintivos:
● Se da en un continuum teórico – práctico.
● Es interdisciplinario.
● Tiene una orientación social.
● Ostenta un carácter dialógico que posibilita la práctica de consensos.
La manifestación más evidente de este “giro ético” es el auge de la “ética aplicada”, definida como la parte de la ética que
brinda una atención particular y directa a cuestiones y controversias prácticas.
A partir de la década de 1970 surge la Bioética, la cual consiste en una vertiente de la Ética aplicada, que se propone el
estudio de los aspectos éticos relacionados con la vida.
El autor considera la enfermedad como una de las formas específicas de vulnerabilidad que afectan al ser humano, por lo
tanto la reflexión sobre este fenómeno lo conduce a una crítica del modelo tradicional del sujeto de la Ética en general
(hombre perfecto) y de la Bioética en particular. Plantea la necesidad de recurrir a éticas de la responsabilidad y del
cuidado en las que la voz del otro prevalezca.
Respecto a las teorías éticas asumidas en el campo de la Bioética el autor define las siguientes.
En la obra de Engelhart (1995) se evidencian ecos del paternalismo hipocrático. Según este autor, la vida moral queda
centrada en las personas a las que caracteriza por la plena capacidad de autorreflexión, su racionalidad y su sentido
moral, y en sus sentidos morales. No son considerados agentes morales en sentido estricto los demás seres humanos
que, según tal definición, no puedan ser considerados personas, y a los cuales tales personas conceden un estatuto
precario de persona o agente moral, según los casos. Se entiende entonces que el estatuto moral del enfermo en
general, así como el de las personas ancianas, corre riesgo de no reconocimiento si se lleva esta posición al extremo.
En tanto Jonas y Levinas subrayan la apelación a la responsabilidad que se manifiesta en la extrema vulnerabilidad del
otro: la naturaleza y las generaciones futuras, que los alcances de las acciones humanas determinadas por la tecnología
pueden poner en peligro. Responsables y rehenes del otro, todos los seres humanos están obligados a hacerse cargo de
la vulnerabilidad del otro que, en razón de esa vulnerabilidad misma se encuentra fuera de todo deber de reciprocidad.
Respecto a Gilligan, considerada adalid de la corriente de ética del cuidado, entiende que la imagen de autonomía
individual va normalmente asociada a una noción de responsabilidad social concebida como deber u obligación. La
autora distingue 2 acepciones de la palabra responsabilidad: “responsability” que significa compromiso con respecto a
las obligaciones, y “responsiveness” que es sensibilidad en las relaciones. Determina entonces la existencia de 2
predisposiciones, hacia la justicia y hacia el cuidado, que surgen de las experiencias de desigualdad y de unión incluidas
en la relación entre hijos y padres, y que caracterizan todas las formas del vínculo humano.
Gilligan insiste en el carácter unilateral de una ética de la responsabilidad basada en la reciprocidad que parte de la
definición del sí mismo y de la moralidad en término de autonomía individual y de responsabilidad social puesto que
siempre retorna al sí mismo y redunda en el olvido del otro (imperativo kantiano). La aprehensión real del otro se
produce desde otra perspectiva: el proceso de llegar a conocer a otros es imaginado por los sujetos como una unión de
historias que implica la posibilidad de generar nuevo conocimiento y de transformar a sí mismo a través de la experiencia
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
resumen-primer-parcial-etica-bareiro_unlocked (1).pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
