
UNIDAD I
HUGO KLAPPENBACH (2006)
“PERIODIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN ARGENTINA”
La historia de la psicología argentina ha sido examinada en reiteradas oportunidades. Es
necesario remarcar que cualquier intento de periodización de la psicología argentina parece ser
una empresa prematura, no podría tratarse más que de un esquema provisorio, tentativo,
pasible de ser rectificado en la medida en que las investigaciones parciales de carácter más
empírico vayan aportando nuevos conocimientos. De todas maneras, diferentes razones
inducen a avanzar en un intento de periodización.
En la psicología argentina ¿A qué temas habremos que referirnos para llevar acabo tal
periodización? Podría afirmarse que una historia de la psicología incluye por lo menos:
Una historia de las teorías científicas consideradas psicológicas.
Una historia de las personalidades que han contribuido al desarrollo de la psicología.
Una historia de las técnicas psicológicas (desde la historia de los test mentales hasta la
historia de la escucha y la interpretación, o más ampliamente, la historia de dispositivos
como el denominado encuadre analítico).
Una historia de las prácticas psicológicas (desde la historia de la psicología aplicada
hasta las distintas intervenciones en los más variados campos de la disciplina).
Una historia de las instituciones psicológicas (entendiendo por tal no solo a las
sociedades científicas o profesionales, sino también a la historia de programas
universitarios, a la historia de publicaciones o editoriales, etc.).
¿A que habremos de considerar psicología argentina?
Entendemos por psicología argentina a la psicología que se produce y se recepciona en
nuestro medio.
Resulta posible fundamentar periodos bien característicos en el desarrollo de la psicología
argentina. Se parte de periodos conocidos de la historia institucional y de la historia de las
ideas, en función del impacto de los acontecimientos políticos y sociales sobre la psicología
en el país.
Es posible identificar cinco periodos diferenciados en la psicología en Argentina:
Periodo de la psicología clínica, experimental y social (1895-1916)
Periodo de la psicología filosófica (1916-1941)
Periodo de la psicotecnia y orientación profesional (1941-1962)
Periodo de la discusión del rol del psicólogo y de la psicología psicoanalítica (1962-
1984)
Periodo de la plena institucionalización de la psicología (desde 1984)
De los tres primeros periodos existe un caudal de investigaciones suficientes como
para intentar una caracterización general. En cambio, del cuarto periodo es poco lo que
se ha investigado hasta el momento y menos todavía del último. En tal sentido, si
consideramos que nuestra periodización es en general provisoria y menos todavía del
último. En tal sentido si consideramos que nuestra periodización es en general
provisoria y tentativa, esa provisoriedad alcanza muy especialmente a los últimos
periodos.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

PERIODO DE LA PSICOLOGIA CLINICA, EXPERIMENTAL Y SOCIAL (1895-1916)
La primera psicología argentina de principio de siglo era considerada como psicología
experimental, tal caracterización estaba fundada en que la institución del laboratorio de
psicología experimental apareció tempranamente en el país. Ejemplo de ello son Víctor
Mercante y Horacio Piñero que, entre 1891 y 1905 llevaron a cabo laboratorios de
psicofisiológica y psicología experimental en San Juan y en la ciudad de La Plata.
Es necesario examinar que implicaba el adjetivo experimental, que calificaba a aquellos
laboratorios, así como también el objetivo de los mismos en el contexto intelectual de la
Argentina que aquellos años. Horacio Piñero, en una conferencia publicada en 1903
ponía de manifiesto el afrancesamiento de la elite cultural argentina a principios del
siglo XX. En el campo de la cultura Francia se había convertido en un verdadero
modelo, en palabras de Piñero “intelectualmente somos en realidad franceses”
La temprana recepción de la psicología europea se hizo a través de cinco canales:
Obras originales de autores franceses.
Publicaciones de periódicas originadas en Francia.
Obras de divulgación de autores franceses.
Traducciones al francés de autores de otras lenguas.
Traducciones al español de autores de otras lenguas.
Podemos dar cuenta de la importancia del tamiz francés en la recepción de la temprana
psicología en Argentina. Un claro testimonio de esa tendencia lo constituye la recepción de la
psicología Wundtiana. Binet había reconocido el importante papel de Wundt en el surgimiento
de la denominada nueva psicología. Sin embargo, consideraba que personalidades como
Charcot y Ribot habían contribuido en un mismo plano jerárquico en el desarrollo de aquella
psicología.
Dos de las personalidades de mayor envergadura en la temprana psicología argentina,
Horacio Piñero y José Ingenieros, replicaron el punto de vista de Binet en cuanto a la
importancia de Wundt, Charcot y Ribot para el desarrollo de la incipiente Psicología de esa
época.
En Argentina, tanto Piñero como Ingenieros señalaban que tres factores estaban en la base de
la nueva psicología: la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación
científica. Esto ponía de manifiesto que, de aquel trio, solamente las figuras de Charcot y Ribot
se convertían en los modelos de la temprana psicología argentina. A Charcot se lo consideraba
el principal impulsor de la observación clínica en el campo de la psicología, gracias a sus
estudios sobre la hipnosis y la histeria, gracias a los cuales ganó popularidad. En cuanto a
Ribot era considerado como uno de los principales organizadores del campo institucional de la
psicología, responsable del primer congreso internacional de psicología realizado en Paris en
1889 y Presidente del mismo en 1900.
Los objetivos de los laboratorios de psicología experimental instalados en Argentina, distaban
notoriamente de los objetivos de los laboratorios fundados en Alemania. Estos últimos tenían
fines de investigación y de producción de conocimientos, coherentes con la finalidad de las
universidades alemanas. En Argentina, en cambio, tanto los laboratorios fundados por Piñero
como el método experimental respondían a la finalidad de divulgación y enseñanza, tendientes
a “complementar la enseñanza de la cátedra”.
La denominación psicología experimental en la temprana psicología tenía poco que ver con el
concepto de psicología experimental producida en Alemania. Por el contrario, la denominación
psicología experimental se relacionaba directamente con la introducción a la Medicina
Experimental de Bernard, quien sostenía que la experimentación era la culminación de la
medicina científica, advertía que la medicina experimental no excluye la medicina clínica, sino
que viene detrás de ella.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

Toulouse, Vaschide y Piéron, consideraban que existían tres grandes dominios y tres grandes
métodos de la psicología: la psicología fisiológica, la psicología patológica y la psicología
experimental. Reconocían que el método experimental era el verdadero método científico de la
psicología. El pensamiento médico y clínico francés tuvo un fuerte impacto en la Argentina a
principios de siglo, es por ello que se ha caracterizado a aquella temprana psicología como
clínica y experimental. Sin embargo, esta caracterización de psicología clínica y experimental
no agota todos los rasgos de este primer periodo, por lo que sería más correcto referirse a una
psicología clínica, experimental y social. El apoyo que esta psicología recibió desde el Estado,
la preocupación por la temática del delito, las masas o la nacionalidad, ponían de manifiesto la
importancia que adquiriría la disciplina para un proyecto de reforma del orden público.
PERIODO DE LA PSICOLOGIA FILOSOFICA (1916-1941)
En este período, cuatro rasgos podrían caracterizar los principales desarrollos de la psicología:
En primer lugar, la psicología académica experimentó un repliegue hacia posiciones
filosóficas, en el sentido de preocuparse por establecer los límites de las formas
sensibles de la experiencia. Como también, si a principio de siglo lo característico de
los fenómenos psíquicos era que constituían los procesos más heterogéneos y
complejos de las funciones vitales del organismo (desde una perspectiva spenceriana
en el período que nos ocupa), lo más importante de los fenómenos psíquicos no podía
reducirse a su origen evolutivo, toda vez que involucraba valores y razonamientos que
interrogaban los presupuestos evolucionistas y situaban el psiquismo humano en un
plano diferenciado y singular. Como afirmaba Alejandro Korn “la identificación del
hecho psíquico con lo orgánico es una superstición vulgar.
En segundo lugar, a pesar de las caracterizaciones más familiares sobre este
período, resultó notorio el intenso movimiento de circulación de autores, instituciones e
ideas psicológicas.
En tercer lugar, las relaciones con la tradición de las primeras décadas del siglo fueron
ambiguas, por una parte, no dejaban de señalarse los límites de la psicología
fisiológica, pero, al mismo tiempo, la tradición clínica y patológica conservó un interés
pronunciado en el período, al menos en algunos autores o publicaciones.
Y, en cuarto lugar, es posible identificar los primeros intentos de aplicar la psicología al
campo del trabajo, desarrollos que serán característicos del período siguiente.
A partir del Centenario, y especialmente en la década de 1920, la psicología era visualizada
nuevamente como una disciplina de carácter filosófico, ya que se consideraba que toda
cuestión de psicología era, al mismo tiempo, una cuestión de filosofía, lo que borraba las
diferencias entre filosofía y psicología era que ambas estaban centradas en fundamentar los
límites de la experiencia sensible. En ese marco (partiendo de Bergson, Scheler, y, sobre todo,
Ortega) la psicología argentina a partir de la tercera década del siglo se orientaría hacia
posiciones crecientemente estructuralistas y fuertemente críticas hacia toda forma de
naturalismo. Es de destacar que la renovación de las ideas en el campo de la psicología se
producía en un marco de transformaciones más abarcativas, como por ejemplo en 1918, se
había producido la reforma universitaria que democratizaría la vida universitaria y permitiría el
acceso de sectores medios a la educación superior.
Una de las obras más importantes de este período fue Instinto, Percepción y Razón de
Mouchet, que llevaba por subtítulo Contribuciones a una psicología vital. Mouchet, con
reminiscencias de José Ingenieros, enfatizaba en el estatuto biológico de la psicología vital,
sostenía que el psicólogo vital es el biólogo de la introspección. Esto quiere decir que su
psicología era una psicología biológica. Sin embargo, aclaraba que «nuestra psicología vital no
es igual –ni de lejos– a lo que comúnmente se entiende por psicología biológica. El libro de
Mouchet fue considerado una de las cien obras más importantes en la historia de la psicología.
Fue el continuador de la tradición clínica y patológica de la primera psicología argentina.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

Reconocía su deuda con Piñero y sobre todo con Ingenieros, de quien se consideraba
discípulo.
En esa dirección, eran constantes sus referencias a autores como Ribot y Dumas, aunque
también a Marx, Bergson, Scheler, von Uexküll y Köhler. Tal amplitud se debía a una
concepción enciclopédica inocultable, como también a un esfuerzo de especialización sobre los
diferentes dominios de la psicología que no era para nada despreciable, sobre todo cuando
Mouchet abordaba sus temáticas privilegiadas: los fenómenos de la emoción, la percepción de
obstáculos en ciegos, y ciertos fenómenos psicopatológicos como la despersonalización, la des
realización y los trastornos del lenguaje.
En 1930, por iniciativa de Enrique Mouchet, se recreaba la Sociedad de Psicología de Buenos
Aires, que intentaba continuar a la primitiva Sociedad Argentina de Psicología organizada en
1908 por Ingenieros, Piñero, de Veyga y Mercante, entre otros.
A finales de 1931, se organizaba el Instituto de Psicología dentro de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA, sobre la base del Laboratorio de Psicología Experimental y designándose a
Enrique Mouchet al frente del mismo, por entonces profesor titular del Primer Curso de
Psicología en dicha casa de estudios.
PERIODO DE LA PSICOTECNIA Y ORIENTACION PROFESIONAL (1941-1962)
Eugenio Pucciarelli, graduado en Medicina y Filosofía, reemplazaría a García Morente en el
dictado del curso de Psicología. La enseñanza de Pucciarelli, centrada en las corrientes de
psicología de la época, se iniciaba con un planteo acerca de la esencia de la psicología: si se
trataba de metafísica o de una ciencia, si consistía en un saber especulativo o se trataba de un
conocimiento empírico.
Pucciarelli, ubicaba a la psicología en la tradición wolffiana-kantiana, que reconocía dos
vertientes diferenciadas de la psicología: una psicología racional y una psicología empírica. La
crítica kantiana a la psicología también era desarrollada por Pucciarelli en su curso de
Gnoseología y Metafísica, al que asistían los mismos alumnos. Allí se ocupaba de la cuestión
del «alma y los paralogismos de la psicología racional», en el marco de la imposibilidad de la
metafísica como ciencia. El resto del curso de Psicología, Pucciarelli lo destinaba a la
psicología empírica, a las «direcciones de la psicología científica», donde destacaba tres
orientaciones: dirección explicativa, descriptiva y comprensiva. El curso se ocupaba de las
distintas teorías, en especial de Bergson, Dilthey, Spranger, la psicología de la forma, la
fenomenología, y el psicoanálisis en las tres direcciones que se recortaban en la época:
freudiana, adleriana y junguiana. Las deudas de Pucciarelli hacia Dilthey serían una constante;
en su opinión, Dilthey era «un romántico rezagado condenado a vivir en una época positivista
hostil a la filosofía».
En Buenos Aires y en La Plata, luego del Golpe de Estado de 1943, los cursos psicológicos
serían ocupados por personalidades provenientes del campo de la filosofía. Sin embargo, en
contradicción con ese clima cultural, el contexto económico y social no autorizaba demasiado
una disciplina psicológica especulativa y filosófica y, paralelamente, comenzó a desarrollarse
un modelo de intervención psicológica centrado en la psicotecnia y orientación profesional.
Mientras la psicotecnia aparecía como un estudio o investigación centrado fundamentalmente
en el aprovechamiento y rendimiento en el trabajo, la orientación profesional definía mucho
más una actuación, la intervención, sobre el mismo problema. El desarrollo de la psicotecnia y
la orientación profesional en Argentina estuvo relacionado con dos procesos. Por una parte, los
avances producidos en el campo de la psicología aplicada y la psicotecnia en relación con el
conocimiento de las aptitudes y características de personalidad que tornaban posible la
adecuación del trabajo al hombre, así como también en relación con las técnicas o inventarios
de personalidad necesarios para establecer exitosamente el diagnóstico, la nivelación y la
reorientación que aquellos problemas involucraban.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

Durante el peronismo, en el que contradictoriamente confluían valores modernizadores y
tradicionalistas, y una cultura democrática pero escasamente republicana, se consolidó una
nueva clase trabajadora urbana que requería de una rápida reconversión laboral. En dicho
marco, la orientación profesional llegó a alcanzar rango constitucional tras la reforma de 1949,
al ser incorporada en el artículo 37, que consagraba los derechos del trabajador, la familia, de
la ancianidad y de la educación y la cultura: “la orientación profesional de los jóvenes,
concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el
Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades
para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada elección
profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad”.
En esa misma dirección, el Segundo Plan Quinquenal peronista fijaba el objetivo de «encausar
el aprendizaje y la orientación profesional» en el campo de la educación y el trabajo.
En relación con el trabajo, se fijaba que la política social y económica del Estado debía
desarrollarse sobre diversas bases: establecimiento de correlaciones racionales entre la aptitud
del trabajador y su ocupación, a fin de obtener los más altos índices de productividad y d
retribución. Las aspiraciones evidenciadas en ese tipo de consideraciones se relacionaban con
la orientación profesional colectiva, la cual era concebida a partir de un interés público. Al
mismo tiempo, creaba condiciones para el desarrollo de una orientación profesional individual,
la cual encontraría mejores condiciones para su consolidación a partir de la década de 1960.
Esas condiciones originarían un conjunto importante de intervenciones, inclusive, la creación
de nuevos espacios curriculares y de nuevas carreras.
La primera de las carreras, fue originada en el Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional
de la Universidad Nacional de Tucumán. En Tucumán, la orientación profesional estaba
sustentada en un doble registro. Uno de ellos de tipo económico, centrado en la racionalidad de
la ciencia del trabajo. El otro, de carácter antropológico-filosófico, fundamentado en la
búsqueda de la realización personal. La licenciatura de Psicotecnia y Orientación Profesional
funcionaría hasta 1958 y se graduarían no menos de veinte licenciados en Psicotecnia y
Orientación Profesional. El plan de estudios de esa carrera no se organizaba por años, sino por
grupos de materias. La transformación de esta carrera, en la carrera de Psicología, surgió
luego del Primer Congreso Argentino de Psicología, llevado a cabo en 1954, precisamente en
Tucumán. Allí se recomendó la creación de carreras de Psicología o de psicólogo, en las
universidades nacionales, y en particular, para el caso de Tucumán, «la creación de la carrera
del psicólogo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán,
sobre la base de los estudios que se cursan en la carrera y profesorado de psicotecnia, y
teniendo en cuenta los lineamientos de la carrera del psicólogo antes aprobado».
En San Luis, la Universidad Nacional de Cuyo organizaría en 1952, la Dirección de Psicología
Educacional y Orientación Profesional que dependía conjuntamente de la Universidad y del
Gobierno provincial y era dirigida por Plácido Alberto Horas, quien concebía la orientación
profesional como un punto de encuentro entre las aspiraciones y condiciones individuales
(personalidad y aptitud) por una parte, y las necesidades sociales, por la otra. La orientación
profesional aspira a que se elijan los oficios y profesiones de modo congruente con la propia
personalidad, las aptitudes y el ámbito social.
En San Luis la orientación profesional aparecía menos relacionada con el ámbito del trabajo y
más con el de la educación, aun cuando estos campos pudieran haber estado íntimamente
emparentados. Las actividades de orientación profesional descritas, más todas aquellas que
preveía la Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional, planteaban el
problema de la formación del personal técnico especializado. El propio Plácido Horas promovió
la creación de una «Especialización en Psicología», para lo cual tomaba en cuenta, entre otros
elementos, los antecedentes de carreras similares en España, Francia y Estados Unidos; el
desarrollo de la psicología en nuestro país y las relaciones entre la formación en Psicología y
los objetivos del 2.º Plan Quinquenal.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM
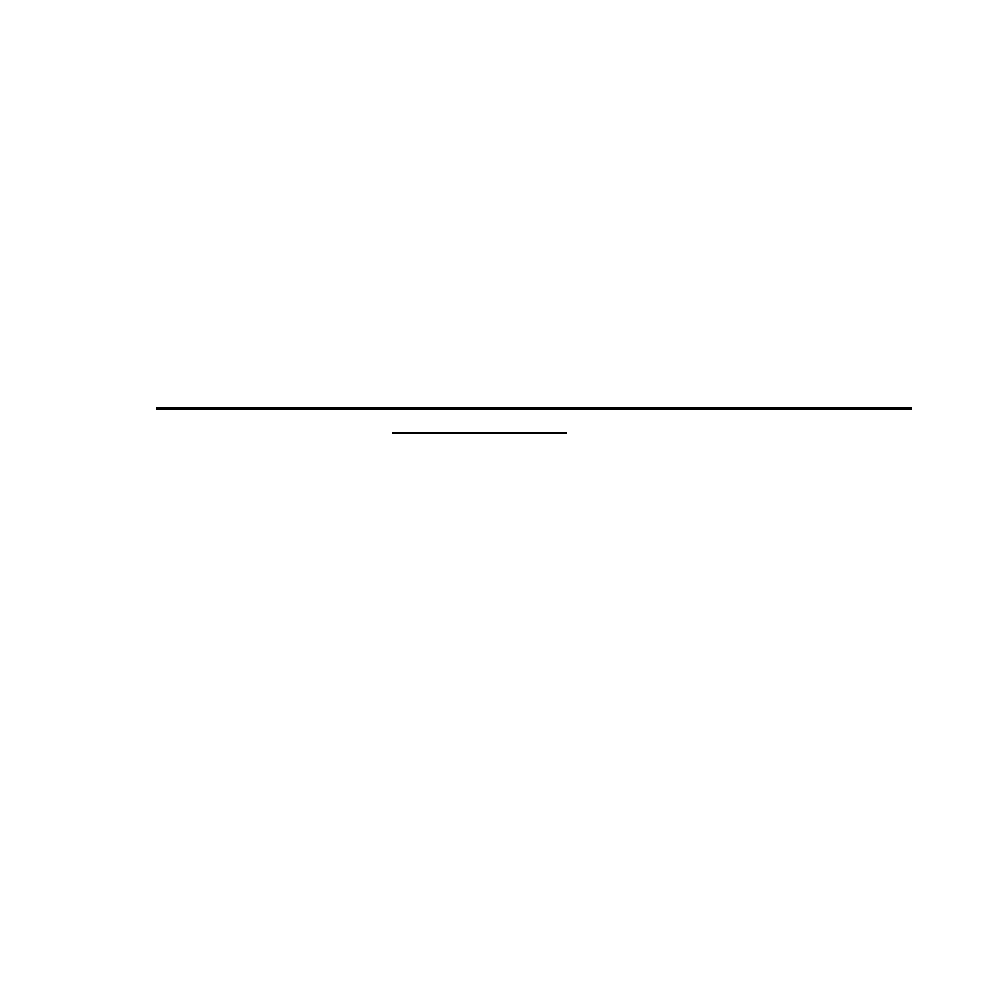
La implementación de la carrera de Psicología luego del Primer Congreso Argentino de
Psicología eclipsó la Especialización en Psicología que había sido imaginada por Horas. Lo
que caracterizaba estos proyectos era la comprobación de que era necesaria una nueva figura
profesional, capaz de intervenir ante las nuevas demandas que el campo de la educación y el
trabajo planteaban.
En síntesis, al promediar el siglo XX se desarrollaría en Argentina todo un conjunto de teorías,
técnicas e intervenciones prácticas en el campo de la orientación profesional, que serían
canalizadas por un Estado con intenciones planificadoras. Cuando al madurar la década del
sesenta, dicho Estado comenzara a perder hegemonía, también lo haría aquella modalidad de
orientación profesional, que comenzaría a ser reemplazada por una perspectiva clínica,
centrada principalmente en las demandas del individuo. A pesar del fuerte impulso por parte del
Estado, los procesos involucrados en la psicotecnia y orientación profesional permitían lecturas
y la organización de constelaciones ideológicas bastante complejas. Así, enfrentados a la
concepción taylorista, tanto Claparède como Alfredo Palacios en Argentina se adherían a ideas
de izquierda.
Inclusive, el tratado de mayor circulación en el país, aun en las escuelas de psicotecnia
oficiales y en cierto sentido cercanas al peronismo, era el Manual de Orientación Profesional,
que otra personalidad de izquierda, Emilio Mira y López, había publicado en 1947 y que en
poco menos de un año había agotado su primera edición. La obra constituía un verdadero
tratado de psicotecnia y orientación profesional, en el cual se discutía al mismo tiempo
cuestiones teóricas, técnicas e institucionales.
PERIODO DE LA DISCUSION DEL ROL DEL PSICOLOGO Y DE LA PSICOLOGIA
PSICOANALITICA (1960-1983)
El debate sobre el rol del psicólogo estaba originado, sobre todo, por la urgencia en clarificar
una nueva función profesional, todavía imprecisa. En uno de los extremos del debate, se
sostenía el papel del psicólogo como psicoanalista o mejor todavía, la propuesta de Harari
consistía en no confundir el psicoanálisis como una profesión, sino que, tal como lo planteaba
Freud, debía considerarse al mismo tiempo como una teoría, una terapéutica y un método de
investigación. Esta posición fundamentaba que, desde un punto de vista estrictamente
freudiano, el psicoanálisis era nada más que una psicología, ni siquiera una psicología médica,
sino una psicología a secas, cuyo objeto de estudio era el inconsciente. Harari fundamentaba la
exclusión para el psicólogo de la psicología animal, de la psicología de laboratorio y aun de la
psicología fenomenológica. En el otro extremo del debate, se sostenía la posición del psicólogo
como agente de cambio. Bleger consideraba que la psicología constituía un oficio más que una
ciencia. A partir de tal concepción, definía el rol del psicólogo de diferentes maneras, pero
todas ellas orientadas en una misma dirección. “El psicólogo es un especialista en tensiones de
la relación o comunicación humana”.
La contradicción entre el rol del psicoanalista y el de agente de cambio no excluía el
psicoanálisis para quienes optaran por esta última vía, al contrario, el propio Bleger era un
prominente didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y Juana Danis reconocía
que el psicólogo podría disponer de conocimientos psicoanalíticos. A diferencia del antropólogo
que principalmente se interesa en conocer, un psicólogo (por toda su tradición como
profesional empeñado en provocar cambios) no es solamente un mero conocedor de ese
nuevo campo, sino que debe encontrar estrategias de operación, inclusive sobre una
comunidad, lo que es muchísimo más complicado.
En 1967, el gobierno de facto sancionaría la ley 17132, de ejercicio legal de la medicina, por la
cual incluía las actividades del psicólogo en el capítulo 9, destinado a los auxiliares de la
medicina. Según el artículo 91 de tal normativa, el psicólogo sólo podía desempañarse
profesionalmente bajo dependencia del «médico especializado en psiquiatría» y sólo «por
indicación y bajo su supervisión».
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

En cierto punto, el debate sobre los distintos campos de la práctica profesional del psicólogo se
superponía con el debate acerca del rol. La cuestión principal era la de definir el rol adecuado
para prácticas menos tradicionales. Un caso interesante lo constituía la definición del rol del
psicólogo en el ámbito de una comunidad terapéutica, allí, por ejemplo, se volvía necesario
replantear la tradicional distinción entre las instancias de evaluación y operación, ya que ambas
se daban simultáneamente, asimismo, el espacio de las asambleas exigía poner a un lado las
nociones aprendidas acerca del «secreto profesional». En tal ámbito, en definitiva, el rol del
psicólogo se plasma en función de las nuevas necesidades que vayan surgiendo, recibiendo
modificaciones y reestructuraciones. Es un rol en transición.
En una dirección parecida, también se trataba de establecer el rol del psicólogo en la institución
escolar. También las áreas más tradicionales exigían una redefinición del rol profesional y, en
ese marco, comenzaban a reconocerse distintas actividades en el campo de la clínica, y, en
particular, la posibilidad de terapias breves o de «procesos correctores de duración y objetivos
limitados», como los denominaba Kesselman. La posibilidad de las psicoterapias breves
también se daba en un contexto en el cual se negaban las posibilidades de «psicoanálisis para
todo el mundo», en función de ciertas condiciones o exigencias propias del psicoanálisis. Al
mismo tiempo, la propuesta de la psicoterapia breve también debía contextualizarse en las
necesidades de masificación de la asistencia psicológica, de una asistencia popular y nacional.
En 1976 se produjo un golpe militar que introduciría una de las dictaduras más represivas y
sangrientas en América Latina. El impacto sobre la psicología fue inmediato, no sólo
interrumpió bruscamente las condiciones que habían favorecido el debate sobre el rol del
psicólogo, no sólo secuestró e hizo desaparecer a una enorme cantidad de psicólogos y
estudiantes de Psicología, no sólo cerró carreras universitarias de Psicología, sino que
inclusive visualizó a la psicología como una de las ideologías que habían promovido una visión
ajena a la tradición del país.
PERÍODO DE LA PLENA INSTITUCIONALIZACIÓN (DESDE 1983)
La transición democrática iniciada hacia 1983, con todas sus limitaciones, ha creado
condiciones que favorecieron dos cuestiones centrales para el desarrollo de la psicología.
Por una parte, el pleno ejercicio público de la profesión del psicólogo, a través de leyes,
reglamentaciones y disposiciones que ordenaron jurídicamente el campo psicológico. Por otro,
las tentativas de constitución de una tradición académica en torno a la enseñanza y la
investigación en psicología, la cual había sido sistemáticamente interrumpida por razones de
tipo ideológico-políticas en muchos momentos de los períodos anteriores. Un primer rasgo que
se destaca en el período, en lo relacionado con la profesionalización, es la legalización plena
del ejercicio profesional de la psicología, que se consolidaría en todo el territorio de la
República. Después de Malvinas, con la dictadura en retirada, los psicólogos argentinos habían
logrado alcanzar algunas reivindicaciones en sus antiguos planteos profesionales. Durante
1983 se habían sancionado leyes del ejercicio profesional por las entidades de psicólogos en
Salta, Tucumán, Catamarca y San Luis. Estas coincidían en al menos tres características:
reconocían la plena autonomía del psicólogo, los diferentes campos de la práctica profesional y
la pertinencia del tratamiento psicoterapéutico en el campo clínico.
Recuperada la democracia, en agosto de 1985, el entonces secretario de Asuntos
Universitarios del Ministerio de Educación y Justicia, Hugo Storani, convocaba unas jornadas
de trabajo para la elaboración de las incumbencias del título de psicólogo y licenciado en
Psicología.
En éstas participaron representantes de las universidades nacionales y privadas donde se
dictaba la carrera de Psicología, representantes de la Federación de Psicólogos funcionarios y
técnicos de la mencionada Dirección. El resultado fue el proyecto de resolución,
inmediatamente aprobado a través de la resolución 2447/85. Como características salientes de
dicha resolución, todavía vigente, hay que señalar en primer lugar, la de haber surgido a partir
de una amplia participación de los sectores involucrados, en segundo lugar, la de haber
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

contemplado, en sus veinte competencias, tanto las capacidades propiamente científicas, como
las relacionadas con los distintos campos del ejercicio profesional: el clínico, el educacional, el
jurídico, el laboral y el socio-institucional-comunitario, aun cuando pueda discutirse si el último
corresponde o no a un campo diferenciado. En tercer lugar, la de haber reconocido la
incumbencia para la psicoterapia, en forma explícita: efectuar tratamientos psicoterapéuticos de
acuerdo con diferentes modelos teóricos, específicamente psicológicos, aun cuando, además,
otras dos incumbencias igualmente aludieran a dicha competencia: realizar tareas de
diagnóstico, pronóstico y seguimiento psicológicos y realizar tareas de rehabilitación
psicológica. En ese sentido, la Resolución 2447 venía a significar un giro fundamental respecto
a las dos resoluciones anteriores sobre incumbencias.
Hay que señalar el impacto del retorno al país de un número importante de psicólogos exiliados
durante la dictadura militar, que obtuvieron posgrados en el extranjero o que simplemente
tomaron conocimientos de vías de implantación de la psicología muy diferentes a la argentina.
La circulación de nuevas perspectivas teóricas ha venido a dinamizar un campo que, desde el
punto de vista teórico, permanecía cristalizado en torno al desarrollo lacaniano del
psicoanálisis. No puede dejar de señalarse la incidencia de los fenómenos de globalización,
que ha contribuido a familiarizar a la psicología local con instituciones internacionales. Al
mismo tiempo, la experiencia del Mercosur, que incluye un área de compatibilización entre la
formación y práctica profesional de los países de la región, ha posibilitado el intercambio con
experiencias académicas y profesionales de otros países de la región, los cuales, salvo
Uruguay, han transitado vías de desarrollo de la psicología muy diferentes a la argentina.
Todos esos factores han contribuido a establecer los límites del perfil profesional del psicólogo,
y a diseñar modelos curriculares alternativos.
En definitiva, la psicología argentina a partir de 1983 pareciera encaminarse hacia un horizonte
de mayor pluralismo teórico y también profesional, sin abandonar el compromiso característico
con la esfera pública. Desde el punto de vista académico, la instancia abierta con la
democratización universitaria ha favorecido un replanteo de cuestiones centrales en la
formación del psicólogo, aun cuando el alcance de las reformas todavía parece muy limitado.
ALEJNDRO DAGFAL
“PARA UNA ESTETICA DE LA RECEPCION DE LAS IDEAS PSICOLOGICAS”
El objetivo de Dagfal en este trabajo es abordar algunas cuestiones metodológicas que
plantean las historias de la psicología realizadas en los países “periféricos”. La posición “no
central” de estos países pone de relieve el problema de la recepción de las ideas creadas en
los centros de mayor producción teórica, por lo que el autor se pregunta ¿se trata de una mera
copia, de una asimilación pasiva de “influencias” remotas? Para responder a este interrogante
Dagfal hará un repaso de la noción de recepción, tal como fue concebida por la teoría de la
comunicación literaria de Jauss, y tal como ha sido utilizada en la historiografía de la psicología
argentina.
INTRODUCCION
La estética de la recepción se transformó, a partir de la década del ’60, en una teoría de la
comunicación literaria. El objeto de sus investigaciones es la historia literaria definida como un
proceso que implica siempre tres factores: el autor, la obra y el público. Un proceso dialéctico
en donde el movimiento entre producción y recepción pasa por la intermediación de la
comunicación literaria. De este modo, la noción de recepción es entendida en el doble sentido
de acogida (o apropiación) e intercambio. Dagfal se pregunta cuál es la pertinencia de este
debate (que en apariencia es interno al campo de las letras) para una historia de las ideas
psicológicas.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

Hugo Vezzetti en 1994 sostuvo lo siguiente en cuanto al panorama de la historia de la
psicología en la Argentina:
“Los autores y los modelos de conocimiento son europeos en general y franceses en particular.
Frente a esto se suele acentuar la “dependencia” y la idea de la mera copia. El problema es
más amplio que el de una historia de la psicología y tiene que ver con la cuestión de la
conformación de un pensamiento y una cultura nacionales. La categoría de recepción da
cuenta de una apropiación activa que transforma lo que recibe”.
El autor quiere determinar cuál ha sido el verdadero provecho de transpolar este concepto de la
teoría de la comunicación literaria a la historia de la psicología.
La estética de la recepción y la historia de la literatura.
A la recepción se la puede entender como un acto que incluye el efecto producido por la obra
de arte y el modo en que su público la recibe. De este modo, la estética de la recepción le
restituye el valor a la función activa del lector, considerando que, a lo largo de la historia de la
literatura, han sido los lectores quienes han “concretizado” el sentido de las obras, por no decir
que lo han fijado, o incluso establecido. Por ello, podría decirse que la historia de la literatura
no es más que la historia de las interpretaciones de los textos, entendiendo por interpretación a
un intercambio de experiencias, un dialogo de preguntas y respuestas. Este rescate de la
función activa del lector permite el reconocimiento de que la función de la obra de arte no es
solo la de representar lo real, sino también de crearlo.
La literatura puede “crear” nuevas realidades, generar sus condiciones de posibilidad,
ampliando los horizontes de la experiencia. Se podría trazar un paralelo entre las tríadas “obra
autor- público” y “mensaje-emisor-receptor”, de la teoría de la comunicación. La recepción de
una obra por parte del público, al igual que la recepción de un mensaje, da lugar a una
respuesta, aunque solo sea el silencio o la indiferencia.
El lector tiene una función de selección respecto de la tradición con la que se confronta: puede
apropiarse del pasado (incluyendo las interpretaciones realizadas por otros lectores) o puede
rechazarlo y tratar de superarlo. En cualquiera de los dos casos, la interpretación que realice
será forzosamente parcial, ya que estará limitada por su propio punto de vista, por su propia
perspectiva. Es en esta concepción dialéctica (en el sentido de diálogo, de preguntas y
respuestas, de problemas y soluciones), en esta interacción entre producción y recepción, en
este “intercambio continuo entre autores, obras y públicos”, donde reside la originalidad de la
estética de la recepción.
La interpretación de un texto, la conjunción entre el efecto propio de una obra y su recepción
activa por parte del lector no se realiza en el vacío, sino que responde a todo un sistema de
referencias que modula la disposición del lector frente a dicha obra. Jauss llama a este sistema
de referencias horizonte de expectativas, y lo considera como el fruto de una experiencia
intersubjetiva. Este concepto de horizonte es central para la estética de la recepción, ya que,
por un lado, permite una continua puesta en relación del presente y el pasado, se aplica tanto
al lector (en el momento que interpreta un texto) como al autor (en el momento en que lo
escribe), lo cual abre a una continua tensión entre el texto del pasado y el horizonte del
presente.
Por otra parte, el autor diferencia un horizonte de expectativas de tipo social, más general
sostenido por una comprensión de la realidad cotidiana, del mundo y de la vida y un horizonte
más propiamente literario, regido por los códigos estéticos de la literatura de la época, por las
normas específicas del género y por las formas de relacionar ficción y realidad.
En el proceso de recepción, el sentido de una obra surge de una doble fusión de horizontes,
que continuamente pone en relación dialéctica al presente con el pasado y a la literatura con la
sociedad. Es en este punto que la estética de la recepción aporta algo nuevo respecto de las
teorías literarias más tradicionales, resituando la interpretación en una dimensión histórica y
social.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

La “estética de la recepción” y la especificidad de las ideas psicológicas.
Entre los textos pertenecientes al campo literario y aquellos que provienen del campo de la
psicología existen toda una serie de diferencias. En primer lugar, en los textos literarios prima
una voluntad de transmisión estética, mientras que en los textos psicológicos lo que se quiere
comunicar son los principios de una teoría o las particularidades de una práctica. Sin embargo,
aun cuando la dimensión estética no quede en primer plano, no puede negarse que, incluso en
los textos de tipo teórico, ella juega un papel importante. Aunque el placer estético no sea su
objetivo principal, la producción y la recepción de este tipo de textos también están
condicionadas por los cánones literarios de cada época, que determinan en el lector una cierta
afinidad o un rechazo que no pueden explicarse solamente en relación a los “contenidos
teóricos”.
En cada momento histórico, en cada lugar, el “gusto” del público está más preparado para
recibir algunos conceptos, para adoptar ciertas teorías. La constitución de ese gusto, la
formación de esa sensibilidad, es el resultado de una experiencia estética intersubjetiva, en
donde el horizonte de expectativas articula aspectos estéticos y cognitivos que trascienden al
campo literario. En este sentido es importante la utilización de la categoría de interés
intelectual, este concepto, que debemos a Kurt Danziger, busca dar cuenta de la estructura
intencional transindividual que caracteriza a una disciplina, son sus objetivos, sus propósitos,
sus intereses, los que determinan su lugar respecto de otras disciplinas. Esos intereses
permiten establecer las normas de evaluación de la producción de los miembros de esa
disciplina. Los intereses intelectuales permiten una doble legitimación: por un lado, en virtud de
ellos, una disciplina puede obtener el reconocimiento y la legitimación de otras comunidades
disciplinares u otros actores sociales, y por otra parte los intereses intelectuales delimitan el
dominio dentro del cual trabajan los integrantes de una comunidad disciplinar, estableciendo
las metodologías a emplear y los resultados que serán considerados como válidos.
Otra categoría de utilidad para la historia de la psicología es la de campo, de Pierre Bourdieu,
que busca dar cuenta de la autonomía relativa de una comunidad respecto de otros grupos y
de influencias sociales más generales. El campo se define como un espacio complejo, con
propiedades y reglas específicas que constituyen un “sistema de relaciones objetivas entre
posiciones adquiridas”, donde las ideas, los textos y las prácticas tienen un valor que es
relativo a la posición que ocupen los actores. Dentro del campo, el acceso a posiciones de
autoridad depende de la acumulación de un capital simbólico específico, lo cual implica una
dinámica de competencia y de lucha por la legitimidad. El concepto de campo pone de relieve
el carácter conflictivo de la legitimidad y el reconocimiento.
Esta categoría, aplicada a la historia de la psicología, permite pensar el carácter específico de
las ideas y las prácticas de la disciplina, sin por ello perder de vista la dimensión social, cuya
eficacia, sin embargo, resulta mediatizada por la lógica de las relaciones del propio campo.
Otro concepto importante de Kurt Danziger es el de problemática, entendido como un proceso
generador que, como fruto de la interacción social, plantea problemas comunes a un grupo
determinado. Se debe hacer una distinción entre problema y problemática. Los problemas
puntuales remiten a una dimensión individual y consciente, en la que los actores se
representan aquello que aparece ante ellos como un obstáculo o una dificultad. La
problemática alude en cambio a una estructura colectiva, patrimonio de un grupo, que es en
gran parte inconsciente, y que constituye el marco dentro del cual los problemas puntuales se
hacen posibles. Los objetos psicológicos no son el resultado de la invención de sujetos
individuales, sino que responden a actividades constructivas realizadas por grupos que
comparten una misma problemática. Por ello, los verdaderos sujetos históricos no serán
entonces los actores individuales, sino los sujetos colectivos.
En resumen, los conceptos de horizonte de expectativas, interés intelectual, el de campo y el
de problemática, comparten algunas características comunes que los hacen provechosos para
una historia de la psicología que se pretenda crítica:
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

Rompen con las viejas antinomias entre lo social y lo disciplinar, lo externo y lo interno.
Comprenden los problemas históricos en un marco transindividual e intersubjetivo.
Aspiran a una cierta objetividad, aunque no de manera ingenua.
A modo de ejemplo, trataremos de poner en relación la obra de dos autores argentinos de los
años 1960, Ravagnan y Bleger. Ambos fueron contemporáneos, en la misma época fueron
profesores de las carreras de psicología recién creadas, publicaron diversos libros y artículos
durante los años ‘50 y ’60, e incluso privilegiaron las referencias a los mismos autores
franceses, como Merleau-Ponty y Lagache. Sin embargo, si tenemos en cuenta cuáles eran las
problemáticas a las que querían dar respuesta y cuáles eran sus intereses intelectuales, en
realidad pertenecían a dos “épocas” radicalmente distintas. Sus horizontes de expectativas
eran totalmente disímiles y buscaban legitimarse en subcampos diferentes.
Ravagnan era uno de los miembros más antiguos del grupo de profesores que intervino en la
creación de las carreras de psicología. Llegaba a esta disciplina a partir de preocupaciones
teóricas derivadas de su formación filosófica, publicaba con cierta frecuencia en órganos
emblemáticos de la cultura letrada y liberal, como el diario La Nación y en la revista Sur, o
incluso daba conferencias en el Instituto Francés de Estudios Superiores o en la Escuela
Superior de Guerra.
Bleger, era un joven médico que llegaba a la psicología desde su formación psiquiátrica y su
pasión por el psicoanálisis, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y del Partido
Comunista, había ganado notoriedad a través de un libro polémico en el que trataba de
conciliar psicoanálisis y marxismo. Se había inspirado en sus camaradas franceses que siendo
también psiquiatras rescataban la psicología concreta de Politzer. Consideraba que la
psicología era básicamente un oficio que se definía por su propia práctica.
Aunque hayan coincidido parcialmente en tiempo y lugar, mientras que Ravagnan era uno de
los últimos exponentes del pensamiento de los años ’40, Bleger era uno de los primeros en
hacerse cargo de los problemas que caracterizarían a los años ’60.
El interés reside en mostrar cómo, detrás de supuestas copias o detrás de yuxtaposiciones
carentes de valor, se esconde todo un horizonte de expectativas radicalmente distinto del de la
obra de origen, enlazado a una problemática sociohistórica compleja y singular. Es este
horizonte de expectativas el que es importante reconstruir, esas problemáticas a las que dan
respuesta los objetos teóricos que es necesario desmenuzar para restituir al proceso de
recepción su carácter activo.
Una historia pensada solamente con las categorías del centro y del presente encuentra que los
hechos históricos de la periferia están fuera de lugar o fuera de época. Este desfasaje solo
podrá ser salvado en la medida en que la historia pueda descentrarse respecto del presente y
de la perspectiva de las metrópolis, para dar cuenta del carácter diferencial del tiempo y del
lugar histórico, basándose en categorías que, sin dejar de ser críticas, aspiren a una cierta
objetividad.
UNIDAD II
JOSÉ INGENIEROS (13 DE OCTUBRE DE 1906)
“PSICÓLOGOS FRANCESES”
DIARIO LA NACION
Todo el mundo se cree psicólogo, sostiene José Ingenieros. Cualquier amable conversador de
salón improvisa la “psicología” de un suceso de actualidad. El más zurdo periodista se atreve a
escribir la psicología de cualquier cosa: del chisme, de la educación, de la bicicleta, de una
época histórica. Surgen psicólogos por doquier y todas las cuestiones acaban por tener una
psicología.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

Es en este sentido que Ingenieros sostiene que se debe distinguir psicólogos de psicólogos y
psicologías de psicologías. En las clínicas y en los laboratorios, por ejemplo, se cultiva un
género que no es precisamente el que repunta en las charlas de sobremesa mundana.
Las funciones psíquicas son las más complicadas del animal viviente, por lo que, para
estudiarlas se necesitan nociones generales de biología y conocimientos especiales de
fisiología.
Su estudio (objeto de la psicología) entra en el dominio de los fisiólogos y requiere el concurso
de sus métodos experimentales y de observación. Ingenieros sostiene, además, que las
diversas enfermedades cerebrales producen alteraciones, disociaciones e involuciones de la
actividad mental, destruyéndola o desviándola, total o parcialmente. El estudio de esos
trastornos permite inferir datos acerca de las funciones normales, por ello el autor expresa que,
para estudiar psicología, además de ser fisiólogo conviene ser médico, y los estudios del
laboratorio deben complementarse con los de la clínica. El resultado de esa labor constituye la
psicología biológica, única digna del nombre de ciencia.
El psicólogo debe ser, a la vez, un experimentador y un clínico. Estas dos condiciones pueden
estar reunidas en ciertos médicos; por eso, en todas las universidades modernas la enseñanza
de la psicología suele ser confiada a médicos y se lleva a cabo según los criterios de la
enseñanza fisiológica y clínica.
En Francia esta Psicología es cultivada con interés. El curso oficial de psicología en el Colegio
de Francia, hasta hace algunos años lo dictaba Ribot, cuando éste pidió su jubilación se
planteó un verdadero conflicto, los candidatos para sucederle fueron Pierre Janet y Heni Binet.
Janet tiene mayor preparación clínica, su cultura médica es grande, ha realizado estudios de
las enfermedades nerviosas y mentales, posee excelentes condiciones de expositor y cuenta
varios libros en su haber intelectual. Es más clínico y mejor conferencista. Binet es más hombre
de laboratorio, prefiere las investigaciones de psicología pedagógica, es una dedicación
ejemplar y ha escrito libros muy estimados, es un experimentador más diestro. La ventaja de
este último para suceder a Ribot consistía en que vive consagrado a sus tareas
experimentales, mientras que Janet se reparte entre la ciencia y el ejercicio de la medicina.
Cuando llegó la ocasión del nombramiento definitivo, Janet fue designado sucesor de Ribot,
obteniendo un voto más que Binet, el cual quedó como director del laboratorio de psicología
experimental. Ribot no tomó partido por ninguno de ellos, ambos le parecían dignos de
sucederle, aunque desde diferentes puntos de vista.
Janet es un hombre entre los cuarenta y cinco y cincuenta años, de buena presencia. Sus
estudios clínicos sobre la histeria, las obsesiones y las ideas fijas son de primer orden. Como
profesor posee cualidades que caracterizan a los maestros de la escuela francesa, su
elocución es nítida y fácil, convincente, prefiere tratar temas de Psicología clínica, en los cuales
desarrolla puntos de vista originales y demuestra tener una cultura excepcional. Para
complementar su enseñanza, Janet tiene un consultorio externo en la Salpetriere, donde
desfilan decenas de enfermos interesantes.
Ingenieros sostiene que Francia aplica este principio: para tener buenos profesores hay que
pagarles bien, La cátedra debe dar para vivir, ya que de otra forma los profesores no se
dedicarían a ella. Mientras que en la Argentina el profesorado universitario es un adorno o una
ayuda, pero no una carrera.
Georges Dumas enseña psicología experimental en la Sorbona, es de la misma generación
que Janet y también es médico especialista de enfermedades nerviosas y mentales.
En las sociedades científicas brilla por su ingenio y su disciplina intelectual. Sus estudios sobre
los estados intelectuales en la melancolía, el estado mental de Augusto Comte y de Saint
Simón, la tristeza y la alegría, etc revelan un talento superior. Cultiva con igual éxito los
trabajos clínicos y los experimentales. Junto con Janet, Dumas dirige la mejor revista de
psicología normal y patológica, complementaria de la revista dirigida por Ribot.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

En el Congreso internacional de Psicología de Roma en 1905, a Ingenieros le llamó la atención
un joven, quien se encontraba en varias sociedades científicas de Paris, Henri Pierón, de tan
solo 30 años, quien es uno de los jóvenes más conocidos en el mundo científico
contemporáneo. Le interesan por igual todas las ciencias fisiconaturales, biológicas y sociales;
está al día en todo orden de conocimientos. Tiene ideas generales bien definidas, orientadas
según el criterio del determinismo evolucionista. Trabaja en el laboratorio de Psicología
Experimental instalado en el manicomio de Villejuif. Como investigador es, al mismo tiempo,
hombre de ciencia y hombre de conciencia. Conoce el español y dedica atención a los trabajos
científicos hispanoamericanos.
PLOTKIN, MARIANO (1966)
“FREUD EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: DESDE LA PRIMERA ETAPA
HASTA LA CREACIÓN DE LA CARRERA DE LA PSICOLOGÍA”.
Cap. I: Los comienzos de psicoanálisis en la argentina.
En 1927 el Dr.Juan Ramón Beltrán, médico psiquiatra con una larga trayectoria en medicina
forense fue nombrado perito, para determinar el grado de competencia de un hombre acusado
de haber cometido asesinatos. Beltrán concluía que el acusado era un degenerado y un
criminal innato. La degeneración se manifestaba en la presencia de ciertos “estigmas físicos”
tales como el pie plano y una forma inusual en las orejas y los dientes, y se atendía también a
la historia sexual del paciente. Para este autor, la conducta violenta del criminal era el resultado
de una combinación de degeneración e impulsos sexuales patológicos .Para realizar su análisis
utilizo dos teorías incompatibles: la teoría de la degeneración y el psicoanálisis freudiano.
La teoría de la degeneración siguió siendo durante décadas una corriente de pensamiento
importante en la psiquiatría argentina. Dicha teoría se basaba en la idea de que ciertas
enfermedades físicas y mentales se transmitían de generación en generación cada vez en
proporciones más fuertes y más destructivas.
La extraña combinación teórica de Beltrán formaba parte en realidad de un patrón más amplio
de recepción del psicoanálisis por parte de los círculos médicos en la Argentina durante las
primeras décadas del S.XX. El psicoanálisis y otras corrientes de pensamiento fueron añadidos
al arsenal terapéutico y teórico existente, y esto dio origen a una mezcla que contenía
elementos incompatibles entre sí.
Hasta fines del 40’ la psiquiatría no estaba definida en la argentina como una especialidad
médica autónoma y legitima (y por cierto, muchos menos el psicoanálisis).La psiquiatría era
considerada una subespecialidad menor de la medicina .La importancia de los psiquiatras
respondía más a su función social y política que a su status científico.
En la recepción del psicoanálisis en la Argentina se pueden distinguir tres momentos:
1. Desde fines de la década del 10’ hasta comienzos de los años 20’ el psicoanálisis fue
discutido inicialmente en los círculos médicos y era considerado una doctrina
extranjera. Su conocimiento provenía casi en su totalidad de fuentes francesas y era
concebido como una teoría puramente médica.
2. Desde mediados de los años 20’hasta fines del 30’ los psiquiatras más progresistas
comenzaron a incorporarlo gradualmente a su arsenal terapéutico , o a criticarlo
fuertemente, demostrando en ambos casos que la disciplina ya tenía un lugar
asegurado dentro del campo de las terapias y teorías disponibles.
Al mismo tiempo, versiones popularizadas del pensamiento freudiano comenzaron a circular
entre el público general.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

El psicoanálisis era reconocido como una corriente importante de pensamiento aun por
aquellos que se oponían a él. Hacia fines de la década del 20’ el psicoanálisis no era solo una
técnica terapéutica sino también un objeto de consumo cultural.
3. Finalmente entre 1930 y 1940, el psicoanálisis y la psiquiatría llegaron a establecerse
como especialidades autónomas en una sociedad altamente polarizada. Para 1942,
cuando un grupo de médicos funda la Asociación Psicoanalítica Argentina, el
psicoanálisis ya había ganado un lugar importante en la cultura urbana del país.
Primer momento. El Psicoanálisis como una idea extranjera.
Los psiquiatras argentinos fueron menos receptivos al Psa, durante las primeras décadas del
siglo XX, que sus colegas de otros países como los EE.UU o incluso Brasil .Los psiquiatras
argentinos fueron los que iniciaron una discusión sobre las ideas freudianas a diferencia de
Francia, donde en un principio ciertos grupos artísticos de vanguardia se mostraron abiertos a
las ideas de Viena, que los círculos profesionales.
La primera mención al psicoanálisis en un foro científico en la Argentina fue la de German
Greve, un médico chileno. Este médico elogiaba la teoría freudiana de la etiología sexual de las
neurosis y recomendaba la aplicación de una versión poco ortodoxa del método psicoanalítico.
Greve inició una tradición que daría forma a la recepción temprana del Psa. En la Argentina.
Freud seria leído en francés tanto por sus simpatizantes como por sus detractores.
Para finales de la década del 10’ el Psa. Estaba comenzando ser discutido por un número
creciente de psiquiatras. Esta primera recepción fue negativa, ya que se discutía el psa. Para
criticarlo.
Durante la primera década del siglo XX la psiquiatría argentina se desarrolló bajo la influencia
de las escuelas francesas e italiana y no fue demasiado hospitalaria con la nueva disciplina.
“Desde el punto de vista intelectual, somos franceses “declaraba Horacio Piñeiro, el psiquiatra
que ocupaba la cátedra de Psicología en la Universidad de Buenos Aires en 1903.
En Francia la recepción del Psa. Se dio más tempranamente en círculos artísticos e
intelectuales, que en la medicina.
La enraizada tradición neurológica, la influencia de psicólogos como Pierre Janet que había
desarrollado su propia conceptualización de los fenómenos inconscientes (en muchos aspectos
incompatibles con la freudiana), y la existencia de cierto sentimiento nacionalista anti alemán (y
antisemita), conspiraba contra la recepción de dicha disciplina en la psiquiatría.
La teoría de la degeneración, introducida en Francia por el médico Morel, fue durante décadas
la corriente de pensamiento dominante del pensamiento psiquiátrico en la Argentina. Esta
teoría en nuestro país adquirió una dimensión particular al ser asociada con el tema de la
inmigración masiva. A comienzos del siglo xx, intelectuales nacionalistas, argumentaban-
citando evidencia “científica “-que la inmigración sin control podía degradar la raza nacional
incorporando grandes cantidades de degenerados en la sociedad.
La psiquiatría formaba parte de un engranaje medico amplio erigido por el Estado para
controlar y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de las nuevas masas urbanas.
Hasta 1930 y también un poco más tarde, la psiquiatría en la Argentina estaba en sintonía con
lo que Hale denominaba “estilo somático “. Se pensaba que los orígenes de las enfermedades
mentales podían descubrirse en la morfología del cerebro o del sistema nervioso y que los
trastornos debían ser tratados de un modo acorde.
Otra figura de gran importancia en la psiquiatría argentina-y en la criminología- es José
Ingenieros, que si bien pensaba que la psicología era una rama de la biología, introdujo y
promovió los estudios de la hipnosis, los sueños y la sexualidad, todos temas que abrían
espacios de recepción para el Psa.
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM

Aunque él se oponía a dicha disciplina, ya que la consideraba una doctrina carente de
fundamento científico, su interés por la hipnosis y la psicoterapia así como también sus escritos
sobre las patologías sexuales y la histeria, que llegaba a un público que excedía el campo
limitado de los especialistas, generando curiosidad .Sus discusiones sobre psicoterapia
promovieron la idea de que el enfermo mental debía ser escuchado, que el discurso del
paciente tenía un significado.
Influidos por la mirada francesa, los argentinos caracterizaban el psicoanálisis como una teoría
pansexualista. Aunque algunos elementos del método freudiano fueron aceptados de manera
gradual, Freud seguía siendo criticado por su dogmatismo- esto es, por el énfasis que ponía en
la preeminencia de la sexualidad en la etiología de las neurosis. Sin embargo, dicha disciplina
iría teniendo significado a la largo del tiempo para los médicos argentinos, al punto que incluso
aquellos que adherían a concepciones puramente biológicas de la enfermedad mental, sentían
que era necesario prestarle atención.
Desde fines de la década del 10’ se verifico un creciente interés por parte de los intelectuales
latinoamericanos, hacia corrientes filosóficas de origen europeo, alejadas del positivismo. La
declinación de dicha corriente, coincidió con la emergencia de un campo de producción
cultural, ligado a la profesionalización de disciplinas tales como la filosofía y la literatura.
La crisis del positivismo afecto también a la profesión médica y abrió la puerta a la recepción de
teorías terapéuticas alternativas .Durante la década del 20’, el paradigma de la degeneración
hereditaria comenzó lentamente a perder hegemonía .Los psiquiatras pasaron gradualmente
de un abordaje puramente somático de la enfermedad mental a una visión más global de los
pacientes que abarcaba la dimensión psíquica, la mente tanto como el cerebro.
El declive del positivismo y la incorporación de terapias alternativas, colaboraron con la
aceptación de al menos ciertas lecturas del psicoanálisis por parte de la comunidad psiquiátrica
y de círculos intelectuales. Sin embargo, las primeras personas que presentaron el
psicoanálisis (o cierta versión de él) desde una luz positivista, fueron médicos extranjeros.
Segundo momento .La extensión y la internalización del psicoanálisis
Mientras el positivismo perdía su influencia sobre la elite intelectual argentina en tanto visión
del mundo, y la idea de la degeneración hereditaria dejaba lenta pero gradualmente de gozar
del favor de los psiquiatras, el Psa hacía algunos progresos en los círculos médicos.
En 1929 un grupo de psiquiatras fundo la Liga Argentina de Higiene Mental, influidos por el
movimiento de higiene mental que había surgido en Estados Unidos y en otros lugares del
mundo. Los higienistas mentales promovieron la noción de que la enfermedad mental podía ser
prevenida y curada así como también que la psicoterapia era una técnica efectiva.
La ideas de la posible curación de los trastornos mentales disparo el interés por la búsqueda de
nuevas formas de tratamiento.
La Liga, en tanta organización que promovía la renovación de la psiquiatría, atraía a jóvenes
interesados en nuevos caminos de abordaje de los trastornos mentales.
En 1940, Enrique Pichón Riviére y su mujer Arminda Aberastury, trabajaban en los consultorios
externos creados por la Liga en el hospicio junto a Rascocsky, otro futuro fundador de la APA.
Otro miembro de la Liga era Goldemberg, un joven psiquiatra que hizo mucho por la promoción
del psicoanálisis en los 50’ y 60’.
A partir del 30’, nuevas terapias psiquiátricas comenzaron a estar disponibles en todo el
mundo, entre ellas diversos tipos de shock (eléctricos o químicos). Estas terapias eran
relativamente efectivas, pese a no contar siempre con un anclaje teórico firme.
Aunque la práctica de la psiquiatría seguía centrada en el hospicio, algunos hospitales
argentinos comenzaron a ofrecer servicios de consultorios externos, a menudo a instancias de
la Liga argentina de Higiene Mental. Además algunos médicos de inclinaciones progresistas
Este archivo fue descargado de https://filadd.com
FILADD.COM
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
Resumen Parcial corrientes 2022.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.