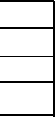
RESUMEN LINGUISTICA
*INTRODUCCION AL LENGUAJE – JESUS TUSON WALLS
LOS ORIGENES DEL LENGUAJE (CAPITULO I)
El lenguaje es un hecho, una característica propia del ser humano y sorprendente en todo el reino animal, todas las
indagaciones sobre el lenguaje son una investigación sobre la estructura de la mente humana.
El problema se sitúa, hablando del origen del lenguaje, es en suposiciones razonables sobre las ventajas del sonido
como vía optima de comunicación: el sistema oral auditivo permite un tipo de intercambio que es superior a otros
sistemas como el gestual o visual. El estudio de la comunicación humana, permite considerar las características
específicas, instrumento que nos permite hablar del yo y de los otros; referirnos al presente, pasado y al futuro, en
fin, construir definiciones científicas.
LA EVOLUCION DEL LENGUAJE.
DE LOS MITOS AL EMPIRISMO. Los lingüistas contemporáneos decían que el lenguaje surgía de los gestos y gritos de
los humanos primitivos, haciendo referencia a la teoría de la imitación (onomatopeyas)
LA APARICION DEL LENGUAJE ORAL. Teoría evolutiva de la especie. Esquema.
Homo sapiens 0,10
Homo erectus 1,6
Homo habilis 2,5
Australopitecos 4
Chimpancés 6 millones de años
Los humanos (hay que suponer que ya desde sus orígenes, unos cien mil años atrás) tenemos un sistema lingüístico
complejo que es correlativo con nuestra interacción social. La aparición de la especie Homo Sapiens es
rigurosamente correlativa con la aparición del lenguaje.
CITA DE EDWARD SAPIR: “El lenguaje es un método puramente humano y no instintivo de comunicar ideas,
emociones y deseos mediante un sistemas de símbolos producidos voluntariamente. Estos símbolos son, en primer
lugar, auditivos y son elaborados por los denominados “órganos del habla”. Con la aparición del Homo Sapiens
también hizo acto presencia un sistema de comunicación, que estaba formado por los elementos esenciales del
lenguaje, un léxico y un sistema de concatenación de los símbolos que denominamos sintaxis”.
LA VENTAJAS DE LA OPCION SONORA. Motivos por los que se impuso la vía vocal-auditiva frente a otros
mecanismos. El sonido puede oírse tanto de día como de noche, mientras que los gestos requieren unas condiciones
de luz. Los gestos solamente pueden transmitir información si el receptor mira directamente a la persona que los
hace. En cambio, el habla oral es perceptible a distancia, por ejemplo a cien o doscientos metros, en cambio, las
gesticulaciones se empequeñecen a medida que los interlocutores se separan.
LOS HORIZONTES DE LA COMUNICACIÓN.
LOS PODERES DEL LENGUAJE. El lenguaje es un sistema de comunicación y de autoexpresión, de base verbal y
auditiva propio y exclusivo de los seres humanos, consta de un léxico y sintaxis. Existe una relación entre la
flexibilidad del lenguaje y la del pensamiento. Es por que si el pensamiento humano no tiene límites, el lenguaje
también tenía que poseer esta condición ilimitada. El lenguaje es el instrumento básico para la construcción del “yo”,
en todas las lenguas existe un sistema pronominal, la que marca la persona que habla y la que designa al resto. El
lenguaje es un instrumento para la autoexpresión libre, también es la herramienta privilegiada para la comunicación
lo que convierte al lenguaje en instrumento de información. Con el lenguaje clasificamos la realidad.
LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS ANIMALES. La comunicación en el marco de otras especies, no puede considerarse
“inferior” (las hormigas, las abejas y los chimpancés) disponen de unos sistemas de comunicación perfectamente
ajustados a las necesidades derivadas de su condición biológica. La comunicación animal depende de condiciones
estrictamente genéticas. Pero en general, está dominada por el instinto y las señales emitidas hacen referencia a
temas como la alimentación, la reproducción, el peligro, la amenaza, la defensa del territorio.
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: RASGOS COMUNES Y ESPECIFICOS.
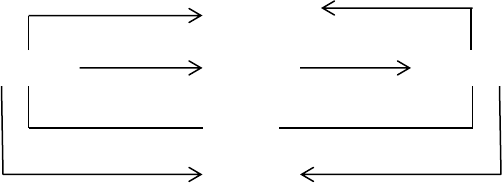
1) Canal Vocal-Auditivo: las lenguas tienen como base fundamental el sonido, pero esta característica no es exclusiva
del humano: los delfines, las abejas y los simios también la utilizan.
2) Transmisión radial y recepción unidireccional: es propio del sonido esparcirse en todas las direcciones del espacio.
3) Evanescencia: la fugacidad representa una ventaja notable ya que la emisión, una vez agotada, deja lugar a otras
emisiones. Este rasgo es, precisamente, la condición que hace posible el habla dialogada entre los interlocutores.
Para contrarrestar la fugacidad, los humanos inventaron la escritura.
4) Semanticidad: las señales lingüísticas tienen una doble dimensión por un lado son realidades perceptibles
sensorialmente y por el otro transmiten significados (significante y significado, Saussure)
5) Arbitrariedad o convencionalidad: las señales lingüísticas (las palabras) son independientes de la materialidad de
los objetos que designan: la palabra casa no está hecho por piedras. La vinculación entre realidades y las palabras
que usamos para designarlas es fruto de un pacto arbitrario o convencional, cada grupo de hablantes ha convenido
unas formas verbales propias.
6) Desplazamiento o independencia temporal: es posible superar los límites del momento presente; se puede
recordar el pasado y se puede prever el futuro. Todas las lenguas tienen formas temporales, ya sean incorporadas a
la morfología verbal (escribí-escribo) o marcas especiales de tipo adverbial (ayer-ahora)
7) Dualidad o composicionalidad: las lenguas humanas constan de dos niveles estructurales: por un lado existen
signos que transmiten información (un recipiente, un animal). Estas son unidades básicas de la significación. Pero
esas piezas están construidas con elementos menores de otro nivel: v, a, s, o, h, u, m, o en cualquier palabra puede
ser analizada en lo que respecta a los elementos sonoros que lo configuran.
8) Productividad: siempre es posible la creación de oraciones y textos nuevos.
9) Disimulación o falsificación: existen principios éticos que nos llevan a decir la verdad, pero también esos
mecanismos tan potentes también permiten la formulación de mentiras.
10) Reflexividad: la potencia de las lenguas permite, que podamos hablar de las propias lenguas.
EL MODELO DE LA COMUNICACIÓN Y LOS TIPOS DE SEÑALES (CAPITULO II)
LA COMPLEJIDAD DEL ACTO COMUNICATIVO. Los elementos del proceso de comunicación. La comunicación es un
proceso para la transmisión de señales entre una fuente emisora y un destino o receptor.
REFERENTE
EMISOR MENSAJE RECEPTOR
CANAL
CODIGO
LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS.
1) Función expresiva, el emisor: posibilita el mensaje, se manifiesta la actitud, la sensibilidad o el estado de animo de
la persona que emite.
2) Función conativa, el receptor: usa la forma verbal del imperativo, lo característico de este tipo de expresiones es
el uso del lenguaje dirigido al receptor con la finalidad de que éste actué o deje de actuar.
3) Función poética, el mensaje: no prestamos atención a la forma de su discurso; más bien nos ocupamos de lo que
dice, del significado de sus palabras.
4) Función referencial, referente: ejemplo, la expresión ¡hoy hace calor! Remite o hace referencia a un momento en
el tiempo y a una temperatura elevada.
5) Función metalingüística, el código: usamos una lengua para hablar de la propia.
6) Función fática, el canal: verificar si el canal continúa uniendo a los interlocutores.
TIPOS DE COMUNICACIÓN.
1) Comunicación unidireccional: el emisor mantiene siempre su papel, mientras que el receptor actúa siempre como
receptor: a) de uno a uno; b) de uno a muchos; c) de muchos a uno.
2) Comunicación bidireccional: emisor y receptor alternan sus papeles: a) conversación o dialogo; b) debate.
EL PODER INFORMATIVO DE LAS SEÑALES.
CLASIFICACION GENERAL DE SEÑALES. Una señal puede definirse como un elemento material, cuya precepción nos
informa de la existencia de otra realidad. Si vemos el color verde del semáforo, jamás pensamos ¡que verde más
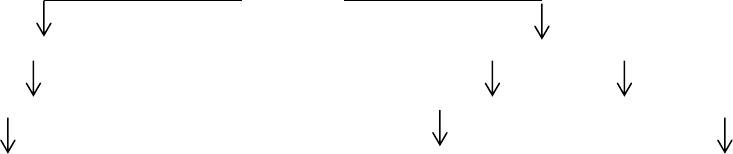
bonito!, lo que pensamos: se puede pasar. Así pues, una señal es un elemento interpuesto entre nosotros y un tipo
de información. Porque entre la señal y lo señalado tiene que haber algún tipo de relación, que son tres:
1) Relac. De contacto: la información funciona porque entre la señal y lo señalado existe vínculo natural, relación de
causa y efecto: el fuego (la causa) genera el humo (el efecto).
2) Relac. De semejanza: es el caso de las señales que nos informan de otra realidad porque la representan de otra
manera figurativa. Las onomatopeyas también funcionan gracias a este tipo de relación entre la señal y lo señalado.
Estas señales se llaman iconos o imágenes.
3) Relac. Convencional: es un pacto totalmente arbitrario, los colores del semáforo indican las nociones de “pase” y
“no pase”
SEÑALES
NATURALES NO NATURALES
RELAC. DE CONTACTO RELAC. DE SEMEJANZA RELAC.CONVENCIONAL
INDICIOS ICON OS SIMBOLOS
LAS SEÑALES LINGUISTICAS. Para Saussure, el signo lingüístico es una entidad que tiene dos caras indisociables: el
significante y el significado. El significante es la forma (ej: la palabra árbol, entendida como secuencia fónica) y el
significado es el equivalente del concepto (es decir, la noción que tenemos de “árbol”). El grupo de sonidos que
configuran la palabra “árbol” y el significado de la misma palabra es el fruto de un pacto. Una característica básica de
los signos lingüísticos es que no funcionan aislados.
*ELEMENTOS DE LINGÜÍSTICA GENERAL – MARTINET
LA LINGÜÍSTICA, EL LENGUAJE Y LA LENGUA. La lingüística es el estudio científico del lenguaje humano, científico se
llama a la observación de los hechos.
CARÁCTER VOCAL DEL LENGUAJE. El lenguaje designa propiamente la facultad que tienen los hombres de
entenderse por medio de signos vocales.
LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. La función esencial del instrumento que es una lengua es de la comunicación. El
lenguaje sirve de soporte al pensamiento.
LAS LENGUAS SON NOMENCLATURAS? Es una concepción ingenua pensar que una lengua se trata de un repertorio
de palabras, es decir, de producciones vocales (o gráficas), cada una de las cuales correspondería a una cosa. El
lenguaje no es un calco de la realidad: Corresponde a cada lengua una organización particular de los datos de la
experiencia. Aprender otra lengua no es poner nuevos rótulos/etiquetas a objetos conocidos, sino acostumbrarse a
analizar de otro modo aquello que constituye el objeto de comunicaciones lingüísticas" Un ejemplo: las distinciones
que hacen los franceses de las distintas formas de nombrar a las corrientes de agua o los daneses con sus distintas
formas de nombrar a la madera según sus usos Una lengua seria repertorio de palabras, es decir, de producciones
vocales (o graficas), cada una de las cuales correspondería a una cosa. Las diferencias entre lenguas se deducirían a
diferencias de designación. Aprender una nueva lengua consistiría simplemente en retener en la memoria una
nueva nomenclatura.
LA DOBLE ARTICULACION DEL LENGUAJE. La primera articulación del lenguaje es aquella donde todo hecho de
experiencia que se vaya a transmitir, se analiza en una sucesión de unidades, dotadas cada una de una forma vocal y
de un sentido. Cada una de estas unidades de la primera articulación no puede ser analizada en unidades sucesivas
más pequeñas dotadas de sentido. El conjunto cabeza quiere decir “cabeza”, pero la forma vocal es analizable en
una sucesión de unidades, cada una de las cuales contribuye a distinguir cabeza de otras unidades como cabete,
majeza. Esto es lo que se designara la segunda articulación del lenguaje.
En el lenguaje, las unidades que ofrece la primera articulación, con su significado y su significante, son signos
mínimos, pues ninguno de ellos podría ser analizado en una sucesión de signos. Estos son los llamados monemas. El
monema es una unidad de dos caras; por una parte, el significado, su sentido o su valor, y por otra parte, el
significante, que reviste de forma fónica y que está compuesto de unidades de la segunda articulación. Estas últimas
son llamadas fonemas. Por ejemplo en la palabra como hay dos monemas: com-, que designa cierto tipo de acción y
–o, que designa a la persona que habla.
FORMA LINEAL Y CARACTER VOCAL. Los enunciados vocales se desarrollan obligatoriamente en el tiempo y el oído
los percibe necesariamente como una sucesión. El carácter lineal de los enunciados explica la sucesividad de los
monemas y de los fonemas.
*LAS COSAS DEL DECIR – AMPARO TUSON WALLS.
EL DISCURSO ORAL. La modalidad oral es natural. También los movimientos de los ojos, diferentes expresiones
faciales y otros movimientos corporales forman parte importante de la oralidad, así como las vocalizaciones. La
modalidad escrita no es universal, es un invento del ser humano, se aprende como un artificio que utiliza como
soporte elementos materiales como la piedra, el papel etc. La lengua oral se adquiere de forma “natural” y la lengua
escrita se aprende de forma “artificial”. La modalidad oral comparte con la escritura alguna de sus funciones sociales
(por ej. Ambas sirven para pedir y dar información), la función social básica y fundamental de la oralidad consiste en
permitir las relaciones sociales.
SITUACION DE ENUNCIACION. Se caracteriza por los siguientes rasgos:
- En primer lugar por la participación simultanea de las personas que intervienen en ella. Más que emisores y
receptores, es preferible o más ajustado referirnos a ellas como interlocutores.
- En segundo lugar, por la presencia simultánea de quienes interactúan, se comparte espacio y el tiempo, los
interlocutores participan cara a cara.
- En tercer lugar, porque los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción una relación
interpersonal basada en sus características psicosociales: el estatus, los papeles o la imagen.
LA CONVERSACION ESPONTANEA. Es la forma primera, primaria y universal de realización de la oralidad; como la
forma más característica en que las personas se relacionan y llevan a cabo sus actividades cotidianas como seres
sociales; como una forma de acción social. Esta conversación funciona como marco para otras actividades
discursivas. En una conversación se argumenta y se polemiza, se cuenta y se relata. Algunas características son que
implican un número restringido de participantes, cuyos papeles no están predeterminados y gozan en un principio
de los mismos derechos y deberes, su única finalidad es el placer por conversar. Las conversaciones espontaneas
suelen tener un alto grado de indefinición, de imprevisibilidad y como consecuencia de improvisación por parte de
quienes intervienen. También los participantes tienen que ponerse de acuerdo, paso a paso, en lo que refiere a
todos los parámetros conversacionales. Para empezar tienen que decidir conversar, iniciar la interacción, iniciar un
tema de común acuerdo. A partir de ahí van “negociando” el mantenimiento o el cambio del tema para ir
construyendo el desarrollo del “cuerpo” del dialogo.
*LA ESCRITURA – JESUS TUSON
BASES SEMIOLOGICAS DE LA ESCRITURA. En el mundo hay infinidad de objetos que tienen identidad propia, en
cambio hay otros que solo tienen sentido si nos informan de alguna cosa: estos son los que normalmente llamamos
señales o signos. Estos son capaces de transmitir una información más allá de ellos mismos.
CLASIF. DE SEÑALES. Los indicios: como el humo, gracias a la percepción de una relación entre el efecto (el indicio) y
la causa que lo produce, informan de la existencia de fuego.
Los iconos: una señal en el camino con el dibujo de una fuente remita a la fuente misma gracias a la percepción de
una similitud entre el dibujo de la realidad y la propia realidad. La escritura ha hecho un uso fundamental de los
iconos visuales para fijar la transmisión de información. El uso de iconos como vehículo de información es poco
rentable desde el punto de vista sintáctico y textual: parece difícil encontrar signos con los que “imitar” la expresión
de la condición, de la finalidad, de la causa, de la consecuencia.
Un símbolo: es un objeto fabricado que remite a otra cosa no porque haya una relación natural (indicios) o de
parecido (iconos) entre la señal y lo que señala, sino en virtud de un pacto establecido.
LAS REPRESENTACIONES NO FONOLOGICAS: PICTO Y LOGOGRAMAS. Pictogramas: formas previas que quizás
podrían haber evolucionado hacia algún tipo de escritura. Los iconos de los pictogramas son representaciones
figurativas de la realidad lunguisticamente condicionadas, evocan de forma fija y sistemática una determinada
palabra o expresión de la lengua. La palabra pictograma hace referencia solamente a los iconos directamente ligados
a la lengua. “Picto” hacía referencia a la dimensión imitativa de algunas formas de escritura.
Ideogramas. Queda caracterizado como un grafismo que se utiliza para representar una o más ideas. Reservamos su
uso para designar señales que se ajustaran a una doble condición: 1) tendrían que ser señales no motivadas; 2) no
requerirían obligatoriamente ser pronunciadas.
Logograma. Es un signo no motivado y lingüísticamente condicionado acá hay que establecer que no es posible
encontrar ninguna semejanza entre el signo y el referente, por lo cual solo es posible vincular la forma del signo con
una expresión lingüística. En la escritura logografica hay que utilizar un número muy elevado de signos para aludir a
infinidad de objetos y de acciones.
LAS REPRESENTACIONES FONOLOGICAS: SILABARIOS Y ALFABETOS. El número de formas silábicas en una lengua
siempre es notablemente inferior al número de palabras, esto permitía una reducción espectacular en cuanto al
número de signos.
Un silabario es el conjunto de figuras (silabogramas) de que se dispone para transcribir o representar el repertorio
de silabas de una determinada lengua.
Un alfabeto es un sistema de escritura en el que se establece una correspondencia del todo convencional entre unas
grafías y las articulaciones sonoras mínimas del habla.
*EL ESTUDIO DE LOS SIGNOS – PEIRCE Y SAUSSURE
LA FUNDACION SAUSSURIANA. Saussure puso las bases de la semiología, disciplina cuyo objetivo es el estudio de los
signos en el seno de la vida social. La lengua “sistemas de signos que expresan ideas”.
EL SIGNO LINGUISITICO. La unidad lingüística es una cosa doble, un concepto y una imagen acústica. Esta última no
es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica. Proponemos conservar la palabra signo para
designar el conjunto y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente con significado y el significante
(ninguno de estos dos planos tomados aisladamente conforma un signo: es la unión del significado y el significante
que lo constituye). El concepto esta archivado en la mente de los hablantes de una lengua, la imagen acústica a él
asociada también es psíquica, pues, como afirma Saussure “no es el sonido”, sino el recuerdo del sonido.
PRIMER PRINCIPIO, LA ARBITRARIEDAD DEL SIGNO LINGUSITICO. Es arbitrario, lo cual significa que la unión entre el
significado y el significante es inmotivada, convencional. Cuando aparece la motivación en la lengua nunca es
absoluta y que los elementos que componen dichas palabras son completamente arbitrarios es decir, inmotivados. El
signo lingüístico es arbitrario porque entre el significado y el significante no existe ningún lazo natural que los asocie.
Así, la idea de “tiza” no está vinculada intrínsicamente en modo absoluto a la serie /t/ /i/ /z/ /a/ que le sirve de
significante. no existe una relación de necesidad recíproca entre el significado y el significante; muy bien puede
escogerse otra serie de elementos fónicos como “chalk” para corporizar el significado “pequeño objeto cilíndrico de
yeso que sirve para escribir sobre la pizarra”. El axioma lingüístico de la arbitrariedad se pone en manifiesta
evidencia cuando tenemos presente que a un mismo significado le corresponde innumerables significantes en las
más de mil lenguas que se hablan en el mundo.
LA ARBITRARIEDAD EN LOS SIGNOS NO LINGUISTICOS. Cuanto más motivados son los signos menos arbitrarios son.
SEGUNDO PRINCIPIO, CARÁCTER LINEAL DEL SIGNIFICANTE. Los elementos del significante lingüístico, se presentan
uno tras otro, forman una cadena, a diferencia de “los significantes visuales” (señales marítimas). Elementos que
componen el significante lingüístico, se trata de los fonemas, definidos posteriormente a Saussure como unidades
mínimas y autónomas del plano de la expresión cuyo contraste permite distinguir significados. Este principio niega la
posibilidad de que en un enunciado puedan aparecer dos significantes al mismo tiempo, ya que los signos se
presentan obligatoriamente unos tras otros. LA LINEALIDAD, pues, se fundamenta en la sucesión temporal del habla
frente a la simultaneidad de los signos en el sistema de la lengua.
LA LENGUA Y EL HABLA. La dicotomía o distinción entre lengua y habla, señala que existe una diferencia real entre
"la realización concreta de una expresión lingüística o un conjunto de ellas" (habla) y "el sistema o estructura que
genera las expresiones de dichas expresiones" (lengua). En cuanto a la precedencia temporal si uno se pregunta si
primero existe la lengua o el habla, Sausure señalo que la lengua (o sistema) es necesaria para que el habla concreta
se produzca, pero el habla es imprescindible para que la lengua se realice materialmente. Todos y cada uno de
nosotros hemos llegado a poseer la lengua a través del habla. Desde luego, ninguno de nosotros ha podido hablar
antes de hacerse mínimamente con la lengua. Saussure insiste siempre en que la lengua y el habla, como realidades,
son indisociables, y si las separamos es para poder analizarlas, ya que no podríamos hacerlo mezcladas. Según
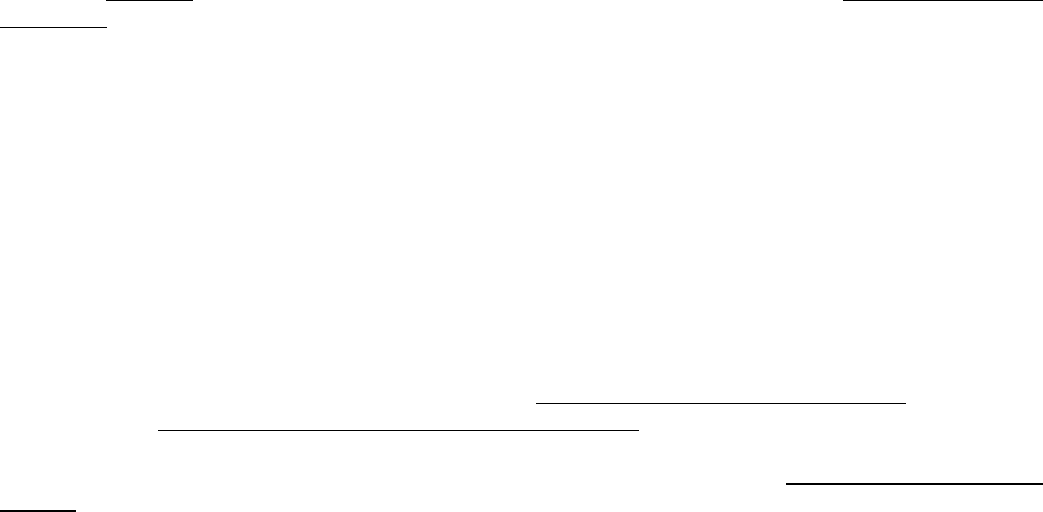
Saussure, al separar la lengua del habla, se separa a la vez: 1º, lo que es social de lo que es individual; 2º, lo que es
esencial de lo que es accesorio y más o menos accidental. La lengua es la parte social del lenguaje y que sólo existe
en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad; el individuo no puede
modificarla ni crearla y necesita un aprendizaje para comprender y conocer su funcionamiento. Se trata de un
fenómeno netamente psíquico, homogéneo y de adopción pasiva por parte de la comunidad. El habla, por el
contrario, es un acto individual de voluntad e inteligencia por el cual los sujetos hablantes utilizan el código de la
lengua para expresarse, heterogéneo y de naturaleza física, psíquica y fisiológica.
INMUTABILIDAD Y MUTABILIDAD DEL SIGNO.
LA INMUTABILIDAD. La lengua siempre se nos aparece como una herencia de una época precedente, una lengua ya
constituida. Si con relación a la idea que representa, el significante aparece como libremente elegido; con relación a
la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre sino impuesta. Esto quiere decir que la lengua se presenta como
algo que es impuesto y que el hablante individual, en el momento en que la recibe y aprende, no la puede modificar
a su criterio; más bien, la debe aceptar tal cual es porque la lengua se presenta como una herencia social de la
generación precedente.
A) el carácter arbitrario del signo: para que algo sea cuestionado es necesario que se base en una norma razonable.
B) la multitud de signos necesarios para construir cualquier lengua. Los signos de una lengua son innumerables.
C) el carácter demasiado complejo del sistema: el sistema de la lengua es un mecanismo complejo que solo se puede
comprender con la reflexión.
D) la resistencia de la inercia colectiva a toda innovación lingüística: Las otras instituciones sociales, como los ritos
religiosos, nunca ocupan más que a cierto número de individuos a la vez y durante un tiempo limitado; la lengua,
por el contrario, es usada por los individuos en día entero, está extendida en toda la masa.
LA MUTABILIDAD. El tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tiene otro efecto, el de alterar más o menos
rápidamente los signos lingüísticos. El signo está en condiciones de alterarse porque se continúa en el tiempo. El
principio de alteración se funda en el principio de continuidad. Cualesquiera sean los factores de alteración, siempre
conducen a un desplazamiento de la relación entre el significado y el significante. Para que la lengua se altere son
necesarios dos factores, el tiempo y la masa hablante. La es mutable en el tiempo (diacrónicamente) ya que, como
fenómeno social, está sujeta a cambios, a modificaciones, a evolución, tanto de sus significantes como de sus
significados. Según Ferdinand de Saussure, el tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tiene otro efecto, en
apariencia contradictorio: el de alterar, más o menos, los signos lingüísticos; y, con ello, posibilita la evolución de las
lenguas.
EL VALOR. La lengua como pensamiento organizado en la materia fónica. Concebir la lengua como un sistema de
valores implica afirmar que los elementos que la integran no poseen una identidad en sí mismo. El valor es la
relación de oposición de un elemento de la lengua con los otros que lo rodean, de modo que ese elemento es lo que
los otros no son. La lengua es un sistema de valores porque los dos elementos que entran en juego en su
funcionamiento: las ideas y los sonidos. El pensamiento en sí mismo es una masa amorfa, carente de toda forma y
organización. La lengua “da forma”, organiza, crea un sistema en aquello que estaba amorfo. La lengua al segmentar
las unidades en el plano del pensamiento y las unidades en el plano del sonido, establece un sistema de oposiciones
en el que dichas unidades pueden ser identificadas.
EL VALOR LINGUSITICO CONSIDERADO EN SU ASPECTO CONCEPTUAL. Los valores están siempre constituido por: 1)
una cosa desemejante susceptible de ser trocada por otra cuyo valor está por determinar; 2) por cosas similares que
se pueden comparar con aquella cuyo valor está por ver. Estos dos factores son necesarios para la existencia de un
valor.
Dentro de una misma lengua todas las palabras que expresan ideas vecinas se limitan recíprocamente: sinónimos
como recelar, temer, tener miedo, no tienen valor propio más que por su oposición; si recelar no existiera, todo su
contenido iría a sus concurrentes.
EL VALOR LINGUSITICO CONSIDERADO EN SU ASPECTO MATERIAL. Lo que importa en las palabras no es el sonido
por sí mismo, sino las diferencias fónicas que permiten distinguir una palabra de todas las otras, el significante
lingüístico esta así constituido “únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas las demás”
Saussure ejemplifica la noción de valor desde el punto de vista material, apelando a otro sistema semiótico, la
escritura.
1) los signos de la escritura son arbitrarios, ninguna conexión, por ejemplo, hay entre la letra “t” y el sonido que
designa.
2) el valor de las letras es puramente negativo y diferencial.
3) los valores de la escritura no funcionan más que por su oposición reciproca en el seno de un sistema definido,
compuesto de un número determinado de letras.
4) el medio de producción del signo es totalmente indiferente. Todo lo precedente viene a decir que en la lengua no
hay más que diferencias. La lengua no comporta ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, sino
solamente diferencias conceptuales y diferencias fónicas resultantes de ese sistema. Todos los errores de nuestra
terminología, todas las maneras incorrectas de designar las cosas de la lengua provienen de esa involuntaria
suposición de que hay una sustancia en el fenómeno lingüístico.
SINCRONIA Y DIACRONIA
Existen dos ejes de estudio comparativo, utilizados en lingüística que se basan en un espacio temporal. Uno de los
ejes, el diacrónico, se encarga del estudio del fenómeno a través de su evolución en el tiempo, es decir, de su
historicidad; el otro, el sincrónico, se encarga del estudio del fenómeno en un momento dado de su evolución sin
considerar su pasado ni su posible futuro. Es importante mencionar que si se estudia un fenómeno desde un solo
eje, los resultados del estudio podrían resultar poco objetivos y erróneos.
En este caso la oposición se establece no en el objeto de estudio, sino en la propia ciencia lingüística. La lingüística
podrá ser sincrónica o diacrónica en función del tiempo. Como la lengua es un sistema que existe en la mente de
unos hablantes, debemos efectuar el estudio de sus elementos y de sus relaciones en una determinada época, nunca
debemos mezclar épocas diferentes, puesto que las relaciones y los elementos varían, como sabemos, con el correr
del tiempo.
Estudiar la lengua sincrónicamente quiere decir estudiarla tal como existe en una determinada época. Es lo que
permite estudiar la lengua como sistema. Es el modo en que se centra Saussure.
Estudiarla diacrónicamente, es decir, en el transcurso del tiempo, no permite estudiarla como sistema. La lingüística
diacrónica selecciona un determinado hecho de lengua y procura investigar su evolución hasta donde sea posible.
RELACIONES SINTAGMATICAS Y RELACIONES ASOCIATIVAS. Estos dos tipos de relaciones se corresponden con dos
formas de nuestra actividad cerebral y ambas son indispensables para el funcionamiento de la lengua las relaciones
sintagmáticas están fundadas en el carácter lineal de la lengua y son entabladas por elementos co-presentes en el
discurso. Los elementos se alinean uno tras otro en la cadena hablada. El sintagma se compone de dos o más
unidades consecutivas (por ejemplo, re-leer, contra todos, la vida humana)
En cuanto a las relaciones asociativas, entablan elementos que no están co-presentes en el discurso sino que
constituyen una serie nemotécnica virtual. Estas relaciones tienen su sede en el cerebro formando parte de “ese
tesoro interior que constituye la lengua de cada individuo”. A partir de un elemento presente en el discurso,
asociamos en la mente otros elementos ausentes que tengan una analogía en el significado o en el significante con
aquel.
*LA PRAGMATICA
Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir,
las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en
una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario. La pragmática es una
disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje.
PROBLEMAS DE LA PRAGMATICA. SIGNIFICADO NO CONVENCIONAL: la idea de que la lengua en la comunicación
funciona como un código no es adecuada. Contamos siempre con la posibilidad de que haya una cierta separación
entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Si no tenemos en cuenta estas nociones: interlocutores, contexto,
situación, conocimiento del mundo y del interlocutor, intención comunicativa, inferencia, hay una parte importante
del funcionamiento de la lengua que queda sin explicar ya que la gramática no debe ocuparse de los factores
externos al sistema lingüístico mismo.
REFERENCIA Y DEIXIS. Comprender una frase no consiste simplemente en recuperar significados, sino también en
identificar referencias. No basta con entender las palabras; hay que saber que objetos, hechos o situaciones se
refieren. Todas las lenguas tienen formas especiales para hacer referencia a los diferentes elementos de la situación:
son los deícticos. Entre ellos se encuentran no solo los pronombres personales de primera y segunda personas en
todas sus formas, los demostrativos, los posesivos y muchos adverbios de lugar y tiempo; debemos contar también
los morfemas de tiempo de la flexión verbal y las fórmulas de tratamiento. Requisitos imprescindibles para conseguir
una interpretación plena son los factores extralingüísticos, como conocer la identidad del emisor o del destinatario y
conocer las circunstancias de lugar y tiempo de emisión.
*FRANCOIS RECANATI – INTROD. A LA PRAGMATICA.
LOS ENUNCIADOS REALIZATIVOS. REPRESENTACION E INSTAURACION. La teoría de Austin toma como punto de
partida la oposición entre los enunciados con sentido que representan un hecho y los “sinsentido”: según él, es
verdad que ciertas afirmaciones, gramaticalmente correctas desde el punto de vista lógico, están desprovistas de
significado y no “afirman” nada en absoluto. Pero se rebela contra la utilización de la categoría “sinsentido” como si
fuera un guarda-todo en el que se colocan desordenadamente los enunciados que no cuadran con la concepción
representacionalista del significado: decir que tal enunciado no es más que una pseudo-afirmacion desprovista de
sentido bajo el pretexto de que no describe ningún hecho es asumir que un enunciado solo es significativo si
describe un hecho.
Dice Austin enunciar una oración declarativa no siempre es describir una realidad preexistente, en ciertos casos es
instaurar una nueva realidad. Los enunciados que no se describen sino que se instauran, no son ni verdaderos ni
falsos. Los enunciados realizativos que instauran, se oponen los enunciados constatativos que describen y son en
consecuencia, verdaderos o falsos. La diferencia entre los constatativos, que representan hechos diferentes a ellos, y
los realizativos, que son los hechos de los que hablan pero no los describen.
REALIZATIVOS EXPLICITOS Y PRIMARIOS. Un enunciado que contiene un indicador explicito tal como te ordeno,
prometo, etc, es denominado por Austin “realizativo explícito”. Los “primarios” que son actos, porque la naturaleza
de los actos que constituyen se deja implícita y es indicada en forma suficiente por el modo verbal, la entonación, el
contexto de la enunciación.
REALIZATIVO PRIMARIO REALIZATIVO EXPLICITO
Cierra la puerta! Te ordeno que cierres la puerta
Vino? Te pregunto –si vino
Perro peligroso. Le advierto que aquí hay un perro peligroso
LA REALIZATIVIDAD GENERALIZADA
LOS CONSTATATIVOS COMO REALIZATIVOS PRIMARIOS. Austin señalaba: las afirmaciones poseen comúnmente un
“aspecto” realizativo, decir que eres cornudo, puede constituir un insulto, pero al mismo tiempo puede también
constituir una afirmación que es verdadera o falsa. La distinción austiniana de los realizativos primarios y explícitos
permite volver a clasificar como realizativos a ciertos enunciados aparentemente constatativos, cuando dichos
enunciados toleran una paráfrasis explícitamente realizativa. Luego, hay que determinar si existen los enunciados
puramente constatativos, es decir, enunciados que no se dejan parafrasear mediante enunciados explícitamente
realizativos.
LAS DOS TEORIAS AUSTINIANAS. La conclusión general de todo esto es que la oposición constatativo/realizativo ya
no se mantiene: no existe ningún enunciado que no sea un acto y que no se presente, explicita o virtualmente. Todo
enunciado es un acto de discurso: el enunciado “prometo que vendré” es una promesa y el enunciado “vino ayer” es
una afirmación. Cada enunciado tiene una dimensión “constatativa” y una dimensión “realizativa”: esta es la
segunda teoría austiniana.
En la primera teoría, Austin ponía de relieve el contraste existente entre los enunciados “ha venido” y “te juro que
ha venido”: el primero es un enunciado constatativo, que describe a relata el hecho de que alguien ha venido,
mientras que el segundo, es un enunciado realizativo, que no describe ni relata el hecho de que juro. La oposición de
Austin a la falacia descriptiva está más marcada en la segunda teoría que en la primera, pues todo enunciado, de
ahora en más, en tanto realizativo primario o explicito, reflexiona sobre sí mismo y ofrece una indicación
concerniente al acto que su enunciación realiza.
*VICTORIA ESCANDELL VIDAL . INTROD. A LA PRAGMATICA
LOCUTIVO / ILOCUTIVO / PERLOCUTIVO. Austin elabora su tricotomía
ACTO LOCUTIVO: es el que realizamos por el mero hecho de “decir algo”, pero comprende a su vez tres tipos de
actos diferentes:
1) acto fónico: el de emitir ciertos sonidos
2) acto fatico: el de emitir palabras pertenecientes al léxico de una determinada lengua, organizadas en una
construcción gramatical
3) acto retico: el de emitir tales secuencias con un sentido y una referencia.
ACTO ILOCUTIVO: es el que se realiza al decir algo. Para saber cuál es el acto ilocutivo realizado en cada momento
hay que determinar de qué manera estamos usando el enunciador: estemos aconsejando o meramente sugiriendo o
realmente ordenando.
ACTO PERLOCUTIVO: es el que se realiza por haber dicho algo y se refiere a los efectos producidos. Decir algo
producirá ciertas consecuencias o efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones.
Los tres se realizan a la vez: en cuanto decimos algo, lo estamos haciendo en un determinado sentido y estamos
produciendo unos determinados efectos. Pero es interesante distinguirlos porque sus propiedades son diferentes: el
acto locutivo posee significado; el ilocutivo posee fuerza y el perlocutivo logra efectos.
LOS INFORTUNIOS. La idea de que los enunciados realizativos a pesar de no ser ni verdaderos ni falsos, puede ser
inadecuados o desafortunados, lleva a Austin a desarrollar la teoría de los infortunios. El infortunio sera diferente
tanto en su naturaleza como en sus consecuencias según cuales sean la condición o condiciones que no se cumplan.
*INTRODUCCION A LA PRAGMATICA – ESCANDELL VIDAL
QUE QUIERE DECIR CONVERSAR - GRICE (1975)
La conversación se puede comparar con cualquier otra actividad que exige la participación coordinada de dos o más
personas. En primer lugar las personas se tienen que poner de acuerdo para iniciar esa actividad; en segundo lugar,
tienen que desarrollar la actividad de forma coordinada, cooperativa y finalmente tienen que decidir conjuntamente
cuando y como va terminar la actividad. Como ocurre en la mayoría de los casos los conversadores quieren
entenderse o por lo menos hacerse entender, Grice plantea que cualquier interacción verbal está regida por el
principio de cooperación. Se da en cuatro máximas:
MÁXIMA DE CANTIDAD: (se relaciona con la cantidad de información que debe darse). Comprende:
-Haga que su contribución a la conversación sea todo lo informativa que requiera el propósito del diálogo; pero
-Haga que su contribución no sea más informativa de lo necesario.
MÁXIMA DE CUALIDAD: trate de que su contribución a la conversación sea verdadera:
- no diga algo que crea falso;
-no diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes.
MÁXIMA DE RELACIÓN: diga cosas relevantes, o más explícitamente, haga que su contribución a la conversación sea
relevante con respecto a la dirección del intercambio.
MÁXIMA DE MODALIDAD: (se relaciona con el modo de decir las cosas más que con el tipo de cosas que hay que
decir): "Sea claro"
- evite expresarse de forma oscura;
-evite ser ambiguo;
-sea breve (o no sea innecesariamente prolijo);
-sea ordenado
Plantea este autor que los conversadores actuamos como si estas fueran las reglas del juego que todos vamos a
respetar. No siempre se cumplen las cuatro máximas, pero sin embargo las conversaciones se siguen entendiendo.
Según Grice, lo que ocurre en estos casos es que los participantes saben que se está manteniendo el principio de
cooperación. Quien habla y ha trasgredido o violado una máxima confía en sus interlocutores reconozcan que a
pesar de su transgresión, está respetando el principio de cooperación y a partir de ahí descubran el significado que
no está explícito en el enunciado que ha emitido. Al observar que una máxima ha sido trasgredida confía que se está
manteniendo el principio de cooperación e inicia un proceso de implicatura para descubrir el significado
conversacional que se oculta en el enunciado que ha escuchado.
Por ejemplo una persona le pregunta a otra ¿qué haces el viernes? y la otra le contesta: Sapalgo copon upun
apamipigopo , evidentemente está trasgrediendo la máxima de manera al emitir un mensaje confuso . Ahora bien
quien ha hecho la pregunta si considera que está manteniendo el principio de cooperación, realizara una implicatura
e interpretara el mensaje como: Salgo con un amigo, pero no quiero que se enteren los demás, por eso te lo digo
hablando con la pe, forma de hablar que se tu que conoces y los otros no.
TIPOS DE CONTENIDOS IMPLÍCITOS.
Una distinción fundamental en la teoría de Grice es la que establece entre lo que se dice: corresponde básicamente
al contenido proposicional del enunciado; y lo que se comunica: es toda la información que se transmite con el
enunciado, pero que es diferente de su contenido proposicional. Se trata por tanto de un contenido implícito, y
recibe el nombre de implicatura. Existen dos tipos de implicaturas:
1) IMPLICATURAS CONVENCIONALES: son aquellas que derivan directamente de los significados de las palabras, y no
de factores contextuales o situacionales.
2) IMPLICATURAS NO CONVENCIONALES: se generan por la intervención interpuesta de otros principios. Pueden ser
de dos tipos:
- Conversacionales: cuando los principios que hay que invocar son los que regulan la conversación (el principio de
cooperación y sus máximas).
- No conversacionales: cuando los principios en juego son de otra naturaleza (estética, social o moral). Éstas, a su
vez, pueden ser: generalizadas, las que no dependen directamente del contexto de emisión; particularizadas, las que
sí dependen decisivamente de dicho contexto.
LAS IMPLICATURAS CONVERSACIONALES.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MÁXIMAS. Las implicaturas conversacionales se generan combinando tres clases de
elementos: la información contenida en el enunciado; los factores que configuran el contexto y la situación de
emisión; y los principios conversacionales. La implicatura se convierte, así, en el camino necesario para “reconstruir”
el auténtico contenido que se ha tratado de comunicar.
IMPLICATURAS Y MÁXIMAS. Las implicaturas pueden surgir para tender el puente necesario entre la aparente
violación de una máxima y la presunción de que, a pesar de ello, el principio de cooperación sigue vigente.
IMPLICATURAS Y CONTEXTO. En la relación de las implicaturas con el contexto, Grice distingue entre implicaturas
particularizadas e implicaturas generalizadas. Las primeras se producen por el hecho de decir algo en un
determinado contexto, mientras que las segundas tienen lugar independientemente de cuál sea el contexto en que
se emiten. Las implicaturas que dependen de la máxima de relación suelen ser particularizadas, ya que necesitan
actuar sobre los conocimientos contextuales compartidos.
PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE LAS IMPLICATURAS CONVERSACIONALES.
CANCELABILIDAD: las implicaturas conversacionales son cancelables, sea añadiendo al enunciado en que aparecen
una cláusula que las invalide de manera explícita, sea emitiendo dicho enunciado en un contexto que indique
claramente que se está violando de manera flagrante el principio de cooperación.
NO SEPARABILIDAD: las implicaturas conversacionales que no se basan en la violación de las máximas de manera
dependen del contenido expresado, y no del particular modo de expresarlo.
NO CONVENCIONALIDAD: las implicaturas conversacionales no forman parte del significado convencional de las
expresiones a las que se ligan.
NO DEDUCIBILIDAD LÓGICA: las implicaturas conversacionales no son propiedades lógicamente deducibles o
inferibles a partir de lo dicho; es decir, no dependen de lo que se dice, sino más bien del hecho de decir lo que se
dice.
INDETERMINACIÓN: lo que se implica conversacionalmente posee un cierto grado de indeterminación, ya que las
maneras de conseguir restaurar la vigencia del principio de cooperación y de las máximas pueden ser varias y
diversas.
Resumen linguistica.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.