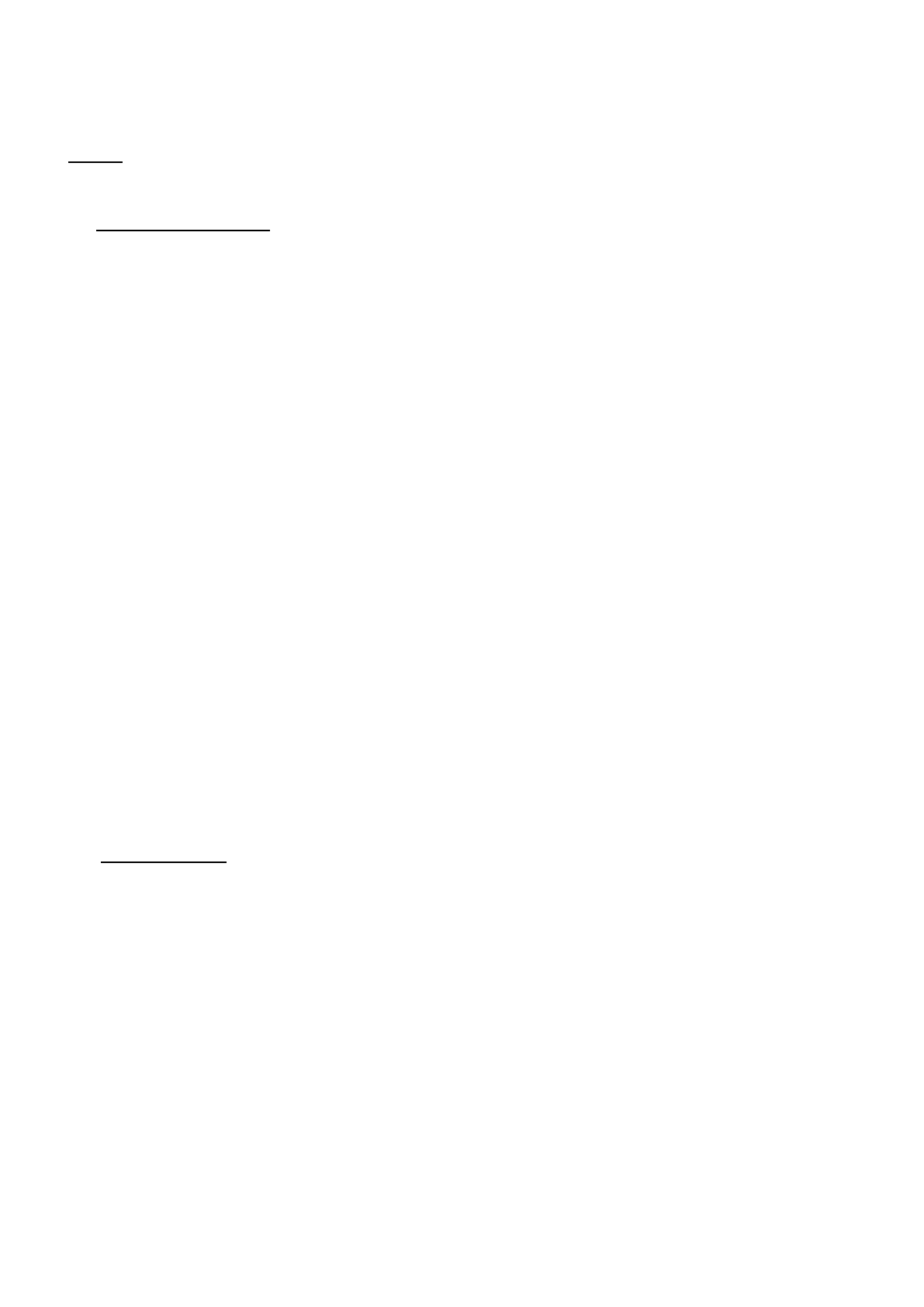
Resumen ICSE primer parcial cataldi
knight:
Divide el texto en dos partes; una discusión conceptual del estado y una periodización histórica
El concepto del Estado:
Para entender el concepto del Estado se deben realizar tres tareas: definirlo; tratar la
cuestión de la legitimidad; y considerar sus funciones, definir qué hace el Estado.
Los Estados latinoamericanos decimonónicos fueron ‘Estados-Nación’, y fueron
étnicamente diversos. El Estado invoca soberanía sobre un territorio donde trata de ejercer un
monopolio de la coerción legítima.
Al desplegar su poder, el Estado tiene facultades diagnósticas, sin las cuales deja de
funcionar: fuerzas coercitivas, burocracia, una capital, una moneda legal, una constitución y
leyes. Estas facultades sobreviven aun cuando existan cambios de gobierno o de régimen. Los
Estados son entes tenaces que, ante una implosión del estado, suelen recuperarse y hasta cierto
punto fortalecerse.
La legitimidad es un rasgo del régimen o del Estado; involucra exigir la obediencia de los
ciudadanos, siempre y cuando el Estado sea el actor principal, aunque no sea el único. Un
ejemplo es la iglesia, la cual es el rival más antiguo y fuerte del estado.
Otro punto conceptual esencial es su relación con la sociedad civil, que determina, en gran
parte, el nivel de legitimidad. Se pueden resumir las teorías del Estado en dos: la primera ve al
Estado como una arena neutral donde los individuos y los intereses compiten, dominandolo
como Estado “vigilante”; el segundo ve al Estado como ‘comité ejecutivo de la clase dominante’,
se presumen la existencia de una clase dominante homogénea, con intereses definidos, donde
se pregunta si ocupan directamente al Estado o cofia en agentes políticos suyos.
El Estado muchas veces dejó de funcionar como el fiel comité ejecutivo de la clase
dominante y adquirió su propio poder autónomo. El Estado pudo avanzar en el interés nacional e
incluso en su expansión. En relación con la sociedad civil promovieron la estabilidad política y/o
el desarrollo económico; promovieron tanta la “alta” cultura como la “baja”; y en cuanto lo
económico promovieron la inversión.
Una conclusión es que es erróneo clasificar la intervención estatal como necesariamente
positiva o negativa.
La Periodización
Aquí se propone cuatro periodos en la evolución del Estado latinoamericano: (1) el periodo
post-independencia (1820-1860); (2) el periodo de integración global, mal llamado “liberal”
(1860-1930); (3) el periodo de los shocks externos, de introversión económica y de “desarrollo
hacia adentro” (1930-1980; y (4) las recientes décadas del neoliberalismo.
1820-1860
Hay un consenso de que los Estados latinoamericanos del primer periodo fueron débiles,
esta debilidad se ve en una inestabilidad política crónica, la falta de “penetración social” del
estado, su pobreza y su dependencia de instituciones heredadas de la Colonia. La inestabilidad
derivó de dos factores, productos de la caída del imperio: la falta de ingresos y la falta de
legitimidad.
La independencia sí fue una revolución política, pero la forma de los nuevos Estados
quedó incierta, tanto respecto a sus constituciones como a sus territorios.
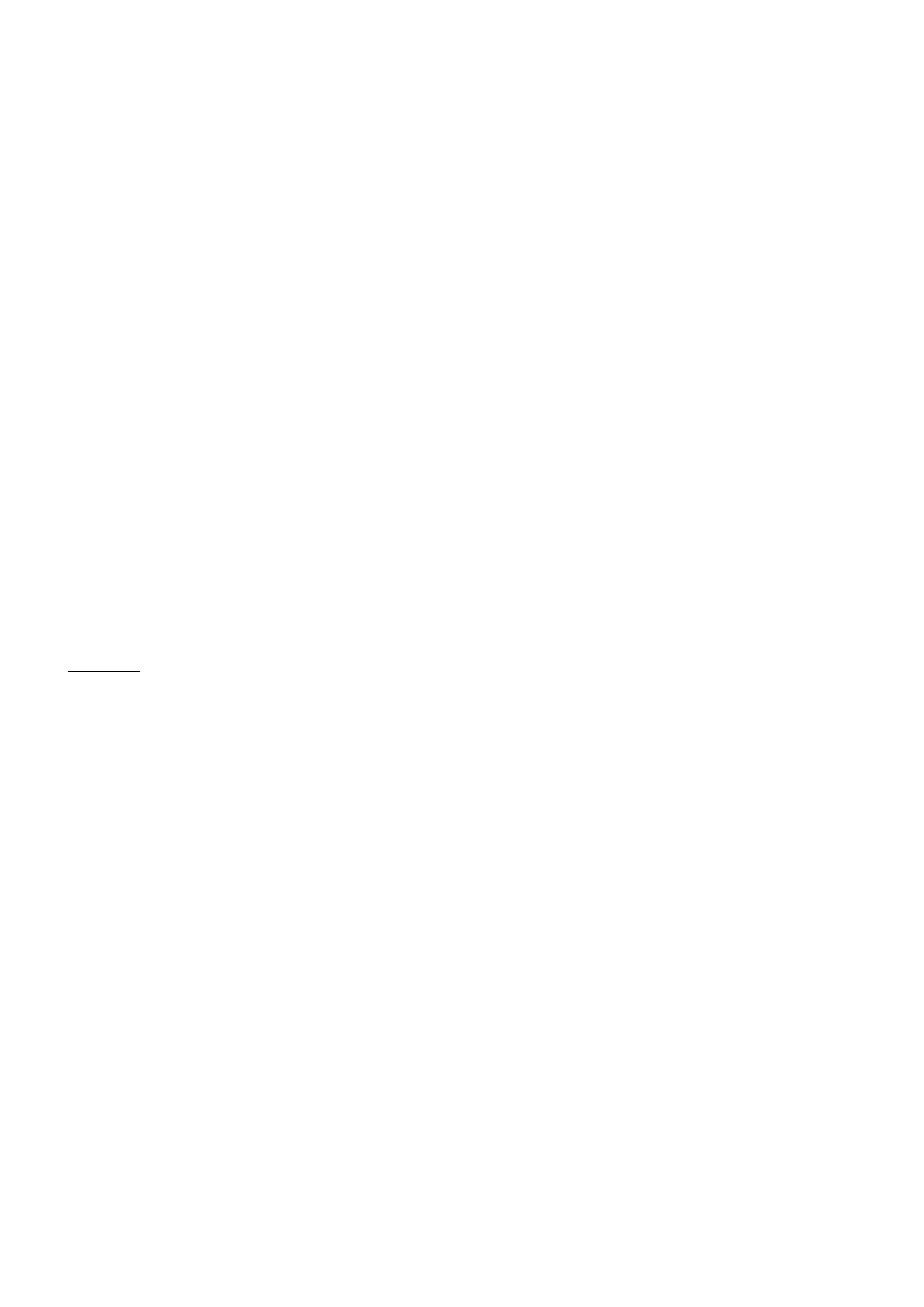
Esto hace ver que el éxito de los Estados parece depender de dos factores principales: una
economía más vigorosa, especialmente en cuanto a las exportaciones se refiere y una mayor
legitimidad.
1860-1930
Los fracasos iniciales provocaron una reacción conservadora pero hubo un giro mal
llamado “liberal”. Su éxito se basó en convertir el círculo vicioso del estancamiento económico,
de la anemia fiscal y de la inestabilidad política en un círculo virtuoso de crecimiento económico,
solvencia fiscal y estabilidad política. El contexto global empujo las exportaciones y la
importación del capital y el proceso necesito de regímenes “colaboradores" para garantizar la
inversión, la propiedad y la disciplina social.
Las consecuencias del desarrollo económico exportador fueron distintas; hubo por un lado
un crecimiento del poder del Estado y en ciertos Estados hubo una división del trabajo.
El estado “liberal” u “oligárquico” de ese entonces logró proteger sus intereses debido a la
presencia oligárquica en el gobierno, a la división del trabajo político y al hecho que las
exportaciones pagaron los gastos del Estado.
1930-1980
Este círculo virtuoso se derrumbó debido a tres grandes shocks externos: las dos guerras
mundiales y la gran depresión. Las exportaciones declinaron,
fomentando una actitud de “pesimismo exportador”. Estas tendencias fueron más
marcadas en las economías mayores donde el mercado interno era más profundo y la
industrialización por sustitución de importaciones más viable; todo lo cual beneficio a la industria.
El proceso del ISI también aumentó el papel del Estado.
*El último periodo no es de importancia para el primer parcial
O’donnell:
Estado y aparato estatal
El entramado fundamental de una sociedad capitalista son sus relaciones de producción, estas
son relaciones desiguales y establecidas en una fundamental célula de la sociedad: el proceso y lugar
de trabajo. El estado es una parte o un aspecto de dicha relación social. Un aspecto de las relaciones
capitalistas es la garantía coactiva que dicha relación contiene para su vigencia y reproducción, el
Estado es quien pone dicha garantía. A su vez, el Estado es organizador de las relaciones capitalistas,
en el sentido que tiende a articular y acolchar las relaciones entre clases y prestar cruciales elementos
para la habitual reproducción de dichas relaciones.
El estado garantiza y organiza la vigencia de las relaciones sociales capitalistas, es garante y
organizador de las clases que se enlazan en esa relación. Esto incluye a las clases dominadas como
tales clases; esto lleva al aparato estatal a desempeñar un papel custodial respecto a estas clases,
incluso en contra de demandas de la burguesía. En el límite, una simple agregación de esas
racionalidades individuales llevaría o bien a la desaparición de la clase dominada por una explotación
excesiva o bien a su reconocimiento del carácter explotativo y antagónico de las relaciones que la ligan
a la clase dominante, o a alguna combinación de aproximación a una y otra situación. Lo hablado hasta
aquí hace mención al plano analitico del Estado.
El Estado es parte de la sociedad, es un conjunto de aparatos o instituciones. Sus instituciones
son un momento objetivado del proceso global de producción y circulación del poder, dichas
instituciones son de enorme importancia y de ellas derivan cruciales efectos propios. El Estado es
agente de un interés general pero parcializado; esto es, del interés general, de vigencia y producción de
ciertas relaciones sociales.
Nación

La nación es el arco englobante de solidaridades que postula la homogeneidad de un “nosotros”
frente al “ellos” de otras naciones. La efectividad de la garantía coactiva del Estado requiere supremacía
en el control de los medios de coacción, esta supremacía queda delimitada territorialmente y es dentro
de esa delimitación que tiende a constituirse, por su propia dinámica y como consecuencia de reiteradas
invocaciones desde el aparato estatal, el arco de solidaridades de la nación. Por esto el Estado tiende
siempre a ser un Estado nacional.
Pueblo y clase
El pueblo es la subcomunidad dentro de la nación, constituida por los menos favorecidos, a los
que razones de justicia sustantiva llevan a atender específicamente.
Cada sujeto social aparece como abstractamente igual y libre, el ciudadano es otro momento de
igualación abstracta. Esta figura es falsa en diversos sentidos, pero su lado de verdad es la razón de
que la forma menos imperfecta de organización política del estado capitalista sea un régimen de
democracia política. En ella quienes mandan dicen hacerlo porque así los han autorizado ciudadanos
libres e iguales, quienes tienen derecho a protección y reparación frente a acciones arbitrarias del
aparato estatal y de otros sujetos sociales.
Gobierno y régimen
Entiende por régimen al conjunto de patrones realmente vigentes que establecen las modalidades
de reclutamiento y acceso a los roles gubernamentales, así como los criterios de representación en
base a los cuales se formulan expectativas de acceso a dichos roles. El conjunto de esos roles es el
gobierno, desde donde se movilizan directamente o por delegación a escalones inferiores de la jerarquía
burocrática, en apoyo órdenes y decisiones, los recursos controlados por el aparato estatal, incluso su
supremacía coactiva. Se pueden resumir las definiciones de gobierno y régimen diciendo que el primero
es la cumbre del aparato estatal y que el régimen es el trazado de las rutas que conducen a esa
cumbre.
Oszlak:
Brinda una interpretación global del proceso de formación del Estado nacional argentino. Pone el
énfasis en el análisis de algunas cuestiones planteadas por el tema mismo, el interés girará en torno a
actores y no a personajes, en torno a procesos y no a sucesos.
Estatidad
La formación del estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social, de un
proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y componentes que estructuran la vida social
organizada. El patrón resultante depende también de los problemas y desafíos que el propio proceso de
construcción social encuentra en su desarrollo histórico, así como las posiciones adoptadas y recursos
movilizados por los diferentes actores para resolverlos. La formación del Estado nacional supone a la
vez la conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad y la materialización
de esa instancia en un conjunto independiente de instituciones que permiten su ejercicio. El Estado es
relación social y aparato institucional.
La estatidad supone la adquisición por parte de esta entidad en formación de una serie de
propiedades:
1) Capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un
sistema de relaciones interestatales.
2) Capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que
garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción.
3) Capacidad de diferenciar su control, a través de la creación de un conjunto funcionalmente
diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de
la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control
centralizado sobre sus variadas actividades.

4) Capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan
sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten en consecuencia, el control ideológico como
mecanismo de dominación.
Estas características definen a un Estado nacional, el surgimiento de este tipo de estado es de un
proceso de lucha por la redefinición del marco institucional considerado apropiado para el
desenvolvimiento de la vida social organizada, El Estado nacional surge en relación a una sociedad civil
que tampoco ha adquirido el carácter de sociedad nacional, este carácter es el resultado de un proceso
de mutuas determinaciones entre ambas esferas.
Nación y Estado
El tema de la estadidad no puede entonces desvincularse del tema del surgimiento de la nación.
La estructura política heredada de la colonia y su aparato burocrático continuaron proporcionando
durante un tiempo un elemento aglutinante básico. Romper con las provincias unidas requería ser viable
política y económicamente, y tener ventajas comparativas en elegir la autonomía.
Los constructores del Estado argentino no buscaron formar una unidad política mayor o más
fuerte sino evitar la disgregación de la existente y producir una transición estable de un Estado colonial
a un Estado nacional.
Había varios atributos que se oponían a la unidad: prolongados interregnos de aislamiento y
absoluta independencia provincial; los intereses económicos regionales eran contradictorios; y tampoco
existía una total homogeneidad étnica. El aislamiento y el localismo, en condiciones de precariedad
institucional, magros recursos y población escasa, impidieron el total fraccionamiento de esas unidades
provinciales en estados nacionales soberanos. Estas posibilidades se vieron reforzadas en la medida en
que la intensificación del comercio exterior produjo el debilitamiento de algunas economías.
Orden y progreso
A partir de la aparición de condiciones materiales para la estructuración de una economía de
mercado se consolidan las perspectivas de organización nacional; y sólo en presencia de un potencial
mercado nacional se allana el camino para la formación de un Estado nacional. Las nuevas
posibilidades tecnológicas, sumadas a los cambios producidos en las condiciones internas, crearon
oportunidades e intereses cuya promoción comenzó a movilizar a los agentes económicos produciendo
ajustes y desplazamientos de las actividades productivas tradicionales. Aun así las posibilidades de
articulación de los factores productivos se vieron prontamente limitados por diversos obstáculos
(dispersión y aislamiento del mercado regional, escasez de población, precariedad en los medios de
comunicación y transporte, anarquía en los medio de pago y en la regulación de las transacciones,
inexistencia de un mercado financiero, dificultad en incorporar nuevas tierras a la actividad productiva;
sobre todo por la ausencia de garantías sobre la propiedad, estabilidad de la actividad productiva y
hasta la propia vida que oponen a la iniciativa privada).
La intención de los hombres de la organización nacional era la de imponer un nuevo marco de
organización y funcionamiento social, coherente con el perfil que iban adquiriendo el sistema productivo
y las relaciones de dominación. El “orden” aparecía así con la condición de posibilidad del “progreso”,
como el marco dentro el cual la sociedad encontraría sin grandes obstáculos el modo de desarrollar sus
fuerzas productivas, a su vez el “progreso” se constituye en condición de legitimidad del “orden”. El
orden excluye a todos aquellos elementos que pudieran obstaculizar el progreso, además tenía
proyecciones externas, su instauración permite obtener confianza del extranjero en la estabilidad del
país y sus instituciones. Con ello se atraerá capitales e inmigrantes, dos factores de la producción sin
cuyo concurso toda perspectiva de progreso resultaba virtualmente nula.
Dominium
El gobierno surgido de Pavón comenzó a desplegar un amplio abanico de actividades que poco a
poco afianzaron el dominio institucional del Estado. Su creación y expansión implican la conversión de
intereses “comunes”de la sociedad civil en objeto de interés general y en objeto de la acción de ese

Estado en formación. El Estado subroga intereses y funciones propios de los particulares, de las
instituciones intermedias o de los gobiernos locales, en ese mismo proceso la sociedad va alterando sus
referentes institucionales y el marco habitual para el desarrollo de la actividad social. La existencia del
Estado exige replantear los arreglos institucionales vigentes desplazando el marco de referencia de la
actividad social de un ámbito local-privado a un ámbito nacional-público y crea la posibilidad de resolver,
mediante novedosas formas de intervención, algunos de los desafíos que plantea el paralelo desarrollo
de la sociedad.
Establecer su dominio también suponía para el gobierno nacional apropiar ciertos instrumentos de
regulación social hasta entonces impuestos por la tradición legado por la colorina asumidos por
instituciones como la iglesia. El mismo desarrollo de las actividades productivas, la mayor complejidad
de las relaciones sociales, el rápido avance tecnológico fueron creando nuevas necesidades
regulatorias y nuevos servicios que el gobierno nacional comenzó a promover y tomar a su cargo.
Penetración estatal
Las reacciones del interior no tardaron en producirse y se manifestaron en pronunciamientos de
jefes políticos dispuestos a cambiar situaciones provinciales adictas o contrarias al nuevo régimen,
Buenos Aires necesitaba de una “presencia” institucional permanente que fuera anticipando y
resolviendo rebeliones interiores y afirmando la suprema autoridad del Estado nacional.
Las diversas modalidades que se manifestó esta penetración podrían ser objeto de una
categorización analítica. Una primera modalidad se podría llamar represiva, supuso la organización de
una fuerza militar unificada y distribuida territorialmente con el objeto de prevenir y sofocar todo intento
de alteración del orden impuesto por el Estado nacional. Una segunda se denomina cooptativa, incluye
la captación de apoyos entre los sectores dominantes y gobiernos del interior, a través de la formación
de alianzas y coaliciones basadas en compromisos y prestaciones recíprocas. Una tercera lo designa
como material, presupone diversas formas de avance del estrado nacimiento, a través de la localización
en territorio provincial de obras, servicios, y regulaciones indispensables para su progreso económico,
Una cuarta y última la llama ideológica, consiste en la creciente capacidad de creación y difusión de
valores, conocimientos y símbolos reforzadores de sentimiento de nacionalidad que tendían a legitimar
el sistema de dominación establecido.
Estado y clases
Destaca dos aspectos diferentes pero íntimamente relacionados entre sí: la composición y
transformación de la clase dominante y el papel del Estado en la estructuración de clases sociales. “los
ricos en lugar de los bravos son los que mandan”, históricamente la clase dominante argentina se
constituye y reconstituye a partir de miembros de diversos y cambiantes sectores de actividad. La
terminación de las guerras de emancipación nacional redujo la significación del mérito militar y el
comando de efectivos como base de poder. La lenta aunque creciente diferenciación de la sociedad,
fueron surgiendo grupos cuyo poder económico llevó a muchos de sus miembros a ejercer influencia o
asumir un papel protagónico en la escena política local y nacional.
La evaluación del papel del Estado en la formación de sectores económicos y sociales exige
considerar aspectos eminentemente cualitativos ( apertura de oportunidades de explotación económica,
creación de valor, provisión de insumos críticos para el perfeccionamiento de la relación capitalista o la
garantía de que esta relación se reprodujera) Estos mecanismo contribuyeron sin duda a la
configuración de la estructura social argentina.
Cattaruzza:
Lecturas diversas de una transformación profunda
Durango las últimas décadas del siglo XIX todos los autores admiten que cambios de gran
magnitud conmovieron al país en muchos planos durante aquel periodo, y promovieron una profunda
reorganización de la economía, la sociedad , el Estado y la política.

Durante esa época se había organizado un modelo económico denominado “agroexportador”,
asociado a la incorporación de la Argentina al proceso de integración de la economía mundial. La
Argentina era importantísima proveedora de cereales y carnes al mercado internacional y receptora de
inversiones de mano de obra de origen extranjero, la gran mayoría provenientes de Europa. Se organizó
un régimen de gobierno más moderno que los anteriores, conservadro en lo que se refiere a la
reproducción de los grupos en el poder, aunque liberal en ciertos aspectos ideológicos; por los orígenes
sociales y lo cerrado del sistema, también se lo consideró oligárquico.
En lo que respecta a los procesos políticos en 1880 el presidente Roca fue el nuevo presidente; el
Estado nacional se impuso a Buenos Aires, la más poderosa de las provincias argentinas, con el apoyo
de las élites del resto del país. Comenzaba así un ciclo de cierta estabilidad política no exenta de
disputas libradas entre sectores de los grupos dominantes.
En cuanto las modificaciones económicas y sociales nos encontramos con dos grandes
interpretaciones sobre el periodo: Era un periodo excepcional de mejoras y progreso, garantizado por la
conducción acertada de la elite; o bien proceso de construcción de un capitalismo deormado y
dependiente, con un sistema político oligárquico y cerrado, y un Estado dedicado en forma exclusiva a
la represión de los críticos.
Algunas cifras del cambio
Fue un proceso por el cual la población argentina creció de manera notoria, este proceso estuvo
vinculado tanto con el crecimiento vegetativo como con el fenómeno de la inmigracion de masas. Junto
a los dos cambios mencionados, tuvo lugar una marcada tendencia de la urbanización, alentada por la
circunstancia de que muchos de los inmigrantes se radicaron en las ciudades, contra lo que había sido
la intención inicial de la dirigencia local. La urbanización se vinculó con la consolidación del desequilibrio
entre las distintas regiones, que ya se insinuaba en etapas anteriores. Se pueden distinguir dos grandes
matrices interpretativas en el mundo de los especialistas: una de ellas se sintetiza con la expresión
“crisol de razas”, insiste en que la integración de los inmigrantes fue relativamente rápida; mientras que
la del “pluralismo cultural” sostiene que las identidades de los inmigrantes, sus pautas culturales,
costumbres y modos de relacionarse perduraron, distinguiéndose de las propias de los nativos.
El crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los hábitos de consumo favorecieron
la creación de algunas industrias destinadas al mercado interno; combustibles, bebidas, ciertos textiles y
la construcción fueron algunos de estos rubros, que demandaron a su vez mano de obra y contribuyeron
a la aparición de nuevos grupos sociales. Junto a los cambios sociales ya mencionados, sobre los
cuales la acción estatal tiene un efecto parcial, ocurrieron otros en los que la actividad del gobierno tuvo
mayor efecto. El caso de la educación elemental es uno de los más evidentes (desde la enseñanza
masiva de las habilidades necesarias para cubrir la demanda de mano de obra del capitalismo hasta la
difusión de identidades en clave nacional, que vinieran a reemplazará a las antiguas; desde un objetivo
civilizatorio y modernizador, que integraba y garantiza la cohesión social, hasta un anhelo por disciplinar
y expropiar culturalmente a las masa).
Este crecimiento, así como la creación o ampliación de los servicios hospitalarios, de los
vinculados al poder judicial y de otras reparticiones, volvió más compleja la estructura administrativa del
Estado. Los procesos de ascenso social, que funcionaron para algunos miembros de los sectores
populares en tránsito hacia grupos medios, así como para profesionales vinculados con la élite, se
vieron también favorecidos por aquella ampliación. No era solo el Estado el que se tornaba más
complejo, ya que también en la sociedad aparecen sectores relativamente nuevos y que se redefinen
las características de otros.
Los modos de la política (I): el régimen conservador
El andamiaje político tuvo uno de sus centros en el Partido Autonomista Nacional (PAN), ayuna
agrupación heterogénea, ceaca aa una alianza de agrupaciones provinciales reunidas alrededor de
algunos dirigentes connotados, miembros de las clases más acomodadas. Las elecciones solían ser

manejadas por el oficialismo a través de la intervención de la policía y otros cuerpos del Estado, que
impedían la concurrencia de opositores a las masa electorales, así como a través del fraude (en ese
entonces el voto era público y no obligatorio).
Los modos de la política (II): el noventa
La escasa capacidad para la maniobra política que demostraron el presidente y los suyos, las
disidencias dentro del propio PAN fomentadas por el estilo de aquel grupo y algunos episodios de
corrupción resonantes contribuyeron a dar vuelo a los críticos. La Revolución del Parque terminó siendo
la forja inicial de la Unión Cívica Radical (UCR). La creación de la UCR ha sido entendida como el
episodio que marca la aparición de un partido político moderno en la Argentino, un partido moderno es
una agrupación más estable que las que se reúnen exclusivamente en ocasión de las elecciones, con
recursos independientes del Estado, con un planteo programático, aún bosquejado a trazos gruesos y
con reglas internas más o menos formalizadas. Los trabajadores también habían fundado sus propias
asociaciones y los activistas comenzaban a hacer circular sus publicaciones. Aparecieron grupos
anarquista, quienes se inclinaban a ver en el Estado apenas un mecanismo de opresión utilizado por el
capital; y grupos socialistas, que formaron el Partido socialista (PS)
la reforma electoral
El régimen eligió una línea de acción de hostigamiento policial a activistas sindicales, locales
socialistas o huelguistas y manifestaciones obreras, y la ley de residencia de 1902, y la aplicación de
estado de sitio. Por ese entonces la reforma era percibida como necesaria por amplias franjas de la
opinión pública, las disposiciones centrales establecían que, para los hombres nativos o naturalizados
mayores de 18 años, el voto sería universal, secreto y obligatorio. La obligatoriedad era una cuestión
relevante, ya que se buscaba garantizar la participación a fin de dotar de legitimidad a los futuros
gobiernos, partiendo de la idea de que el desinterés por las cuestiones colectivas campeaba tanto entre
los inmigrantes como entre los nativos. El presidente y su grupo parecían confiados en el poder de
regeneración de la política que la nueva legislación tendría, así como el efecto de integración social que
las elecciones regidas por ella habrían de poseer.
Conjeturas: la cuestión de la democracia en la década del 1910
Es importante tener en cuenta que los conservadores reformista no pensaron la reforma para ser
derrotados, sino para abrir alguna participación acotada y subalterna a las fuerzas de oposición, que
desactiva presiones y reclamos, dotará al régimen de legitimidad y que, al mismo tiempo, les permitiera
retener los más importantes resortes de gobierno. Al momento de empeñarse en la reforma, los
dirigentes argentinos contaban con modelos previos en los que la ampliación de los derechos políticos
no había producido ningún cataclismo político o social. La idea de que el poder retendría resultó errada
y, aunque el radicalismo era una fuerza moderada, ello devino en la pérdida del control conservador de
parte de la administración del Estado. Es probable que ese error y su resultado hayan sido los factores
que hicieron que las elites percibieran la democracia como una amenaza en los años siguientes.
Romero:
Los gobiernos radicales, 1916-1930
Yrigoyen (quien tuvo dos presidencias durante este periodo) y Alvear fueron los presidentes de
esta etapa y debieron poner en pie las flameantes instituciones democráticas y conducir, por los nuevos
canales de representación y negociación, las demandas de reforma de la sociedad, que el radicalismo
de alguna manera había asumido. Los reclamos de participación política se relacionaban con mejoras
en la situación de los distintos sectores sociales. La primera guerra mundial modificó todos los datos de
la realidad: la economía, la sociedad, la política o la cultura, enfrentando con una situación nueva pues
no resultaba claro si el radicalismo tenía respuestas o siquiera estaba preparado para imaginarlas.
Yrigoyen mantuvo la neutralidad benévola hacia los aliados, suponía continuar con el abastecimiento de

los clientes tradicionales, y además concederles créditos para financiar sus compras. Yrigoyen se unió a
quienes encontraban esa identidad en la común raíz hispana y tenía actitudes hostiles hacia EEUU.
Crisis social y nueva estabilidad
En esta dimensión fuertemente simbólica y declarativa el gobierno radical pudo dar respuesta
originales y acordes con las nuevas expectativas, pero no ocurrió lo mismo cuando debió enfrentar
problemas más concretos. Las condiciones sociales que ya eran complicadas en el momento de su
estallido, se agravaron luego por las dificultades del comercio exterior y de la retracción de los capitales.
Las huelgas comenzaron a multiplicarse en las ciudades a lo largo de 1917 y 1918, coincidieron así una
actitud sindical que combinaba la confrontación y la negociación y otra del gobierno que, mediante el
simple recurso de no apelar a la represión armada, creaba un nuevo equilibrio y se colocaba en posición
de árbitro entre las partes.
La derecha tenía un nuevo impulso y un argumento decisivo contra la democracia: voluntaria o
involuntariamente, Yrigoyen era sospechoso de subvertir el orden. Desde entonces, cobraron forma una
serie de tendencias ideológicas y políticas que por entonces circulaban ampliamente en el mundo de la
contrarrevolución. Se lograba apreciar el rechazo a la movilización social y la crítica a la democracia
liberal. La llegada de Alvear en 1922 tranquilizó en parte a las clases propietarias. Lo cierto es que la
desconfianza a Yriygoyen fue creando las condiciones para hacerlo receptivo a las críticas más
generales al sistema democratico, que con fuerza creciente se escuchaba en la sociedad.
La ola de huelgas, que culminó entre 1917 y 1921, había sido formidable pero no estaba guiada
por un propósito explícito de subversión del orden, sino que expresaba la magnitud de los reclamos
acumulados durante un largo periodo de dificultades de la Argentina hasta ese entonces opulenta. El fin
de la lucha gremial intensa, la reducción de la sindicalización y el debilitamiento de la Unión Sindical
Argentina dan testimonio de la atenuación de los conflictos sociales.
La expansión de la cultura letrada forma parte del proceso de movilidad social propio de una
sociedad que era esencialmente expansiva y de oportunidades. Fruto de ella eran esos vastos sectores
medios , en cuyos miembros podían advertirse los resultados de una exitosa aventura del ascenso. La
aspiración al ascenso individual y a la reforma social son sólo un aspecto de esa nueva cultura que
caracteriza a estos sectores populares, entre trabajadores y medios. Los nuevos medios de
comunicación multiplicaban su influencia sobre la forma de vida y sobre las actitudes y valores de esta
sociedad expansiva. La tendencia a la homogeneización de la sociedad, en torno de una cultura
compartida por sectores sociales diversos, se acompañó de un proceso igualmente significativo de
diferenciación de funciones.
La economía de un mundo triangular
Con la primera guerra mundial terminó una etapa de la economía argentina, puso de manifiesto la
vulnerabilidad de la economía argentina. La guerra afectó tanto las cantidades como los precios de las
exportaciones, e inició una tendencia a la declinación de los términos del intercambio. Argentina era
parte de un triángulo económico mundial, sin haber podido equilibrar las diferentes relaciones(EEUU y
Gran Bretaña). Pero, a la vez, Argentina carecía de compradores alternativos. En la ganadería
empiezan a ganar poderío los grandes frigoríficos; y en la agricultura se inició un claro periodo de
estabilidad.
La guerra había puesto en evidencia la precariedad del financiamiento del Estado, apoyándose
básicamente en los ingresos de Aduana y en los impuestos indirectos y respaldado por los sucesivos
préstamos externos. Todo ello se redujo fuertemente en los dos periodos de crisis, y coincide con el
advenimiento de la administración radical, que por diferentes motivos debió encarar gastos crecientes.
Los gastos del Estado aumentaron respecto de épocas anteriores, pero sobre todo su composición
difirió sustancialmente, reduciendo la parte de inversiones en beneficio de los gastos de administración,
donde los empleados pueblos pesaban fuertemente.
Difícil construcción de la democracia
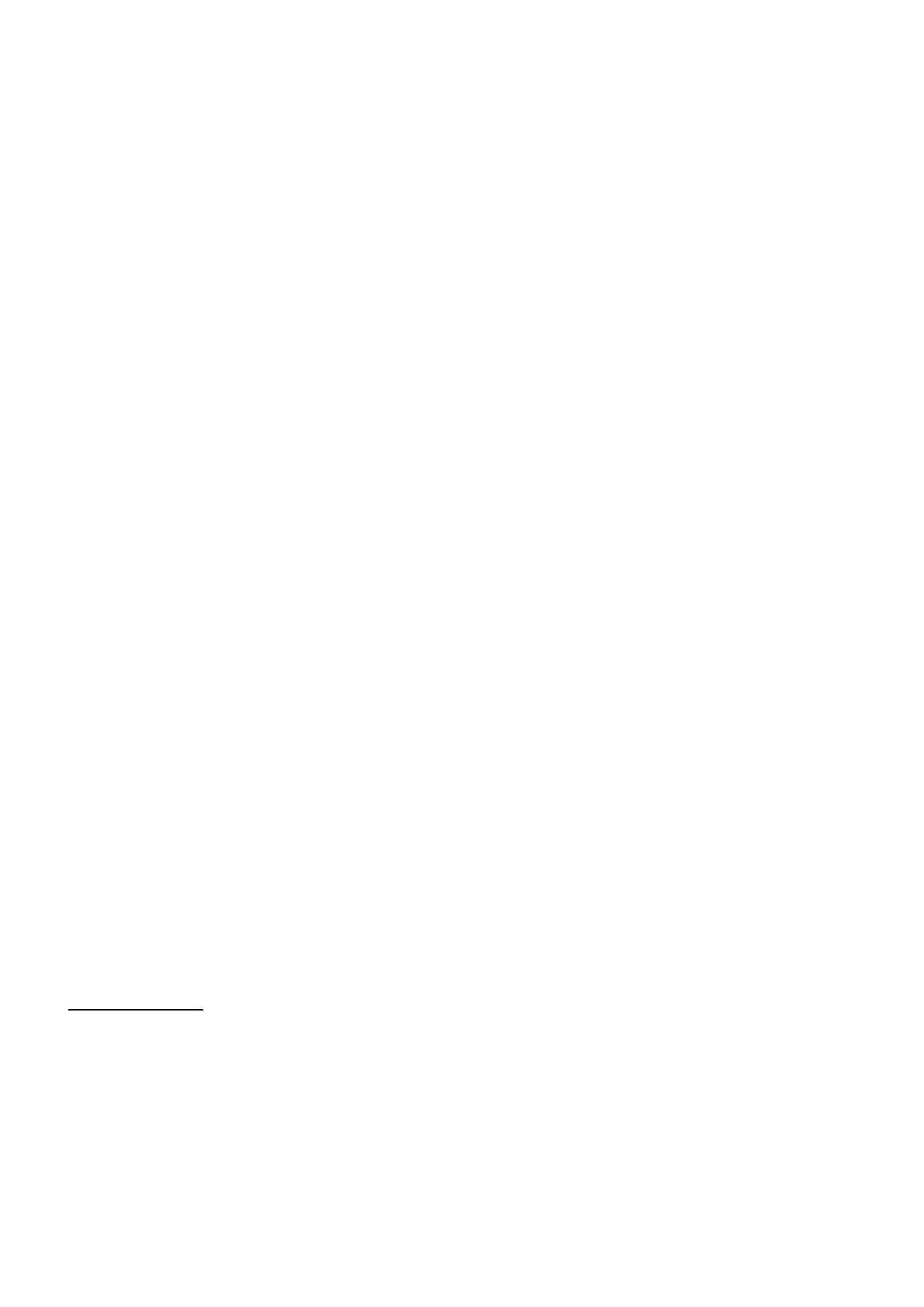
El frustrado debate fiscal ejemplifica las dificultades para constituir un sistema democratico
eficiente, en el que las propuestas pudieran discutirse racionalmente y donde los distintos poderes se
contrapesaran en forma adecuada. La reforma electoral de 1912 propone a la vez ampliar la
ciudadanía, garantizar su expresión y asegurar el respeto de las minorías y el control de la gestión. En
ninguno de estos aspectos los resultados fueron automáticos o siquiera satisfactorios..
La Unión Cívica Radical fue la única que alcanzó la dimensión del moderno partido nacional y de
masas. Templado en una larga oposición, y constituido para enfrentarse al régimen, pudo funcionar
eficazmente aún lejos del poder. La expresión más acabada de su modernidad fue su capacidad para
suministrar una identidad política nacional
El partido socialista también tenía una organización formal y cuerpos orgánicos, y además tenía
un programa, pero carecía de dimensión nacional. El partido demócrata progresista tuvo cierto peso en
la Capital. El Partido Conservador ejercicio un liderazgo reconocido, y pudieron ponerse de acuerdo
para las elecciones presidenciales, no se llegó a estructurar una fuerza nacional estable, quizá porque
tradicional,ente esto se había logrado a través de la autoridad presidencial.
La UCR fue en realidad el único partido nacional, y solo enfrentó oposiciones, fuertes pero locales,
en cada una de las provincias. La reforma electoral preveía un papel importante para las minorías de
control del Ejecutivo desde el Congreso.
Las fuerzas armadas y particularmente el Ejército, estaban ocupando un lugar cada vez más
importante en el Estado, y en la medida en que definían intereses propios, se conviertían en un actor
político de consideración.
La vuelta de Yrigoyen
El proceso de democratización completo la larga etapa de apertura y expansión de la sociedad
iniciada cinco década atrás ya aparecía como su coronación natural: la incorporación creciente de
sectores sociales cada vez más vastos a los beneficiarios de la sociedad establecida, supuso finalmente
una ampliación de la ciudadanía, inducía al principio desde el Estado pero finalmente asumida por la
sociedad, como lo testimonia el espectacular aumento de la participación hacia el final del periodo.
Los gobiernos radicales no lograron avanzar lo suficiente como para que esas instituciones
aparecieran para la sociedad como un valor que debía ser defendido. Podría decirse que el radicalismo
no logró desprenderse de las prácticas corrientes en el viejo régimen y subordinó el desarrollo de las
nuevas prácticas a las exigencias de la antigua costumbre. Por su parte, una oposición a menudo
facciosa hizo poco por hacer asemejar la enconada lucha política a un diálogo constructivo entre
gobierno y oposición, e hizo mucho menos por defender a ultranza unas instituciones de las que las
clases propietarias desconfiaron desde el principio.
Quien gobernaba el país no podía conformarse con las antiguas fórmulas y debe inventar
respuestas imaginativas. Si además pretende gobernar democráticamente, tenía que encontrar las
formas institucionales de resolución de los conflictos, ampliando los espacios de representación y de
discusión, así como los mecanismo estatales de regulación, y en ambos aspectos el déficit de las
administraciones radicales fue grande.
Alonso y Vázquez:
En el año 1930 ocurrieron algunos acontecimientos que tuvieron un gran impacto en la sociedad
argentina: la crisis económica derivada del crack de Wall Street y el golpe militar encabezado por
Uriburu. El modelo económico, la conformación de las distintas clases sociales y su relación con el
Estado, las formas de participación política y las expresiones culturales, todos los planos de la vida
social sufrieron importantes modificaciones. Desde mediados de los años treinta, los sectores
capitalistas exportadores comprendieron que, para sostener el modelo que había hecho de la Argentina
“el granero del mundo”, necesitaban promover un cierto desarrollo industrial.

El creciente desempleo de las áreas rurales y los requerimientos de mano de obra de las nuevas
industrias instaladas en algunas ciudades motivaron un importante movimiento de migraciones internas.
Esta concentración intensificó las luchas del movimiento obrero por obtener mejoras en las condiciones
de vida de los trabajadores. La minoría conservadora que controló las instituciones del Estado durante
la década 1930 perdió sus posiciones de privilegio en el plano político. En el régimen peronista, el
Estado respondió a las demandas de los trabajadores y de los sectores sociales de menores recursos
con formas y contenidos nuevos.
La década de 1930: Crisis económica y reorganización oligárquica
Los historiadores denominan “década del 30” al periodo comprendido entre 1930 y 1943. Dado
que en exceso años la oligarquía recuperó el control del Estado que había perdido durante los
gobiernos radicales.
Durante el gobierno de Uriburu, grupos de ideas nacionales, muchos de cuyos integrantes
pertenecían a familias de la oligarquía, comenzaron a organizarse con el propósito de constituirse en
sostén del general golpista. El nacionalismo oligárquico criticó las formas de representación política de
la democracia libeal y propuso tomar como modelo de organización social y política el corporativismo de
la italia facista.
Los conservadores lo llamaron “fraude patriótico”, porque entendían que el objetivo de “salvar a la
patria” justificaba el uso de métodos ilegales(el secuestro de libretas de enrolamiento, la expulsión de
veedores de la oposición en los comicios, el voto ilegítima y la intimidación fueron algunos de los
recursos que utilizaron los gobiernos conservadores durante la “década infame”). A pesar de la
ilegalidad de estas maniobras, mantuvieron las instituciones políticas de la democracia liberal y
convocaron a elecciones. Los conservadores, los radicales antipersonalistas y el Partido socialeista
independiente conformaron una alianza electoral que fue conocida con el nombre de “concordancia”.
Esta alianza gana las elecciones y logra imponer a su candidato el general Justo(1932).
Con propósito de introducir algunas reformas en el régimen oligárquico vigente en 1938 asume la
presidencia Ortiz. El proyecto de Ortiz no fue democratico, sino que postula una transformación desde
arriba que hiciera más fluida la relación entre el Estado y la sociedad. Él entendía que la Concordancia
resultaba insuficiente para representar los intereses de las fuerzas sociales emergentes, su propuesta
era que la vieja política debía replegarse y cambiar.
En 1940 Ortiz se aleja del cargo por enfermedad y fue reemplazado por el vicepresidente Castillo.
Con él, los intentos de la ampliación del sistema oligárquico cayeron en el vacío. Cada uno de los pasos
llevados a cabo por su antecesor fueron desandados; el fraude no sólo continuó sino que se intensificó
escandalosamente en varias elecciones provinciales. Con Castillo toda reforma desde adentro del
sistema quedó bloqueada: por el contrario, intentó recomponer los tradicionales esquemas
conservadores.
Los partidos y las alianzas políticas reaccionaron de diferente manera frente a las dificultades
nacionales y conflictos internacionales. Durante la segunda guerra mundial, los partidos políticos
argentinos se pronunciaron a favor de uno u otro bando.
La idea del imperialismo se asociada a la política exterior de los Estados Unidos, que se
manifestaba tanto en intervenciones militares como en presiones e injerencias sobre los asuntos
internos de otros países. A partir del pacto de Roca-Runciman, intelectuales y grupos políticos
comenzaron a plantear que la relación entre Gran Bretaña y la Argentina era una relación de
dominación imperialista. Durante muchas décadas, la asociación de intereses entre los dos países
había aparecido como generadora de beneficios que no se discutían. Pero la discriminacion de las
exportaciones argentinas en el mercado inglés, llamó la atención sobre la dependencia de nuestro país
de las decisiones económicas inglesas.
La “década infame" fue un periodo en el que se produjeron importantes transformaciones en la
estructura económica y social argentina. La crisis mundial económica de 1930 desorganizó las

relaciones de comercio internacional vigentes, y esta desorganización afectó los términos de
intercambio que la Argentina, como periferia, mantenía con los países centrales, exportando materia
primas e importando manufacturas. Algunos sectores de los grupos dirigentes económicos y políticos
impulsaron un proceso de sustitución de importaciones de manufacturas industriales, que originó la
expansión de la industria nacional y el surgimiento de una nueva clase obrera. También se produjeron
cambios en la composición de los diversos grupos sociales que conformaban la sociedad argentina y
una profunda crisis en las formas de representación política. El Estado asume un papel diferente del
cumplido en etapas anteriores, interviniendo de manera cada vez más activa en las cuestiones
económicas y sociales.
La crisis del capitalismo mundial de 1929 afectó las bases de la economía primaria exportadora
argentina. La reducción en las compras británicas provocó una alteración en el sector primario
exportador afectando como consecuencia el funcionamiento de toda la economía nacional. La crisis
mundial alteró la balanza comercial argentina y el nivel de renta de los capitalistas agrarios. Estos
tuvieron cada vez más dificultades para mantener el nivel de inversiones necesarios para superar las
debilidades que , desde años atrás, se venían manifestando en el sector primario. El creciente consumo
nacional de alimentos agravaba la situación, y disminuye el excedente disponible para la exportación.
Los hacendados invernaderos presionaron para que la Argentina firmará con Gran Bretaña un
acuerdo para asegurar la cuota de exportación de carnes al mercado inglés en los niveles anteriores a
la crisis. El pacto Roca-Runciman reafirmó la relación comercial con Gran Bretaña. El pacto incluyó
cláusulas secretas que fueron las bases de acuerdos comerciales y financieros entre nuestro país y
Gran Bretaña. En esas cláusulas, el gobierno argentino se comprometía a la creación del Banco Central
y de la Corporación de Transportes.
Frente a los cambios en la economía mundial se empezó a desarrollar una actividad industrial con
la solución para los problemas de la economía nacional. El grupo más poderoso de los capitalistas
agrarios argentinos comenzaron a diversificar e integrar sus inversiones de capital. Estos capitalistas,
nacionales y extranjeros, fueron conformando grupos económicos, cuyas empresas se dedicaron tanto a
las actividades características de la economía agroexportadora como a las nuevas economías: la
producción industrial y la construcción. Además de las inversiones de los grupos económicos
diversificados, el desarrollo de la industrialización estuvo financiado, también, por nuevas inversiones
realizadas por capitales extranjeros.
La industrialización que se desarrolló durante los años treinta se localizó sólo en determinadas
áreas del territorio de la República Argentina: la zona metropolitana de Buenos Aires y algunos centros
urbanos, como Rosario y Córdoba. Estos cambios económicos provocaron profundas transformaciones
en la sociedad argentina. Una de las más importantes se inició con las migraciones internas. La
afluencia de una gran cantidad de trabajadores de origen rural a la actividad industrial provocó un
profundo cambio en la composición de la clase obrera argentina. Los nuevos obreros, provenientes del
interior, tuvieron características diferentes de las de los viejos obreros. Los recién llegados tenían
escasa o ninguna experiencia germinal y política. Los viejos obreros estaban incorporados a la actividad
sindical y muchos de ellos participaban en partidos políticos.
La condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos, eran fijadas por los patrones. El Estado
tampoco se mostraba interesado en hacer cumplir las leyes que protegían a los trabajadores de los
abusos empresariales. Frente a los problemas sociales, los gobiernos conservadores oscilaron entre la
represión y la indiferencia. La persecución política y sindical fue la primera reacción del nuevo régimen
oligárquico frente a las demandas de los trabajadores. Se produjeron numerosas deportaciones de
obreros extranjeros, y los encarcelamientos y la tortuga fueron prácticas habituales.
A partir de 1935, junto con el crecimiento de la actividad industrial, aumentó de modo considerable
el número de huelgas. Los conservadores comenzaron a buscar otro tipo de soluciones para resolver
los conflictos: la intervención del Estado en los problemas laborales. Los movimientos huelguísticos y

otras demandas sindicales eran interpretados como hechos delictivos y pasodobles para ser resueltos
por las autoridades policiales.
A comienzos de la década de 1930 quedaron atrás los años de prosperidad y expectativas. Habia
que convivir con la crisis y la depresión económica, la interrupción del proceso democratico, el fraude
electoral y los negociados. Para muchos, en particular los sectores medios y obreros, fueron años de
desesperanza y escepticismo. La desocupación afectó a muchos argentinos, que por primera vez tenían
serias dificultades para encontrar trabajo en un país en el que, hasta ese momento, la demanda de
mano de obra había superado la oferta.
Los orígenes del peronismo (1943-1945)
A partir de 1930 y hasta 1943, un conjunto de factores contribuyó a la progresiva pérdida de
legitimidad del sistema político. La práctica del fraude electoral y los hechos de corrupción en los que
resultaron involucrados miembros d e la dirigencia política debilitaron, frente a la ciudadanía, la
capacidad de las instituciones de la democracia para representar los intereses de los diferentes sectores
sociales. En un periodo de profundas transformaciones económicas y sociales, el sistema político
ignoraba o desconocía las demandas y necesidades de la mayoría de la sociedad argentina.
La intervención militar que destituyó al presidente Castillo, a la que sus promotores llamaron
“revolución”, contó con el apoyo de sectores sumamente heterogéneos. La gestión del presidente
Ramirez se desarrolló en un contexto político interno muy complejo, en el que los diversos sectores que
apoyaron inicialmente el golpe pugnaban por ver satisfechas sus propias expectativas y objetivos. En
1943 Peron fue designado director del departamento Nacional del Trabajo e inició una política de
acercamiento a los dirigentes sindicales obreros. Las primeras medidas tomadas por Peron, que dieron
señales de la nueva relación que se establece entre los trabajadores y el estado fueron: ordenar la
libertad de José Peter(dirigente comunista del sindicato de la carne); la derogación del Estatuto de las
Organizaciones sindicales, que el mismo gobierno militar había sancionado y que limita y reprime la
acción sindical; designar a su colaborador, teniente coronel Domingo Merante como interventor de la
Fraternidad y la Unión ferroviaria; y obligar a los empresarios a aceptar las demandas de aumentos
salariales, la reincorporación de despedidos y el cumplimineot de las 48 horas semanales de trabajo.
La nueva legislación establecida por la Secretaria de Trabajo y Previsión significa la satisfacción
de la mayoría de los reclamos históricos por los que el movimiento obrero venía luchando desde
principio de siglo. Además garantizo el cumplimiento de las leyes que habían sido sancionadas pero que
en la práctica los empleadores evitaban cumplir. Este conjunto de medidas y otras transformaron
radicalmente la relación entre los trabajadores y el Estado.
La base del proyecto de Perón para reorganizar la sociedad argentina era el desarrollo de la
industria nacional en el marco de la armonía entre las clases sociales. Con el propósito de lograr la
conciliación entre el capital y el trabajo, Peron buscó alianzas con los sindicatos obreros y con las
organizaciones de empresarios, y también, con los dirigentes de los partidos políticos. Los empresarios
consideraron esta activación de los sectores populares más riesgosa que una lejana revolución de
inspiración socialista. La política impulsada por Peron fue produciendo el reagrupamiento político de los
distintos sectores que conformaban la sociedad política. También creció la oposición a Perón entre los
militares, en particular entre los núcleos de oficiales nacionalistas y católicos más conservadores. Toda
la oposición política, desde la derecha hasta la izquierda, se coaligó en una junta de coordinación
política que, hegemonizada por los conservadores, lanzó una ofensiva contra el gobierno. Los militares
opuestos a Perón consideraron que había llegado el momento de deshacerse de la figura más
conflictiva del gobierno y lo encarcelaron en la isla Martin Garcia. Estas circunstancias políticas fueron
percibidas por un sector de la sociedad como el paso previo a una inevitable democratización; para
otros, se trataba de una amenaza directa a las conquistas sociales logradas en apenas dos años. En
este contexto, los cuadros sindicales organizados cercanos al liderazgo de Peron comenzaron a discutir
la posibilidad de tomar medidas de lucha para su liberación y asegurar el mantenimiento y la

profundización de las reformas sociales. Por primera vez, los trabajadores se convertían en actores
centrales de las luchas políticas en la Argentina. La detención de Perón aceleró y profundizó la crisis
política. En las jornadas del 17 y 18 de octubre la presencia activa de los trabajadores en las calles de
los grandes centros urbanos puso de manifiesto que el peronismo se constituye como un movimiento de
masas, con una clara identificación social y política.
Torre y Pastoriza:
Un país más vertebrado
El escenario físico sobre el que tuvo lugar este nuevo episodio en el proceso de la integración de
la sociedad argentina fue el de un país más vertebrado, un país en el que sus habitantes distribuidos en
el territorio estaban en una relación más estrecha entre sí. Esto debido a los efectos de la mayor
urbanización, que era un fenómeno congruente con la trayectoria demográfica del país. Una vez
instalado el peronismo en el poder, la atracción del Gran Buenos Aires llegó hasta las provincias más
lejanas, donde partió la nueva ola de migrantes que engrosó la marcha sostenida de la urbanización. El
crecimiento de origen migratorio en el periodo, que influye un contingente de inmigrantes europeos al
final de la Segunda Guerra Mundial, y en menor medida el crecimiento vegettativo incremento el número
de residentes.
A partir del panorama demográfico se puede afirmar que los contactos y las redes del propio
mundo urbano constituían el ambiente natural de la mayoría de los hombres y mujeres del país. Esto
implicó para todos ellos una ampliación de sus experiencias compartidas. En paralelo a la mayor
urbanización, la expansión de los modernos medios de comunicación fue otro de los procesos que
contribuyó a que el país fuera más vertebrado. Por su capacidad de inspirar un sentimiento de
comunidad a la distancia y en forma instantánea entre millones de personas, la radio habría de ser el
medio más efectivo para fortalecer el proceso de homogeneización cultural promovido por la escuela
pública y el servicio militar. Perón se contó entre los primeros que supo aprovechar la potencialidad de
la radio para la actividad política. La imagen de una Argentina unificada por su territorio arraigo en la
conciencia colectiva y reforzó la cohesión que se nutría de la lengua y las costumbres (Transmisión
radial de competencias de turismo y la identificación personal con un club de Buenos Aires). El conjunto
de circunstancias mencionadas se combinó para dar maypor vertebración al país y potenciar el lugar
central en el que ocupaba Buenos Aires y su entorno inmediato. El nuevo episodio en la integración
social de la Argentina que tuvo lugar en los años del peronismo encontró la plataforma propicia para
dilatar su influencia y transformarse en una experiencia de alcance nacional.
La sociedad móvil
Los recién llegados al Gran Buenos Aires tendieron a ubicarse en los niveles más bajos de la
pirámide social, empujando a los que ya estaban hacia arriba, a posiciones obreras más altas y hacia
los estratos medios. Para unos y otros este fue un periodo de ascenso social. En términos
comparativos, en la estructura ocupacional del país se crearon y llenaron más posiciones de empleados
y pequeños y medianos empresarios que posiciones de obreros y trabajadores por cuenta propia. Estos
fueron los años en que se produjo la ampliación de las actividades a cargo del Estado, la modernización
del aparato productivo, el gra aumenta de la educación y los servicios, Todos esos procesos
simultáneos impulsaron el incremento de las ocupaciones no manuales en relación de dependencia, los
trabajadores de cuello y corbata. La mitad de los que habían nacido de padres obreros radicados en la
ciudad ya no se encontraban en la situación de trabajador asalariado: había ascendido a la clase media.
Estos cambios se dieron tanto por la movilidad individual como por la sucesión generacional. Más
argentinos pudieron mirar a los que estaban situados arriba de ellos en la escala social con la
expectativa de que en poco tiempo ellos o sus hijos habrían de alcanzarse. La novedad del peronismo
en el poder consistió en que el Estado se ocupó de allanarse el camino, removiendo los obstáculos y
ampliando los procesos que venían ocurriendo en la economía nacional.

En los cambios operados en la distribución del ingreso nacional influyeron, por un lado, los efectos
de las transformaciones estructurales en curso antes de 1946 y, por otro, los efectos de la acción
gubernamental, que complementaron a aquellos imprimiendolos un impulso adicional. Ester resultado
previsible de los procesos en marcha en el país fue luego potenciado desde el gobierno a través de
diversos instrumentos (respaldo oficial de la sindicalización y a la fijación de salarios por medio de
convenio; una política general de salarios en consonancia con su estrategia e estimula a la demanda
interna; política de precios relativos y su impacto sobre la canasta de consumo familiar). Las medidas de
política del gobierno sumaron sus efectos a los que se derivan del desplazamiento de los trabajadores
del campo a las actividades urbanas y unos y otros, combinados, promovieron una redistribución
sustantiva del ingreso nacional. La sociedad móvil de los años el peronismo fue una sociedad con una
estructura de ingresos más igualitaria. La evolución de los dos rubros básicos del presupuesto de la
familias tuvo un papel central en la elevación de los niveles de vida de la población, particularmente de
los estratos populares.
Las vías de acceso al bienestar social
Con la redistribución de los ingresos y la expansión de los consumos, la prosperidad de los años
el peronismo fluyó a lo largo de la pirámide social urbana como nunca antes en el pasado. Entre los
sectores trabajadores de más reciente radicación ella significó la ampliación de sus horizontes más allá
de las necesidades inmediatas de subsistencia. Para los obreros más establecidos , los empleados y las
clases medias representó el acceso a una mayor variedad de bienes y un mejor aprovechamiento de los
beneficios de las políticas sociales y del gobierno.
Aun así se puede afirmar que la casa propia, que simbolizaba desde principios de siglo la
culminación ideal del ascenso individual, permanece fuera del alcance de muchos. El peronismo en el
gobierno modificó ese estado de cosas. Una iniciativa fue el congelamiento de los alquileres; los
créditos del BHN operaron como organismos de redistribución de ingresos ya que no requieren
depósitos previos y sus tasas de interés no se reajustan al ritmo de la inflación. En estas condiciones, y
a pesar de los aumentos de los costos de la construcción, los sectores asalariados pudieron afrontar los
créditos para vivienda. Además de la política de crédito barato, el gobierno tomó a su cargo la
construcción de viviendas con destino a sectores de menores recursos.
La contrapartida de esta evolución promisoria fue la situación en que se encontraron los
pobladores sin dinero suficiente para alquilar o comprar un lote de terreno en cuotas. Para ello la
alternativa disponible fue convertirse en ocupantes, a menudo ilegales, de tierras fiscales, en zonas
inundables o de escaso valor, en las llamadas “villas de emergencia”. Dos son las conclusiones que es
posible extraer de esta somera reconstrucción de la cuestión de la vivienda y sus soluciones durante los
años del peronismo. La primera es que la acción del gobierno contribuyó y mucho a corregir el déficit
que encontró a comienzos de su gestión. La segunda conclusión se refiere a las consecuencias del
principal instrumento al que se recurre para ello, el crédito subsidiario.
El resultado de la gestión peronista fue, así , la extensión de la red de protección social a sesiones
más amplias de la población pero también la fragmentación de la solidaridad pública en función de las
distintas capacidades de presión de las categorías de trabajadores.
Se incrementó la participación de los gastos en educación dentro del presupuesto nacional, las
actividades educativas fueron separadas de la esfera del Ministerio de Justicia y convertidas en la
jurisdicción de un ministerio independiente. Con la reorganización administrativa y los mayores recursos
financieros se puso en marcha una activa política dirigida a ampliar el acceso a la enseñanza. Así como
para el acceso a la educación puede afirmarse que las políticas oficiales y la elevación del nivel de vida
se combinaron para dar maor intensidad a un proceso que ya estaba en marcha desde tiempo atrás, lo
mismo vale para otro capítulo importante en la democratización del bienestar, el desarrollo del turismo
de masas. Este fue un objetivo que estuvo presente desde un comienzo en la gestión del peronismo.
Muchos tuvieron acceso a poder realizar vacaciones.
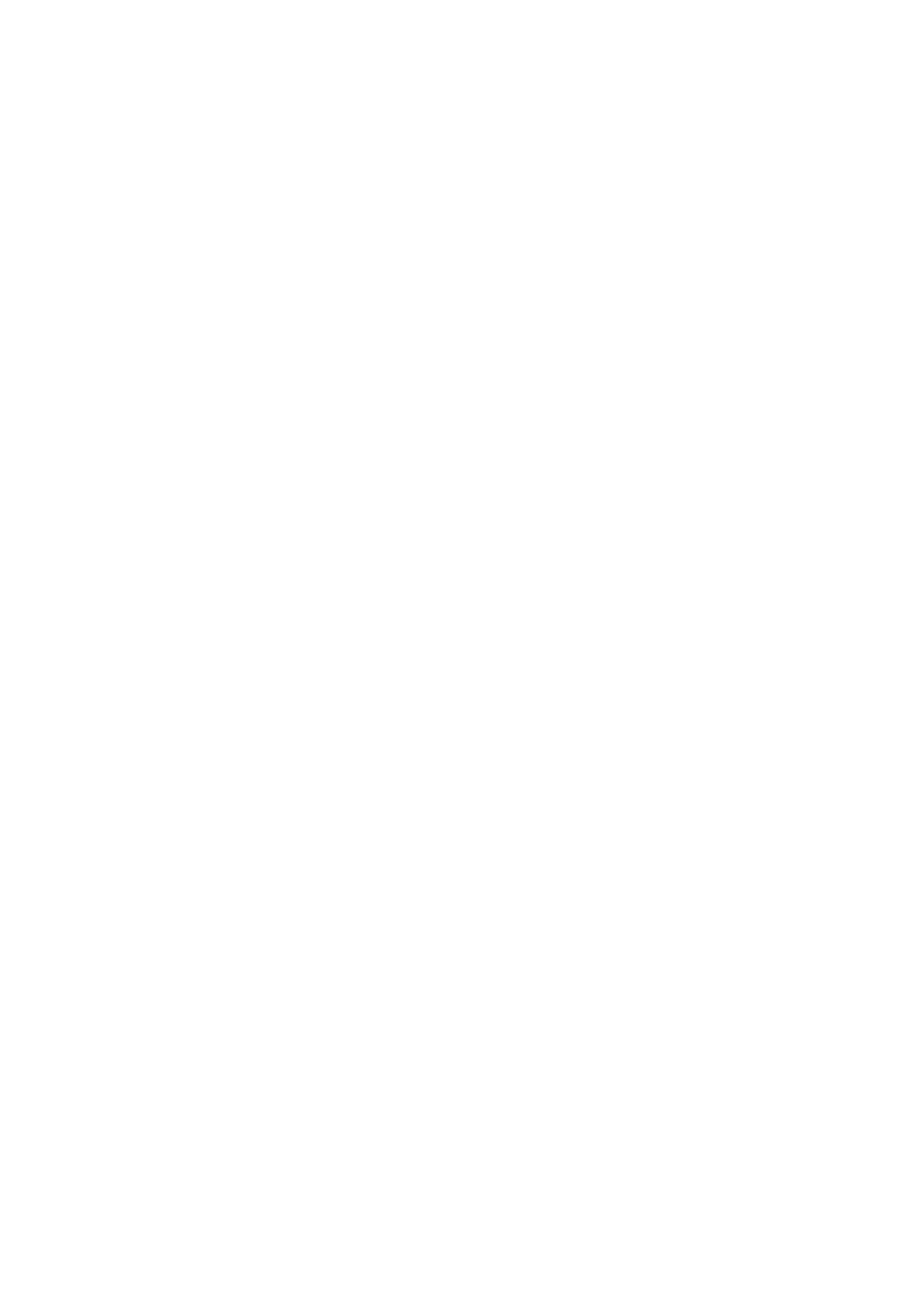
El desenlace conflictivo de la democratización del bienestar
El proceso de democratización del bienestar al que asistió el país durante la década peronista
puede ser condensado en una imagen, la de una familia típica tal como aparece en forma recurrente en
la propaganda oficial y los libros de lectura de la escuela(padre-madre-hijos). En una breve
enumeración, allí está presente, en primer lugar, la mayor prosperidad, producto del pleno empleo y
altos salarios, que permite al jefe del hogar disfrutar de su tiempo libre al cabo de la jornada de trabajo.
La presencia de los hijos da lugar a la idea que más argentinos pudieron salir a buscar pareja y contraer
matrimonio. El aumento en el nivel de vida de la población y los mejores salarios de los jefes de familia
permitieron que la declinación de la participación femenina en el mercado de trabajo observada desde
tiempo atrás continuará su curso. El acto de votar habrá de ser presentado como la ocasión para que la
mujer pusiera de manifiesto sus más profundos valores morales, como un instrumento para la
preservación de los valores del hogar antes que la elección de un programa político. Con frecuencia, en
el epígrafe se señala que lo que allí está representado es una familia trabajadora, correspondía a la
representación idealizada de las clases medias.
El peronismo promovió un cambio social pero no propuso una cultura alternativa. Su audacia, en
todo caso, consistió en crear las oportunidades que pusieran al alcance de nuevas mayorías los ideales
y las costumbres que los sectores medios ya habían probado y en los que la ciudad se reconocía ufana.
El largo brazo del Estado hizo que todo sucedió a la vez y rápidamente, el incremento del número de los
asalariados, el desarrollo del sindicalismo, la distribución de los ingresos y los bienes públicos y, en un
nivel más profundo, la crisis de la deferencia y del respeto que el orden social preexistente
acostumbraba a esperar de sus estratos más bajos.

Resumen ICSE primer parcial cataldi.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.