1
HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO.
El trabajo a lo largo de la historia.
1) Primera época: las prestaciones laborales “pre industriales”.
El primer antecedente de prestación en esta época es la que realizaban los primitivos romanos cuando llevaban a cabo una locación
de servicios o locatio conductio operarum. Cabe recordar que sólo los ciudadanos romanos —como hombres libres— podían
realizarlas.
Al contrario, las prestaciones de los esclavos no pueden ser entendidas como laborales, ya que no eran considerados por el derecho
romano personas sino cosas u objetos, y como tal carecían de libertad; la relación entre dador de trabajo y beneficiario era de
dominio.
Con el tiempo se fue restringiendo el poder absoluto del señor, mejorando la condición del esclavo (podía llegar a comprar su libertad,
o a adquirirla por voluntad del señor —manumissio—, o por disposición de la ley, etc.). Los esclavos eran parte del “inventario” de un
predio urbano o de un fundo rural y les estaba vedada cualquier actividad libre de tipo creativo.
Con la caída del Imperio Romano y la estructura de la nueva sociedad medieval, las prestaciones que antes efectuaban los esclavos
—trabajo esclavista— fueron trasladadas a los siervos de la gleba, mientras que las que hasta entonces venían desarrollando los
romanos libres fueron asumidas por los artesanos.
Los nuevos siervos —herederos de los primitivos esclavos del mundo clásico— continuaron desarrollando las tareas encomendadas
por sus amos de manera infrahumana, ya que seguían siendo considerados como cosas, y no como personas o sujetos de derecho.
Estos siervos, que en su mayoría realizaban tareas de siembra y cosecha, eran parte inescindible de los fundos de los señores
feudales para los cuales trabajaban.
Sólo a manera de rudimentaria contraprestación era permitido a los siervos conservar una pequeña porción de lo obtenido del suelo
para su subsistencia y la de su familia. La sociedad medieval era una organización de estamentos y clases, dominada por el clero y la
nobleza. Los campesinos quedaban excluídos de cualquier derecho de carácter político y estaban —por su condición de siervos—
anexados a la tierra del señor para el cual trabajaban, conformando lo que se podría llamar una “economía natural”.
El sistema de las prestaciones, tal como se venía pactando desde la antigüedad clásica en su doble dimensión esclavo-hombre libre,
no varió demasiado durante la edad media y los comienzos de la modernidad.
En esta época cabe observar tres etapas bien diferenciadas:
a) La Antigua (hasta el siglo X): caracterizada por el trabajo esclavista, por las industrias familiares y por el agrupamiento de los
artesanos en colegios.
b) La Medieval (siglos X a XV): las comunas se liberan de la tiranía feudal y comienzan a aparecer —y luego a afianzarse— los
gremios de practicantes de oficios y las corporaciones.
c) La Monárquica (siglos XVI a XVIII): los monarcas, reforzados en su poder tras la decadencia y disolución del sistema feudal,
trataron de desarrollar algún tipo de industria rudimentaria y emitieron reglamentaciones para los gremios.
2) Segunda época: las prestaciones laborales de la etapa industrial. La cuestión social.
Hacia fines del siglo XVIII, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial trasformaron de manera definitiva las
estructuras sociales y las formas tradicionales de prestación laboral.
En efecto, con la aparición de las primeras máquinas, de la consecuente producción en serie y de la iluminación de gas de carbón —
que permitía el trabajo nocturno—, comienza una etapa de “industrialización”, en la que se verificó una mutación de los típicos papeles
de artesano-vasallo-propietario hasta lo que hoy se conoce como obrero-empleador.
A diferencia de lo que ocurría en las etapas anteriores, en las cuales el fundo o el pequeño taller eran el eje absoluto de la vida del
trabajador —ya que allí no sólo trabajaba, sino que además vivía junto con su familia—, en la etapa industrial los obreros comenzaron
a desplazarse en movimientos migratorios internos para asentarse en las típicas aglomeraciones suburbanas que fueron naciendo
alrededor de las fábricas que se iban instalando.
El hacinamiento que se fue produciendo en los suburbios de las grandes ciudades y, como consecuencia de ello, el exceso de mano
de obra ofrecida a cada establecimiento fabril, originaron nuevas relaciones de abuso, en las que el empresariado naciente sometió a
sus obreros a condiciones infrahumanas de labor.
Las primeras leyes sobre la jornada datan de la mitad del siglo XIX en Inglaterra, Francia y Australia. Sin embargo, la jornada de 8
horas diarias y 48 semanales, a nivel internacional, fue establecida luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial en el tratado
de Versalles, que creó la Organización Internacional del Trabajo (1919). En la Argentina, se legisló sobre la jornada de trabajo en la
ley 11544, que data de 1929 y rige actualmente.
Con la aparición de la doctrina de Josserand —que impuso la responsabilidad objetiva—, se logró dictar las primeras leyes sobre
accidentes de trabajo. La legislación inglesa toma en cuenta el riesgo que produce la industria, dejando a un lado la culpa, y aparece
la “teoría del riesgo”. Este criterio es adoptado por la legislación francesa, luego por la belga, y posteriormente se traslada a América.
La teoría de Josserand responsabiliza al dueño de un establecimiento por haber generado el riesgo y repara el daño hasta
determinado monto: la indemnización no era integral, sino tarifada, lo que fue aplicado a la mayoría de los países de Europa. Pero la
posición de Alemania —unificada por Bismarck— entre los años 1889 y 1890, fue consagrar los seguros obligatorios para supuestos
de accidente, enfermedad, muerte y otras consecuencias emergentes de los siniestros laborales.
Corrientes teórico-filosóficas.
a) Liberalismo: Esta doctrina, nacida de la conceptualización teórica de Adam Smith y propuesta en su obra Investigación acerca de
la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, propone la regulación natural de las relaciones sociales nacidas del nuevo
industrialismo. Es decir, que propugna la normalización paulatina —sin intervención de ente alguno— de las relaciones obrero-
patrono. El liberalismo es anti-intervencionista por definición, ya que Smith postula que cualquier regulación conspira contra las leyes
naturales de la división del trabajo, de la moneda y de la oferta y la demanda. Para esta doctrina, el Estado sólo debe limitarse a
preservar el discurrir normal de dichas leyes naturales, removiendo —aun de manera coercitiva, si fuera necesario— los obstáculos
que puedan presentarse. De allí que a la concepción liberal del Estado se la caracteriza como “estado-gendarme”.
b) Socialismo: El primero de los teóricos socialistas que expuso sus ideas acerca de la imposibilidad de la existencia de la armonía
espontánea y natural de las relaciones social-laborales, de las que hablaba Smith, fue Sismondi. Considera que la abstención
gubernamental no tiene razón de ser, por cuanto el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar los abusos, poner límites a las
iniciativas individuales y mantener el equilibrio de los distintos factores de producción. Por ello, Sismondi es considerado como el
primero de los “intervencionistas”.
c) Comunismo: El comunismo o “socialismo científico” fue conceptualizado por Carlos Marx y Federico Engels y expuesto en el
llamado Manifiesto Comunista de 1848. En el Manifiesto, sus autores proclaman que los instrumentos de producción deben ser
puestos en manos de los obreros (“proletariado”) mediante la lucha de clases, propuesta como solución para la eliminación de la
burguesía. Sostienen que tal fin no puede ser alcanzado sin la supresión violenta de todo el orden social tal como está organizado en
2
ese momento. Para el pensamiento de Marx y Engels, las clases son irreconciliables y la lucha no termina hasta que sea instalada una
verdadera “dictadura del proletariado”.
Los comunistas también teorizaron acerca del concepto de “plusvalía”. Sostienen que la sociedad capitalista se funda en la producción
de mercancías, que son producto del trabajo humano, al que consideraban como creador de valor.
Para ellos, el poseedor del dinero compra “fuerza de trabajo” como si comprase cualquier otra mercancía por el valor equivalente al
tiempo de trabajo, socialmente necesario para su producción; por lo que al obrero le cuesta subsistir y mantener a su familia.
Después de la compra de dicha fuerza laboral, el propietario del dinero es también detentatario del derecho de consumirla: obligarla a
trabajar durante toda la jornada. Pero, quizá en la mitad de tiempo de la jornada, el obrero produce una mercancía que cubre los
gastos de su manutención, y en la segunda mitad crea un producto suplementario que el sistema capitalista no retribuye al obrero y
cuyo beneficio el patrono se guarda para sí.
A esa producción suplementaria, no retribuída al obrero, y con cuyo valor se queda el propietario de la fábrica, es lo que los
comunistas denominan “plusvalía”.
d) Doctrina social de la Iglesia: Esta solución teórico-filosófica reconoce sus orígenes en las enseñanzas de Jesucristo, en las de los
padres de la Iglesia (entre otros, Santo Tomás de Aquino) y en las encíclicas papales.
La Doctrina Social condena tanto las soluciones capitalistas como las socialistas y las comunistas:
— condena al capitalismo porque, en un pretendido sistema idílico de libertad y de libre competencia, se produce el triunfo del más
fuerte y una explotación del trabajador tan dura que lo reduce al pauperismo.
— condena al comunismo porque —además de profundamente materialista y anticristiano— propicia la lucha de clases y la instalación
de una dictadura estatal férrea en manos del proletariado.
3) Tercera época: la etapa “pos industrial”.
A partir de la década de 1970, se va conformando un nuevo orden económico y político que puede ser denominado “pos industrial”.
Esta etapa se caracteriza por los siguientes factores: la informatización, la robotización, la electrónica aplicada, la automatización de
los procesos de producción y la búsqueda de la eficiencia y el bajo costo. Se materializa en los procesos de globalización,
flexibilización laboral y precarización del empleo.
a) La “globalización”: Los Estados y los grupos económicos se reúnen en organizaciones trasnacionales (Mercosur, Unión Europea,
etc.), se neutralizan las barreras aduaneras y se trata de optimizar los procesos de intercambio para aumentar las ventajas
competitivas. En esta nueva división internacional del trabajo y de la producción y del consumo, algunos países se han convertido en
líderes en materia de provisión internacional de mano de obra sumamente barata. Se trata de una época de comunicaciones globales,
en la cual se amplían cada vez más los mercados de trabajo, de producción y de consumo mediante la acción de nuevas herramientas
de comercialización (por ejemplo, la mercadotecnia). La globalización de la economía, la competencia y la cultura de la producción y el
consumo impone a las empresas tratar de reducir el llamado “costo laboral”.
b) La “flexibilidad laboral”: Esta corriente es una de las características primordiales de la etapa “pos industrial” y, básicamente,
consiste en la reformulación de los mecanismos legales necesarios para obtener una mayor producción y mejores utilidades por medio
de la reducción de los costos laborales.
Sin embargo, hay detractores de este sistema, ya que algunos sectores sociales consideran que sólo se tiende a eliminar los derechos
de los trabajadores y a restringir el poder de los sindicatos.
Dentro de este sistema predominan las condiciones de trabajo elásticas y presenta las siguientes características:
— el trabajador se trasforma en multiprofesional, es decir, que está capacitado para trabajar en distintas tareas;
— aparece el concepto de polivalencia funcional, en el cual las tareas que desarrolla el trabajador se adaptan a las necesidades de la
empresa (cambio de una máquina a otra o a categorías de distinto nivel);
— la jornada de trabajo es variable según la intensidad del trabajo (hora flexible, jornada intensiva);
— los descansos y vacaciones se adaptan a las características del trabajo y se los puede fraccionar.
c) La “precarización del empleo”: El llamado trabajo precario es aquel que no reúne las condiciones legales fijadas, tanto porque la
prestación es temporaria o inestable o por tratarse de un trabajo no registrado (trabajo en negro). Asimismo, se presenta cuando los
ingresos son sensiblemente inferiores a los niveles mínimos de subsistencia (subempleo). En esta etapa “pos industrial”, la
informatización y automatización de los procesos de producción, en el marco de la globalización de la economía dentro de una nueva
concepción de producción y consumo de competencia internacional, produce un descenso notorio en la necesidad de mano de obra,
lo cual ha llevado a las empresas a invertir en tecnología de avanzada que para su funcionamiento requiere pocos trabajadores y un
alto nivel de capacitación. Como lógico corolario, esto produce la necesidad de propender a lograr una capacitación adecuada de los
trabajadores para adaptar sus aptitudes al cambio tecnológico existente.
TRABAJO HUMANO.
Concepto de trabajo.
Según el Art. 4 de la LCT: Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la
facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora
del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en
cuanto se disciplina por esta ley.
Trabajo que queda fuera del alcance de la LCT.
1) Trabajo benévolo: Se presta en forma desinteresada, sin buscar beneficio propio, por ej. el realizado en una parroquia o el trabajo
comunitario.
2) Trabajo familiar: Por ej. es el que se da entre los cónyuges y los padres respecto de sus hijos que están bajo la patria potestad. No
puede haber contrato de trabajo entre los esposos por la prohibición de celebrar entre ellos el contrato de compraventa. No puede
existir contrato de trabajo entre padres e hijos menores de edad, pero sí con los mayores en virtud de lo dispuesto en el Código Civil.
3) Trabajo autónomo: Éste si es retribuido, pero no incluye la nota típica de la dependencia, pues el autónomo trabaja por su cuenta
y riesgo.
La relación de dependencia.
El trabajador es quién presta su actividad personal a cambio de una remuneración, en relación de dependencia o subordinación
respecto de otro (empleador) que requiere de sus servicios.
El trabajador dependiente se caracteriza por: a) ser una persona física; b) trabajar en una organización ajena, sometido a las
instrucciones y órdenes que le imparten; c) trabajar bajo el riesgo de otro, que recibe la tarea y la dirige: no asume riesgos
económicos; d) estar protegido por la Constitución Nacional (Art. 14 bis) y por la legislación de fondo.
Subordinación.
Se da en un triple sentido:
3
1) Jurídica: El empleador dirige en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa. El trabajador se encuentra
sometido a la autoridad del empleador, quien ejerce sobre él facultades de dirección, control y poder disciplinario.
2) Técnica: Somete su trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el empleador; resulta más amplia respecto a los trabajadores
con menor calificación y menor en relación con lo más capacitados profesionalmente.
3) Económica: El trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador a cambio de una remuneración; no recibe el
producto de su trabajo ni comparte el riesgo empresario, por lo que los mayores beneficios o los quebrantos derivados de la
explotación sólo benefician o perjudican al empleador, y son ajenos al obrero.
DERECHO DEL TRABAJO.
El derecho del trabajo es el conjunto de normas y principios y normas jurídicas que regulan las relaciones que surgen del hecho social
del trabajo dependiente, y las emanadas de las asociaciones profesionales –sindicatos y cámaras empresariales- entre sí y con el
Estado. Su fin es la de proteger a los trabajadores, se constituye como herramienta para igualar a trabajadores y empleadores: de
esta manera genera desigualdades para compensar las diferencias naturales preexistentes entre unos y otros.
División.
1) Derecho individual del trabajo: se ocupa de las relaciones de los sujetos individualmente considerados: el trabajador y el empleador.
2) Derecho colectivo del trabajo: regula las relaciones de los sujetos colectivos, es decir, de los sindicatos y las cámaras
empresariales con el Estado.
3) Derecho internacional del trabajo: está constituido por los tratados internacionales celebrados entre los distintos estados y por los
convenios y recomendaciones de la OIT.
4) Derecho administrativo y procesal del trabajo: se ocupa del procedimiento en la órbita judicial ante los tribunales del trabajo.
Contenido normativo.
La LCT rige todo lo concerniente al contrato de trabajo, se haya celebrado en el país o en el exterior, mientras se ejecute en nuestro
territorio. Están excluidos de su ámbito de aplicación los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal
(excepto inclusión en ella por acto expreso o por el régimen de las convenciones colectivas de trabajo), los trabajadores del servicio
doméstico y los trabajadores agrarios. Para aquellas actividades que tienen una regulación particular (estatuto especial o convenio
colectivo) opera como norma supletoria.
Caracterización del derecho laboral.
1) Es un derecho en constante formación, dinámico y en evolución continua, surgido de la realidad social.
2) Es un derecho de integración social: sus principios y normas- principio protectorio, de irrenunciabilidad, normas de de orden público,
limitación de la autonomía de la voluntad- obedecen al interés general de proteger al hombre trabajador.
3) Es profesional: se ocupa del hombre por el hecho del trabajo.
4) Es tuitivo o protector: su fin es tutelar al trabajador, que es la parte más débil en la relación laboral. Se parte de la idea que no
existe un pie de igualdad entre las partes.
5) Es un derecho especial: las normas del derecho civil tienen carácter complementario o supletorio, y se aplican si no están en pugna
con el principio protectorio.
6) Es autónomo: tiene autonomía científica, legislativa y didáctica.
El orden público laboral: el principio protectorio.
Supone una limitación a la autonomía de la voluntad. A la hora de negociar, los empleadores tienen recursos suficientes para imponer
determinadas condiciones del contrato y los trabajadores sólo cuentan con su fuerza de trabajo. Así nace el principio protectorio que
se materializa en el Art. 9 de la LCT: En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más
favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o
encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.
Además el Art. 14 de la CN dice que el trabajador en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes.
El concepto de orden público es cambiante, pues está siempre referido a intereses que el legislador considera esenciales en la
sociedad en un momento determinado y que deben ser protegidos dependiendo de las circunstancias sociales y económicas y del
modelo de relaciones laborales adoptado. Una excepción al orden público laboral lo constituye el concepto de disponibilidad colectiva,
introducido por la ley 24.013, por el cual se podría pactar beneficios inferiores a los regulados en las normas que lo integran.
Naturaleza jurídica del derecho laboral.
Doctrinariamente se lo considera como derecho público, derecho privado o como un derecho mixto. En verdad se trataría de un
derecho privado limitado por el orden público laboral.
El derecho laboral es un derecho humanista y colectivista, que vela por la dignificación del trabajo humano, mientras que el derecho
civil- que parte de la premisa de la igualdad de las partes- es un derecho individualista y patrimonialista donde rige el principio de la
autonomía de la voluntad.
FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO.
1) Fuentes materiales: son hechos o factores sociales que surgen como consecuencia de una necesidad social o de un sector de la
sociedad, y adquieren relevancia en determinado momento y lugar históricos, dando origen a una norma jurídica. Se trata de los
antecedentes de una norma y de los factores gravitantes que motivan su sanción.
2) Fuentes formales: son las normas que surgen de ese hecho social, que es la exteriorización de una necesidad de la sociedad o
parte de ella. El Art. 1 de la LCT las enumera diciendo que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen:
a) Por esta ley;
b) Por las leyes y estatutos profesionales;
c) Por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales;
d) Por la voluntad de las partes;
e) Por los usos y costumbres.
Esta enumeración no es taxativa y tampoco consagra un orden de prelación, ya que rige el principio de la norma más favorable al
trabajador. El art. omite a la Constitución Nacional que en su Art. 14 bis consagra la protección y defensa del derecho a trabajar.
Tampoco hace mención a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y los tratados y concordatos que tienen jerarquía
superior a las leyes, en virtud de lo establecido en el Art. 75, inc. 22.
Según su alcance, las fuentes se pueden clasificar en especiales o generales.
1) Fuentes especiales: Tienen un alcance reducido, y están dirigidas a un conjunto determinado de personas, por ej. a una categoría
de trabajadores amparados por un estatuto profesional.

4
2) Fuentes generales: tienen un alcance amplio y abarcan a la generalidad de los trabajadores, por ej. la LCT y la Ley de Riesgos de
Trabajo.
Teniendo en cuenta su relación con el derecho del trabajo, se las puede clasificar en fuentes clásicas y propias.
1) Fuentes clásicas: son aquellas que se presentan en todas las ramas del derecho: la CN, los tratados con naciones extranjeras, las
leyes y sus reglamentaciones, la jurisprudencia y los usos y costumbres.
a) Constitución Nacional: El art. 14 bis consagra las garantías mínimas del trabajo en la Argentina en los siguientes aspectos:
a) Derechos del trabajador en el contrato de trabajo: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada y descanso y
vacaciones pagas; régimen remuneratorio (remuneración justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por igual tarea y
participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección); protección contra el despido arbitrario del
empleado privado y estabilidad del empleado público; estabilidad del representante sindical; compensación económica familiar
(asignaciones familiares).
b) Derechos sindicales: derecho a la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro
especial; derecho de los sindicatos a concertar convenios colectivos de trabajo, a recurrir a la conciliación, al arbitraje y a la huelga;
protección especial a los representantes gremiales para el ejercicio de su gestión, en especial la relacionada con la estabilidad en su
empleo.
c) Derechos emanados de la seguridad social: otorgamiento de los beneficios de la seguridad social con carácter de integral e
irrenunciable; seguro social obligatorio a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía económica; jubilaciones y
pensiones móviles; protección integral de la familia (defensa del bien de familia, compensación económica familiar y acceso a una
vivienda digna).
— Derecho de trabajar: Es el derecho a elegir la propia actividad, concretado de manera efectiva en un contrato de trabajo. También
implica el derecho a la libertad de contratar.
— Derecho a las condiciones dignas y equitativas de labor: Alude a la calidad de trato que debe recibir el trabajador. Las “condiciones
dignas” abarcan también al ambiente, lugar, horario, descanso, retribución, trato respetuoso, etc.
El adjetivo “dignas” debe ser interpretado como condición compatible con la dignidad del hombre. El adjetivo “equitativas” alude a la
justicia de cada caso particular, al trabajador en cada situación.
— Derecho a la jornada limitada: Con ello se establece, constitucionalmente, que el tiempo de trabajo no puede insumir todo el tiempo
de vida del hombre. La duración del trabajo debe tener tres pausas: la diaria, la semanal y la anual.
El texto no establece una fijación de horas; hace referencia a una jornada limitada, desde el punto de vista del principio de
razonabilidad, y teniendo en cuenta la índole del trabajo; varía, por ejemplo, si es insalubre o si se trata de un menor. La ley es la que
fija la cantidad de horas; internacionalmente, la jornada máxima de labor no puede exceder de 8 horas diarias.
— Derecho al descanso y vacaciones pagadas: Tiene relación con lo expresado anteriormente, debiéndose destacar que el adjetivo
“pagadas” debe ser entendido como pago previo o anticipado.
— Derecho a la retribución justa: Cabe entenderlo como el derecho a percibir un salario que, por su monto y oportunidad de pago,
resulta suficiente para vivir.
— Derecho al salario mínimo, vital y móvil: Se refiere a aquella remuneración por debajo de cuyo monto se presume que resulta
insuficiente para garantizar la supervivencia del trabajador, es decir, para satisfacer sus necesidades vitales que no sólo le permitan
vivir, sino, además, vivir bien.
Ni en los convenios colectivos, ni en los contratos individuales de trabajo, se puede pactar un salario menor al considerado legalmente
como mínimo y vital. El salario también debe ser “móvil”, porque si existe “inflación”, el salario debe ser ajustado al nivel de vida.
— Derecho a percibir igual remuneración por igual tarea: Ésta es la única igualdad que la Constitución consagra en las relaciones
privadas. Tiene por finalidad suprimir la arbitrariedad en cuanto a la fijación de retribución entre personas que realizan iguales tareas
(sobre todo por sexo o edad), evitando discriminaciones.
Este precepto no se opone a que el empleador otorgue un trato distinto, fundado en razones objetivas como, por ejemplo, por mayor
eficacia, laboriosidad, contracción al trabajo; no se prohíbe al empleador premiar —por encima de lo estipulado en el convenio— a
aquellos trabajadores que demuestren mérito suficiente, sino que se sanciona el trato discriminatorio y arbitrario ante situaciones
iguales.
— Derecho a participar en el beneficio, el control y la dirección de la empresa: La “participación en los beneficios” es un aspecto
salarial. El “control de la producción y la colaboración en la dirección de la empresa” sirve para que el trabajador tenga derecho a
verificar el crédito patronal; estos dos últimos derechos no tienen carácter remuneratorio.
La participación es debida a todo empleado que coopere directamente para la obtención de un beneficio lucrativo. Se plantea el
problema de que, para participar en la producción, debe de existir un control y colaboración en la dirección. Salvo acuerdo de partes,
la participación en las ganancias no puede sustituír ni absorber el monto del salario. Esa participación es un adicional o suplemento
por encima de la remuneración mínima.
Este principio de participación trae aparejado diferentes problemas. En la norma constitucional no hay pauta alguna sobre cómo se
debe hacer el reparto de las ganancias; no se dispone si, por ejemplo, es conforme al salario, a la antigüedad o a la asistencia;
asimismo, el control de la producción de la empresa implicaría la necesidad de exhibir los libros de comercio para detectar las
ganancias a dividir.
— Derecho a la protección contra el despido arbitrario: Hay que distinguir entre relaciones laborales privadas y empleo público. En el
campo de las relaciones laborales privadas rige la estabilidad impropia, que no prohíbe el despido ni lo anula, sino que se limita a
establecer una compensación económica reparatoria; es decir, que no existe la reinstalación en el empleo sino que la reparación por
el despido incausado se traduce en el pago de una indemnización.
En el ámbito del empleo público, el derecho a la protección contra el despido arbitrario se vincula con la estabilidad del empleado
público, que es “propia” y está asegurado por la nulidad de la cesantía arbitraria y la obligación estatal de reincorporación. La doctrina
y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que la estabilidad del empleado público, garantizada por el
art. 14 bis, obliga también a las provincias y alcanza, por consiguiente, al personal de las administraciones locales.
— Derecho a la estabilidad del empleado público: En el caso del empleado público, ante una cesantía sin causa legal justa o sin
sumario, el Estado está obligado a reincorporarlo.
Este tipo especial de estabilidad queda vulnerada en los siguientes casos: a) si la cesantía se dispone sin causa legal suficientemente
razonable; b) si se dispone sin sumario previo y sin forma suficiente de debido proceso; y c) si se declara en comisión al personal.
Al contrario, no se considera vulnerada la estabilidad del empleado público: a) cuando hay causa legal razonable, acreditada por un
sumario previo; b) cuando se suprime el empleo; c) cuando se dispone la cesantía por razones de verdadera racionalización o
economía administrativa, fehacientemente acreditada; y d) cuando el empleado está en condiciones de jubilarse con beneficio
ordinario.
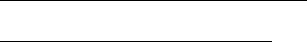
5
El derecho a la estabilidad no es absoluto, cede ante el interés general que autoriza al Estado a prescindir de los empleos y servicios
innecesarios, en cuya hipótesis la reincorporación se trasforma en una indemnización equitativa.
— Derecho a la organización sindical: Surge del contexto del art. 14 bis cuando se refiere a “asociarse con fines útiles”. Esta libertad
implica la posibilidad de formar una asociación, poder ingresar en ella, desasociarse, y no ser compelido a asociarse.
Asimismo, hace referencia a una “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro
especial”. Se debe distinguir entre “unidad sindical”, en la que sólo se reconoce un sindicato por cada sector de actividad o profesión,
y “pluralidad sindical”, en la que puede actuar más de uno.
Efectuando una interpretación literal, el art. 14 bis parece optar por el sistema de pluralidad sindical, deduciéndose ello de la referencia
a “la organización libre y democrática”. Cabe entender como organización “libre”, aquella exenta de trabas, tanto para su formación
como para su desenvolvimiento, sin coerciones estatales de ninguna especie, como tampoco de los empleadores o de los partidos
políticos. Por su parte, “organización democrática” significa una organización respetuosa de la persona, de sus libertades y de sus
derechos.
De los dos conceptos indicados en el párrafo anterior, se deducen las siguientes ideas: 1) que por categoría profesional han de existir
tantas organizaciones como trabajadores de ella quieran formar una organización; 2) que cada trabajador tiene derecho a afiliarse o
no afiliarse a organización alguna; 3) que la estructura interna de las organizaciones debe ser libre y democrática respecto a su
conformación, elección de autoridades, actividad de sus miembros, etc.
Sin embargo, la ley 23551—y las dictadas sobre las asociaciones profesionales con anterioridad— adopta el sistema de unidad
sindical.
— Derecho de huelga: El derecho de huelga está constitucionalmente reconocido a los trabajadores, pero no como movimiento
individual, sino colectivo. Es decir, que le pertenece a la pluralidad de los trabajadores que comparten un mismo conflicto. El sujeto de
la huelga es el sindicato: no existe norma expresa que reconozca el derecho de huelga o lo niegue a otros sujetos activos distintos de
los gremios.
El art. 14 bis atribuyó el derecho de huelga a los gremios que se constituyen en sujetos activos de la huelga, por lo que no podría
negárseles su ejercicio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que el derecho de huelga es operativo, es decir, que puede ser invocado y
ejercido aunque no se dicte una ley que lo reglamente.
La doctrina “juslaboralista” ha coincidido en considerarla como un conflicto colectivo y gremial, consistente en la suspensión o
abstención del trabajo, con carácter temporal, y con abandono del lugar de tareas para reclamar y obtener del empleador el
reconocimiento o la mejora de prestaciones con fines de política social.
Queda reservado a la doctrina encuadrar o no, dentro de aquel concepto, a las huelgas de solidaridad o con fines políticos. Es
importante establecer el contenido del derecho de huelga, ya que los otros medios de acción directa están excluídos del amparo
constitucional.
— Derecho de los representantes sindicales a las garantías gremiales: Los representantes gremiales gozan de las garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
La norma no se pronuncia sobre quiénes son los representantes gremiales: la ley, la justicia y la doctrina son las que deben
establecerlo. Si en sede judicial, alguien no incluído en la nómina legal acredita ser realmente dirigente gremial, se le podría extender
el amparo constitucional.
Cabe interpretar la expresión “representante gremial” con elasticidad, de modo que ningún trabajador, que bajo una u otra
denominación desempeña permanente o transitoriamente esa función, quede desprotegido.
El representante gremial tiene estabilidad propia, que impide el despido sin causa y el despido arbitrario, y obliga al empleador a
reincorporarlo.
Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los representantes gremiales no están al margen de medidas de
racionalización administrativa general, autorizadas legislativamente, ni están exentos de sanciones disciplinarias.
— Derecho a la seguridad social: El art. 14 bis expresa que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social...”. Se entiende
como tal a aquella que protege a la persona contra la inseguridad social.
Se la conceptúa como un conjunto de medidas y garantías adoptadas en favor de los hombres para protegerlos contra ciertos riesgos.
Los beneficiarios de la seguridad social son todos los hombres y su objeto es amparar las necesidades que obstaculizan su bienestar.
Después de afirmar que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, el texto añade que tendrá carácter integral e
irrenunciable. Por integral, se debe entender que la cobertura de las necesidades debe ser amplia, sin especificar las necesidades que
tiende a amparar. Irrenunciable, apunta a la obligatoriedad, y a que no admite voluntad en contrario, ni la incorporación de particulares
al sistema.
También dispone que se establecerá un seguro social obligatorio; no se refiere a las jubilaciones y pensiones, sino que apunta a cubrir
necesidades distintas de las amparadas por el sistema jubilatorio.
Sin embargo, se podría interpretar que el régimen jubilatorio es una forma posible de seguro social, quedando absorbido por éste.
Doctrinariamente, es preferible entender que se trata de cuestiones distintas: el texto del artículo obliga a que el legislador implante
ambos sistemas, optando por cubrir algunas necesidades mediante el seguro social y otras mediante las jubilaciones.
El seguro social obligatorio está a cargo de entidades nacionales o provinciales. Esto significa que, en caso de falta de decisiones, no
sería inconstitucional que los organismos federales se encargaran de ello.
— Derecho a la protección de la familia del trabajador: En la parte final del artículo están enunciadas las cláusulas tutelares de la
familia. El art. 14 bis dispone que la ley establecerá la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna.
El bien de familia y el salario familiar han recibido consagración legal. El acceso a una vivienda digna sigue siendo una promesa
incumplida para grandes sectores de la población.
b) Tratados con naciones extranjeras: El Art. 75 inc. 22 de la CN dice que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las
leyes.
c) Leyes y sus reglamentaciones: A la LCT se debe recurrir cuando no exista otra regulación del contrato más específica (por ej. en
caso de no existir un convenio colectivo o un estatuto profesional) o en aquellos casos en que un acuerdo individual sea violatorio de
alguna de las formas imperativas que constituyen el orden público laboral.
2) Fuentes propias: son aquellas exclusivas de nuestra materia: los convenios colectivos de trabajo, los estatutos profesionales, los
laudos arbitrales voluntarios y obligatorios, los convenios de la OIT, la voluntad de las partes, y los usos y costumbres empresarios.
Orden jerárquico y de prelación de las fuentes. Conflictos.
En derecho laboral, el orden jerárquico de las normas no coincide con el orden de prelación o de aplicación concreta de ellas a un
caso determinado, porque rige el principio protectorio, materializado en tres reglas básicas:

6
a) in dubio pro operario;
b) la regla de la norma más favorable;
c) la regla de la condición más beneficiosa.
Una norma de jerarquía inferior puede prevalecer sobre otra de jerarquía superior si resulta más favorable al trabajador.
En caso de presentarse un conflicto en la aplicación de las distintas fuentes del derecho del trabajo (dejando de lado la CN y los
tratados internacionales), se deben tener las siguientes pautas rectoras:
- La ley se impone (en principio) por sobre las demás fuentes, puesto que la ley tiene jerarquía superior al convenio colectivo, a
la luz de lo dispuesto en el Art. 7 de la ley 14.250.
- Una ley posterior deroga a la anterior que ocupa el mismo espacio normativo; pero en caso de que una ley general posterior
complemente a una ley especial, si ésta otorgase mejores derechos al trabajador, la sustituirá en forma parcial o totalmente.
- El convenio colectivo tiene eficacia derogatoria respecto de una ley anterior menos beneficiosa y deja sin efecto al convenio
colectivo anterior aun cuando éste otorgara mejores derechos a los trabajadores; y deroga también cláusulas menos
favorables incluidas en un contrato individual.
- Por el contrario, las cláusulas normativas de los convenios colectivos no se incorporan al contrato individual.
- Ni la ley ni el convenio colectivo pueden afectar el contrato individual anterior que otorga mayores beneficios al trabajador; en
este caso, el contrato individual se impone tanto al convenio colectivo como a la ley.
En síntesis, para saber cuál es la fuente que corresponde aplicar al caso concreto, se deben tener en cuenta los principios del derecho
laboral y analizar lo siguiente:
1) lo pactado por el trabajador en el contrato individual de trabajo;
2) observar si a la actividad o a la empresa le resulta aplicable un convenio colectivo de trabajo, o bien si está regida por un estatuto
especial, o si existe un reglamento de empresa;
3) si la respuesta a los puntos 1 y 2 es afirmativa, verificar que ninguna cláusula o normas contenidas en dichas fuentes viole el orden
público laboral;
4) si la respuesta a los dos primeros puntos es negativa, o la del punto 3 es afirmativa, se debe aplicar la Ley de Contrato de Trabajo.
En caso de colisión entre dos o más fuentes que otorgan distintos beneficios al trabajador, se debe aplicar la regla del régimen más
favorable. Para ello, la doctrina estableció tres criterios:
- Acumulación: Se toman las normas y cláusulas más favorables de cada una de las fuentes de derecho, y con ellas se conforma una
nueva norma.
- Conglobamiento: Se elige la fuente que contenga mayores beneficios para el trabajador y se descarga la restante.
- Conglobamiento por instituciones: Es el sistema adoptado por la LCT: Es un método orgánico, se toman como base para efectuar la
elección las normas más favorables contenidas en un determinado instituto.
PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL.
Son reglas inmutables e ideas esenciales que conforman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral.
Cumplen 4 funciones esenciales:
1) Ordenadora e informativa: Delimita el actuar del legislador al sancionar una ley.
2) Normativa e integrativa: cumplen el rol de integrar el derecho, actuando como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley.
3) Interpretadora: Fija reglas de orientación al juez o al intérprete de la norma en las controversias y lo conduce hacia la interpretación
correcta.
4) Unificante o de armonización de política legislativa y judicial: Preserva la unidad sistémica del derecho y tiende a evitar que tanto el
legislador al sancionar la ley como el juez al interpretarla se aparten del sistema.
Los principios del derecho laboral son los siguientes:
1) Principio protectorio.
Se manifiesta en tres reglas:
a) La regla “in dubio pro operario”: Se encuentra en el Art. 9, segundo párrafo de la LCT.
b) La regla de la norma más favorable: Se encuentra en el Art. 9, primer párrafo de la LCT. Se aplica cuando la duda recae sobre la
aplicación de una norma a un caso concreto, cuando dos o más normas sean aplicables a una misma situación jurídica. El juez debe
inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía inferior.
c) La regla de la condición más beneficiosa: Cuando una situación anterior sea más beneficiosa para el trabajador se la debe
respetar; la modificación debe ser para ampliar y no para disminuir derechos. Las condiciones de trabajo individualmente pactadas por
las partes no pueden ser modificadas para el futuro en perjuicio del trabajador, aun cuando surjan de un convenio colectivo
homologado.
Por ende, en el Art. 13 de la LCT se fija que las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas
imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho
por éstas. Además en el Art. 7 la ley prescribe que las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el
trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten
contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el art. 46 de esta ley.
2) Principio de irrenunciabilidad de los derechos.
El Art. 12 de la LCT afirma que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta
ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de
derechos provenientes de su extinción.
La renuncia es el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico unilateral. El derecho laboral parte del presupuesto de
que cuando el trabajador renuncia aun derecho lo hace por falta de capacidad de negociación o por ignorancia, forzado por la
desigualdad jurídico-económica existente con el empleador, con el fin de conservar su fuente de ingresos. El principio de
irrenunciabilidad procura evitar este tipo de renuncias.
Excepciones al principio de irrenunciabilidad:
a) Transacción: es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones
litigiosas o dudosas: cada una cede parte de sus derechos. Tiene efecto de cosa juzgada material sobre la pretensión objeto del
negocio jurídico transado; debe presentarse al juez de la causa para su homologación.
b) Conciliación: consiste en un acuerdo suscripto por el trabajador y el empleador y homologado por autoridad judicial o
administrativa. La ley procesal laboral le otorga al juez la facultad y el deber de intentar que las partes arriben a un acuerdo
conciliatorio en cualquier estado de la causa, mientras se alcance una justa composición de los derechos e intereses de las partes.
c) Renuncia al empleo.
7
d) Prescripción: Aquí el desinterés o inactividad durante un período determinado produce la extinción de la acción. En materia
laboral, prescriben a los 2 años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general,
de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del
derecho de trabajo. El plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas.
La suspensión del término de la prescripción- que impide que siga corriendo pero no borra lo transcurrido- se produce cuando se
constituye en mora al deudor, en forma fehaciente.
e) Caducidad: Es la pérdida del derecho por el transcurso de un plazo legal; si el trabajador dentro de un plazo determinado no ejerce
su derecho, se extingue y se pierde la posibilidad de ejecutar en el futuro el reclamo pertinente. Es un instituto de orden público y se
funda en la idea de seguridad jurídica.
Por ej. el Art. 67 de la LCT fija un plazo de 30 días para impugnar las suspensiones disciplinarias y si no lo hace se entiende
consentida. El Art. 157 dispone que si el empleador no otorga las vacaciones y el trabajador no se las toma antes del 31 de mayo, las
pierde.
f) Desistimiento de acción y de derecho: El desistimiento de la acción requiere la conformidad del demandado, ya si bien pone fin al
proceso permite volver a interponer la misma pretensión con posterioridad. El de acción y derecho produce la renuncia a ejercer el
derecho en el cual se fundó la pretensión y por ello no requiere conformidad del demandado. En ambos es necesaria la ratificación
personal del trabajador y la homologación judicial.
3) Principio de la continuidad de la relación laboral.
Cuando exista duda entre la continuación o no del contrato de trabajo, o respecto de su duración, se debe resolver a favor de la
existencia de un contrato por tiempo indeterminado. El contrato de trabajo tiene vocación de permanencia, lo que otorga cierta
seguridad y tranquilidad al trabajador desde el punto de vista económico y psicológico.
Además el Art. 90 enuncia que el principio general es que los contratos son por tiempo indeterminado, y las demás formas de
contratación resultan una excepción al principio general. El Art. 94 fija que la omisión de otorgar preaviso en el contrato a plazo fijo lo
transforma en un contrato por tiempo indeterminado.
4) Principio de primacía de la realidad.
El Art. 14 determina que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea
aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará
regida por esta ley.
5) Principio de buena fe.
El Art. 63 dispone que las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador
y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.
6) Principio de no discriminación e igualdad de trato.
El Art. 16 de la CN consagra el principio de igualdad ante la ley y hace alusión a la igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones;
se extiende al plano salarial a través del texto del Art. 14 de la CN, que establece el principio de igual remuneración por igual tarea.
El Art. 17 de la LCT dice que se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad. Las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán
como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación.
7) Principio de equidad.
La equidad es la aplicación de la justicia al caso concreto. Evita el desamparo que podría generarse por la aplicación estricta y
rigurosa de una norma cuando produzca una situación disvaliosa.
8) Principio de justicia social.
El art. 11 lo consagra diciendo que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de
trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la
equidad y la buena fe. Se vincula con la protección de la dignidad del trabajador como persona humana plasmada esencialmente en el
principio protectorio y, en el plano colectivo, con la libertad sindical.
9) Principio de gratuidad.
Se garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos. Durante la etapa prejudicial se
materializa en la posibilidad de remitir intimaciones telegráficas y hacer denuncias en sede administrativa sin costo alguno, y durante
el proceso, en la eximición a los trabajadores del pago de la tasa de justicia y en la gratuidad del procedimiento. El Art. 20 de la LCT
dispone que el trabajador o sus derecho-habientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o
administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno.
En cuanto de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre
la parte y el profesional actuante.
10) Principio de razonabilidad.
Se trata de un accionar por parte de los jueces conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que resultan lógicas y
habituales.
11) Principio de progresividad.
Apunta a que las garantías constitucionales de los trabajadores en virtud de la protección establecida en el Art. 14 bis de la CN no se
vean condicionadas por eventuales normas regresivas que atenten contra el orden público laboral. Este principio impone la necesidad
de que las leyes nuevas incorporen mayores beneficios laborales y que progresivamente se amplíe el nivel de tutela y no se
disminuya.
EL CONTRATO DE TRABAJO.
El art. 21 de la LCT dispone que: Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física
se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período
determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de
la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con
fuerza de tales y los usos y costumbres.
Elementos:
1) existe un acuerdo de voluntades para que cada parte cumpla sus obligaciones;
2) se trata de un hacer no fungible;
3) no tiene relevancia la denominación asignada por las partes ni las formas (adquiere trascendencia el principio de primacía de la
realidad);
8
4) no tiene importancia el plazo;
5) el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, que se plasma en realizar actos, ejecutar obras o prestar
servicios;
6) el empleador asume el compromiso del pago de una retribución por el trabajo recibido;
7) el trabajo se pone a disposición de otro y el empresario lo organiza, lo aprovecha y asume los riesgos del negocio.
Caracteres.
Es consensual, intuito personae, de carácter dependiente (existe una subordinación técnica, jurídica y económica), de tracto sucesivo,
es no formal, oneroso, bilateral y sinalagmático, conmutativo y típico.
RELACION DE TRABAJO.
El Art. 22 de la LCT dispone que habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor
de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé
origen.
Los efectos del incumplimiento del contrato, antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios están previstos en el Art. 24 de la
LCT, que remite a la acción de daños y perjuicios del derecho civil; como mínimo, se debe pagar al trabajador una indemnización que
no puede ser menor a un mes de la remuneración convenida.
RELACION DE DEPENDENCIA.
Pese a prestar servicios para terceros con dependencia fueron excluidos expresamente del ámbito de la aplicación de la LCT los
casos empleados del servicio doméstico, el trabajo agrario y los empleados públicos.
El empleado público es un trabajador en relación de dependencia de la Administración Pública, pero la condición del empleador
(Estado), que goza de determinadas prerrogativas para modificar el status de dichos trabajadores, imprime a la relación condiciones
que la distinguen. Sobre la naturaleza jurídica del empleo público hay varias teorías: 1) al empleado no se lo emplea, sino que se lo
nombra mediante acto administrativo.; 2) hay un elemento consensual en la formación del vínculo y una situación lega posterior
susceptible se ser modificada unilateralmente por la Administración; 3) se trata de un contrato administrativo. En 2007, La Corte
Suprema de Justicia de la Nación ordenó la reincorporación al puesto de trabajo de una empleada pública despedida (Fallo
Madorrán).
Diferencia entre el contrato de trabajo y la locación de servicios.
La prestación del locador es de carácter autónomo y su objeto consiste en un resultado, además, el locador acepta ejecutar el servicio
que le contratan bajo las instrucciones del locatario. El autónomo es titular del CUIT y debe cumplir obligaciones tributarias (presentar
la declaración jurada de impuestos a las ganancias) y previsionales (aportar mensualmente al sistema previsional), emitiendo facturas
por servicio prestado, y percibiendo una retribución. El trabajador autónomo organiza su propio trabajo, e incluso puede tener
trabajadores dependientes, estableciendo las condiciones y tiempo de trabajo y asumiendo los riesgos de la actividad. Los casos
concretos deberán resolverse con auxilio del principio de primacía de la realidad y tomando en cuenta la presunción de relación
laboral en los casos de prestación de servicios.
LAS PARTES EN EL CONTRATO DE TRABAJO.
Trabajador o dependiente.
Según el Art. 25, es la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta
ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación.
El derecho laboral no considera trabajador ni a los incapaces ni a los autónomos ni a las entidades colectivas; le carácter de la
prestación es personal, por lo cual no se puede delegar el cumplimiento de la actividad.
a) Auxiliares del trabajador: El art. 28 hace referencia a los auxiliares del trabajador; se trata de un caso de intermediación del
trabajador. La norma establece que los auxiliares son aquellas personas que ayudan al dependiente en la realización de sus tareas, al
disponer que si estuviese expresamente autorizado por el empleador a servirse de ellos, los auxiliares serán considerados
dependientes del empleador.
En caso de no estar autorizados, no se configura con la empresa vínculo de carácter laboral. En cambio, cuando, por ejemplo, un
encargado de casa de rentas es ayudado por sus familiares a efectuar sus tareas específicas, ello no genera responsabilidades para
el consorcio empleador.
b) Socio empleado: El art. 27 se ocupa del socio empleado, que es aquella persona que aun integrando una sociedad —en carácter
de socio o accionista— presta a ésta su actividad en forma principal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que se le
impartan. Por tanto, de hallarse cumplimentadas las condiciones establecidas, la L.C.T. considera al socio empleado como trabajador
dependiente, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos emergentes de su calidad de socio. Quedan exceptuadas de lo
dispuesto precedentemente las sociedades de familia entre padres e hijos.
Empleador.
Definición legal: El art. 26 de la L.C.T. dispone que “se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o
no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador”.
a) Empresa: El art. 5 de la L.C.T. define a la empresa como “la organización instrumental de medios personales, materiales e
inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos”.
b) Empresario: La misma norma refiere que el empresario es “quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el
cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y
dirección de la empresa”.
c) Establecimiento: El art. 6 de la L.C.T. define al establecimiento como “la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los
fines de la empresa, a través de una o más explotaciones”.
La empresa puede explotar distintas ramas y, por ende, estar integrada por varios establecimientos.
d) Empresas relacionadas, controladas y controlantes. Conjunto económico: Se trata de sujetos que están relacionados o
controlados entre sí. Son empresas que, sin perjuicio de tener personalidad jurídica propia e independiente, se relacionan entre ellas o
se verifica una subordinación a alguna por medio del control accionario, de administración y de dirección, al conformar un conjunto
económico con carácter permanente. La responsabilidad emergente de las relaciones laborales y las obligaciones de la seguridad
social de cada una de estas empresas está consagrada en el art. 31 de la L.C.T. al disponer la responsabilidad solidaria con sus
trabajadores cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.
Requisitos del contrato.
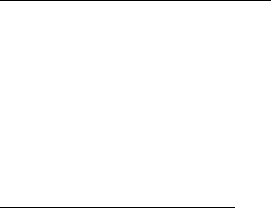
9
A) Consentimiento:
El consentimiento consiste en la exteriorización de la voluntad de las partes contratantes de realizar un contrato con determinado
objeto; generalmente se presta en forma verbal respecto a las condiciones de trabajo, horario, duración de la jornada y remuneración.
El art. 45 de la L.C.T. establece que “debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes dirigidas a la otra y aceptadas
por ésta, sea entre presentes o ausentes”, bastando que se enuncie lo esencial del objeto de la contratación (art. 46). En lo demás,
rigen las normas del derecho común.
B) Capacidad de las partes. Capacidad del trabajador:
Según el Art. 283. del CC, se presume que los menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados
por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo o
sólo el usufructo, no tuvieren los padres.
Por imperio del Art. 189 de la LCT, queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciséis (16) años en cualquier
tipo de actividad, persiga o no fines de lucro.
La L.C.T. dedica varios artículos al trabajo de menores (arts. 187/195), que prohíben el trabajo nocturno, el trabajo a domicilio y las
tareas penosas, peligrosas o insalubres, y limitan la jornada a 6 horas diarias y 36 semanales. La excepción es la jornada de los
menores de más de 16 años, que, con autorización administrativa, puede extenderse a 8 horas diarias y 48 semanales.
En cuanto a su capacidad procesal está facultado para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato de trabajo y para
hacerse representar por mandatarios, con la intervención promiscua del ministerio público a partir de los 16 años (art. 33 de la L.C.T.).
C) Objeto:
Consiste en realizar actos, ejecutar obras y prestar servicios (art. 21 de la L.C.T.), es decir, que se trata de una obligación de hacer,
que puede o no estar concretamente determinada.
El art. 38 de la L.C.T. establece que “no podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos”. El
objeto del contrato de trabajo debe ser posible y lícito.
1) Contratos de objeto prohibido: El objeto prohibido es el contrario a la ley o a las normas reglamentarias. El art. 40 de la L.C.T.
considera prohibido el objeto del contrato “cuando las normas legales y reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas
personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones”. Cabe citar los siguientes ejemplos: el trabajo de menores de 16 años, de
las mujeres en el período del preparto (30 ó 45 días, a opción de la mujer) y post parto (45 ó 60 días), el trabajo de menores y mujeres
en tareas penosas, peligrosas o insalubres, las horas extras laboradas en exceso de lo permitido o en jornadas insalubres.
En cuanto a sus efectos, produce la nulidad relativa o parcial del contrato, ya que la prohibición está siempre dirigida al empleador (art.
42 de la L.C.T.): es inoponible al trabajador y, por tanto, no afecta los derechos adquiridos durante la relación. No perjudica la parte
válida: son nulas las cláusulas ilícitas y quedan de pleno derecho sustituídas por la norma legal o convencional aplicable (arts. 13 y
43 de la L.C.T.). Por tanto, el trabajador puede reclamar por el cobro de las remuneraciones debidas y —en caso de despido sin
causa— exigir las indemnizaciones legales pertinentes: el valor tutelado es el interés del trabajador.
2) Contratos de objeto ilícito: El objeto ilícito es contrario a la moral y las buenas costumbres (art. 39 de la L.C.T.), es decir, que es
reprochable desde el punto de vista ético. Se puede citar, como ejemplo, el “prestar servicios” para una banda que se dedica a
delinquir o al juego clandestino.
Aun siendo contrario a la moral y a las buenas costumbres, excepcionalmente no se considerará ilícito si las leyes, ordenanzas
municipales o los reglamentos de policía lo consintieran, toleraran o regularan (art. 39, in fine); esto sucede, por ejemplo, en algunos
pueblos con la prostitución.
En cuanto a sus efectos, produce la nulidad absoluta: el contrato de objeto ilícito no genera consecuencia alguna entre las partes; ni el
trabajador ni el empleador pueden efectuar reclamo alguno con fundamento en la L.C.T. (art. 41).
La declaración de nulidad, tanto en los contratos de objeto prohibido, como en los de objeto ilícito, debe ser efectuada por los jueces
de oficio, es decir, aun sin mediar petición de parte.
D) Forma:
El art. 48 de la L.C.T. dispone que “las partes pueden escoger libremente sobre las formas a observar, salvo lo que dispongan las
leyes o convenciones colectivas en casos particulares”. Existen excepciones legales a este principio; por ejemplo, se requiere la forma
escrita en el contrato a plazo fijo (art. 90 de la L.C.T.), en el contrato eventual (en algunos casos) y en los contratos promovidos
incorporados por la ley 24013.
Prueba del contrato.
El art. 50 de la L.C.T. establece que “el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y por lo
previsto en el art. 23 de la L.C.T.”. Se debe tener en cuenta que la carga probatoria, en un juicio laboral, recae en la parte que invoca
un hecho, y no en quien lo niega, principio procesal adoptado en el art. 377 del C.P.C.C.N.
Por tanto, si un trabajador invoca la existencia de un contrato de trabajo y la empresa lo niega, es al trabajador a quien corresponde
demostrar sus afirmaciones. Sin embargo, la presunción contenida en el art. 23 de la L.C.T. —la prestación de servicios hace presumir
el contrato de trabajo— invierte la carga de la prueba.
En cambio, si el trabajador invoca la existencia de un contrato por tiempo indeterminado y el empleador lo niega pero aduce que entre
las partes medió, por ejemplo, un contrato de plazo fijo, es al empleador a quien le corresponde probar tal afirmación.
Los principales medios de prueba para acreditar la existencia del contrato son: la prueba confesional; la prueba documental —
esencialmente recibos de sueldos, cartas documento, telegramas y certificados—; la prueba pericial —especialmente la contable
mediante el control efectuado por el experto a los libros que obligatoriamente debe llevar la empresa—; la prueba informativa —
informes provenientes de entidades públicas y privadas— y la prueba testimonial —declaración de testigos sobre hechos que han
conocido por sus sentidos—.
Presunciones.
El art. 23 de la L.C.T. establece que “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo,
salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará
igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado
calificar de empresario a quien presta el servicio”.
Por tanto, se configura una presunción legal de la existencia de contrato de trabajo —de sus notas tipificantes— cuando se acredita la
prestación de servicios para otro. Esto produce como consecuencia la inversión de la carga probatoria. Cuando opera la presunción
del art. 23 , recae sobre el empleador la carga de probar que esos servicios personales no tienen como causa un contrato de trabajo.
El art. 57 establece que “constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo
fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea al tiempo de su
10
formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o
extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será
inferior a (2) dos días hábiles”.
Registros. Obligación de los empleadores de llevar libros.
Todos los empleadores sin excepción (cualquiera que sea el número de empleados que ocupen) están obligados a llevar libros. Los
empleadores deben llevar un libro especial, registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales
de comercio (art. 52 de la L.C.T.) que debe estar en el lugar de trabajo.
El art. 7 de la ley 24013 establece que el contrato está registrado cuando el empleador inscribe al trabajador en el libro especial del
art. 52 de la L.C.T., o en la documentación laboral que haga sus veces —según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares—, y
quede afiliado al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares (actualmente disueltas) y a la obra social
correspondiente (art. 18 , inc. a).
Las registraciones contenidas en los libros señalados deben, necesariamente, tener respaldo documental; por ejemplo, tratándose de
registraciones referidas a remuneraciones no es suficiente que esté registrado el importe y pago de las remuneraciones, sino que,
además, tienen que obrar en poder de la empresa los recibos de sueldo —firmados por el trabajador— que otorgan respaldo
documental a tal registración. Cuando el hecho registrado tiene contenido patrimonial se debe registrar también en los libros de
comercio.
Los datos a consignar en el libro del art. 52 de la L.C.T. son:
a) individualización íntegra y actualizada del empleador;
b) nombre del trabajador;
c) estado civil;
d) fecha de ingreso y egreso;
e) remuneraciones asignadas y percibidas;
f) individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares;
g) demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo.
Se prohíbe:
1. alterar los registros correspondientes a cada persona empleada;
2. dejar blancos o espacios;
3. hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en el cuadro o espacio respectivo, con firma del
trabajador a que se refiere el asiento y control de la autoridad administrativa. Como esta última exigencia es de cumplimiento
prácticamente imposible, bastará, a efectos de la seriedad de la registración, su conformación por el trabajador si no se efectúa un
asiento rectificatorio;
4. tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de registros de hojas móviles, su habilitación la hará la
autoridad administrativa, debiendo, cada conjunto de hojas, estar precedido por una constancia extendida por dicha autoridad, de la
que resulte su número y fecha de habilitación.
Los libros que obligatoriamente deben llevar los empleadores deben ser habilitados por la autoridad de aplicación (Ministerio de
Trabajo), salvo el libro de viajantes de comercio, que debe ser registrado y rubricado como los libros de comercio.
El art. 53 de la L.C.T. establece que en caso de existir omisiones en los libros, es decir, que carezcan de las formalidades previstas en
el art. 52 , L.C.T, o que tengan algunos de los defectos allí consignados, su validez será valorada por el juez según las
particularidades de cada caso.
La ley de empleo (ley 24013 ) establece que los contratos de trabajo deben registrarse en el libro del art. 52 de la L.C.T. o en el
Sistema Único de Registro Laboral (art. 7 de la ley 24013). En caso de incumplimiento del deber de registrar, o de registro tardío o
insuficiente, si el trabajador efectuó la intimación establecida en el art. 11 de la ley 24013 y no se regularizó en 30 días la situación, la
ley sanciona al empleador con multas.
Empleo no registrado. Ley 24013 (sanciona el trabajo no registrado) .
La ley 24013 sanciona tanto el trabajo en negro, es decir, la falta de registración del trabajador y del contrato, como el trabajo
registrado en forma parcial, o sea, aquel en que la fecha de ingreso o el salario denunciados no son los verdaderos.
De presentarse alguno de estos casos, el trabajador debe intimar al empleador para que en el plazo de 30 días normalice su situación.
Esta intimación debe ser realizada por escrito (telegrama o carta documento) mientras esté vigente el vínculo laboral, consignando en
forma precisa cuáles son las irregularidades en la registración. El plazo comienza a contarse a partir del momento en que el
empleador recibe el telegrama o la carta documento.
Por ejemplo, si el empleador consignó un salario menor al efectivamente percibido, en la intimación se debe expresar a cuánto
asciende el verdadero; en caso de resultar incorrecta la registración respecto a la fecha de ingreso, debe consignarse en el telegrama
o la carta documento cuál es la verdadera fecha de ingreso.
Por tanto, es requisito insalvable para la operatividad de las indemnizaciones reclamadas la previa intimación del trabajador al
empleador por medio escrito. En un litigio judicial, la prueba de la realización en tiempo oportuno de dicha intimación pesa sobre el
trabajador, quien debe acreditarlo mediante prueba instrumental (por ejemplo, adjuntando al expediente el telegrama o la carta
documento), y —en caso de desconocimiento del empleador— con prueba informativa (oficio enviado al correo para determinar la
autenticidad y recepción del telegrama o la carta documento).
El art. 8 establece que “el empleador que no registrare una relación laboral, abonará al trabajador afectado una indemnización
equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores
reajustados de acuerdo la normativa vigente. En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del
salario que resulte de la aplicación del art. 245 de la ley de contrato de trabajo”.
El art. 9 dispone que “el empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al
trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de
ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente”.
El art. 10 expresa que “el empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el
trabajador, abonará a éste una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no
registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración”.
El art. 11 dispone que “las indemnizaciones previstas en los arts. 8 , 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical
que lo represente intime al empleador en forma fehaciente a fin que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el
verdadero monto de las remuneraciones. Con la intimación, el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias
verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador diera total cumplimiento a la intimación, dentro del

11
plazo de los treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. A los efectos de lo dispuesto en los arts. 8
, 9 y 10 de esta ley, sólo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en
vigencia”.
El art. 15 establece que “si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos años desde que se le hubiere
cursado de modo justificado la intimación prevista en el art. 11 , el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las
indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare efectivamente el preaviso,
su plazo también se duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere
denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los
arts. 8 , 9 y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a
colocarse en situación de despido”.
MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO.
Contratos laborales vigentes.
Contrato por tiempo indeterminado. El período de prueba:
El contrato por tiempo indeterminado es el típico contrato de trabajo; es el que privilegia la legislación y está especialmente regulado
en la L.C.T. Existe la presunción de que todo contrato es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario que debe aportar el
empleador.
Se inicia con un período de prueba establecido en el art. 92 bis de la L.C.T., que fue incorporado por la ley 24465 y reformado por el
art. 3 de la ley 25013 (B.O. 24/9/98). Consiste en un término de 30 días desde que se inicia la relación laboral, que puede extenderse
a seis meses si así lo dispone el convenio colectivo de trabajo aplicable. En ese período, el empleador verifica si el trabajador resulta
idóneo para ocupar el puesto. Durante el período de prueba legal (30 días), cualquiera de las partes puede extinguir el vínculo laboral
sin necesidad de preavisar; tal conducta no genera derecho a indemnización alguna.
El art. 92 bis establece que “el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá
celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese
lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo
establecido en los artículos 231 y 232.
El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:
1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se
considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.
2. El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones
previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador
que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.
3. El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba (en el libro especial del artículo
52 de la L.C.T. o en el Registro Único de Personal del Art. 84 de la ley 24.467 de Pymes). Caso contrario, sin perjuicio de las
consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.
4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo.
Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.
5. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
6. El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por
accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador
rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.
7. El período de prueba, se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la Seguridad Social.”
Situación de la trabajadora embarazada durante el período de prueba.
Se discute en doctrina y jurisprudencia si durante el período de prueba la mujer trabajadora conserva la garantía de estabilidad por
maternidad y matrimonio consagrada en los Arts. 177, 178 y 180 a 182 de la L.C.T. Algunos sostienen que la presunción no es
admisible porque la propia ley eximió al empleador de expresar la causa de extinción del contrato. Otros sector opina que la garantía
de estabilidad tiene operatividad también en el período de prueba, generando el derecho de la trabajadora a percibir la indemnización
especial del Art. 182 de la LCT.
Modalidades de contratos laborales por tiempo determinado.
a) Contrato a plazo fijo.
La L.C.T. establece expresamente en qué condiciones lo puede realizar el empleador: cuando tenga término cierto, se haya
formalizado por escrito con una duración de no más de (5) cinco años, y en caso de que las modalidades de las tareas o de la
actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen (arts. 90 y 93 de la L.C.T.). No puede utilizarse para reemplazar a un
empleado permanente.
Por tanto, está sujeto a requisitos formales y materiales. Los requisitos formales, para que resulte válido, son los siguientes: debe ser
realizado por escrito expresándose la causa y el plazo debe estar determinado (cierto o incierto), es decir, que el trabajador debe
saber de antemano cuándo va a terminar. El requisito sustancial consiste en la existencia de una causa objetiva, fundada en las
modalidades de las tareas o en la actividad que justifique este tipo de contratación. Ambos requisitos son acumulativos y no
alternativos.
Si se produce el despido del trabajador sin causa justificada antes del vencimiento del plazo —extinción anticipada del contrato o ante
tempus—, al trabajador le corresponden las indemnizaciones por antigüedad (art. 245 de la L.C.T.), y por daños y perjuicios
provenientes del derecho común (primero y tercer párrafo del art. 95 de la L.C.T.). Jurisprudencialmente se ha establecido respecto a
su cuantificación, que será equivalente al total de las remuneraciones que el trabajador debía percibir hasta la finalización del contrato,
es decir, hasta el vencimiento del plazo.
Si la extinción se produce por vencimiento del plazo y el contrato tuvo una duración superior a un (1) año, al trabajador le corresponde
una indemnización equivalente a la prevista en el art. 250 de la L.C.T., que remite al art. 247 (50 % de la indemnización del art. 245 ).
Si el contrato tuvo una duración inferior a un (1) año, el empleador no debe abonar indemnización alguna, salvo el sueldo anual
complementario y las vacaciones proporcionales. Se aplica igual solución si el trabajador renuncia antes de producirse el vencimiento
del plazo.
b) Contrato de temporada.
12
El art. 96 de la L.C.T. dispone que “habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por
actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a
repetirse por un lapso dado en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad”.
Es un contrato de trabajo permanente —de tiempo indeterminado— pero discontinuo en cuanto a la prestación: el trabajador pone a
disposición su fuerza de trabajo y el empleador paga la correspondiente remuneración sólo durante una determinada época del año.
Los derechos y obligaciones de las partes durante cada temporada quedan suspendidas en el período de carencia o espera.
Se presenta en dos supuestos: cuando por la naturaleza de la actividad de la empresa sólo exista ocupación durante una época
determinada del año —temporada— o cuando durante esa época, en forma reiterada, la actividad se incremente de tal manera que
haga necesaria la contratación de más trabajadores.
De lo expuesto surge que el contrato de temporada puede manifestarse de dos formas:
1) El de temporada típico: que se cumple exclusivamente en una época preestablecida y cierta del año y se repite en los años
sucesivos, produciéndose un receso hasta el inicio de la nueva temporada: se relaciona con la estacionalidad de la actividad. Cabe
citar, como ejemplo, los guardavidas, los trabajadores de la zafra azucarera y la cosecha de trigo o maíz.
2) El de temporada atípico: que se efectúa para cubrir el aumento estacional de mano de obra en determinada actividad; en este caso,
la actividad se realiza durante todo el año sin interrupciones pero en la temporada adquiere un ritmo más intenso. Se puede citar,
como ejemplos, el personal de los hoteles de la costa atlántica en época estival y la elaboración y venta de cerveza o helados.
El empleador —con una antelación no menor a treinta días del comienzo de cada temporada— debe notificar, en forma personal o por
medios públicos idóneos, su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. Si no cursa la notificación se
considera que rescinde unilateralmente el contrato y debe responder por las consecuencias de la extinción: indemnización por despido
sin justa causa.
El trabajador, dentro de los cinco días de notificado, debe expresar —por escrito, o en forma personal presentándose ante el
empleador— su decisión de continuar con la relación.
El empleador puede notificar al trabajador no sólo por medios fehacientes (carta documento enviada al domicilio que consta en la ficha
de la empresa), sino también por la publicación en los diarios o por radio de la zona donde se encuentre el establecimiento y se
domicilie el trabajador; lo importante es que el trabajador se entere de la propuesta.
Pero si un empleador decide notificar el reinicio del contrato de temporada a desarrollarse en un barrio de la ciudad de Buenos Aires y
cita al trabajador mediante un aviso publicado en un diario zonal, evidentemente no cumple con el precepto legal: la convocatoria no
llega a la esfera de conocimiento del interesado porque muy probablemente no leerá ese diario. En este caso, la forma elegida por el
empleador para notificar al trabajador no constituye un medio público idóneo y se entiende como no realizada.
El contrato de temporada no se extingue por su vencimiento ya que es un contrato permanente discontinuo. En caso de renuncia
durante su vigencia, el empleador sólo deberá pagar las vacaciones y el SAC proporcionales. En caso de despido durante el período
de receso, el empleador debe pagar al trabajador la indemnización por antigüedad, que será igual a la suma de los períodos
trabajados hasta el distracto.
Cuando el despido se produce durante la temporada —es decir, mientras está prestando efectivamente tareas— deberá adicionarse a
la indemnización por despido injustificado un resarcimiento compensatorio debido a la ruptura anticipada. El art. 97 establece que “el
despido sin causa del trabajador, pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando
servicios, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el art. 95 ...” (daños y perjuicios del derecho común); la
jurisprudencia mayoritaria lo ha fijado en una suma equivalente a las remuneraciones que hubiese percibido el trabajador hasta
finalizar la temporada.
c) Contrato de trabajo eventual.
El art. 99 de la L.C.T. lo define al referir que “cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual
cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos
en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano, o exigencias extraordinarias y transitorias de la
empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se
entenderá, además, que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del
acto o la prestación de servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta
modalidad tendrá a su cargo la prueba de su aseveración”.
El contrato de trabajo eventual está dirigido, básicamente, a cubrir un lugar de trabajo en circunstancias excepcionales. Puede
efectuarse:
1) para la realización de una obra determinada, relacionada con servicios extraordinarios preestablecidos y ajenos al giro de la
empresa; por ejemplo, la refección del establecimiento devastado por una tormenta o inundación;
2) para atender un aumento circunstancial del trabajo (“pico”), que responde a exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa
—tareas propias del giro normal—; por ejemplo, la contratación de un extra común en el gremio gastronómico;
3) para cubrir una ausencia temporaria de personal; por ejemplo, la suplencia de un trabajador con licencia por enfermedad.
Lo que caracteriza al contrato eventual es la ausencia de un plazo predeterminado de duración: se sabe cuando comienza pero no se
sabe con certeza cuando finaliza; el plazo se determina por el desarrollo y duración de la obra, ya que empieza y termina con la obra
para la cual se contrató al trabajador.
En lo atinente a la extinción del contrato eventual, el empleador no tiene el deber de preavisar su finalización (art. 73 de la ley 24013).
En caso de renuncia del trabajador o de extinción del contrato por haberse cumplido su objeto, es decir, finalizada la obra o la tarea
asignada, no da derecho a indemnización alguna, porque el trabajador eventual no tiene expectativas de permanencia laboral (art. 74
de la ley 24013). Sólo deben abonarse las vacaciones y el sueldo anual complementario proporcionales.
En caso de despido del trabajador eventual sin causa justificada en forma anticipada —antes de alcanzarse el resultado previsto en el
contrato— le corresponde al trabajador la indemnización por despido sin justa causa y resulta aplicable el resarcimiento del derecho
común fijado en el art. 95 de la L.C.T.
Los beneficios otorgados por la L.C.T. a los trabajadores en relación de dependencia, vinculados por un contrato de tiempo
indeterminado, se aplican también a los trabajadores eventuales en tanto resulten compatibles con la índole de la relación y reúnan los
requisitos a que se condiciona la adquisición del derecho a los mismos (art. 100 de la L.C.T.).
Por ejemplo, no es aplicable el régimen de preaviso ni la integración del mes de despido; en cambio, resulta aplicable el sueldo anual
complementario, las limitaciones en la jornada, lo dispuesto en materia de remuneraciones y el régimen del salario mínimo, las normas
atinentes a las condiciones de trabajo que surgen tanto de la L.C.T. como del convenio colectivo aplicable a la actividad, las
indemnizaciones por accidentes y los salarios por enfermedad inculpable hasta la finalización del contrato.
d) Contrato de equipo.
13
El primer párrafo del art. 101 de la L.C.T. establece que “habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo, cuando el mismo se
celebrase por un empleador con un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de un delegado o representantes, se obligue
a la prestación de servicios propios de la actividad de aquél”.
Consiste en un acuerdo celebrado entre el empleador —persona física o empresa— con un coordinador que representa al grupo de
trabajadores. Es decir, que el empleador contrata con un capataz, jefe de equipo, encargado de una cuadrilla (de cinco, diez o veinte
personas, por ejemplo) que hace las veces de intermediario y los coloca a disposición del empleador para cumplir con el objeto
contractual. Ese intermediario es quien pacta las condiciones de trabajo y tiene la facultad y responsabilidad de contratar en nombre
de todos. Es un contrato poco utilizado en la actualidad.
Si bien el empleador arregla el contrato con ese coordinador del grupo, se lo entiende realizado con todos y cada uno de los
trabajadores individualmente; esto significa que cada uno de los trabajadores está en relación de dependencia con el empleador.
Puede citarse el típico ejemplo de la orquesta de música: el empresario arregla con el director de la orquesta y a su vez los integrantes
del conjunto son fungibles, intercambiables (si, por ejemplo, el saxofonista no viene, otro trabajador lo reemplaza).
Los restantes párrafos del art. 101 de la L.C.T. disponen que “el empleador tendrá, respecto de cada uno de los integrantes del grupo,
individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las
tareas a efectuarse y la conformación del grupo. Si el salario fuese pactado en forma colectiva, los componentes del grupo tendrán
derecho a la participación que les corresponda según su contribución al resultado del trabajo. Cuando un trabajador dejare el grupo o
equipo, el delegado o representante deberá sustituírlo por otro, proponiendo el nuevo integrante a la aceptación del empleador, si ello
resultare indispensable en razón de la modalidad de las tareas a efectuarse y a las calidades personales exigidas en la integración del
grupo. El trabajador que se hubiese retirado tendrá derecho a la liquidación de la participación que le corresponda en el trabajo ya
realizado. Los trabajadores incorporados por el empleador para colaborar con el grupo o equipo, no participarán del salario común y
correrán por cuenta de aquél”.
El contrato de grupo o equipo no debe confundirse con el trabajo por equipos contemplados en la ley 11544, que es una forma de
prestar las tareas: los trabajadores efectúan un trabajo en conjunto que comienza y termina en el mismo momento.
Una de las diferencias destacables que existe entre el contrato de equipo y el trabajo por equipo, es que en éste el empleador puede
cambiar la composición del equipo (o grupo) e inclusive despedir a uno de sus integrantes. En cambio, en el contrato de equipo el
empleador —por lo general— no tiene influencia en la conformación del grupo ni puede despedir a uno de ellos independientemente
de los demás, ya que al sustituír a uno de sus integrantes modifica el contrato.
e) Contrato a tiempo parcial
Está contemplado en la ley 24465 (art. 2) e incorporado al art. 92 ter de la L.C.T. Al contrato de trabajo a tiempo parcial puede
definírselo como aquél en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día, a
la semana o al mes, inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad.
La remuneración que debe percibir el trabajador no puede ser inferior a la proporcional que le corresponde a un trabajador de tiempo
completo, fijada por ley o convenio colectivo de la misma categoría o puesto de trabajo. Dadas las características particulares de esta
forma de contratación, los trabajadores contratados a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordinarias, salvo en casos de
peligro grave o inminente para las personas o cosas incorporadas a la empresa.
Los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social se efectúan en proporción a la remuneración efectivamente
percibida. En caso de pluriempleo, el trabajador debe comunicar a sus empleadores la obra social elegida; de esta forma se unifican
los aportes y contribuciones y el empleador debe trasferirlos a la misma.
Si los aportes y contribuciones superan los 3 AMPOs (o MOPREs), los trabajadores de tiempo parcial tienen derecho a la cobertura de
salud ordinaria. Cuando es entre 1 y 3 AMPOs (o MOPREs), se aplicará la cobertura mínima obligatoria del decr. 282/95 .
Por medio de los convenios colectivos se puede establecer una prioridad entre los trabajadores de tiempo parcial para ocupar puestos
de tiempo completo que se produzcan en la empresa.
En cuanto a la extinción, la indemnización que le corresponde al trabajador, en caso de despido, es similar al contrato por tiempo
indeterminado. La remuneración a tomar en cuenta es la proporcional a la cantidad de horas trabajadas en relación a la jornada
completa. Se puede trabajar desde lo mínimo pactado hasta las dos terceras partes de la jornada legal de la actividad (diaria, semanal
o mensual). Por ejemplo, si la actividad es de 48 horas semanales, se podrá trabajar hasta 32 horas (dos tercios de las 48 horas), con
prescindencia de la cantidad de horas que integren cada jornada.
f) Contrato de aprendizaje.
La ley 25013 derogó el art. 4 de la ley 24465. Por su parte, el art. 1 de la ley 25013 fija el nuevo régimen del contrato de aprendizaje
disponiendo específicamente su naturaleza laboral (debe estar registrado en el libro especial del art. 52 de la L.C.T.) y su finalidad
formativa teórico-práctica; esta forma de contratación está vedada expresamente para las cooperativas de trabajo y las empresas de
servicios eventuales.
El contrato de aprendizaje se debe celebrar por escrito entre un empleador y un joven sin empleo, de entre 15 y 28 años y tiene una
duración mínima de 3 meses y una máxima de 1 año. El empleador tiene el deber de entregar al aprendiz un certificado (suscrito por
el responsable legal de la empresa) que acredite la experiencia o especialidad adquirida. La jornada de trabajo no puede superar las
40 horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica; si se contrata a menores se debe respetar su jornada de
trabajo reducida.
La ley impone límites a la posibilidad de contratación al consignar que no se pueden contratar como aprendices a aquellos que hayan
tenido una relación laboral previa con el mismo empleador ni al mismo aprendiz una vez agotado su plazo máximo. Asimismo, el
número total de aprendices contratados no debe superar el 10 % de los trabajadores permanentes del establecimiento. Si se trata de
una empresa de hasta 10 trabajadores, o de un empleador que no tuviese personal en relación de dependencia, se podrá contratar un
aprendiz.
El empleador debe otorgar preaviso con 30 días de anticipación a la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva
de medio mes de sueldo. Si el contrato se extingue por cumplimiento del plazo pactado, el empleador no está obligado al pago de
indemnización alguna. En los demás supuestos rige la indemnización por despido incausado prevista en el artículo 7 de la ley 25013.
En caso de que el empleador incumpliera sus obligaciones, el contrato de aprendizaje se convertirá en un contrato por tiempo
indeterminado.
El antecedente de los contratos de aprendizaje son los de menores de hasta 18 años de los decretos 14538/44 y 6648/45, el menor
ayudante obrero (estudiante) en las escuelas fábrica (industrias), aunque la regulación actual del contrato dista bastante de aquel
antecedente.
Desde el punto de vista de los trabajadores, se sostiene que el haber otorgado al contrato de aprendizaje carácter laboral es un
avance, aunque no deja de ser una figura precaria y se presta para una utilización amplia y a la posible simulación. Mediante las
formas precarias de contratación —aprendizaje, pasantías, contratos promovidos— un mismo trabajador podía ingresar a laborar

14
como auxiliar por medio de una empresa de servicios eventuales, después pasar a un contrato de aprendizaje, luego incorporarse a la
misma empresa con un período de prueba de hasta 6 meses, y después ser despedido sin haber recibido indemnización alguna ni
haberse efectuado aportes al sistema previsional. El problema de estas figuras es que en la práctica no tienen control, aunque
formalmente éste recae en el Ministerio de Trabajo.
Puntualmente critican distintos aspectos del art. 1 de la ley 25013. Entre ellos, el límite máximo de edad, ya que resulta curioso pensar
en un aprendiz de 28 años (en la ley 24465 el límite era de 25 años); su excesiva duración (de 3 meses a 1 año) y la sanción al
empleador en caso de despido ante tempus, porque no se aplica el art. 250 de la L.C.T. —o una norma similar— sino que la ley remite
al art. 7 de la ley 25013. El art. 19 de la ley 25013 determina que todos los contratos de trabajo, así como las pasantías, deben ser
registrados ante los organismos de seguridad social y tributarios en la misma forma y oportunidad que los contratos de trabajo por
tiempo indeterminado.
Contratos no laborales.
a) Pasantías educativas.
Es uno de los contratos no laborales que tiene por finalidad la capacitación y el entrenamiento de jóvenes que están cursando sus
estudios en instituciones públicas o privadas; también se incluyen las prácticas que se relacionen con la educación y la formación.
La ley 26.427 define a la pasantía educativa cómo el conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y
organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los
estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio.
Por tratarse de un vínculo no laboral, no tiene cargas sociales ni genera derecho a indemnización alguna.
En los convenios de pasantías educativas, deben constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Denominación, domicilio y personería de las partes que lo suscriben;
b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con los estudios entre los cuales se convocará a los postulantes de
las pasantías;
c) Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los pasantes y de las instituciones u organismos educativos;
d) Características y condiciones de realización de las actividades que integran las pasantías educativas y perfil de los pasantes;
e) Cantidad y duración de las pasantías educativas propuestas;
f) Régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para los pasantes;
g) Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de la actividad del pasante;
h) Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u organización y entidad que atenderá los compromisos
derivados de la Ley 24.557, de Riesgos del Trabajo;
i) Planes de capacitación tutorial que resulten necesarios;
j) Plazo de vigencia del convenio y condiciones de revisión, caducidad, o prórroga;
k) Nómina de personas autorizadas por las partes firmantes a suscribir los acuerdos individuales de pasantías educativas.
Los pasantes reciben una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo.
Pronapas.
El Programa Nacional de Pasantías (PRONAPAS) es un contrato no laboral y está reglamentado por el decreto 1547/94. Tiene por
finalidad capacitar en un oficio o profesión a personas sin ninguna formación por medio de un subsidio del Estado. Por tratarse de un
vínculo no laboral no tiene cargas sociales ni genera indemnización alguna. Son parte de este contrato los trabajadores desempleados
y la empresa. Los trabajadores desempleados deben estar inscritos en la Red de Servicios de Empleo prevista por la ley 24013 , no
gozar de prestaciones por desempleo y no ser jubilados ni pensionados. La empresa debe estar adherida al programa —previa
solicitud ante el Ministerio de Trabajo— y suscribir con el trabajador un compromiso de pasantía.
b) Becas.
Las becas, también llamadas prácticas rentadas, tienen como finalidad la capacitación y entrenamiento del becado por la empresa
becaria y la posterior inserción laboral en la compañía que ha contratado la beca o en otra que necesite de sus servicios.
La ley 24241 —de jubilaciones y pensiones—, en sus arts. 6 y 7, establece como prestaciones no remuneratorias a las asignaciones
pagadas en concepto de becas.
— Sujetos y requisitos: En este contrato intervienen: la persona becada y la empresa becaria.
El contrato de beca se debe realizar por escrito y debe contemplar el sistema de evaluaciones y el programa de capacitación y
entrenamiento.
— Cese del contrato: No genera indemnización ni preaviso. La empresa deberá entregar certificado que acredite la capacitación y
entrenamiento, y la especialización u oficio adquirido.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES.
Deberes de conducta comunes a las partes.
En virtud del Art. 62 de la LCT: Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los
términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos
profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad.
Además, las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un
buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo (Art. 63).
Derechos del empleador.
1) Facultad de organización.
El art. 64 de la L.C.T. refiere que “el empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa,
explotación o establecimiento”.
Es el conjunto de atribuciones jurídicas que el empresario dispone para determinar las modalidades de la prestación laboral; se
manifiesta en el derecho de indicar qué trabajo debe efectuar el trabajador y en las condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe
realizárselo.
Debe ajustarse a las disposiciones legales, reglamentarias, convencionales y consuetudinarias. Por ejemplo, el empleador no puede
otorgar al trabajador funciones ajenas a su categoría profesional (salvo en forma transitoria y por necesidad urgente) ni inmiscuírse en
la conducta del trabajador fuera de su trabajo.
Se trata del derecho del empresario de disponer —según su criterio y conocimiento— de los bienes de producción y de los recursos
humanos de la empresa (con las limitaciones impuestas por la ley). Es decir, que el empleador —como conductor y en virtud del poder

15
jerárquico— puede ordenar en concreto la prestación laboral; pero dichas atribuciones, para resultar admisibles, deben ser ejercidas
con carácter funcional y en beneficio del interés colectivo de la empresa. Es aplicable la misma limitación que para la facultad de
dirección contenida en el art. 65 de la L.C.T.
2) Facultad de dirección.
El poder de dirección consiste en la potestad del empleador de emitir directivas a los trabajadores mediante órdenes e instrucciones
relativas a la forma y modalidad del trabajo, según los fines y necesidades de la empresa. Se trata de un poder jerárquico, ya que
tiene su fundamento en la desigual posición de las partes en el contrato, resultando su contracara el deber de obediencia del
trabajador. Debe ser ejercido con carácter funcional y dentro de los límites legales y convencionales.
El art. 65 de la L.C.T. expresa que “las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional,
atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos
personales y patrimoniales del trabajador”.
3) Facultad de control.
Como lógica consecuencia del poder de dirección, surge la facultad de control, ya que el empleador que tiene el poder de emitir
directivas al trabajador, necesariamente debe tener la posibilidad de controlar la debida ejecución de las órdenes impartidas. La
facultad de control se realiza sobre la prestación del trabajo —verificando la producción y el modo de efectuarlo— y sobre la asistencia
y puntualidad del trabajador —por ejemplo, mediante registros y tarjetas-reloj—.
También está referida al control de salida que el empleador puede ejercer para custodiar y proteger los bienes de la empresa por
medio de la realización de controles personales; la violación de este control constituye justa causa de despido.
El control de salida es una facultad del empleador que tiene efectos disuasivos, ya que tiene por finalidad evitar sustracciones de
bienes de la empresa. El control de entrada puede utilizarse para impedir que ingresen en el establecimiento elementos peligrosos o
prohibidos.
Si bien el trabajador tiene la obligación de dejarse registrar al salir de la empresa, esta facultad está limitada. El primer párrafo del art.
70 de la L.C.T. establece que “los sistemas de controles personales del trabajador, destinados a la protección de los bienes del
empleador, deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medios de
selección automática destinados a la totalidad del personal”.
Este último aspecto es reiterado en el art. 72 , al disponer que “la autoridad de aplicación está facultada para verificar que los sistemas
de control empleados por la empresa no afecten en forma manifiesta y discriminada la dignidad del trabajador”. Por su parte, el art. 71
expresa que “los sistemas, en todos los casos, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad de aplicación”, mientras que el
segundo párrafo del art. 70 establece que “los controles del personal femenino deberán estar reservados exclusivamente a personas
de su mismo sexo”.
De lo expuesto cabe concluír que el control de salida debe ser discreto, general y automático; además, debe ser conocido por la
autoridad de aplicación, y si se trata de personal femenino debe ser realizado por mujeres. Por tanto, se debe respetar la dignidad del
trabajador, evitando humillarlo o menoscabarlo.
Otra expresión de esta facultad es el derecho del empleador de realizar al trabajador controles médicos y exámenes periódicos —
además del examen preocupacional— y de efectuar un control médico cuando el trabajador falta al trabajo aduciendo que padece
alguna enfermedad (art. 210 de la L.C.T.).
4) Poder reglamentario.
Las directivas respecto a la forma de prestar las distintas tareas, la organización del trabajo, las conductas a asumir en determinadas
ocasiones, pueden manifestarse verbalmente, o por escrito en un reglamento interno, también llamado reglamento de empresa o de
taller.
El poder reglamentario consiste en la facultad del empleador de organizar el trabajo —estableciendo obligaciones y prohibiciones
propias de la actividad— en un ordenamiento escrito. También puede reglamentar cuestiones referidas a las conductas del personal
en el trabajo y fijar las formas adecuadas para llevar a cabo la prestación laboral (por ejemplo, haciendo referencia al uso de los
medios de protección).
Las disposiciones del reglamento son exigibles y deben ser acatadas por los trabajadores (presentes y futuros) en tanto no violen las
normas imperativas de la L.C.T. (orden público laboral), el convenio colectivo aplicable a la actividad o a la empresa, los estatutos
profesionales ni los contratos individuales de trabajo. Tampoco pueden contener cláusulas que afecten la moral o las buenas
costumbres y deben tener carácter funcional y respetar la dignidad del trabajador.
5) Facultad de alterar las condiciones del contrato. “Ius variandi”.
El art. 66 de la L.C.T. dispone que “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y
modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren
modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse
despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se
substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas
sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.”
De lo expresado surge que el empresario puede alterar el contrato unilateralmente, es decir, que es una decisión que adopta el
empleador que no requiere la consulta ni el consentimiento del trabajador.
Sin embargo, la alteración de las condiciones del contrato puede referirse sólo a aspectos no esenciales, debe estar justificada en las
necesidades funcionales de la empresa y no causar perjuicio material o moral al trabajador. Con esto queda claro que no se trata de
un derecho discrecional sino de una facultad del empleador —fundada en su poder de dirección— que debe ser ejercida con
prudencia y razonablemente, y está limitada por el cumplimiento de determinados requisitos.
Estos requisitos resultan esenciales para que su ejercicio sea válido; si el empleador se excede en sus facultades de modificar las
formas y modalidades del contrato, la consecuencia es que el trabajador puede considerarse despedido sin causa.
Sin embargo, conforme al principio de buena fe, debe previamente intimar en forma fehaciente al empleador (por telegrama o carta
documento) explicando en qué lo afecta el cambio decidido, a fin de brindarle la oportunidad de rever la medida adoptada. El
empleador podrá dejar sin efecto la modificación, continuando en tal caso la relación laboral, o mantener su decisión, lo que justifica
que el trabajador se considere despedido por culpa del empleador.
Requisitos.
a) Razonabilidad: la medida debe ser razonable, es decir, que tiene que ser funcional, responder a necesidades de la empresa y estar
vinculada a la producción de bienes o de servicios. Se puede alterar el contrato para efectuar una reorganización, para modernizar la
producción o informatizar un área determinada. Lo que está prohibido es el uso arbitrario, o sea, aquel que no se basa en necesidades
funcionales o en el interés colectivo de la empresa.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
Resumen Grisolía.doc
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.