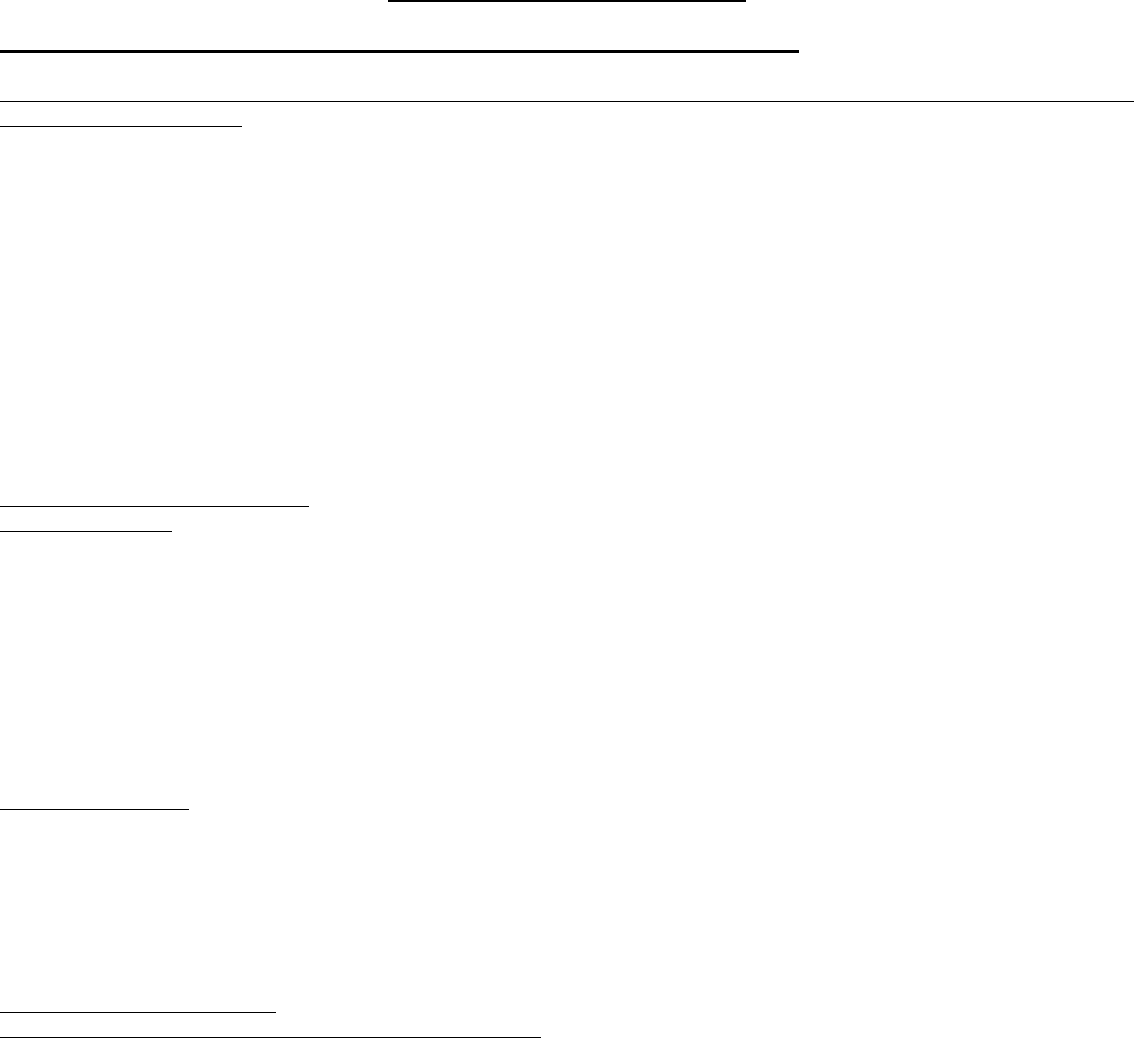
Psicología, Ética y Derechos Humanos
Módulo I. La ética contemporánea: dialéctica de lo particular y lo universal-singular.
*Michel Fariña, J. J.: El doble movimiento de la Ética contemporánea. Una ilustración cinematográfica. En la transmisión de la
ética. Clínica y deontología
La transmisión de la ética se asienta hoy en un doble movimiento, doble movimiento que se expresa en la dialéctica de lo
particular y singular. Un primer movimiento indica el tránsito de los juicios morales al universo de conocimientos disponibles
en materia de ética profesional. Se trata de una transformación reflexiva del cuerpo, ya que supone poner entre paréntesis las
concepciones sobre el bien y el mal, para situar el problema en una suerte de estado del Arte que da cuenta de los avances
alcanzados por la disciplina. Este “estado del Arte” permite deducir el accionar deseable del profesional ante situaciones
dilemáticas de su práctica. Da cuenta del “qué debería hacer y por qué”. Se prescinde del caso singular. El conocimiento
necesario para resolver el dilema existe, antecede a la situación misma, disponga o no de él el profesional que debe resolverlo.
Hay un segundo movimiento. Suplementario del anterior, éste da cuenta de las singularidades en situación. Son aquellos
escenarios dilemáticos para los cuales no existe en sentido estricto un conocimiento disponible, sino que es la situación misma la
que funda conocimiento al sustraerse de la lógica precedente. Este movimiento interroga la norma más allá de todo campo
reflexivo, suplementando el universo al decretar su incompletud. Da cuenta no del “qué debería hacer…” de la pauta
deontológico particular, sino del “qué hacer” allí donde la situación se revela a posteriori como desbordando el conocimiento
que la antecede.
Apuntes de clase teórica de Fariña:
Primer movimiento (encuadre particular). Supone pasar de la intuición moral al Estado del arte integrado por los conocimientos
disponibles. Dimensión deontológica. Da cuenta del deber. Códigos de ética, serie de enunciados, principios generales.
El método es de los tres tiempos lógicos:
1-Vistos: Se presenta una situación que necesita interrogación. 2-Considerandos: Se despliegan los ejes que articulan la
complejidad de la situación. 3-Resolución: Momento para concluir. No es si estuvo bien o mal, sino que se amplia la
información contenida en los vistos. Se aplica una medida.
Este es el método del primer movimiento. No funciona en todos los casos. Se adapta a las situaciones de las que ya hay
conocimiento. El conocimiento antecede a la situación y se confronta el caso con ese conocimiento.
Cuando se presenta un caso lo pensamos como un caso en general, se hace un recorte particular, se lo piensa como un caso
“tipo”. Esto es lo que diferencia los movimientos, porque en el segundo movimiento se hace un recorte singular del caso. Se
relevan los elementos singulares del caso que no podrían estar contemplados en las generales de la ley.
Segundo movimiento: Singularidad en situación. Interroga el Estado del arte (códigos de ética)
El conocimiento no antecede a la situación, es la situación misma la que inaugura el conocimiento. Se transforma en particular
lo que antes se suponía universal. El nuevo conocimiento no es ni opuesto, ni complementario sino suplementario. Se presenta
una singularidad que interpela la existencia del conocimiento previo. Lo que era un aparente universal se revela como un
particular.
Particularismo: surge en la conjunción del campo de lo particular, universal-singular. Cuando lo universal es reducido a
particular.
*Ética, un horizonte en quiebra
Michel Fariña Qué es esa cosa llamada ética. Capítulo II y III
Ejemplo de Bart Simpson. Bart se estaba realizando un tatuaje con la palabra madre (mother) dentro de un corazón cuando llega
Marge e interrumpe al tatuador echándolo. El tatuaje queda mostrando un corazón que encierra la apalabra ‘Moth’ que en inglés
singnifica polilla. El sentido de la interrupción es claro: interceptar el destino incestuoso del tatuaje original. Al negar a su hijo
semejante iniciativa, su madre abre en él la condición de posibilidad para que algún día Bart pueda grabar en su brazo el nombre
de una mujer que no sea ella. Lo importante es la evidencia de esa prohibición que constituye la función de la Ley. Ese universal
de la castración simbólica o de la interdicción, no se realiza sino en la forma de lo singular. Nada sabemos de él sino a través de
su emergencia singular. En este ejemplo, la formula moth(er), mamá polilla, será la marca que realice en el cuerpo de Bart la
función universal de la interdicción.
El carácter singular se evidencia en las circunstancias irrepetibles de la experiencia. No existe lo universal sino a través de lo
singular y recíprocamente, el efecto singular es una de las más infinitas formas posibles de realización de lo universal.
La dimensión universal-singular de carácter indisoluble de sus términos, dimensión sobre la que se comenzará a dibujar el
horizonte de la ética.
Lo particular no puede comprenderse separado de lo universal-singular y, a su vez, eso que hemos llamado universal-singular
no existiría sin lo particular. Ante todo, lo particular es un efecto de grupo. En otras palabras, un sistema de códigos
compartidos. Si lo universal-singular denotaba lo propio de la especie, lo particular será el soporte en que se realiza ese
universal-singular.
La dimensión ética se despliega en el circuito universal-singular, sosteniéndose (de manera siempre provisoria) en el campo de
lo particular, del que toma prestado se carácter de código.
El efecto particularista es distintivo de la falla ética y se verifica en la pretensión de que un rasgo particular devenga condición
universal.
Mientras que la moral remite a cierta contingencia, la ética va más allá.
Más estrictamente, la pauta moral se corresponde con los sistemas particulares (culturales, históricos, de grupo), mientras que el
horizonte ético, si bien puede soportarse en tales imaginarios, siempre los excede. De allí la afirmación que asigna a la

dimensión ética alcance universal. Pero lo universal-singular de la ética no puede ser colmado por ningún sistema moral
(particular).
Capítulo IV: Lewkowicz, I. Particular, Universal, Singular.
Las singularidades éticas además de ser éticas son de por sí singularidades. Y el término singular esconde su enorme potencia
cualitativa tras una inocente apariencia cuantitativa. Primera advertencia: las intuiciones meramente cuantitativas (singular para
uno solo, particular para unos cuantos, universal para todos) no sólo son insuficientes sino también contraproducentes en este
terreno.
En una situación suelen estar trabajando las tres dimensiones conjuntamente, no son claramente discernibles entre sí y lo más
decisivo de su funcionamiento radica en las relaciones complejas que establecen entre sí.
La singularidad está por fuera del “uno”, el universal va más allá del “todos”.
La singularidad es lo que se sustrae al régimen del uno: la presentación de “algo” incalificable según el lenguaje de la situación.
El universal es lo que va más allá de “todos”: no es un todo gigantesco, una bolsa descomunal en la que se acumulan las
entidades reales e imaginarias posibles, sino el hecho mismo de que para cada universal postulado, un algo singular lo obliga a ir
más allá de su aparente totalidad. El universal es este hecho de (una vez destotalizado por un singular) ir más allá de sí.
Un conjunto se determina por sus propiedades. Una propiedad determina un conjunto. El universal, si existiese, tendría que se
también, a su vez, un conjunto. Para ser, tendría que verificar una propiedad, pero no es formulable semejante propiedad capaz
de dar existencia al universo.
En ausencia de universo universal, los “todos” postulados como tales no son más que particulares precarios. El universal es la
potencia de desborde, de exceso, es el gesto de ir más allá de las totalizaciones supuestamente clausuradas al devenir. El “todo”
es sólo la parte nombrable, discernible, formulable bajo las propiedades que determinan la universalidad restringida de ese
universo. El universal de comienzo se revela retroactivamente como particular; el carácter de universal se desplaza entonces del
aparente universo de partida al gesto de desbordar tal universo y acotarlo como particular.
No es el hecho de ser uno el que lo vuelve singular. Un singular no es “uno solo”, porque uno solo es uno más: un término
previsible, nombrable, discernible bajo las propiedades que estructuran el lenguaje de la situación (o conjunto) en cuestión.
Podremos hablar de singularidades sólo cuando algo que se presenta hace desfallecer las capacidades clasificatorias de la lengua
de la situación, cuando ese algo no se deje contar como un individuo por ninguna de las propiedades discernibles
(estructurantes) de la situación.
El término será singular si no pertenece al universo en que irrumpe, si su presentación hace tambalear las consistencias
previamente instituidas.
Se dirá que una ley de un código que regula exhaustivamente una situación cualquiera es siempre particular: está sometida (o
suspendida) hasta la sorpresiva irrupción de una singularidad que (destotalizando como particular la legalidad del universo
previo) exija un gesto de suplementación (universalización) en nombre de una nueva ley “más alta”.
Las singularidades sólo son un modo de relación con una situación que irrumpen.
Una situación es, en principio, un universo (restringido como todos) que es ciego a la restricción que lo funda. Como el lenguaje
que lo ordena simbólicamente es un lenguaje, bajo ninguna circunstancia podría armar un todo coherente sin exclusiones. Su
coherencia depende de las exclusiones. Pero esas exclusiones no son discernibles de antemano, no derivan de un gesto explícito
de apartar deliberadamente tales o cuales términos indeseables para luego asegurar la consistencia de los términos admitidos.
Estas exclusiones se instauran implícita y ciegamente con el acto mismo de instituir un universo, una situación, una ley o un
lenguaje. Tales universo, situación, ley o lenguaje ignorar radicalmente lo que excluyen. Lo que está excluido simplemente, no
existe, sin más. Por eso el advenimiento singular suplementa realmente el universo de lo existente.
Una singularidad es entonces, irremediablemente, un proceso situacional.
La irrupción de puntos singulares requiere la invención de los nombres pertinentes, de los enunciados que nominen. La
singularidad no es una función monótona. Por eso requiere de una intervención subjetiva que la produzca (nominación). No es
concebible una singularidad de por sí, dispuesta ahí enfrente como un objeto a ser reconocido o conocido. Las singularidades no
son objetividades dispuestas para el conocimiento de un sujeto puesto enfrente sino intervenciones subjetivas que producen una
novedad en la inmanencia de la situación. De ahí que una de las condiciones de posibilidad para que existan singularidades es la
posibilidad de intervención. De ahí se sigue que una singularidad sólo lo es para la situación en la que irrumpe y sólo si existe el
trabajo subjetivo de lectura, producción y nominación.
Una ley moral, por ejemplo, parece enunciar unos principios en cuya ejecución quedarían codificadas todas las situaciones
posibles. Pero se le presenta un punto en que fracasa. La ley no sabe pronunciarse (y se sabe impotente para operar en estas
circunstancias). Ese punto de impasse es el campo de intervención sobre el que ha de constituirse una singularidad. El universal
previo se revela como meramente parcial. El punto de singularidad vehiculiza la exigencia de una nueva ley, ésta sí universal,
que deje atrás el limitado horizonte restrictivo de la legalidad previa. El universo se ha ensanchado, se ha suplementado a partir
de una singularidad. Esa singularidad era el único lugar en que se estaba poniendo en juego un universal que fuera más allá del
restringido universo situacional.
*Capítulo VI Fariña, J. Del acto ético
Lo principal es la referencia que hace Fariña a las nociones de particularismo y mediaciones instrumentales y normativas
siempre en relación a Antígona.
Habla de particularismo al mandato de Creonte: a Eteocles que murió defendiendo su tierra le serán reservadas los funerales
reales; a Polinices que murió peleando contra los suyos en cambio no le será provisto rito funerario alguno, ni se le sepultará.
Completa el edicto amenazando con privar de la vida a quien ose desobedecerlo.
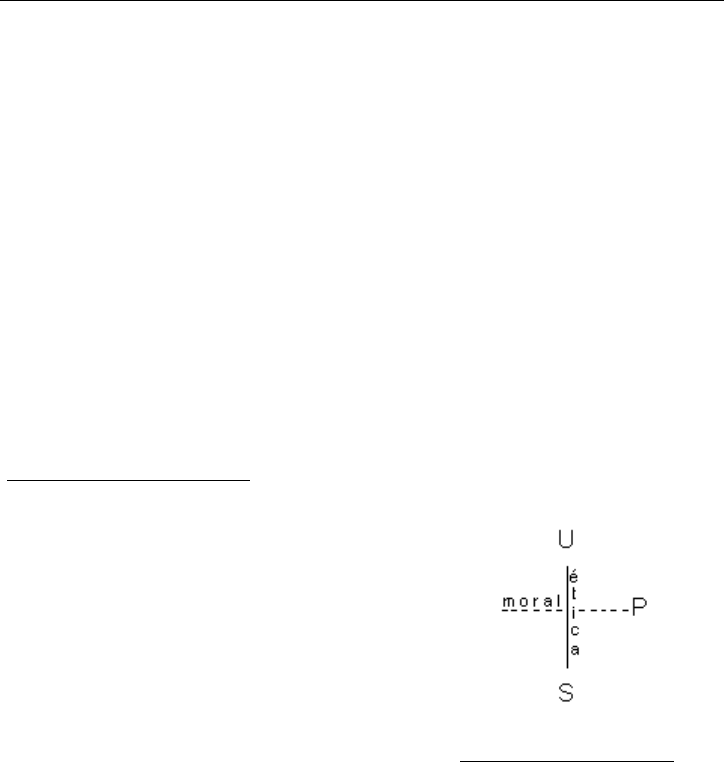
Fariña dice que en el edicto de Creonte hay un ejemplo paradigmático de particularismo. Porque para Creonte el acto de traición
cometido en vida por Polinices lo alcanza más allá de la muerte, privándolo del derecho a una tumba. No dice “como Polinices
fue un traidor será sepultado sin honores o no me siento convocado a su entierro. Si lo hiciera no se le reprocharía nada desde la
ética, sería más bien una cuestión moral.
Se refiere a mediaciones instrumentales a los arados, redes, ardides nombrados en los coros. Los cueles son entes mediadores
entre el hombre y la naturaleza. Estos mediadores pueden ser elementales como un arado o sofisticados como una computadora.
Luego el coro habla del lenguaje y las ideas etéreas que también constituyen mediaciones pero no ya con la naturaleza sino con
el resto de los seres de la especie. Mientras que las aptitudes instrumentales suponen un entrenamiento, el lenguaje se aprende
por sí solo. El coro sigue diciendo: “y los comportamientos que imprimen un orden a las ciudades”. Este verso está en relación
la Ley. Fariña llama mediaciones normativas a estas instancias. El hombre es la cosa más formidable, de un lado se ha mediado
con la naturaleza, generando instrumentos que lo emancipan de ella; y de otro dispone de un lenguaje y de la Ley, mediadores
por excelencia entre los sujetos. El hombre es la cosa más formidable y es por eso que tiene problemas éticos.
*Teórico desgrabado de Lewkowicz: Paradoja, infinito y negación de la negación.
La pregunta moral más frecuente es: “¿Qué debo hacer?” Ésta se responde desde un sistema moral determinado. En la
dimensión moral hay veces en que no es posible saber qué hacer. Situaciones que por su estructura suscriben o prohíben un
saber sobre qué se debe hacer, allí entra en juego la dimensión ética.
Una ley moral rige para el universo de todas las situaciones, pero como esto no es posible la moral rige para algunas situaciones
y en otras colapsa.
La singularidad no es la individualidad, es un elemento de la situación. Una singularidad muestra que el universo no es
universal, era universal, pero se le revela una singularidad. Si a un universo se le declara una singularidad, deja de ser universo.
El eje ético une el universal-singular e intercepta o particular. La dimensión ética une un singular con un universal y corta el eje
particular.
Si a un universo se le declara una singularidad deja de ser universo, este singular dice que la estructura del universo deja de ser
consistente. Si el universo destituido no asume esta destitución tenemos que un particular pretende para sí un rango de universal.
Declarada la singularidad el universo deviene particular. El universo no admite el accidente que lo ha destituido. Si no cabe un
el universo un nuevo término entonces no es universo, es restringido, por tanto es particular. Esto es un particularismo: cuando
una parte del universo pretende imponer su regla particular como ley del todo. En el particularismo no se admite la marca de una
ley superior, ni la marca que hace caer una ley. El particularismo no admite marca alguna, o sea lo singular.
El devenir particular deviene particularista si se niega la singularidad. Es más fácil negar la singularidad si esta se niega por sí
misma. Para que se niegue una singularidad debe haber un universal que siga reivindicando su valor universal y una
singularidad que niegue su valor de singularidad cayendo en un particularismo.
-Apuntes Tomados en clase:
Lo universal tiene una íntima relación con lo singular, están en el mismo eje y se cruza con el eje de lo particular. Lo universal
es el campo de la constitución del sujeto. Es lo propio de la condición humana, aquello que no varía con lo histórico, es
invariante y estructurante. ¿Qué es lo propio de la condición humana? Lo simbólico, el lenguaje. La realidad no se le presenta
sino que se le representa (mediatizada por la palabra) es lo que lo hace un ser simbólico. La legalidad que gobierna al sujeto es
una legalidad simbólica, es una legalidad del no-todo, siempre hay algo que queda interdicto para el sujeto. Hay una falta
estructural, un sujeto gobernado por el deseo. Lo universal es el campo de constitución del sujeto, donde permanentemente se da
la transmisión de la imposibilidad estructural. Lo universal es pura legalidad sin contenido, transmite un no-todo.
La relación entre universal y particular es doble; lo universal afecta a lo particular y lo particular le da un soporte material a esa
legalidad sin contenido. Es una relación de consonancia. Lo universal puede manifestarse en lo particular.
Lo particular como categoría supone una lógica de conjunto. Esa es su característica principal, hacer conjunto. Cada sistema
particular incluye los pares de opuestos (A / -A), cada sistema particular cuando funciona es como un universo que cae cuando
aparece una singularidad y no se le encuentra sentido dentro de ese particular.
Lo singular es en principio un proceso situacional. No existe por fuera de la situación en la que emerge. Nosotros debemos
crear las condiciones para que lo singular emerja. Es existencial como la ética, es una existencia que se afirma. Lo singular
quiebra el universo desde ese punto de inconsistencia que el universo desconocía. Lo universal prevé que algo nuevo (lo
singular) puede surgir. Lo singular es algo nuevo que no puede ser nombrado por ese universo anterior. Se exige un acto de
nominación
intervención subjetiva. El universo se ensancha. Si una singularidad impacta el universo hay una trastocación,
universalización. La singularidad provoca una universalización para esto es necesario el acto de nominación. Lo singular se
refiere al efecto sujeto.
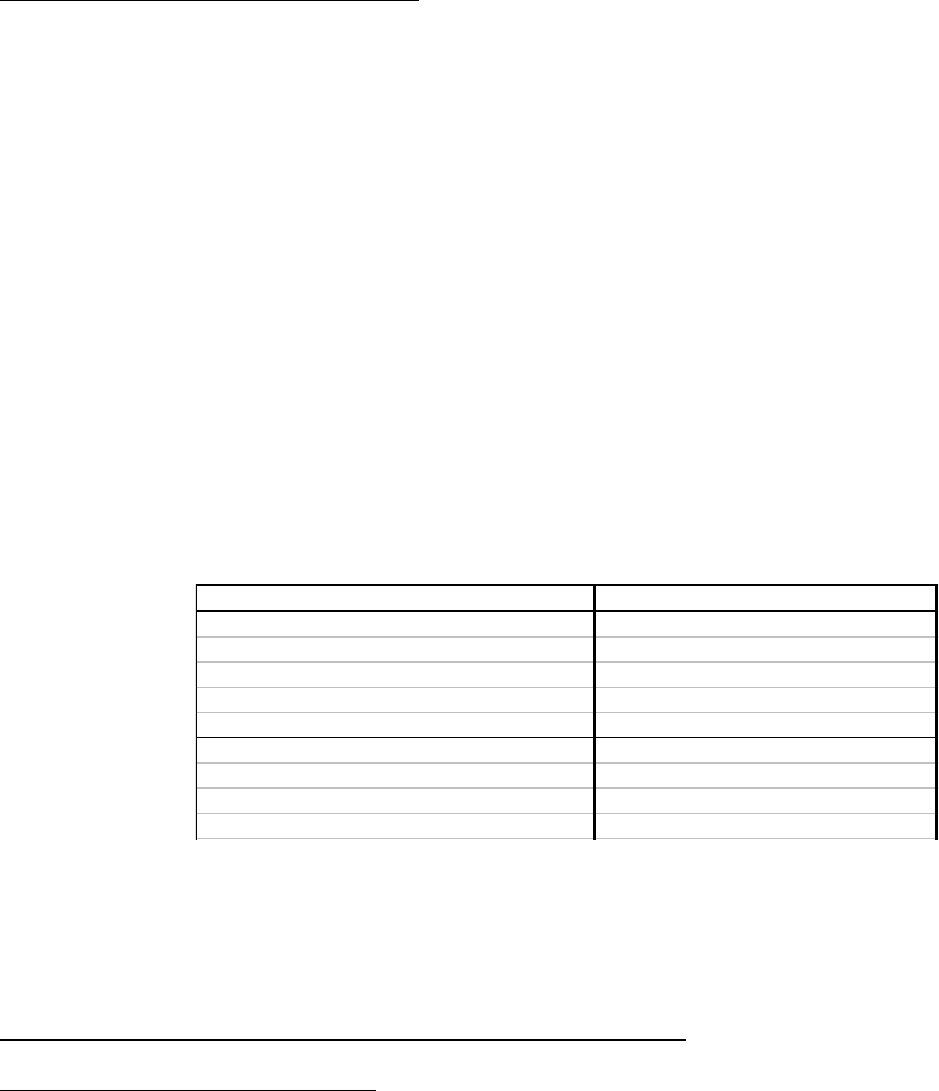
*Ariel, A. Moral y ética. Una poética del estilo.
(Entre “<>” se agregan algunos apuntes tomados de la clase de Fariña sobre el texto.)
Sitúa falsos pares de oposiciones: estilo y estética, pasión y deber, sujeto y estado, moral y ética.
Por moral vamos a situar lo que es pertinente a la conducta social de un sujeto entre otros, vamos a definir a la moral de ese
modo: lo pertinente a la conducta social de un sujeto entre otros. Sería lo que llamaríamos los deberes del sujeto frente al estado,
frente a la ley. La moral es temática, siempre se sitúa en un tema, la moral es temporal, es decir, es la moral de una época, es
siempre referenciada a una época. Además la moral es subsistencial permite algún ordenamiento de la existencia de ese sujeto
en lo social.
La ética es la posición de un sujeto frente a su soledad, no la posición en lo social por su relación con los otros, sino la posición
frente a un sujeto con su soledad. Frente a lo que está dispuesto a afirmar, a firmar. <Entenderlo desde el 2do movimiento, la
singularidad en situación. En cambio el primer movimiento está relacionado con la moral.>
La ética propone otro plano de existencia y, en ese sentido la ética es atemporal, es atemática y existencial.
La ética no se contrapone a la moral. La ética, la existencia del sujeto desorganiza la moral, no pretende suplantarla (es
suplementaria). No genera conflictos, salvo en determinados momentos muy singulares.
La estética son las condiciones de posibilidad de la experiencia de la belleza en el orden social. Sin estética, sin condiciones de
posibilidad no habría posibilidad de esa experiencia de la belleza.
La estética es, al igual que la moral, temporal, es decir, histórica. Hay una determinada estética de una época y una determinada
estética de otra época. Es temática, y podemos decir que la estética, en lo social siempre es un crimen contra el sujeto. Es un
crimen contra el uno, pues propone el para todos.
Con respecto al estilo, que aparece como un par contrapuesto, diremos que es la posición del sujeto frente a su soledad, pero
aquí no frente a lo que está dispuesto a afirmar sino frente a lo que está dispuesto a crear, frente a lo que está dispuesto a crear
más allá de la belleza. El estilo indicará, entonces, una posición del sujeto en el acto creador que va más allá de la belleza. Y es
por ello atemporal, resiste las épocas. Es atemática, no histórica y no personal.
ORDEN SUPLEMENTARIO ORDEN SOCIAL (para todos)
ETICA MORAL
Existencia que se afirma Bueno/Malo
Sí del acto Verdadero/Falso
Si/No
Este orden suplementario no es opuesto ni Opoiciones necesarias, humanas
complementario al orden social. Lo EXCEDE culturales,
lo DESORGANIZA Determina el bueno o mal gusto, pero
jamás el gusto mismo.
En el orden social vamos a colocar la Moral, esta pertinencia de la conducta de sujetos entre otros. Vamos a oponer términos en
la moral misma. Bueno y malo; verdadero y falso. Y sí y no. Estas oposiciones en el orden social, son oposiciones que son
necesarias, humanas y culturales, con las que el sujeto se encuentra en el comienzo mismo.
Del otro lado, no es complementario del orden social, ni opuesto, es suplementario. Este nivel suplementario del sujeto excede y
desorganiza el orden social cada vez que crea. Es la desorganización necesaria de un orden, para que haya acto creador. Pues de
no haber la desorganización de un orden, el acto creador será un dormir en las condiciones de la estética de la época.
Módulo II: La articulación entre derechos humanos y la ética profesional
*Fariña, J. Abuso sexual en la psicoterapia
Comenta tres casos de Estados Unidos que aparecieron en el “Boston Globe”.
El caso del Dr. Joel Feigon, terapeuta de 60 años, a quién la junta directiva del estado de Massachussets le retiró la matrícula
profesional por haber mantenido relaciones sexuales durante ocho años con una paciente cuyo amante e hijos estaban también
en tratamiento (individuales) con él. La junta hizo especial hincapié en la manipulación de los cuatro pacientes por parte de
Feigon.
El segundo caso es el del Dr. Masserman, quién fue denunciado por una de sus pacientes, Bárbara Noel, a quién el profesional
abusaba sexualmente luego de inyectarla con Amytal. En este caso, el testimonio es el libro escrito por la propia paciente.
Cuando Bárbara Noel decidió llevar el caso de Masserman a la corte otras dos mujeres, una abogada y una empresaria, que
habían sido también pacientes suyas, iniciaron a su vez acciones por haber sido abusadas sexualmente con metodologías
similares.
El tercero es el caso de la Dra. Margaret Bean-Bayog que en julio de 1986 tomo en tratamiento a Paul Lozano, un estudiante de
Medicina. El joven durante un tiempo fue internado varias veces por ideas suicidas. En 1987 la Dra. realiza un supervisión en la
que le dicen que el tratamiento con Lozano marcha bien y que el paciente podría suicidarse si ella lo interrumpe. Un tiempo
después la doctora le dice a su paciente que deberá limitar sus sesiones a menos que él pague más dinero. La terapia finaliza y el
joven comienza tratamiento con otro doctor. Éste último eleva un reporte a la junta médica del estado alegando que Bean-Bayog
realizó con el paciente un tratamiento inadecuado. En 1991 Lozano se suicida. Su familia inicia acciones contra la Dra. Bean-
Bayog acusándola de haber manipulado y seducido a su paciente causándole la muerte. Se basaba para ello en varias cartas y
fotografías que la terapeuta enviaba y entregaba a su paciente durante el tratamiento.
En el primer caso estamos ante una violación, entre otras, de la pauta ética de la abstinencia. En el segundo caso, también hay
violación de la ética.

Luego Fariña da un ejemplo de cuando el terapeuta se duerme durante una sesión. Dormirse en medio de una sesión es poner en
peligro el tratamiento de un paciente. Es hacer mal el trabajo para el cual se requirió su presencia allí. Es un ejemplo de lo que
llama mala praxis. Al quedarse dormido, un terapeuta incurre en mala praxis profesional. Cuando se despierta, en cambio, está
ante un dilema ético: ¿Qué hace con el sueñito? ¿Reniega de él, fingiendo sentirse mal, alegando una indisposición como
pretexto para ir al baño, refrescarse para continuar con la sesión como si nada hubiera pasado ante el paciente que en algunos
casos hasta lo escuchó roncar? ¿O por lo contrario reconoce que se había dormido, que pensaba que estaba en condiciones de
atender cuando comenzó la sesión pero que evidentemente no era así, pide disculpas, da por interrumpida la sesión y ofrece
recuperarla en otro momento?
Toda violación a la ética conlleva una mala praxis, pero no toda mala praxis involucra un problema ético.
Las relaciones sexuales que Feigon mantuvo con su paciente contaron con el consentimiento y hasta con el placer de ella;
Masserman, en cambio, cometió directamente una violación. Esto no hace una diferencia a los fines que aquí nos interesan. La
seducción que un paciente puede llegar a desplegar frente a su analista, lejos de constituir un atenuante en los casos de abuso
sexual, es en rigor un agravante. El analista debe estar dispuesto a mantener la abstinencia, especialmente la sexual porque es
eso y no otra cosa lo que el paciente requiere de él.
En el caso de Margarte Bean-Bayog. Su tratamiento de Lozano puede haber sido pésimo, con lo cual estaríamos en el terreno
que antes definimos como de mala praxis. Pero no se ve que exista un problema ético de abuso sexual.
Nunca evaluamos la gravedad ética de una conducta por las consecuencias que de ella emanen para la víctima, sino por el
análisis de los valores puestos en juego en la situación misma.
*Tomkiewicz, S. Deontología y psiquiatría.
Cuenta que una inyección producía dolor a un enfermo, pero sabía también que se la aplicaba por su bien.
En un servicio donde trabajaba se acercaban personas que pagaban para tener derecho a un “Electroshock ambulatorio”. Eran
personas afectadas por un estado llamado “melancolía”.
En el mismo servicio había chicas y muchachos jóvenes a quienes también se les aplicaba electroshock, eran esquizofrénicos,
pero éstos jóvenes rechazaban el electroshock, se les aplicaba contra su voluntad. Él rechaza el uso del electroshock con estos
enfermos ante el asombro de grandes psiquiatras de la época que lo consideraban normal, legítimo y médico, aún cuando era
aplicado contra la voluntad del enfermo.
Reflexiona: Al darle un Valium a un enfermo que está muy ansioso de alguna manera le estoy impidiendo hablar y reflexionar
acerca de las causas de su ansiedad. Cuando comienza a darle Valium no puede saber si él no tendrá necesidad de Valium toda
su vida. Ahora, si el mismo joven ansioso, en lugar de venir a consultar va, para calmar su ansiedad a comprar un cigarrillo de
haschich, dejará inmediatamente de ser considerado como un enfermo cuyo medicamento es reembolsado por la Seguridad
Social; se transformará en un toxicómano al que la policía, la justicia y la opinión pública tendrán el derecho de castigar y
reprimir. El cigarrillo de haschich le impedirá hablar y reflexionar acerca de las causas de su ansiedad del mismo modo que el
Valium. Pero si se le da Valium él es un buen médico, y el que le vende el cigarrillo es un traficante de droga.
Da otros ejemplos de drogas aplicadas a diferentes enfermos recordando que según la OMS la finalidad de los médicos debe ser
el salvaguardar la salud, es decir el bienestar físico y mental de la gente.
En 1962 se realizaban en el marco de la NASA para poder ir a la luna experiencias del llamado “aislamiento sensorial”. El
resultado dio lugar a la definición del “síndrome psíquico del aislamiento sensorial” con alucinaciones, crisis de agresividad,
desestructuración del esquema corporal y situaciones de sufrimiento tan agudo que las personas preferían morir a continuar.
Algunos años más tarde un médico proponía el aislamiento sensorial como medio terapéutico para esquizofrénicos, delirantes,
depresivos. No se pedía el consentimiento de los enfermos. ¿Para qué? Son locos y la opinión de un loco es por definición una
no-opinión.
El autor se pregunta: ¿Dónde termina la medicina y dónde comienza el castigo, la violación, la tortura?
Lo que nos permite habitualmente tolerar esta confusión es tal vez el carácter de aquellos a quienes se aplican, a quienes se
imponen todos estos métodos; locos, delincuentes, homosexuales, etc.
*Fariña, J. Las minorías según Benetton.
Cuando hablamos de diferencias, de diversidades humanas, resulta imprescindible aclarar que las más de las veces estas
ingresan socialmente bajo la forma de minorías. Se trata de grupos que son objeto de un trato diferencial por parte de otro (que
provisoriamente llamaremos mayoría) el cual le impone condiciones de marginación. Desde la perspectiva de la dimensión
humana, un ejemplo concreto, quizás el más representativo: el de las minorías basadas en rasgos étnico-raciales.
La forma y el color de los ojos, dado el papel estructurante que tiene para los seres humanos la mirada; se ha transformado en
otro rasgo predilecto a la hora de establecer y señalar grupos minoritarios. Si nos centramos en los aspectos de la dimensión
humana, uno de los factores que pueden reconocerse como constantes a lo largo de los distintos casos de minorías es el llamado
movilización erótica o sexual.
Cuando el rasgo movilizador adopta carácter grupal estamos en presencia de una minoría. Freud dice: “El sentimiento de
comunidad de las masa ha menester, para completarse, de la hostilidad hacia una minoría extranjera y la debilidad numérica de
estos excluidos invita a su sofocación (…) la intolerancia de las masas se exterioriza con más intensidad frente a diferencias
pequeñas que frente a diferencias fundamentales.”
Efectivamente, los judíos por ejemplo no constituyen una lejana raza asiática cuyos rasgos físicos y culturales pueden contribuir
a subrayar las diferencias. Freud llamó a esto “el narcisismo de las pequeñas diferencias”.
El ser humano no se defiende sólo cuando se lo ataca sino que cuenta con una alta cuota de agresividad en su dotación pulsional.
No hay razones espontáneas en la especie humana para amar al prójimo, bien por el contrario.

De nuevo Freud: “No es fácil para los seres humanos, evidentemente, renunciar a satisfacer esta su inclinación agresiva. (…)
siempre es posible ligar en el amor a una multitud mayor de seres humanos, con tal que otros queden fuera para manifestarles la
agresión.”
La inclinación agresiva es, por tanto, una disposición pulsional del ser humano, en la cual la cultura encuentra un enorme
obstáculo.
¿De qué medios se vale entonces la cultura para erradicar o atenuar la agresión?
Freud: “La agresión es introyectada, interiorizada, pero en verdad reenviada a su punto de partida; vale decir: vuelta hacia el yo
propio. Allí es recogida por una parte del yo, que se contrapone al resto como superyó y entonces, como conciencia moral, que
ejerce contra el yo la misma severidad agresiva que el yo habría satisfecho de buena gana en otros individuos.
El desarrollo de lazos de amor en el grupo parece requerir de otros sobre los cuales descargar los golpes.
Fariña ilustra el tema con diapositivas de una campaña de Benetton con imágenes cuyos ejes son la diversidad étnica y los mitos
respecto de la sexualidad. En esta campaña Benetton propone un desplazamiento. Dirigiéndose a los jóvenes, estaría
preguntando: ¿Uds. todavía son de aquellos que designan a las personas por el color de su piel, o pertenecen ya a quienes
entienden las razones de la diversidad étnica? En cada diapositiva introduce una pequeña explicación que informa respecto de
las razones de tal diversidad. Finalmente expone: mientras los colores de las pieles difieren, la sangre permanece roja.
En la dimensión histórica del problema de las minorías Fariña se centra en el cambio que se ha operado con el pasaje del
feudalismo al capitalismo moderno. En todas las formas de minorías que la humanidad conoció hasta el advenimiento del
capitalismo, siempre el rasgo objeto de movilización ha sido un elemento del orden de lo natural. Se entiende por natural
aquellas marcas que el ser humano trae al nacer o adquiere en la muy temprana infancia y que lo acompañan de manera
indeleble a lo largo de su vida. Por ejemplo las minorías organizadas a partir de rasgos étnico-raciales, o las minorías en base a
discapacidades. Todas las minorías sustentadas en un criterio precapitalista son cuestionadas y tienden a desaparecer o perder
peso con el desarrollo del capitalismo. Aquellos sectores sociales que eran objeto de discriminación injusta hoy tienden a ser
integrados (minorías religiosas, minorías en base al género, minorías basadas en la elección sexual, minorías lingüísticas,
minorías basadas en la edad) en el horizonte del capitalismo el efecto de movilización tiende a desplazarse a un nuevo objeto, lo
que resulta intolerable es la presencia de alguien pobre. Lo que moviliza hoy hasta el asco y la repulsa no es ya el color de piel,
la religión o la lengua, sino la pobreza extrema. Como antes lo fueron el color de piel, la circuncisión, o el cuerpo que nos tocó,
hoy es la cantidad de dinero que tenemos lo que define nuestra pertenencia a las minorías o a las mayorías.
¿Qué más hermoso nos diría Benetton que el abrazo de niños asiáticos, nórdicos, africanos y latinos? En la publicidad la imagen
es bellísima. Pero la condición de tal belleza es que estén todos enfundados en ropa cara de Benetton. En otras palabras, es la
marca del dinero lo que nos permite apreciar el hallazgo estético de la empresa. A los mismos niños, descalzos y sin nada de
comer, nadie los encontraría bellos. Pero Benetton está al tanto de esto (Fariña presenta dos últimas diapositivas). Hay un
planisferio con cambios. Los países tienen una superficie acorde a su población y una leyenda que dice “Aquí es donde vive la
gente”. Presenta otra imagen con un planisferio en donde cada país tiene un tamaño acorde a su riqueza. Es un mundo reducido
a lo Estados Unidos, Europa y Japón. El texto dice: “Aquí es donde vive el dinero”. Las verdaderas diferencias radican cada vez
más en el dinero y el poder.
Discriminación justa y discriminación injusta
Si se toma la acepción etimológica de "discernir", el acto de discriminar es esencialmente "justo", es decir, deseable. El horario
de protección al menor sería un ejemplo claro de ello: se distingue -discrimina- el estadio evolutivo del niño, que le impide
simbolizar determinados estímulos -violentos, sexuales-, los cuales podrían suponer carácter traumático. Es evidente que al
hacerlo, al discernir esta cuestión separando al niño del televisor, lejos de generar un perjuicio al menor, se busca preservarlo de
tales efectos traumáticos.
A la inversa, el concepto de "discriminación social", se reserva para los casos en los que la acción discriminatoria adopta
carácter negativo, o injusto. Ejemplo clásico de ello es la segregación de grupos humanos en razón de su raza, religión, lengua,
orientación sexual, discapacidad, condición socioeconómica, etc. La enumeración busca alertar respecto de la injusticia que
subyace a dicho menoscabo y promover acciones destinadas a suprimirla.
Diremos que entre la discriminación en sentido positivo y la discriminación en sentido negativo, existe una relación
inversamente proporcional. Cuanta mayor capacidad para discriminar -en el sentido positivo o simbólico- tenga un sujeto, más
preservado estará de llevar adelante acciones discriminatorias en el sentido negativo o injusto.
*Salomone, G. Consideraciones sobre la Ética Profesional: dimensión clínica y campo deontológico-jurídico. En “La
transmisión de la ética…”
Una ética profesional asociada exclusivamente a la deontología genera un desdoblamiento de la función profesional que toma
dos caras indialectizables. Por una parte se configura un profesional con deberes de ciudadano, abogando por los derechos de las
personas, atendiendo a las exigencias sociales y legales de la profesión, dirigiendo su práctica en función de un sujeto de
derecho. Por otra parte se encuentra un profesional que lidia con el sufrimiento del paciente, que debe operar con otra
concepción de sujeto y que despliega su práctica en el terreno de la transferencia. Hay una responsabilidad profesional entonces
ligada a nuestro objeto de estudio y práctica: el sufrimiento psíquico del sujeto.
La dimensión clínica no se refiere exclusivamente al trabajo clínico, sino que con este término nos interesa señalar una
perspectiva que toma en cuenta la dimensión del sujeto, la singularidad en situación. Claramente, el campo normativo
configurado sobre la lógica de lo general recorta los problemas desde una perspectiva particular. En cambio, la dimensión
clínica constituye un modo de lectura y abordaje sustentado en la categoría de lo singular.
Introducir la dimensión clínica en el campo de la ética profesional introduce, a su vez, la perspectiva ética.
La posición ética se constituirá en esa intersección entre el marco normativo y la dimensión clínica, lo cual excluye la
obediencia automática a la norma pero también su rechazo.
El campo normativo: códigos deontológicos y orden jurídico.

La deontología refiere a los deberes relativos a una práctica determinada, los cuales, en su forma de enunciados normativos se
plasman en los llamados “códigos de ética”. Se aboca al estudio de los deberes y obligaciones de los psicólogos, lo cual incluye
el tratamiento de ciertas problemáticas propias de este campo, tales como, confidencialidad, explotación, competencia,
idoneidad, integridad, capacitación, respeto por los derechos y dignidad de las personas, responsabilidad profesional y científica,
ámbitos de incumbencia. También se ocupa de los deberes y obligaciones de los psicólogos en lo referido a declaraciones
públicas, publicaciones, actividades de investigación, supervisión, docencia, etc.
Los códigos de ética profesional establecen una serie de pautas que regulan nuestra práctica, funcionando como una referencia
anticipada a situaciones posibles y por venir. El campo normativo tiende a configurarse y a funcionar en tanto universo.
Evidentemente, lo singular que un sujeto comporta no estará contemplado en la norma.
-Los códigos resumen el conocimiento alcanzado en el campo profesional hasta cierto momento histórico (Estado del arte), el
cual funciona como fundamento de las normativas. En ese sentido, Estado del Arte y regulaciones profesionales constituyen el
conocimiento que antecede a una situación dada.
Los códigos condensan los valores morales de un tiempo histórico determinado. Es necesario reflexionar sobre la relación entre
la dimensión moral en la que ubicamos a los códigos deontológicos, y la perspectiva ética en sentido estricto, referida
fundamentalmente a la dimensión subjetiva.
La interpretación de la norma
Cada norma contemplará una serie de casos que constituyen un conjunto, en tanto grupo de elementos que comparten una
propiedad común. La confrontación con un caso determinado nos obliga a analizar la pertinencia de la norma. Es decir, no es
posible su aplicación inmediata e indefectiblemente, será necesario interpretarla. La aplicación de la norma no puede ser
automática. Frente al caso a analizar, deberemos interpretarla y, además, ponderarla en relación a otras normas y a otros
elementos de juicio.
Consideraciones sobre la posición ética
El campo normativo organizado sobre una lógica de universo (cerrado) excluye lo singular dificultando su articulación con la
lógica del sujeto. La confrontación de las normas deontológicas y jurídicas con un caso exige la ponderación e interpretación de
aquéllas. La sola exigencia de interpretación da cuenta de un punto de inconsistencia de ese universo. Es decir que la
interpretación funda una lógica del no-todo y convoca al sujeto a responder. El modo en que se responda a la interpelación, a
ese llamado que surge del punto de inconsistencia del campo normativo, da lugar a una cierta posición subjetiva que podrá
configurarse o bien en una posición moral o bien una posición ética.
Así se configurarán dos posiciones distintas:
-El abordaje del campo normativo desde un posicionamiento moral, posición de mera obediencia, de acatamiento. La posición
moral no soporta el punto de inconsistencia al que lo enfrenta el campo normativo e intenta hacerlo consistir adjudicándole una
solidez inexistente.
-Una posición ética de responsabilidad. El sujeto acepta ese punto de indeterminación radical que lo convoca a responder de un
modo singular. Se trata una posición subjetiva que acepta la lógica de la falta.
Incluir la dimensión del sujeto como horizonte de nuestras decisiones en la práctica no significa necesariamente ubicarnos en el
segundo movimiento de la ética. También el primer movimiento exige la referencia al sujeto. Es decir, primer y segundo
movimiento de la ética constituyen modos de lectura diferenciados que recortan una situación dada relevando diferentes aristas.
Sin embargo, en ambos la dimensión clínica es la referencia inevitable.
No se trata de plantear la disyunción de los campos sino, aún sosteniendo la diferencia pensar su articulación.
La autora da el ejemplo de un caso en que un paciente planea asesinar a una persona y el terapeuta se enfrenta al dilema de la
suspensión o el mantenimiento del secreto profesional. Tanto en el campo normativo como en la dimensión clínica se juega la
relación del Sujeto con la Ley (Sujeto-ley simbólica y sujeto-ley social). Por lo tanto se deben tener en cuenta las implicancias
clínicas que las decisiones en relación al orden deontológico-jurídico puedan acarrear. La relación del sujeto a la ley no se
reduce a la mera aplicación de la norma sobre él. Se trata de elevar la norma a categoría de Ley. Ley que regula, que inscribe
una prohibición en la intimidad del sujeto y del acto. De allí la importancia de sostener la decisión en una posición que no se
configure en relación a la exigencias morales. La sanción legal no debe configurar únicamente una responsabilidad en el campo
de la moral. Se trata de favorecer un más allá de la responsabilidad jurídica, para dar lugar al campo de la responsabilidad
subjetiva. La decisión tendrá el valor de un acto que confronta al sujeto con la implicación en su propio acto.
La posición del profesional podrá oscilar entre una posición moral de acatamiento a los roles asignados y una posición ética que
facilite un posicionamiento ético del sujeto sobre el que dirige su intervención. Es en este punto donde la noción de
responsabilidad subjetiva adquiere relevancia ineludible.
*Freud, S. Puntualizaciones sobre el amor de transferencia
Apuntes de la clase de Carlos Gutiérrez: Frente a una paciente mujer que se ha enamorado del médico que la analiza. Se pueden
pensar dos desenlaces posibles: que se casen o interrumpir el tratamiento. Freud sostiene que el punto de vista del analista debe
ser distinto.
Freud dice:
“El médico (…) tiene que discernir que el enamoramiento de la paciente ha sido impuesto por la situación analítica y no se
puede atribuir a la excelencias de su persona.”
“A primera vista no parece que del enamoramiento en la transferencia pudiera nacer algo auspicioso para la cura. (…) Luego
meditando un poco, uno se orienta: cuanto estorbe proseguir la cura puede ser la exteriorización de una resistencia. Y en el
surgimiento de esa apasionada demanda de amor la resistencia tiene sin duda una participación grande.”
Dice Gutiérrez: El análisis debe seguir y la cura se despliega en la transferencia, es ella misma el campo de batalla donde se
despliega la cura. Los preceptos morales no sirven para el psicoanálisis. Lo que el psicoanálisis comparte con los preceptos
morales es la no satisfacción de lo amoroso, pero se llegó allí por conveniencia analítica.
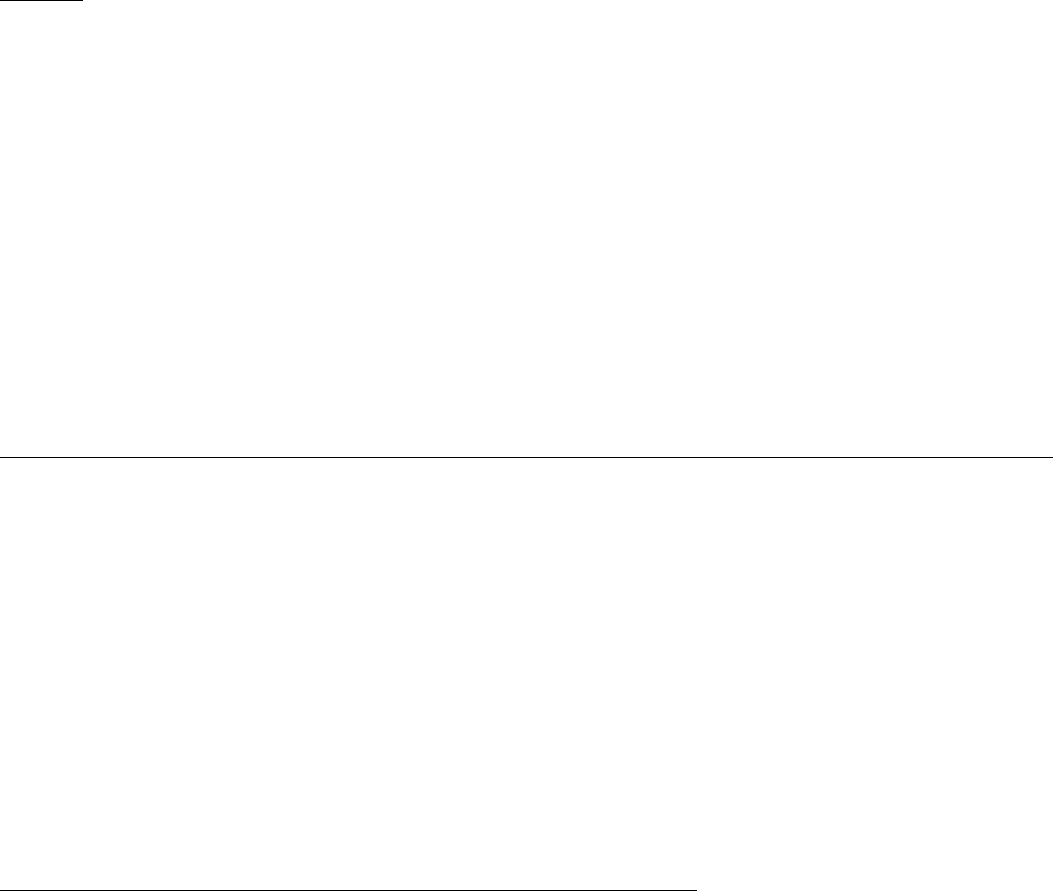
Freud: “(…) sustituir la imposición moral por unos miramientos de la técnica analítica, sin alterar el resultado” (la no
satisfacción de lo amoroso).
Si se hace que la paciente sofoque lo pulsional es como llamar lo reprimido a la conciencia para reprimirlo nuevamente.
Freud: “Exhortar a la paciente, tan pronto como ella ha confesado su transferencia de amor, a sofocar lo pulsional, a la renuncia
y a la sublimación, no sería para mí un obrar analítico, sino un obrar sin sentido. (…) Uno habría llamado lo reprimido a la
conciencia sólo para reprimirlo de nuevo.”
“La técnica analítica impone al médico el mandamiento de denegar a la paciente menesterosa de amor la satisfacción apetecida.
La cura tiene que ser realizada en la abstinencia. (…) Hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza como unas
fuerzas pulsionantes del trabajo y la alteración y guardarse (evitar) de apaciguarlas mediante subrogados.”
“Consentir la apetencia amorosa de la paciente es tan funesto para el análisis como sofocarla.” “Uno retienen la transferencia de
amor, pero la trata como algo no real, como una situación por la que se atraviesa en la cura, que debe ser reorientada hacia sus
orígenes inconscientes y ayudará a llevar a la conciencia lo más escondido de la vida amorosa de la enferma, para así
gobernarlo.”
Gutiérrez:
Transferencia recíproca
contratransferencia. Hay que estar advertido y cuando se presenta vencerla con una posición de
neutralidad.
El amor de transferencia es resistencia. Pero el amor de transferencia es anterior, la resistencia se sirve de él. Se trata de un
amor auténtico. El médico fue quien tendió el señuelo.
Freud: “La participación de la resistencia en el amor de transferencia es indiscutible y muy considerable. Sin embargo, la
resistencia no ha creado este amor; lo encuentra ahí, se sirve de él y exagera sus exteriorizaciones. (…) Este enamoramiento
consta de reediciones de rasgos antiguos y repite reacciones infantiles. Pero ese es el carácter de todo enamoramiento.”
“No hay ningún derecho a negar el carácter de amor ‘genuino’ al enamoramiento que sobreviene dentro del tratamiento
analítico.” Freud dice que es tan anormal como los enamoramientos que se dan fuera de la cura analítica. “Es provocado por la
situación analítica, es empujado hacia arriba por la resistencia que gobierna a esta situación y carece de miramiento por la
realidad objetiva (…) estos rasgos que se desvían de la norma constituyen lo esencial de un enamoramiento.”
Los motivos éticos y técnicos coinciden. No hay técnica hay una posición ética.
“Para el obrar médico (el amor de transferencia) es el resultado inevitable de una situación médica, como lo sería el
desnudamiento corporal de una enferma o la comunicación de un secreto de importancia vital. Esto le impone la prohibición
firme de extraer de ahí una ventaja personal. (…) Motivos éticos se suman a los técnicos para que el médico se abstenga de
consentir el amor de la enferma.”
Apuntes del texto de la web: “Principio de neutralidad y la regla de abstinencia: la perspectiva freudiana.” Salomone, G.
La regla de abstinencia es una indicación técnica y, como tal, debe ser observada por el analista a lo largo del tratamiento y
como condición de posibilidad del mismo. Mientras que en razón de la regla de abstinencia el analista es compelido a impedir la
satisfacción pulsional del paciente, es en la observación del principio de neutralidad en lo que quedará impedido de buscar las
propias satisfacciones en los tratamientos que conduce. Es decir, el principio de neutralidad es una imposición de abstinencia
para el analista.
La posición de neutralidad se funda básicamente en que el analista sustraiga como persona para dar lugar así a su función.
El concepto de neutralidad es una recomendación técnica para el analista que implica una imposición de abstinencia para él, en
tanto agente de una función. Implica abstenerse de la ambición terapéutica así como de la ambición pedagógica. Abstenerse de
inculcarle al paciente los propios ideales o aquellos valores que corresponden a la moralidad de la época; abstenerse de dirigir la
vida del paciente y abstenerse de proponer nuevas metas a la mociones pulsionales liberadas de los síntomas. Pero también este
lugar le impone no responder a la demanda de amor o a cualquier otro tipo de demanda del paciente, y excluir sus propios
sentimientos contratransferenciales.
Desde la posición de neutralidad, se abstiene de ofrecerse como un yo que forme parte de la serie de objetos especulares que, en
tanto portadores de satisfacción sustitutiva, obturan la falta. La regla de abstinencia encuentra su condición de posibilidad en el
principio de abstinencia.
*Lewkowicz, I. Singularidades codificadas. En “La transmisión de la ética…”
El eje simbólico que conecta un universal con un singular es el eje formal privilegiado para pensar las situaciones éticas.
En cualquier legislación hay tres momentos. Los vistos, en los que se diagnostica una situación en la que aparece un punto de
inconsistencia. Los considerandos, en lo que se enuncia el eje, el valor, a partir del cual se intenta intervenir sobre la situación.
Y la resolución, en la que se arbitra una medida para modificar la situación descripta en los vistos, en la dirección señalada por
los considerandos.
Noción de código:
Dos modos de totalización: una totalización fáctica: todo lo hasta aquí acontecido, una compilación. La otra modalidad totaliza
lo posible, es necesaria: no compila retroactivamente lo acontecido sino que determina proactivamente lo que podrá ocurrir.
Todos los posibles caen bajo este concepto. Refiere a una totalidad ya clausurada. Transcurre en el espacio universal, de la ley,
de la totalización sin fallas ni excepciones. Esa es la idea de código moral. En principio, código moral se refiere a todas las
situaciones posibles.
El Codex es la suma de diversidad de experiencias. El código es un sistema abierto de experiencias instituyentes. Es el cuerpo
historial de las singularidades decididas. Es el estado actual de las singularidades decididas. Admite nuevas suplementaciones.
Lo que tiene esa apertura esencial es que no señala el punto en que está abierta, por lo tanto parece cerrado. Sólo una nueva
singularidad lo va a abrir, y va a ir a anotarse como singularidad que, una vez decidida, suplementa el corpus de la codificación.

El código tiene una apertura esencial. De ahí que se trate de leer los códigos como totalizaciones morales que incluyen toda
experiencia posible, sino más finamente como una transmisión de una experiencia, y por lo tanto como condición de posibilidad
de la experiencia. Esa transmisión de la experiencia significa transmisión de la singularidad problemática decidida en una
prescripción, y no como principio capaz de cubrir la totalidad de las situaciones.
*Domínguez, M. La singularidad en los códigos de ética: ética y deontología. En “La transmisión de la ética…”
La autora da una etimología de “ética” y “deontología”.
En términos generales el lenguaje filosófico utiliza el vocablo ethos en la actualidad para definir al “conjunto de actitudes,
convicciones, creencias morales y formas de conducta, de una persona individual o de un grupo social o étnico.”
La ética concebida clásicamente como la ciencia que estudia los comportamientos morales de los sujetos humanos, será la
disciplina confinada a recopilar las acciones adquiridas como hábitos, supuestamente universales, para extraer de allí reglas
generales que tendrán valor de éticas. Siendo así “la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad.”
La deontología es la ciencia de los deberes o la teoría de las normas morales. Teoría ética de los deberes relativos a una
determinada actividad social. Comprendiendo, al conjunto de reglas que un grupo establece para sí en función de una
concepción ética común.
Ética y deontología coexisten en sintonía al ocuparse ambas de las acciones de un grupo determinado pero, la distonía radica en
que la deontología legisla aquello que se debe hacer, lo esperable en el marco de las relaciones humanas que regula, mientras
que la ética reflexiona sobre el obrar humano, sobre los actos de los sujetos que no pueden ser anticipados por la norma.
La perspectiva de la ética se halla soportada en la práctica y teoría psicoanalíticas y se sustenta en la pregunta ¿Ha actuado
usted en conformidad con el deseo que lo habita? Dentro de este marco el deseo inconsciente es la referencia. Esta concepción
de la ética se sostiene en el saber-hacer en acto. La ética será un asunto pertinente al deseo en tanto que indomesticable.
En este sentido, los ideales terapéuticos del deber-hacer pertinentes en el marco deontológico serán suplementados por la
emergencia de una singularidad. La ética se presentaría como suplementaria de la deontología al producir un exceso respecto de
las totalizaciones dadas, mientras que la deontología sería producto y reflejo de la moral social.
Se entiende por particular aquellos usos, costumbres y valores que comparte un grupo determinado en un lapso histórico dado.
La autora llama éticas a aquellas singularidades que produzcan un quiebre respecto de ese universo de discurso del cual
emergen, siendo advertidas como “algo incalificable para el lenguaje de la situación”. En este sentido, el deseo no podrá ser
alistado como un elemento de la serie normativa del universo deontológico. La singularidad concebida como “lo que se sustrae
al régimen del uno”.
Una ley de código que regula exhaustivamente una situación cualquiera es siempre particular: Está sometida (o suspendida)
hasta la sorpresiva irrupción de una singularidad que (destotalizando como particular la legalidad del universo previo) exija un
gesto de suplementación (universalización) en nombre de una nueva ley ‘más allá’. Una singularidad para ser concebida como
tal deberá producir una novedad en la situación, y sólo si existe el trabajo subjetivo de lectura y nominación. Sólo si hay otro
que la sanciona como tal, que la nomina y le da existencia.
La lectura de los códigos de ética.
La autora hace referencia al deseo del analista y la lectura que él haga del texto normativo. La existencia de los códigos de ética
es producto del encuentro en la práctica con una singularidad. ¿Cómo conciliar el universo deontológico y las singularidades
éticas? A partir de la transmisión. La lectura de los códigos se hallará articulada con la transmisión cuando admitamos la
dimensión del deseo del analista. Frente a los códigos se debe tomar una posición.
Ética y deontología conciliadas en la transmisión del deseo del analista contendrán lo instituyente de la experiencia y
producirán enseñanza y transmisión alrededor de un indecible: el deseo. Más allá de la estructura cristalizada del texto
normativo, el acento estará puesto en la lectura que de él se haga.
*(Domínguez, M. Addenda “El doble movimiento de la ética contemporánea: ¿una lectura posible sobre la singularidad en los
códigos?
El doble movimiento de la ética contemporánea se nos propone como un modo de situar la dialéctica existente entre las
categorías de lo particular y lo universal-singular dentro del ámbito propio de la ética.
La ética contemporánea engloba por un lado, “el universo de conocimientos disponibles en materia de ética profesional y
constituye una suerte de ‘estado del arte’ que da cuenta de los avances alcanzados por la disciplina y permite deducir el accionar
deseable del psicólogo ante situaciones dilemáticas de la práctica profesional” y por el otro, la singularidad en situación.
En la primera va de la Intuición al Estado del Arte y se corresponde con la Deontología y los códigos de ética.
El primer movimiento responde al “deber hacer” soportado en los tres tiempos de toda legislación: los vistos, los considerandos
y la resolución. Es el conocimiento disponible para el profesional que antecede a la situación, es lo que de él se espera en el
ejercicio de su práctica. Pero requiere del segundo para ubicar la dimensión de la ética toda, esto se debe a que no alcanza con el
primero para situar a la misma, ya que hay algo allí que no está: la singularidad. Ambos, uno y dos, se requieren para situar el
ámbito de la Ética. La Deontología es parte de la Ética en tanto conforma la primera parte de su doble movimiento.
Conciliamos ética y deontología a partir del deseo del analista y la lectura que él haga del texto normativo, para leer la
singularidad en el universo deontológico del primer movimiento que suplemente al producido por la dupla.
Primero y segundo movimiento quedarán conciliados y suplementados por un tercero que se produce en acto, que va del
segundo al primero transmitiendo en el acto de lectura del texto normativo el deseo del analista. Deseo que no se halla soportado
en ningún ideal moral.
El primer movimiento funda el saber ético en el quehacer sustentado en contenidos a priori que determinan el ‘deber hacer’. En
el segundo movimiento la dimensión ética adopta su valor a posteriori dado que no existe conocimiento disponible para el ‘qué
hacer’. Es la situación misma la que se erige como fundante de saber. Entonces, propondremos en el tercero, el de la lectura de
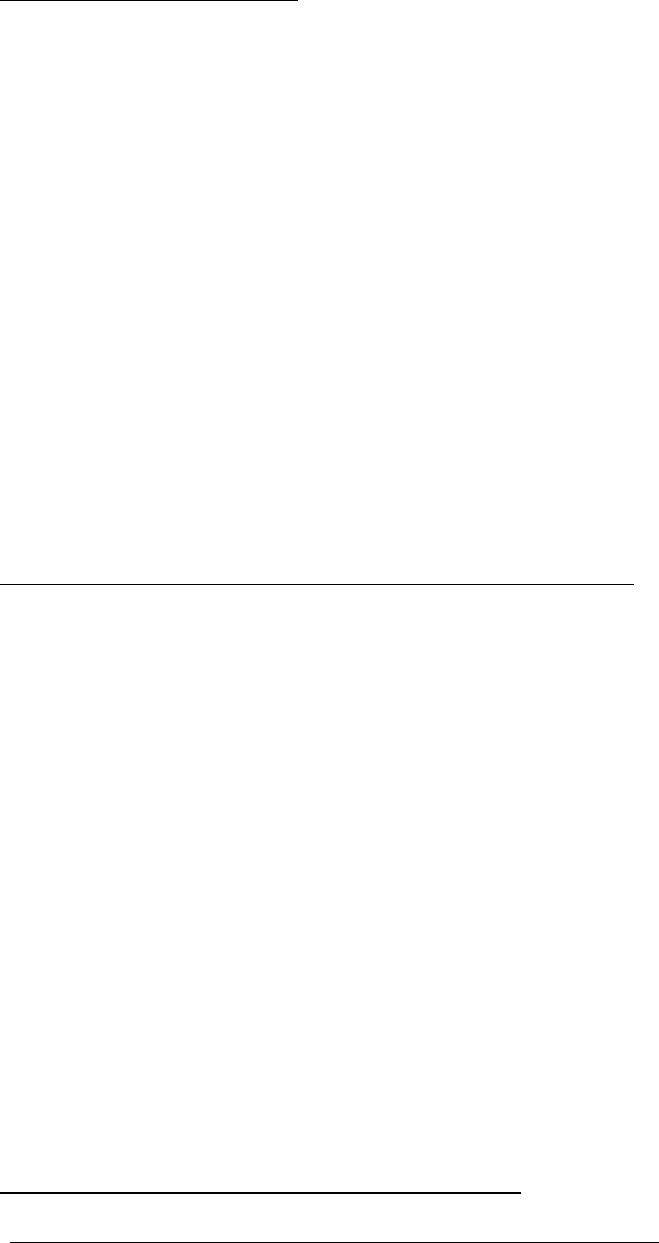
la singularidad en situación, que su existencia (la de la singularidad) sólo es posible a partir de un acto. Efectivamente, cada vez
que el analista lee lo hará desde una posición ética que no se verifica a posteriori sino en su intervención en acto. Es a partir del
deseo del analista que la singularidad se produce, cobra existencia.
*Badiou, A. “Ética y psiquiatría”
Apuntes de clase:
El autor toma la locura y la cuestión de la víctima. Desarrolla la idea de si nombrar a alguien como víctima no lo reduce sin
dejarle posibilidad.
Toma la locura como algo contingente, donde es fundamental la posición del psiquiatra como creador de posibilidades. Hace
referencia a la responsabilidad en la lectura de una situación. No suponerlo víctima sino sujeto.
Texto:
La concepción de la ética hoy es una concepción negativa dominada por la figura de la víctima.
La ética nos lleva a pensar la locura como un proceso singular que impide o exalta excesivamente el devenir-sujeto. La locura
será entonces un límite de la experiencia, y no su negación. Lo que es imperativo conservar es la idea de una subjetivación
siempre posible, de la cual la locura es una simple imposibilidad contingente. La psiquiatría debe consagrar su pensamiento y su
acción únicamente a los mecanismos singulares de esta imposibilidad. Deber ser una teoría del proceso patológico y un intento
de interrumpir su curso.
El enfermo no necesita de la compasión del médico sino su capacidad. La ética psiquiátrica solo puede suponer la igualdad
absoluta de las personas en término de la subjetivación posible; en particular la igualdad de los locos y los no locos.
El imperativo del médico, fijado desde Hipócrates es simple: “Haz todo lo que está en tu poder para que sea de nuevo posible lo
que es provisionalmente imposible, pero de lo cual todo humano es declarado axiomáticamente capaz.”
La enfermedad es una situación. La posición ética no renunciará jamás a buscar en esa situación una posibilidad hasta entonces
inadvertida. Aunque esa posibilidad sea ínfima. Lo ético es movilizar, para activar esa posibilidad minúscula, todos los medios
intelectuales y técnicos disponibles. Solo hay ética si el psiquiatra, días tras día, confrontado a las apariencias de lo imposible,
no deja de ser un creador de posibilidades. Deberá tener el arte de discernir las posibilidades mínimas de lo posible. Es el
portador del axioma de la igualdad entre locos y no locos.
*Domínguez, M. “El acto de juzgar entre el dilema y el problema ético”
El elemento en común entre el dilema ético y el problema ético es la referencia a lo ético como horizonte último.
-Dilema ético: Una situación es dilemática si nos confronta con una disyuntiva ante la cual tenemos que decidir, para ello
debemos encontrar algunas alternativas posibles, caminos diversos para pensarla y arbitrar algún fallo para resolverla. Es preciso
que se trate de una verdadera decisión (diferente de los términos opción y elección). La decisión está ligada a la producción de
una singularidad subjetiva, una variable que se inventa acorde a la singularidad en situación. Aquí no se juega la opción correcta
o la elección adecuada. La decisión se encuentra ligada con cierta posición del sujeto en su enunciación.
Si hay dilema es porque el sujeto se halla dividido por una pregunta ante la cual es convocado a responder. Esa respuesta sitúa la
responsabilidad. El dilema deja al sujeto dividido por esa pregunta en las puertas del acto de juzgar. Ahí se encuentra la
articulación ética, vía el acto. Un acto ubicado en relación al eje Universal-Singular.
-Problema ético: el problema ético también convoca al sujeto a responder pero no sitúa en su centro un dilema y sus alternativas,
sino un asunto sobre el que hay que tomar la palabra. Se trata del acto de legislar. Un acto que incluye la lectura de lo particular
como catálogo de singularidades decididas.
El dilema conduce al análisis de cierta inconsistencia que presenta el universo del discurso. El problema ético no busca producir
sujeto dividido. Se pueden situar los nombres de los problemas éticos y clasificarlos, por ejemplo los capítulos de ética en
Educación del Ibis.
Lo que intermedia el dilema ético y el problema ético es el acto de juzgar. En ambos casos se requiere que al concepto provisto
por el estado del arte se lo suplemente con un acto que legisle, decidiendo si ese caso particular ingresa o no bajo esa regla
universal. Se sitúa aquí la función del intérprete, aquel que interpreta la norma para cada situación singular.
Juzgar no implica aplicar una regla universal a un caso particular sin ver si la regla se aplica. La decisión implica una elección
que implica responsabilidad. Ante una situación dilemática confrontada con el estado del arte se tratara del arte de juzgar. Un
dilema se resuelve suplementando la clasificación. Aquello que no esta totalmente establecido en la teoría, en el estado del arte
convoca al acto de juzgar, al arte de juzgar.
Modulo III · Principios éticos y Deontología profesional
“Cuestiones éticas relacionadas con el psicodiagnóstico” - Orlando Calo -
Lo que importa es poder encontrar, frente a cada sujeto, la singularísima manera en que se “desencuentra” en la estructura.
Para Kant, lo que la ciencia no puede terminar de explicar convoca a la ética. La crítica de la razón pura deriva en la razón
práctica.
El imperativo que debe considerarse ético del “WO ES WAR, SOLL ICH WERDEN” no implica un restablecimiento de una
supuesta autonomía yoica, sino la humildad de aceptarse como sujeto allí, donde el inconsciente habla.
No sugiere desechar el psicodiagnóstico ya que considera que no hay intervención terapéutica posible sin un diagnóstico
adecuado.
Brown afirma que constituye una violación a la responsabilidad ética y profesional que el psicodiagnosticador deje en el limbo
el estado diagnóstico del paciente, posición que comparte Orlando Calo. Pero, para el último autor, es también una violación de

la responsabilidad ética y profesional el desconocer el efecto de deslizamiento de la singularidad (Ej. etiquetando o clasificando
nosológicamente a las personas).
Propone que la precisión diagnóstica es exigible en la misma medida en que es éticamente reclamable que el profesional sepa
que habrá siempre un resto de subjetividad que se desliza, inasible.
Principales puntos factibles de ser considerados como puntos de conflictos éticos:
1) Competencia teórico-técnica del profesional
2) Equilibrio personal
3) Problema del consentimiento informado
4) Problema de la confidencialidad
El cumplimiento de los 2 primeros requisitos es un deber profesional por las mismas razones que es un derecho del consultante
que así sea.
1) La capacitación y la actualización constante son parte de la responsabilidad profesional. Su cumplimiento constituye un
deber frente al consultante.
2) El cuidado de la propia salud psíquica es parte de la responsabilidad profesional y no puede reducirse al mero ámbito de
la privacidad personal.
3) No es ético que los profesionales realicen intervenciones sobre personas sin su consentimiento, reclamándose que tal
consentimiento sea dado con una información previa sobre los motivos de la intervención, los resultados esperables, los
métodos a emplear, etc. Aunque, en relación al psicodiagnóstico, muchas de las pruebas son instrumentos eficaces si el
testado las desconoce, mientras que se tornan inoperantes si se da una extensa información sobre la estructura de la
prueba, pautas de evaluación e interpretación
4) La confidencialidad de los datos que se reciben en las entrevistas constituye una obligación ética de primerísima
importancia y es resguardada por lo pautada en el secreto profesional. Lo que se presenta como aspecto conflictivo en
torno a un psicodiagnóstico es hacer un informe del mismo
“La causa del psicólogo forense” – Carlos Gutiérrez -
El psicólogo cumple funciones en múltiples espacios de intervención. El compromiso ético opera como fondo de toda actividad
profesional y la condiciona sin exclusiones.
La idea de que el psicólogo debe adaptarse a los requerimientos de quien demanda no es sostenible en forma tajante ni aun en el
ámbito del tratamiento clínico. Por ejemplo, en el ámbito judicial, el psicólogo debe remitirse a cumplir su trabajo sin presiones
y elevar el informe requerido sin otro condicionamiento que el criterio profesional. Si el informe en cuestión es útil para la
defensa, es algo que debe decidir el sujeto y sus representantes legales. El psicólogo debe evitar que su función profesional sirva
de cobertura a cualquier forma de engaño.
Ramírez pone énfasis en la cuestión de la demanda, mostrando la distancia que existe entre un paciente que demanda
tratamiento y el sujeto que el psicólogo forense debe entrevistar, tarea que reclama el juez.
Partiremos de la ética de lo simbólico, una ética que encuentra su fundamento en el reconocimiento del sujeto como ser
simbólico, de un sujeto que se humaniza por el lenguaje, que a través de la palabra accede a la condición de humano. Tal pasaje
por el lenguaje constituye al sujeto deseante, al sujeto del inconsciente. La ética de lo simbólico reside en el reconocimiento de
tal condición y en sus actos lleva implícita la intención del desarrollo simbólico del sujeto. Todo aquello que atente contra su
posibilidad simbólica se erige como no ético. Por ejemplo si un sujeto acusado de un homicidio revela su culpabilidad durante
una entrevista con el psicólogo forense, este deberá intervenir, en primer término, confrontando al sujeto con su acto, buscando
reenviarlo a las coordenadas simbólicas que lo hagan responsable.
El psicólogo no puede intervenir sometiéndose al dictado particularista, moral. Que un acto deje la conciencia tranquila a quien
lo lleve a cabo, no por ello se constituye en ético. Si responsable significa dar una respuesta, esta no puede enajenarse ni aun en
la figura del juez. Responder ante un dilema ético, elegir el camino correcto rechazando el que se reconoce como incorrecto, no
es algo que el psicólogo pueda eludir. El psicólogo no se encuentra frente a dos obligaciones contradictorias, como lo pretende
Ramírez, tiene una sola obligación y esta se encuentra en la necesidad de respetar los principios éticos.
Ante la pregunta sobre cual debe ser la función del psicólogo forense, es necesario evitar los apresuramientos a dos voces: por
un lado los psicólogos, prestos a ocupar nuevas plazas en el mercado y por otro, el administrador de justicia buscando más
elementos de prueba.
“La dimensión ética en la investigación psicológica” - Leibovich de Duarte -
Aspectos éticos involucrados en la investigación psicológica con seres humanos.
Luego de las inhumanas experimentaciones médicas realizadas en los campos de concentración durante el nazismo, se elaboro el
código de Nuremberg para establecer criterios básicos que rigieran la investigación con seres humanos. Con este código, se
establecen requisitos de consentimiento informado que deben cumplirse toda vez que haya personas que participen como sujetos
de investigación:
- quienes participen como sujetos en una investigación deben hacerlo de manera voluntaria
- deben tener la capacidad legal para decidir su participación
- deben recibir completa información acerca de la investigación de la que participan
- dicha información debe serles presentada en un lenguaje que les resulte comprensible
En los códigos de ética de algunas provincias argentinas así como en aquellos internacionales, se estipulan las obligaciones y
responsabilidades de los psicólogos que realizan tareas de investigación con relación al respeto y cuidado de las personas en su
integridad y privacidad cuando participan como sujetos de investigación, a la relación con otros colegas y al desarrollo de la
disciplina y la profesión.

La investigación psicológica plantea temas éticos fundamentales en todo su transcurso: desde la elección temática, diseño,
realización, publicación de resultados, conclusiones y posible aplicación posterior de dichos resultados.
1) Selección de temas de investigación
La elección de la temática que un investigador se propone investigar conlleva su responsabilidad de evaluar las consecuencias
que el estudio que se plantea encarar tendrá para los sujetos, para la comunidad y para el avance de su disciplina. En este punto
hay que preguntarse si el fin justifica los medios.
En psicología no todo es científicamente investigable ya que hay muchas áreas en las que es imposible realizar una
investigación empírica.
2) Planeamiento de la investigación
Se refiere al tema metodológico en sí mismo. El modo en que se planea y lleva a cabo el proceso de investigación es
fundamental para evitar alcanzar conclusiones erradas o faltas.
Hay que tener en cuenta que una de las funciones y deberes de los directores de tesis es velar por el cumplimiento de las normas
éticas y de respeto por los derechos humanos durante todo el transcurso de trabajo de tesis, desde la selección del tema hasta su
presentación.
3) Proceso de investigación
Un tema éticamente fundamental es la protección de las personas que participan en una investigación, el respeto de sus
derechos, la garantía de su bienestar. Pero sus puntos nodales están referidos al “consentimiento informado” de los participantes
y al engaño y omisión, investigación encubierta, invasión de la privacidad, anonimato y confidencialidad, daño físico o psíquico,
falsificación de datos y plagio. Temas presentes en los códigos de ética que se ocupan de los problemas inherentes a la
investigación.
a) Consentimiento informado se refiere a la aceptación voluntaria de los participantes a ser sujeto de una investigación
luego de haber recibido la información aclaratoria acerca de ella, sus procedimientos y riesgos. La conformidad del
participante debe quedar por escrito.
b) Engaño u omisión muchos de los fenómenos que el psicólogo espera poder observar quedarían invalidados si el
revela el verdadero propósito de su investigación. Las normas éticas imponen que una vez concluida la participación del
sujeto, este sea informado acerca del real objetivo de la investigación.
c) Daño físico o psíquico Ej. la experiencia de Milgram de obediencia a la autoridad. El se proponía estudiar cuales
eran los limites de la obediencia humana. Cito a 40 sujetos a participar de un “experimento sobre memoria y
aprendizaje”. Así, un experimentador ordenaba a un sujeto (cuya obediencia se observaba) que administrase castigos
bajo la forma de descargas eléctricas de intensidad creciente sobre una persona (quien conocía de antemano el papel).
Es incuestionable el daño psíquico al que Milgram exponía a los sujetos. La responsabilidad profesional (se debe hacer
aquello que beneficie al paciente), debe primar por sobre las supuestas ventajas de un diseño de investigación.
d) Asimetría en la relación participante-investigador La investigación de Milgram es un ejemplo de la coerción que
puede ejercer un investigador y del riesgo que ejerce ese poder. También la experiencia de Orne son ejemplos de la
asimetría que se puede crear en la relación investigador-participante, ambas situaciones en las que los participantes
sabían que podían retirarse de la investigación en el momento que lo consideraran necesario y no lo hicieron. Por lo
tanto, lo que es necesario tener en claro son los limites de nuestro accionar como investigadores responsables dentro de
márgenes de respeto y cuidado. El dilema ético gira en torno a en qué circunstancias y al servicio de qué se fomenta esa
simetría que otorga poder al investigador y cómo se la dosifica
e) Invasión de la privacidad, la confidencialidad y el anonimato la confidencialidad de la información y la privacidad
de los pacientes están resguardadas por el secreto profesional
f) Distorsión de datos y fabricación de resultados todo ello son conductas fraudulentas y por consiguiente, representan
serias violaciones éticas.
g) Publicación de la investigación proceder deshonestamente es por ejemplo citar palabras de un autor sin la utilización
de comillas, ya que es un plagio. También se debe tener en cuenta que en la publicación de la investigación deben
figurar todos aquellos que la llevaron a cabo, sin omitir a nadie. En caso de que el trabajo sea realizado por un becario,
el director de tesis debe figurar en el mismo.
h) Manipulación de los resultados la manipulación de resultados con fines ajenos al avance del conocimiento o el
bienestar de las personas involucra una grave falta ética. Es necesario que la comunidad científica vele por la correcta
utilización de los resultados de la investigación psicológica.
La cuestión ética en investigación, es una cuestión de equilibrio entre los derechos de las personas que participan como sujetos
de una investigación y los intereses, avances y beneficios del conocimiento científico. El rigor metodológico no exime al
investigador de sus obligaciones éticas. Más bien, los lineamientos éticos proporcionan el marco dentro del cual deben tomarse
las decisiones metodológicas y esas consideraciones éticas referidas a la investigación psicológica, deben ser entendidas dentro
del contexto más general de las normas y principios éticos consensuados por las comunidades profesionales de psicólogos.
“Supervisión y conflicto de intereses: ética y deontología” – Carlos Gutiérrez -
Se piensa a la tarea de supervisión, en la que el supervisor tiene una posición jerárquica distinta a la del supervisado (supervisión
por el código de la APA es entendida como un trabajo de docencia y capacitación). No comporta la misma magnitud si la tarea
de supervisión se realiza en un contexto institucional que fuera del mismo ya que se podría tratar de relaciones múltiples, lo que
incurriría problemas de objetividad.
La tarea de supervisar un tratamiento clínico implica detenerse en los problemas de ese tratamiento, en los errores de
intervención, en las dificultades diagnósticas, etc.; y el supervisante debe buscar un progreso de los tratamientos que conduce.
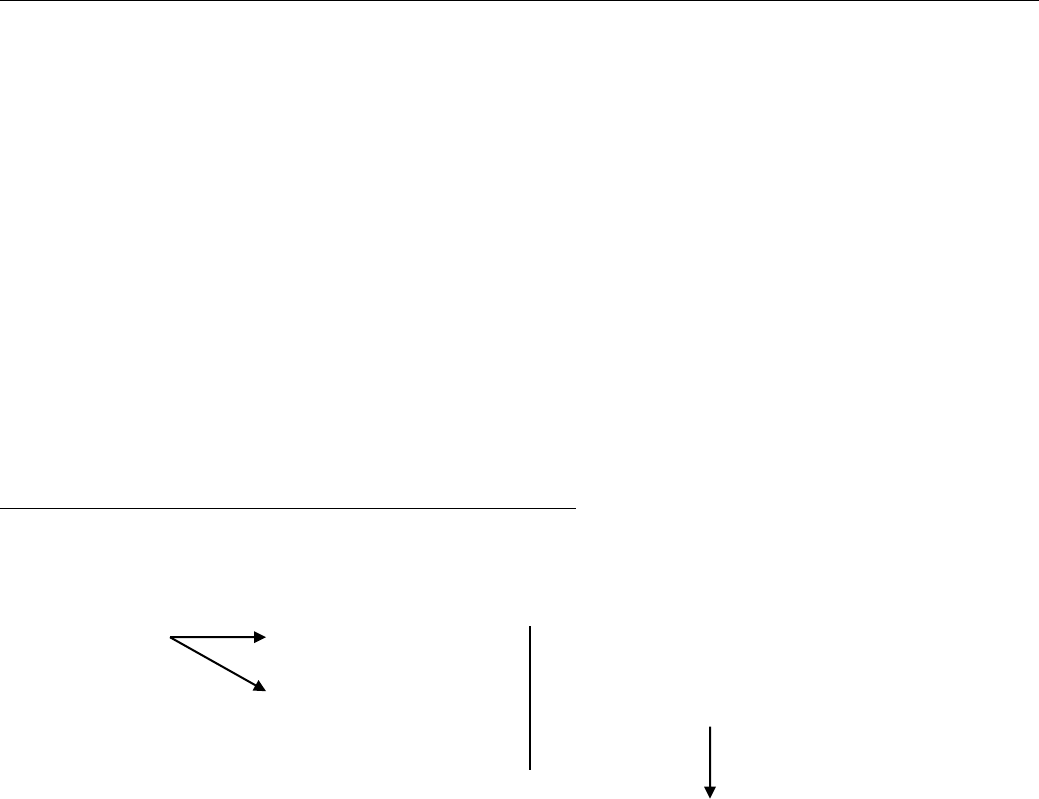
Es habitual que la tarea de supervisión sea parte de un dispositivo institucional en el que el supervisor oficia también como
evaluador del supervisado, siendo el responsable de la promoción del supervisante. Es aquí donde se introduce una cuestión
éticamente muy delicada y no prevista por la norma deontológica. Por lo tanto, tal presión brinda las condiciones propicias para
acentuar los aciertos, ocultar los problemas e incluso falsear el material clínico. Tal conflicto de intereses no es un problema
unilateral del supervisor o del supervisado sino que surge de la supervisión misma, cuando ella se da en dicho contexto
institucional.
De esta manera, se consideran dos líneas de objeción a las relaciones múltiples en la supervisión:
- la que impide la objetividad en la evaluación
- la que altera el trabajo de supervisión por transferencias superpuestas
“La responsabilidad profesional: entre la legislación y los principios éticos” – Carlos Gutiérrez y Gabriela Salomone -
¿La responsabilidad profesional, debe circunscribirse a las disposiciones legales?
El profesional de la salud mental debe tomar como horizonte de su práctica los principios éticos, es decir el resguardo de la
subjetividad, a la vez que debe promover una mirada crítica sobre aquellos otros aspectos que degradan lo humano
condicionando su práctica, y por lo mismo, poniéndola en riesgo.
En su acto el terapeuta está solo y sin garantías de ninguna índole y solo tiene como respaldo su criterio profesional del cual es
único responsable.
La sujeción a la ley no puede ser la única guía de la conducta profesional, ya que es estrictamente el criterio profesional el que
deberá guiar el accionar del psicólogo. Este criterio profesional no debe confundirse con los valores morales del terapeuta, sino
que dependerá exclusivamente de la responsabilidad a la que el terapeuta se ha comprometido en relación a los avatares
psíquicos de su paciente. Serán los principios éticos los que delimitarán el campo profesional.
¿Cómo conjurar el concepto de neutralidad en posibilidades de mantener el secreto profesional o suspenderlo? El principio de
neutralidad obliga a excluir la dimensión narcisista de los ideales, poniéndolos en la pista del sujeto. Las cuestiones relativas al
secreto profesional también deberán someterse al principio de neutralidad.
Considerar la obligación del profesional de propiciar la intervención de la ley (por Ej. en caso de que su paciente comunique que
es violada por un familiar, o que su padre es golpeador o que conozca que ha sido apropiado ilegalmente), no significa que
consideremos al psicólogo un agente de la seguridad del estado. Jamás podría ser ésta su función. En la medida que el horizonte
de su práctica está definido por el respeto a la subjetividad, la posición de neutralidad será el sitio del que no deberá moverse si
no quiere abandonar la pertinencia de su tarea. El secreto profesional debe estar siempre sujeto al principio de neutralidad.
“El sujeto autónomo y la responsabilidad” – Gabriela Salomone –
El discurso deontológico-jurídico, como una unidad, se diferencia del discurso de la subjetividad. El campo deontológico
jurídico y la dimensión del sujeto conllevan diferentes nociones conceptuales: la noción de sujeto, de ley y de responsabilidad.
Hay una diferencia entre la responsabilidad jurídica y aquella que compromete al sujeto del inconsciente.
Responsabilidad en el campo normativo 2 distintos modos para el sujeto de
confrontarse al campo de la
responsabilidad
Subjetiva
Punto donde la perspectiva
ética nos interpela
La responsabilidad subjetiva interpela al sujeto mas allá de las fronteras del yo mientras que la responsabilidad jurídica se
plantea en función de la noción de sujeto autónomo, la cual restringe la responsabilidad al ámbito de la intencionalidad
conciente.
El sujeto autónomo, es el sujeto de la intención y voluntad.
El sujeto del derecho, es toda persona susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. El sujeto del derecho es el sujeto
considerado autónomo y cuando la persona no muestra estar en dominio de sus facultades mentales, pierde su cualidad de
autónomo y así, su responsabilidad ha quedado restringida o anulada. El sujeto ya no considerado autónomo, es eximido de su
responsabilidad jurídica.
Entonces, el sujeto del derecho, en tanto autónomo e imputable, es aquel capaz de responder por sus actos, aquel cuya
responsabilidad siempre le es ajena.
Al contrario, el psicoanálisis plantea un determinismo inconsciente que hace al sujeto responsable por definición. El campo de la
responsabilidad subjetiva, confronta al sujeto con aquello que perteneciéndole le es ajeno. Ajenidad que no es causa de
inimputabilidad. En este campo, el sujeto es siempre imputable, pero no ya en términos morales o jurídicos, sino éticos.
Freud responsabiliza al sujeto de aquello que desconoce de si mismo, aquello de lo que el sujeto considerado autónomo no
puede dar cuenta. Sin embargo, no imputa al sujeto en el campo moral por aquello que se juega en lo inconsciente.
No se debe confundir la responsabilidad moral, social o jurídica con la subjetiva.
Según Freud, en la renuncia pulsional se funda la ética, quedando la ética ligada a la ley, la cual obra con una función de límite.

El sujeto esta compelido a responder por sus actos tanto en relación al Otro social como en relación al Otro de la Ley. La
intencionalidad que excede las fronteras de la conciencia, es desconocida por el campo normativo.
En relación al encuentro entre el campo deontológico y la dimensión clínica, plantea el ejemplo de un hombre que solicita un
turno para hacer psicoterapia y en el primer encuentro plantea que el no quiere realizarla, que sólo lo hace porque su mujer lo
obliga (cuestión del consentimiento informado). Donde la noción de sujeto autónomo nos llevaría a desresponsabilizar al sujeto,
la experiencia clínica nos guiará a confrontarlo con una responsabilidad inalienable. Se trata de un sujeto no autónomo pero
responsable por definición.
Módulo IV · La ética ante situaciones extremas.
“Diagnóstico y responsabilidad” – Carlos Gutiérrez –
- El diagnóstico como coartada
La intervención del profesional de la psicología en el ámbito jurídico suele ser la ocasión para una forma de manipulación del
conocimiento científico en cierta lógica de la exculpación prevista en la letra de la ley. Como si sujeto y su responsabilidad
fueran un apéndice que cuelga del diagnóstico.
Como en el caso de Althusser, si el testigo experto reemplaza al acusado, la escena judicial pierde toda su eficacia al quitarle la
palabra al acusado para dársela a los expertos. Así el acusado deja de ser el sujeto de la interpelación para pasar a ser el objeto
de una observación clínica. Se deja de lado cualquier consideración sobre las acciones que alguien llevo a cabo para dar lugar al
diagnostico que recubra su acción. Lo que cuenta no es ya lo que hizo sino lo que es, él es solo una victima de la naturaleza
psíquica.
La ironía final es que la búsqueda de un diagnostico que intentaba dar protección a las victimas de la tortura en Sudáfrica,
devino refugio de los torturadores y asesinos.
Cualquier diagnostico tiene un carácter encubridor de la posibilidad de que cada uno, que no es cualquiera, pueda inscribir su
sufrimiento o su responsabilidad sin refugios de ninguna índole.
El discurso social desconoce la singularidad del sujeto apelando a generalizaciones bajo el nombre de victima o afectado.
La mirada de los técnicos funda un saber que opera como un segundo encubrimiento del sujeto asignándole un diagnostico
derivado mecánicamente del síntoma o construido en la observación cuidadosa de aquello que segrega el trauma.
Confundir el síntoma con un diagnóstico, sustituyendo uno por otro, es borrar las huellas que conducen a una pregunta, huellas
que invitan al sujeto a interrogarse por eso que el porta. Hacer del síntoma un diagnostico es transformar ese interrogante en una
convicción nosográfica donde encuentran refugio malestares diversos. A su vez el diagnostico empuja al sujeto a la creencia
acerca de que hay otros que sufren de lo mismo que el.
El diagnostico no puede ser utilizado como una coartada para ocultar actos atroces como ha sucedido con los perpetradores en el
caso sudafricano.
La escena judicial interpela al acusado concediéndole la palabra para hablar en su nombre respecto de su acto. Esta interpelación
opera como la ocasión propicia en la que puede emerger una posición subjetiva que se sustraiga de la acción criminal para
inscribirse como acto del sujeto en un campo de legalidad.
El titulo habilitante de los profesionales intervinientes, puede ser utilizado para llevar a cabo tareas que son contrarias a toda
obligación ética.
Se trata de todo un aparato dispuesto a consagrar una impunidad que mucho mas allá de los “beneficiarios” directos, extiende
sus efectos al conjunto de la sociedad.
“La seducción totalitaria” – C. Calligaris –
Cualquier dirigente nazi seria responsable. La posición de Speer (1er. arquitecto de Hitler y luego ministro de armamentos del
Reich) podría ser resumida así: la guerra era inevitable porque estaban los medios técnicos para hacerla.
Speer tenía todo para ser un antifascista estético pero no lo fue. Era un excelente padre de familia, un hombre culto, sensible. En
el fondo, cuando el defiende la idea de lo que aconteció fue a consecuencia del desenvolvimiento de la técnica en cuanto tal, esta
diciendo en cierto modo la verdad, evidentemente nunca toda la verdad.
El semblante de saber construido puede ser cualquiera, lo esencial es que sea sabido y compartido y que de pronto nosotros
quedemos funcionando, sabiendo lo que tenemos que hacer, como instrumentos de este saber. Esto es lo esencial, “el contenido”
de este saber no tiene la mas mínima importancia. Este semblante de saber, cuando esta funcionando, es necesariamente
totalitario en dos sentidos: el sentido por el cual necesariamente el tiene que extenderse, porque el hecho de haber personas,
sujetos, que no reconocen este saber que estamos compartiendo, personas que no aceptan funcionar como instrumentos de este
saber, es algo que lo contradice, entonces el solo puede extenderse en un horizonte totalitario. Lo que por otro lado no es muy
difícil porque en el fondo la muerte del sujeto que no estaría aceptándolo a este saber realiza el funcionamiento de este saber,
porque reduce finalmente a este sujeto a la posición de instrumento de este saber.
Respecto de la pasión de la instrumentalización, hay una segunda hipótesis a comentar: la satisfacción de esta pasión de la
instrumentalización, esta salida de la neurosis del lado de perversión, no tiene precio para el neurótico. Que un sujeto para
funcionar en un sistema tenga que matar a millones de personas, esto es un precio que tal vez la mayoría de los neuróticos este
dispuesto a pagar para tener acceso a este tipo de funcionamiento.
A Rudolf Hoess se le pregunto como podría gozar matando así, como ese goce fue posible. A lo que responde que ellos son los
errados porque su goce no era matar personas, su goce era ser un funcionario ejemplar, y para ser un funcionario ejemplar hasta
estaba dispuesto a matar personas.
En cuanto a la obediencia debida, para poder conseguir una salida al sufrimiento neurótico banal, el neurótico pueda considerar
que cualquier precio es bueno.
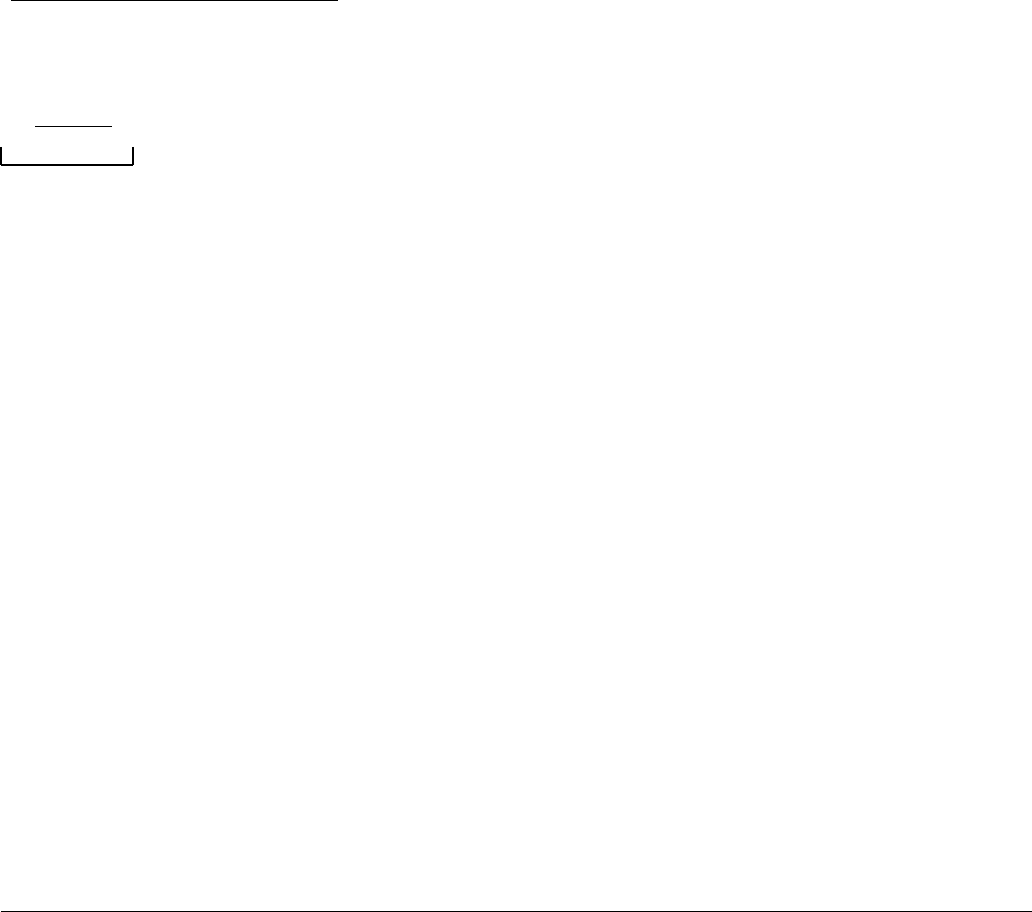
El autor piensa que esta pasión de la instrumentalización es el ordinario de la vida social y su inercia natural, pues la
responsabilidad no puede considerarse como siendo solo de los dirigentes. Pero el lazo inercialmente es totalitario, en el sentido
en el cual la tendencia natural va en dirección de la alineación total del sujeto a su posición instrumental. La inercia normal del
lazo social es que el sujeto sea cada vez mas, nada mas que un instrumento del funcionamiento del lazo.
El principio básico de un régimen totalitario es efectivamente una gestión total de la vida cotidiana. Cada vez mas para llegar a
una verdadera alineación en la cual un sujeto se sustenta solo en su función de instrumento.
La constitución neurótica podría ser descripta como relación a un saber paterno siempre supuesto y entonces como una
incertidumbre acerca de lo que se quiere. Desde este punto de vista, saber lo que hacer consigo mismo como instrumento es
evidentemente un privilegio.
Encuentro que el pasaje del lado del ser para el lado del tener, es un fenómeno decisivo de nuestra modernidad y tiene una
implicación importante relativa a lo que hablamos antes: cuanto mas lo que estábamos persiguiendo (el ideal fálico) esta del
lado del tener, tanto mas el saber paterno va a presentarse como saber sabido y compartido.
Tal vez ya estemos en una transformación del síntoma social, que para Freud es un síntoma social neurótico, en un síntoma
social perverso.
Un horizonte que introduce la promesa de un goce satisfactorio en el semblante. Porque promete el acceso a un saber sobre lo
que queremos y puede prometerlo, en la medida en que lo que queremos esta del lado del tener.
“La ética del analista ante lo siniestro” – Fernando Ulloa –
El psicoanálisis se sostiene en un propósito: el develamiento de aquella verdad que estando encubierta, para el propio sujeto que
la soporta, se presenta como síntoma. El psicoanálisis es una propuesta ética.
La condición humana es de naturaleza trágica en tanto entrecruzamiento conflictivo del amor y del odio, del cuidado y la
agresión, de solidaridad y egoísmo.
Un-heimlich
fliar
siniestro
El secreto de familia, que como factor patógeno, opera en la historia de algunos individuos. En estas familias algunos de los
personajes “están en el secreto”, el secreto les es familiar e incluso les confiere poder. El resto de la familia, de acuerdo a la
naturaleza de lo oculto, suelen sufrir sin saberlo a ciencia cierta, las consecuencias de la malignidad infiltrante de lo que les es
ocultado. Se convive con algo que se ignora aunque se lo presiente inquietamente. Se puede sumar a lo oculto la propia
negación frente a lo extraño. Comienza así a surgir el efecto siniestro. Es como la malignidad infiltrante de un cáncer ignorado,
o quizás denegado, pero existente.
Ej. “caso Paula”. Siendo secreto no hay oportunidad de palabra que articule los hechos de un relato. Entonces le secreto infiltra
y pervierte todos los vínculos y estructuras psíquicas de Paula.
El único remedio posible contra la malignidad de lo siniestro es el develamiento de aquello que lo promueve, simultáneamente
al establecimiento de un nuevo orden de legalidad familiar. Aun dentro de lo doloroso de esta explicación, de este hacer justicia,
la verdad operara como incisión para drenar, aliviar y curar el abceso de lo siniestro. El escenario de lo siniestro traspasa los
limites de una familia y cobra la dimensión de la sociedad.
Los efectos de lo siniestro dependen del lugar que se alcanza con relación a lo oculto.
El lugar de las victimas esta ilustrado en los terribles relatos de los sobrevivientes.
La propia lucha por romper lo oculto fortalece frente a sus efectos. Son los que intentaron salirse del lugar paralizante
desenmascarando lo clandestino.
La mayor verdad es la mentira que encapucha la evidencia.
Quien se propone psicoanalista esta atrapado en la cuestión de ser o no ser frente a miles de calaveras, recuperadas o
desaparecidas que lo interrogan no tanto en cuanto a lo que aconteció, sino principalmente en cuanto al testimonio de verdad
que su practica rinda.
El olvido como valor social, no solo instaura una cultura siniestra con todos sus efectos, sino que promueve la repetición de los
hechos.
El psicoanalista, concorde con su ideología, podrá o no aproximar su colaboración directa al campo de los derechos humanos,
pero si es cabalmente analista, si su practica no desmiente las propuestas teóricas del psicoanálisis, no podrá dejar de hacer
justicia desde la promoción de verdad como antídoto frente al ocultamiento que anida lo siniestro.
La tortura es absolutamente contrarrevolucionaria en cualquier circunstancia.
“La transmisión de un patrimonio mortífero: premisas éticas para la rehabilitación de afectados” – Marcelo Viñar –
No es lo mismo el horror, que el relato ante el horror.
El testimonio y la denuncia son una necesidad y una trampa, un compromiso ineludible donde hay que entrar y salir, no quedar
capturado en la narración de la escena sádica.
El retorno y la actualización del horror implica una responsabilidad etica en el consultorio de la escena publica. No todo silencio
implica complicidad adaptativa ni todo sufrimiento implica elaboración y progresión que construye.
Necesitamos otro marco distinto del modelo médico para emprender nuestras acciones, para justificar nuestra ética, para revisar
nuestro errores. No se trata de combatir sino de pensar.
No hay salud en la transmisión de un patrimonio mortífero y violento. Hay apenas la pena de una reapropiación dolorosa,
simbólica, menos loca y menos mortífera, en el punto final que en el de partida.
Sabemos que el horror no metabolizado, no significado simbólicamente, vuelve, retorna, insiste como el virus que contagia
mordiendo siempre a los mas débiles.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
resumen final etica fariña.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.