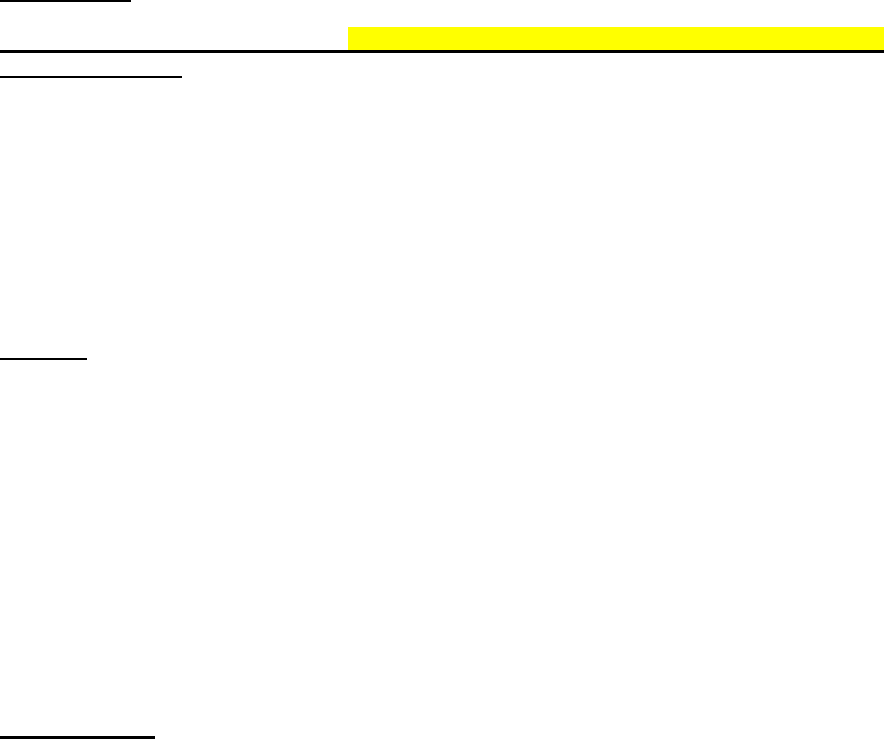
CAPÍTULO 1
Libre Circulación - CSJN 1984 - Transportes Vidal SA c. Provincia de Mendoza -
Fallos 306, P. 516
Voces: ACCION DE REPETICION - COMERCIO INTERJURISDICCIONAL –
CONSTITUCIONALIDAD - DOBLE IMPOSICION - EXENCION TRIBUTARIA - IGUALDAD
ANTE LA LEY - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - LIBERTAD DE
TRANSITO - PODER DE POLICIA - PODER TRIBUTARIO PROVINCIAL - PRESION
TRIBUTARIA - TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERJURISDICCIONAL
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)
Fecha: 31/05/1984
Partes: Transportes Vidal, S.A. c. Provincia de Mendoza
Resulta:
Transportes Vidal, S.A., promueve demanda contra la Provincia de Mendoza por
cobro de la suma de $2569, con más la suma que corresponda para compensar la
depreciación monetaria, intereses y costas.
Aduce haber pagado dicho monto en concepto de impuesto provincial a los ingresos
brutos, originado en el desenvolvimiento de su actividad de transportador
interjurisdiccional durante junio de 1979 y marzo de 1980.
Funda su pretensión en la inconstitucionalidad de las leyes locales que rigen el tributo
mencionado, así como el Convenio Multilateral suscripto por las provincias y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Comparece el Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza, oportunidad en la que
reconoce como cierta la actividad que desarrolla la actora y argumenta sobre la validez
constitucional de los preceptos impugnados por ésta.
Considerando:
Transportes Vidal S.A es una empresa que realiza transporte de bienes entre ciudades de
distintas provincias y la Capital Federal, y que satisfizo el impuesto sobre los ingresos
brutos vigentes en la Provincia de Mendoza en el período ya mencionado. No se discute
en el proceso la índole de la actividad que la actora desarrolla, ni la realidad y magnitud
de los pagos efectuados.
Las partes discrepan sobre la validez constitucional de los preceptos que imponen la
aplicación del tributo a las operaciones que efectúa la demandante, así como sobre la del
citado convenio y de la ley 22.006 por la cual el legislador nacional facultó a las provincias
a gravar el transporte interjurisdiccional con arreglo a las normas de aquel pacto.
El principio clave que debe regir es: las provincias tienen poder de crear impuestos a la
riqueza que se halle dentro de sus fronteras, poder esencial para su subsistencia.
Son dos los principios aludidos: prohibición de aduanas interiores y de afectar el comercio
entre los estados.
Los impuestos provinciales afectan el comercio entre las provincias cuando una ley
opera; o cuando hay desviaciones en las corrientes de consumo de tal o cual producto de
una provincia.
De la intención constitucional de eliminar los gravámenes discriminatorio, se debe
entender que la intención es preservar a las actividades que se desenvuelven en dos o
más jurisdicciones del riesgo de que puedan verse sometidas a una múltiple imposición
que las obstruya o encarezca, como resultado de aplicar tributos semejantes sobre la
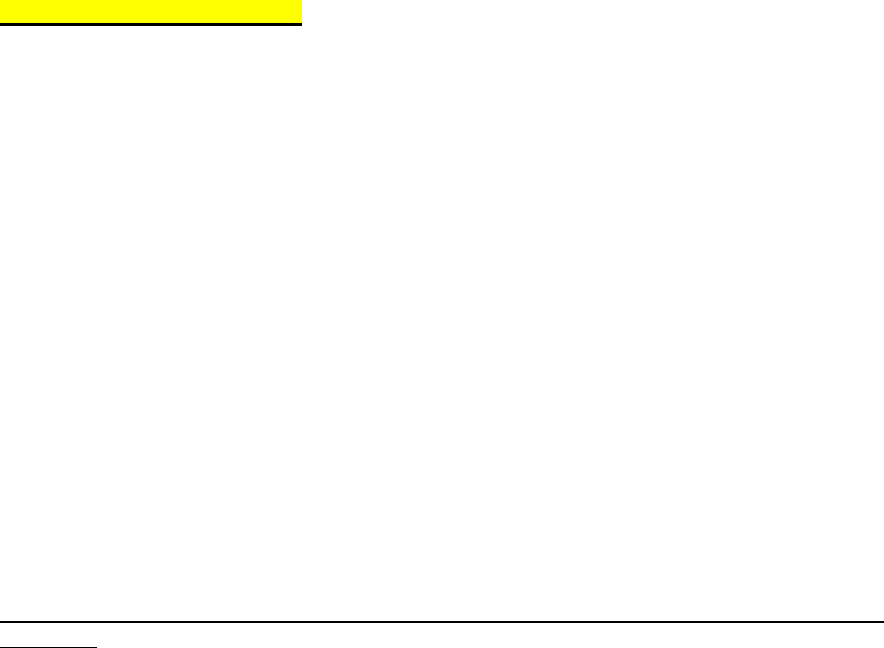
misma porción de la base imponible, tornándolas por tanto desventajosas con relación a
otras similares desarrolladas dentro de cada provincia.
La actora no ha invocado que el tributo que pagó importe un trato discriminatorio
respecto de otras empresas que realizan transporte de bienes dentro de la
provincia, ni que la exigencia del gravamen sea causa de múltiple imposición
provincial. Tampoco ha demostrado que el tributo encarezca su actividad al punto
de tornar gravoso o inconveniente el tránsito por la provincia. Si bien la potestad
impositiva de las provincias debe también ceder frente a aquellos privilegios que el
Gobierno Nacional otorgue en ejercicio de sus atribuciones, cabe advertir que la
Constitución Nacional no fue concebida para invalidar absolutamente todos los
tributos locales que inciden sobre el comercio interprovincial, reconociendo a éste
una inmunidad o privilegio que lo libere de la potestad de imposición general que
corresponde a las provincias. La protección que dichos preceptos acuerdan sólo alcanza,
a preservar el comercio interprovincial de los gravámenes discriminatorios, de la
superposición de tributos locales y de aquellos que encarezcan su
desenvolvimiento al extremo de dificultar o impedir la libre circulación territorial.
Cabe concluir que el impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Mendoza
vigente durante junio de 1979 a marzo de 1980, no es susceptible de descalificación
constitucional a la luz del fundamento que sustenta la pretensión de la actora.
Por ello, y habiendo dictaminado el Procurador General, se decide: rechazar la
demanda interpuesta, costas por su orden.
CAJA ABOGADOS MENDIZA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 05/05/2009
Partes: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de
Mendoza c. Estado Nacional
Hechos:
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de
Mendoza promovió acción de amparo planteando la inconstitucionalidad del art.4 de la ley
25.453 y el decreto 969/01, más la restitución de las sumas que le fueron debitadas en
concepto de impuesto sobre créditos y débitos bancarios. El juez federal y la Cámara de
Apelaciones admitieron la acción. El Estado Nacional dedujo recurso extraordinario. La
Corte Suprema confirma la sentencia cuestionada por revestir una situación
análoga o similiar a las AFJP a quienes las habían eximido del pago del impuesto a
las transferencias Bancarias y que los movimientos de las cuentas no son
demostración de capacidad contributiva en los que se apoyan los impuestos.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de
Mendoza fue creada con el fin de asegurar los beneficios de la seguridad social, motivo
por el cual todo su patrimonio integrado por los recursos previstos en el art.16 de la ley
5059, está destinado al cumplimiento de sus fines específicos y, en tales condiciones,
carece de aptitud suficiente para ser llamada al levantamiento de las cargas públicas
tributarias
Los movimientos bancarios realizados en las cuentas de la Caja no pueden reputarse,
como manifestaciones de la capacidad contributiva que todo sujeto ha de tener para
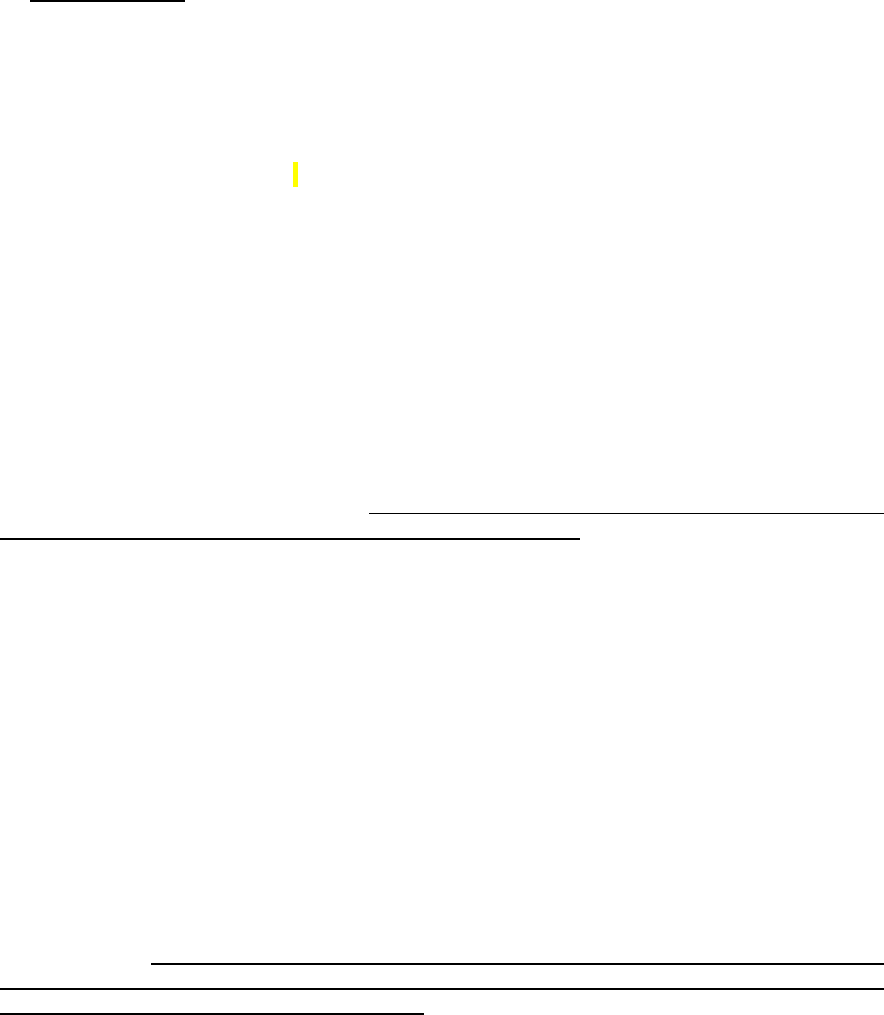
poder ser sujeto pasivo de cualquier tributo porque todo su patrimonio está destinado al
cumplimiento de sus fines específicos, motivo por el cual no pueden estar sujeto al pago
del impuesto sobre créditos y débitos bancarios
Suprema Corte:
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó el recurso interpuesto por la
demandada y confirmó la sentencia de la instancia anterior en cuanto había hecho lugar al
amparo planteado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores
de la Provincia de Mendoza,
Asimismo, consideró que se lesionó el derecho a la igualdad toda vez que el art. 10,
inc. e), del decreto 380/01 exime a las AFJP, ya que ambos tipos de entidades cumplen
una similar función previsional, lo cual torna aún más el caso de autos ya que se trata de
un ente público sin fines de lucro.
Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario
Que el fin tenido en cuenta por el legislador provincial al crear la caja fue asegurar los
beneficios de la seguridad social, en cuanto a las jubilaciones y pensiones, a los
abogados y procuradores que ejerciesen sus profesiones en el territorio de la Provincial.
De la inteligencia de su texto surge que todo su patrimonio, integrado por los recursos
previstos por el art. 16 de la ley 5.059 (fundamentalmente por aportes de sus futuros
beneficiarios), están destinados al cumplimiento de sus fines específicos.
Y, en tales condiciones, estimo que la caja carece de aptitud suficiente para ser
llamada al levantamiento de las cargas públicas tributarias o, dicho en otros términos, no
demuestra tener capacidad contributiva, en las claras pautas que, respecto de este
principio constitucional de la tributación
El verdadero objeto del gravamen no es la posesión de determinados bienes, sino la
capacidad tributaria que comporta el ser alguien propietario de ellos. Y, en el segundo,
expresó que la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva es
indispensable requisito de validez de todo gravamen.
Si bien con lo dicho basta para confirmar la decisión en recurso, a mayor
abundamiento, y en coincidencia con lo expresado por el a quo, el gravamen aquí
discutido tampoco aparece como respetuoso del elemental principio de igualdad en el
establecimiento de los impuestos y de las cargas públicas, tal como lo impone el art. 16
de la Constitución Nacional, toda vez que en idénticas circunstancias, las AFJP y el PAMI
quedaban al margen de su incidencia.
Tal tesitura involucra, en la inteligencia dada por el Tribunal en su pacífica
jurisprudencia, que "la igualdad preconizada por el art. 16 de la Constitución, importa, en
lo relativo a impuestos, establecer que, en condiciones análogas deberán imponerse
gravámenes idénticos a los contribuyentes"
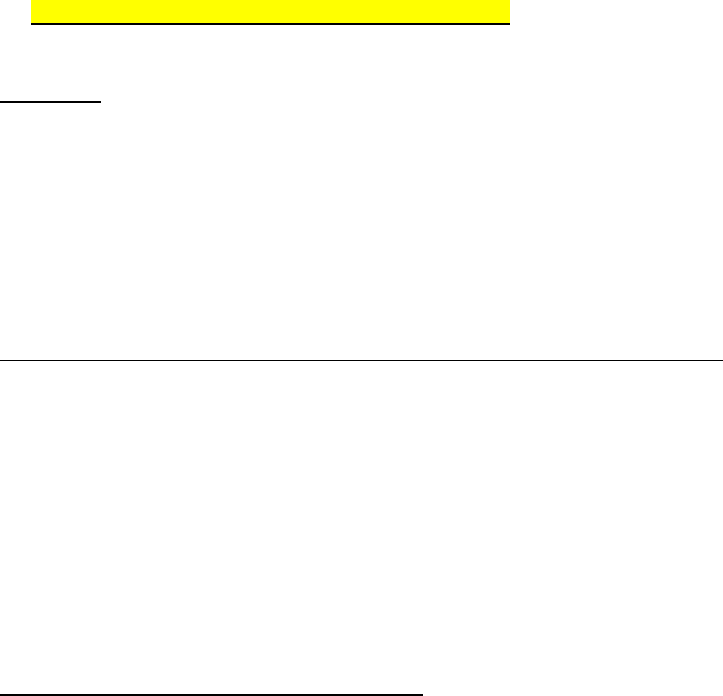
"Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos – LEY IGMP
Resumen:
El foco de este caso se trata de la RAZONABILIDAD ya que Hermitage SA alega que
no es razonable el IGMP que graba con un 1% a todos sus activos no dejándole deducir
los pasivos ( en 3 años tuvo perdidas). Que no era razonable la base con el hecho
imponible. La cámara le de la razón a Hermitage alegando que al no tener ganancias no
había Hecho imponible por no tener capacidad contributiva. El poder Ejecutivo apela a la
corte que le finalmente le da razón a al PE diciendo que si era razonable y exitia el Hecho
Inponible.
RAZONES POR LOS QUE LA CAMARA LE DIO RAZON A HERMITAGE:
Que, para así resolver, el tribunal a quo consideró que surge del texto de la ley una
presunción de renta fundada "en la existencia de activos en poder del contribuyente",
motivo por el cual existe "una marcada desconexión entre el hecho imponible y la base
imponible" en tanto se grava una manifestación de capacidad contributiva presunta, que
considera sólo al activo para la base imponible, sin tener en cuenta la existencia de
pasivos. En esa línea de razonamiento, puso de relieve que, según las conclusiones del
peritaje contable producido en autos, en los ejercicios de los años 1995, 1996 y 1998 la
actora registró pérdidas que obstarían a descontar el impuesto aquí considerado. En
consecuencia, tuvo por acreditada la ausencia de capacidad contributiva, la cual es el
"soporte inexcusable de la validez de todo gravamen"
RAZONES CORTE DA LA RAZÓN AL P.E.
El impuesto que se propicia (...) sólo castiga a los activos improductivos sirviendo de
señal y acicate para que sus titulares adopten las decisiones y medidas que estimen
adecuadas para reordenar o reorganizar su actividad, a fin de obtener ese rendimiento
mínimo que la norma pretende"
Que sentado lo anterior, la cuestión objeto de controversia es, determinar si ese
modo de imposición, en la medida en que no tiene en cuenta el pasivo de los sujetos
comprendidos por la norma y se desentiende de la existencia de utilidades efectivas,
resulta inconstitucional,
la existencia de una manifestación de riqueza, o capacidad contributiva, constituye
un requisito indispensable de validez de todo gravamen,. Sin embargo, esta Corte no
comparte la conclusión de la cámara respecto de la ausencia de dicho requisito en el
caso. Tales activos constituyen una manifestación de capacidad económica para
contribuir con los gastos del Estado, sobre la cual el legislador puede válidamente
imponer un tributo. En tal sentido, no parece correcto sostener que el único índice de
capacidad contributiva sea la efectiva obtención de réditos o ganancias, ya que la
propiedad de determinados bienes constituye una exteriorización de riqueza susceptible
de ser gravada .
Establecer un gravamen que recae sobre los activos, fundado en la consideración
de que los bienes afectados a una actividad económica son potencialmente aptos para
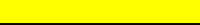
generar una renta, no resulta descalificable desde el punto de vista de la razonabilidad.
Por el contrario, como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, lo
irrazonable, y contrario al sentido común, sería presumir que una explotación pudiera
subsistir con un activo improductivo.
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la
Nación, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y
se rechaza la demanda.
NAVARRO VIROLA
~ INTERPRETACION DE LA LEY ~ PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 19/12/1989
Partes: Navarro Viola de Herrera Vegas, María c. Estado Nacional
Resumen:
El se crea un tributo extraordinario que grava activos financieros. 31 de diciembre de
1981, la Sra Navarrio poseía al 31/12/81 acciones de Sucesores S.A. y de Cautela S.A.,
parte de las cuales donó a la Fundación Navarro Viola el 5/4/82. Sancionada la ley
22.604, la actora pagó el tributo correspondiente pero exigió la repetición alegando que
cuando entra en vigencia la ley ella ya había donado las acciones. La cámara hace lugar
a la apelación y exige la repetcion
El estado la eleva a la Corte y esta falla a favor del estado por motivo de que el tributo
Gravaba la capacidad contributiva al 31/12/81 y en ese momento las acciones integraban
el patrimonio de la Sra Navarro.
Texto Completo: Considerando:
2) Que el apelante sostiene que la Cámara ha efectuado una errónea interpretación de
la ley 22.604, ya que su texto -contrariamente a lo decidido por el tribunal a quo- no
excluye del ámbito del gravamen a aquellos bienes que no integraban el patrimonio del
contribuyente en el momento de sancionase la ley. Señala que aceptar el criterio de la
sentencia apelada podría frustrar los propósitos de la norma, al posibilitar que los
eventuales contribuyentes detrajeran de su patrimonio los activos a gravar en razón de
haber tomado conocimiento previo de esa forma de imposición.
Considera, en síntesis que, admitida por la Cámara la retroactividad de la ley
mencionada y declarada por esta Corte la constitucionalidad de las leyes retroactivas en
materia tributaria cuando no se afecten derechos adquiridos, aquel tribunal debió aplicarla
pues, precisamente, el propósito de la ley era alcanzar activos financieros anteriores a su
sanción.
3) Que a fs. 234/241, el representante de la actora contesta el recurso extraordinario.
Afirma que el alcance que la demandada pretende otorgar a la ley 22.604 resulta contrario
a los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad en materia impositiva (arts.
4º y 67, inc. 2º) Constitución Nacional) y es, además, violatorio de las garantías de
propiedad y razonabilidad (arts.
14, 17 y 28).
4) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente pues se encuentra
controvertida en autos la inteligencia de una ley federal y alegada su oposición a diversas
cláusulas constitucionales (art. 14, incs. 1º y 3º, ley 48).
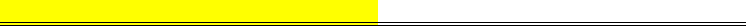
5) Que la ley 22.604 (B. O. 9/6/82) estableció un impuesto de emergencia que debía
aplicarse en todo el territorio de la Nación, por única vez, sobre los activos financieros
existentes al 31/12/81 (art. 1º).
De acuerdo con los hechos que el a quo dio por probados, la actora poseía al 31/12/81
acciones de Sucesores S.A. y de Cautela S.A., parte de las cuales donó a la Fundación
Navarro Viola el 5/4/82. Sancionada la ley 22.604, la actora pagó el tributo
correspondiente, incluyendo en tal ingreso el importe que correspondía a las acciones
donadas, a pesar de considerar improcedente el gravamen en este aspecto, e interpuso
luego el pertinente reclamo de repetición.
6) Que corresponde precisar, liminarmente, que -conforme a los términos del recurso
extraordinario y de la sentencia apelada- la cuestión que debe resolverse, se limita a
determinar la conformidad del gravamen creado por la ley 22.604 con los preceptos
constitucionales invocados, en supuestos en los que, como el presente, los bienes cuya
titularidad configura el hecho imponible no integran el patrimonio del sujeto pasivo al
momento de entrar en vigor la citada norma legal.
8) Que la premisa de tal conclusión está constituida, obviamente, por la existencia de
una manifestación de riqueza o capacidad contributiva como indispensable requisito de
validez de todo gravamen, la cual se verifica aun en los casos en que no se exige de
aquella que guarde una estricta proporción con la cuantía de la materia imponible (Fallo:
210:855, entre otros -Rev. La Ley, 51-27- ).
En tales condiciones no cabe sino concluir que la afectación del derecho de propiedad
resulta palmaria cuando la ley toma cono hecho imponible una exteriorización de riqueza
agotada antes de su sanción, sin que se invoque, siquiera, la presunción de que los
efectos económicos de aquella manifestación permanecen, a tal fecha, en la esfera
patrimonial del sujeto obligado (confr. sentencia del Tribunal Constitucional Italiano del
4/5/66, entre otras, Raccolta Ufficiale, volumen XXIII, ps. 387 y siguientes).
9) Que, como lo admite el recurrente, la ley 22.604 tuvo el indudable objetivo de
alcanzar con el tributo que creó a los activos financieros existentes al 31 de diciembre de
1981, sin que surja ni de su texto ni de la exposición de motivos que lo acompañó que,
como condición de su aplicación, fuera necesario que tales bienes permanecieran en el
patrimonio del contribuyente al sancionarse la ley. Al ser ello así y no resultar posible, sin
forzar la letra ni el espíritu de la ley, efectuar una interpretación de ella que la haga
compatible con la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional (doct. Fallos: 308:647,
consid. 8º y sus citas -La Ley, 1987-A, 160-), con el alcance que resulta de los
considerandos que anteceden, corresponde declarar su invalidez.
Por ello, se confirma la sentencia de fs. 194/198 vta. en cuanto fue materia del recurso
extraordinario. Las costas de esta instancia serán distribuidas, asimismo, en el orden
causado, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y a la forma en que se
resuelve. -
Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. – Equidad – Razonabilidad – CSJN
Hechos:
Un trabajador despedido promovió acción judicial para que se declarase inconstitucional
el tope previsto en el art. 245, párrs. 2° y 3° de la ley 20.744, con relación a la base
salarial de cálculo de la indemnización por despido, condenándose al empleador al pago
de las diferencias derivadas de la no aplicación de dicho tope. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación, revocando el pronunciamiento de grado, declaró que la citada
limitación resultaba inaplicable cuando conducía a una merma en la referida base salarial
superior al 33%.
Resumen:
La limitación a la base salarial de la indemnización por despido sin justa causa -art.
245, ley de contrato de trabajo 20.744 sólo debe aplicarse hasta el treinta y tres por ciento
de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable.
No resulta razonable, justo ni equitativo que la base salarial prevista en el art. 245 de la
ley de contrato de trabajo 20.744 pueda verse reducida en más del treinta y tres por
ciento.
En lo que aquí interesa, corresponde señalar que el actor inició demanda contra AMSA
S.A., a quien le reclamó el pago de una suma de dinero correspondiente a la diferencia de
indemnización por antigüedad que estimó, debió percibir conforme su salario. En tal
sentido solicitó se decretara la inconstitucionalidad de lo normado por el artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Sostuvo el accionante que se desempeñó como Director Médico para la demandada,
por un período de veintiséis años, en forma full time, percibiendo una remuneración
mensual de pesos once mil ($11.000). Al ser despedido, refiere, se le abonó la suma de
pesos veintisiete mil cuarenta y ocho con seis centavos ($27.048,06) en concepto
indemnizatorio, conforme el tope tarifario correspondiente al convenio de sanidad N°
122/75, sin perjuicio de haberse desempeñado como personal fuera de convenio, por lo
que consideró lesionado los derechos y garantías conculcados en los artículos 14 bis y 19
de la Constitución Nacional, en cuanto protegen el despido arbitrario del trabajador.
La accionada contestó la demanda, reconoció la relación laboral y el salario percibido
por el actor, pero manifestó que se le abonó una justa indemnización, de conformidad con
la legislación vigente en la materia. El despido -indica- no fue arbitrario, sino que lo fue sin
fundamento en causa alguna.
El Magistrado de Primera Instancia hizo lugar al reclamo del actor.
Recurrido el decisorio por la demandada, la Alzada con fundamento en la
jurisprudencia de V.E., revocó el pronunciamiento de la anterior instancia en cuanto
declaró la inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y rechazó
la demanda.
El pronunciamiento de la Alzada carece de fundamentación suficiente, pues se limitó a
revocar lo decidido en la instancia anterior, expidiéndose exclusivamente sobre la
constitucionalidad del tope tarifario cuestionado, remitiéndose dogmáticamente a
antecedentes de V.E. y omitiendo el tratamiento del resto de los agravios introducidos en
tiempo propio.
El primer párrafo del citado art. 245 dispone: "En los casos de despido dispuesto por el
empleador sin justa causa, éste deberá abonar al trabajador una indemnización
equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses,
tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante
el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor". Lo
antedicho no oculta que el citado art. 245 también ha establecido límites a uno de los
datos del recordado binomio fáctico del contrato disuelto. Es el supuesto de la base
remuneratoria que, de acuerdo con la mencionada norma, no podrá exceder el
equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de
todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al
trabajador al momento del despido.
El art. 14 bis, cabe subrayarlo, impone un particular enfoque para el control de
constitucionalidad. En efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo
que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y

ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. La incorporación del art. 14 bis a fin
de "asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables, entre los que figura, el de
tener 'protección contra el despido arbitrario'".
En consecuencia, a juicio de esta Corte, no resulta razonable, justo ni equitativo, que la
base salarial prevista en el primer párrafo del citado art. 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer
párrafos, ya que significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el
deber inexcusable enunciado en el citado art. 14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la
protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido
arbitrario y condiciones equitativas de labor.
Entonces, corresponderá aplicar la limitación a la base salarial con arreglo a las
aludidas circunstancias de la causa. La base salarial para el cálculo de la indemnización
del actor asciende a $ 7.370.
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario
y se revoca la sentencia apelada, con costas por su orden en todas las instancias en
atención al cambio de criterio sobre el punto en debate.
Superinox S.A. c. Ministerio de Economía -Secretaría de Hacienda- Igualdad - CSJN
Tal como lo afirmó la Corte Suprema ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la
preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos
constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de
tales atribuciones
Las exenciones fiscales configuran un privilegio que sólo en situaciones de verdadera
excepción y beneficio general admiten respaldo constitucional, por agraviar el principio de
igualdad de las cargas públicas.
En materia tributaria la regla que preside la aplicación de sus normas es la de la
realidad económica, la interpretación debe atenerse a los hechos sobre los que se
proyecta la actividad hermenéutica, no sobre su apariencia o sobre el lenguaje.
Considerando: Que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó la
sentencia de la instancia anterior que había declarado la inconstitucionalidad de los arts.
45 y 46 del dec. 435/90 y admitido el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados
por la aplicación de tales disposiciones. Sostuvo que el dictado de dichas normas se
encontraba justificado por el estado de emergencia. Por otra parte, señaló que los
privilegios impositivos de los que gozaba la actora eran temporales, por lo que su
restricción no afectaba derechos adquiridos.
Que mediante los arts. 45 y 46 del dec. 435/90, el Poder Ejecutivo dispuso dejar sin
efecto la liberación del monto del débito fiscal del impuesto al valor agregado, resultante
de las ventas que realicen los proveedores de materias primas o semielaboradas a
empresas beneficiadas con franquicias tributarias.
Que el dec. 1033/91 (Boletín Oficial del 5 de junio de 1991) dispuso que hasta tanto
entrara en vigencia aquel régimen de sustitución "las empresas que hubieren sido
beneficiarias de la franquicia dejada sin efecto por el art. 45 del dec. 435/90, recibirán
certificados de crédito fiscal, por un valor cuyo monto guardará relación con el grado de
cumplimiento de sus obligaciones promocionales.
En relación con ello cabe precisar que la validez del art. 17 del dec. 2054/92 - que
estableció determinadas condiciones para reconocer a las empresas beneficiarias de
regímenes de promoción industrial el carácter de acreedoras a los certificados de crédito
fiscal a que se refiere el art. 7º del dec. 1033/91 - no fue objetada por la actora ante los
jueces de grado, pese a que se encontraba en vigencia con anterioridad al dictado de la
sentencia de primera instancia. Por ello, se declara improcedente el recurso
extraordinario.

La pretensión de la actora se fundó en cuestionar la validez constitucional de una
norma que no es la que regula su situación fiscal, o bien sólo lo hace en un aspecto
parcial. Ello equivale a crear un escenario aparente, en el cual la solución obvia le debió
haber resultado favorable en atención a la conocida jurisprudencia elaborada desde
antiguo por esta Corte sobre el principio de legalidad.
En este caso, el recurrente pretende el mantenimiento de un régimen de excepción
sobre el examen aislado de los vicios de una norma, olvidando la vigencia de una ley que
se refiere específicamente al beneficio fiscal.
Las exenciones fiscales configuran un privilegio que sólo en situaciones de verdadera
excepción y beneficio general admiten respaldo constitucional, por agraviar el principio de
igualdad de las cargas públicas.
La sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó lo resuelto en
la instancia anterior, declaró la constitucionalidad de los arts. 45 y 46 del dec. 435/90 y, en
consecuencia, rechazó la demanda por inconstitucionalidad y resarcimiento de daños y
perjuicios deducida por la firma Superinox S.A. contra el Estado nacional (Ministerio de
Economía de la Nación-Secretaría de Hacienda). Contra ese pronunciamiento, la actora
interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido.
Según la Cámara, a su juicio no se configuraba un despojo o la lesión a un derecho
adquirido, puesto que la empresa Superinox S.A. gozaba de un privilegio impositivo
temporal y sólo se restringía su ejercicio por el lapso que restaba hasta que concluyese
definitivamente su prerrogativa.
De conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, se declara procedente
el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se declara la
inconstitucionalidad de los arts. 45 y 46 del dec. 435/90.
Fullana S. A., Juan F. IRRETROACTIVIDAD
Publicado en: LA LEY1985-C, 60 - IMP1985-A, 1043 - DJ1986-1, 906 -
Hechos:
La Cámara revocó el pronunciamiento de la instancia anterior, en cuanto había
confirmado la resolución por la cual la Dirección General Impositiva determinó la
obligación fiscal que, por impuesto a las ganancias del ejercicio 1978, correspondía a una
firma comercial. Para resolver así el tribunal interpretó que los honorarios de los
integrantes del directorio de la actora, al igual que los del síndico, no constituyen pasivo al
cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél dentro del cual se generó la ganancia
gravada, a los efectos del ajuste por inflación. La Corte Suprema de justicia de la Nación,
por mayoría, confirmó la sentencia apelada.
RESUMÉN
Los honorarios no se computan contablemente como gasto a fin de determinar el estado
de ganancias y pérdidas del ejercicio, y tampoco se toman en consideración como pasivo
en la cuenta patrimonial a la fecha del balance. Por el contrario, en las prácticas y
técnicas contables, avaladas por los organismos de control, los honorarios se consideran
gastos registrados en la fecha de realización de la asamblea de accionistas, y se reflejan
como afectación de resultados (gasto) en el "estado de resultados acumulados" y como
"pasivo" en los asientos de contabilidad de ese ejercicio posterior. Pasivo éste, que estará
o no cancelado a la fecha de cierre de ese nuevo ejercicio.
Que esta circunstancia pone de manifiesto que la decisión societaria a que se hace
referencia, no tiene, en las mencionadas técnicas y prácticas contables -no desconocidas

ni rechazadas por el legislador de manera expresa-, el efecto de hacer jugar
retroactivamente a tales remuneraciones como un gasto que influya en la cuenta de
resultados del balance sometido a aprobación, o como un pasivo en el estado patrimonial
de ese balance.
Se habría requerido una norma expresa para considerar como pasivo a los honorarios de
los directores, cuando aún no han sido reconocidos por la asamblea de accionistas, de la
misma manera que se requirió una norma expresa para considerarlos como deducción o
gasto para determinar el resultado (previo al ajuste por inflación) en el impuesto a las
ganancias, en el ejercicio por el cual se pagan.
Que como consecuencia de lo expuesto cabe concluir que los honorarios de los
órganos directorio y sindicatura, por sus específicas funciones de tales, votados
por la asamblea de accionistas como participación en las utilidades líquidas y
realizadas de la sociedad, no constituyen pasivo en el estado patrimonial de aquélla
a la fecha de finalización del período fiscal que se discute, a los efectos de la
determinación de la base de cálculo del ajuste por inflación instituido por la ley
21.894.
Horvath, Pablo C/ Fisco Nacional CONTRIBUYENTE DEBE PROBAR E INVOCAR DESAPARICIÓN
DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA
RESUMEN
La ley 23256 estableció a cargo de los particulares una obligación que debía satisfacerse
en los años 1985 y 1986, cuya determinación se efectuaría sobre la base de las
liquidaciones de los impuestos a las ganancias, a los capitales y sobre el patrimonio neto
correspondientes al ejercicio del año 1984, con las adiciones, sustracciones y ajustes que
expresamente estableció el texto legal. A tal fin la ley presumió que la aptitud económica
de los contribuyentes verificada en el período de base subsistía en los ejercicios en los
que eran aplicables sus disposiciones. Tal presunción no obstaba a la posibilidad de
demostrar modificaciones en la "capacidad de ahorro", las que podían, según los
casos, o bien excluir al sujeto de la obligación, o bien reducir el importe de ésta.
En tanto el contribuyente no invoque y pruebe que en el ejercicio en que debió
satisfacer el gravamen que cuestiona haya desaparecido o disminuido
sustancialmente la capacidad contributiva presumida por la ley, carece de aptitud
procesal para agraviarse con sustento en materia constitucional.
Hechos
-Pablo Horvath inicia un reclamo contra el Fisco Nacional para que se le restituyan los
importes pagados en el mes de Noviembre del año 1985 en concepto de "ahorro
obligatorio" impuesto por la Ley 23.256
-El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo y ordenó el pago de la suma pagada,
con los correspondientes intereses.
-Se apela. En la Cámara de Apelaciones se revoca el pronunciamiento del juez de
primera instancia, y se rechaza la demanda interpuesta por Horvath.
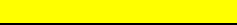
-Se interpone un recurso extraordinario y el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
La Ley 23.256 Impone la obligación de los contribuyentes a aportar sumas de dinero a las
cuentas del Estado, lo cual se denomina "ahorro obligatorio" o "empréstito forzoso".
La misma, toma como base para determinar los contribuyentes aportantes, la capacidad
económica resultante de la renta y el patrimonio de los mismos, del año anterior 1984.
Este "ahorro obligatorio" cumple un requisito constitucional fundamental, que es el de la
temporalidad, por lo que, éste va a tener vigencia por dos periodos anuales.
El régimen de "ahorro obligatorio" impone coactivamente a los contribuyentes explicitados
a abonar sumas de dinero a las cuentas estatales, pero también compromete al Estado a
la restitución posterior de los importes a los contribuyentes, con sus correspondientes
intereses.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Se plantea la inconstitucionalidad del régimen de ahorro obligatorio impuesto por la
Ley 23.256
En cuanto a este tema, la Corte resume que la ley es valida desde el punto de vista
constitucional ya que fue una ley emanada del Congreso y que ha cumplido todos los
pasos para su promulgación, y dice: "El régimen de "ahorro obligatorio", instituido por la
ley 23.256, resulta en principio -en un análisis integral del instituto, y en orden a las
impugnaciones del accionante-, válido desde el punto de vista constitucional, pues el
Congreso se encontraba facultado para establecerlo en virtud del inc. 2 del art. 67 de la
Constitución Nacional (texto 1853-1860)."
Se plantea que, en tanto el contribuyente no invoque y pruebe que en el ejercicio en
que debió abonar el gravámen preestablecido cuestionado haya desaparecido o
disminuido sustancialmente la capacidad contributiva presumida por la ley, no va a
tener aptitud procesal para agraviarse con sustento en materia constitucional.
Establecen que, Pablo Horvath no debería haber planteado la inconstitucionalidad de
la Ley para que se le restituyan las sumas abonadas, sino que debería haber probado
su carácter confiscatorio en su caso en particular, que tiene como límite el 33% de la
totalidad de los bienes afectados, y que comprometería la garantía establecida en el
artículo 17 de la Constitución Nacional. La confiscatoriedad se debe probar en su caso
"concreto y circunstanciado", o sea, que en el caso en particular se produzca una
absorción por parte del Estado de una porción sustancial de su renta.
Decisión: La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó por mayoría el fallo
apelado, es decir, el rechazo de la demanda.
VIDEO CLUB DREAMS
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)
Fecha: 06/06/1995
Partes:
Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía
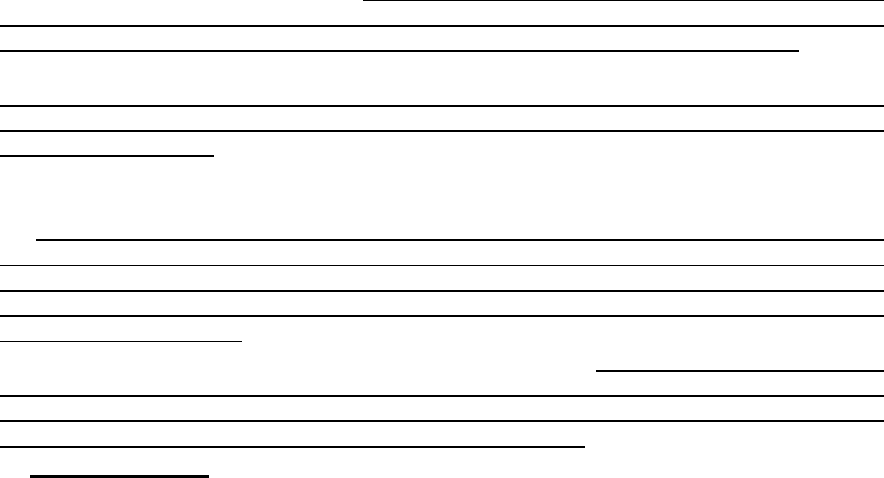
Hechos:
Un video club dedujo acción de amparo frente a una actuación del Instituto Nacional de
Cinematografía, tendiente a regularizar su situación ante el tributo establecido por los
decretos de necesidad y urgencia 2736/91 y 949/92, a los que tacha de inconstitucionales.
El juez de grado hizo lugar al amparo, declarando la inconstitucionalidad de las normas
impugnadas y anulando la intimación realizada al actor. La decisión fue confirmada por la
alzada. Interpuesto recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación confirmó la sentencia.
El instituto apela la decisión del juez de grado frente a ala corte suprema exponiendo
que podía crear ese impuesto (y que lo hizo bajo Dcto de Necesidad de urgencia por el
hecho de la celeridad) por el hecho de las divisiones de poderes del sistema
constitucional adoptado por Argentina y mantener la legalidad tributaria. Finalmente la
corte decide no hacer lugar a la apelación, es decir suspende la creación del impuesto
especial
Fallo – No hace lugar a la apelación del Instituto ante la corte
Considerando: 1. la Cámara de que confirmó la de primera instancia que había hecho
lugar a la acción de amparo, declarando la inconstitucionalidad de los decs. 2736/91 y
949/92 y anulado la intimación al actor realizada en aplicación de esas normas, la
Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recurso extraordinario que fue concedido.
En cuanto al fondo de la cuestión sostuvo que los decs. 2736/91 y 949/92 crean
impuestos, determinan los sujetos obligados al pago, fijan la base imponible y la alícuota
correspondiente, modifican la ley 17.741 en lo que atañe a las facultades de inspección y
verificación, tipifican infracciones y sanciones, erigiendo de tal modo al Instituto Nacional
de Cinematografía en juez administrativo con facultades de control y fiscalización.
Sobre dicha base señaló que la solución de la controversia pasa por la pertinente
aplicación del principio de legalidad tributaria y la reserva constitucional de ley formal para
la imposición de tributos, imposibles de obviarse mediante el dictado de decretos de
necesidad y urgencia.
Que el art. 1 del dec. 2736/91, modificado por el dec. 949/92, establece que: "El
impuesto establecido : a) A la venta o locación de todo tipo de videograma grabado ...”
Los empresarios o entidades exhibidoras adicionarán este impuesto al precio básico
de cada localidad. La aplicación, percepción y fiscalización de este impuesto estará a
cargo del Instituto Nacional de Cinematografía, el que establecerá la forma y el plazo en
que los responsables deberán ingresarlo, así como las normas de liquidación y multas por
omisión o defraudación".
Que de las normas transcriptas surge con claridad que el Poder Ejecutivo, mediante un
decreto, ha extendido el hecho imponible creado por una ley a otro hecho imponible que
es distinto y nuevo, aun cuando guarda relación con el primero, pues ambos se vinculan
con la actividad cinematográfica, bien que de modo diverso.
Motivos del Fallo
Considerando: 1. Que la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, al confirmar la decisión de la instancia anterior que
había hecho lugar a la acción de amparo, declaró la inconstitucionalidad de los decs.
2736/91 y 949/92 y anuló la intimación efectuada al actor en aplicación de esas normas.
Contra ese pronunciamiento la Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recurso
extraordinario, que fue concedido.
9. Que mediante el dictado de la ley 17.741 de fomento de la actividad cinematográfica
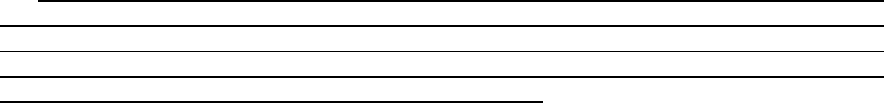
nacional, se estableció --en lo que interesa-- un "...impuesto equivalente al 10 % del
precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para
presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, y cualquiera sea el ámbito
donde se efectúen.
"Que los principios y preceptos constitucionales --de la Nación y de la Provincia-- son
categóricos en cuanto prohíben a otro poder que el legislativo el establecimiento de
impuestos, contribuciones y tasas y así el art. 17 de la Carta Fundamental de la República
dice que: 'Sólo el Congreso Nacional impone las contribuciones que se expresan en el art.
4°; y el art. 67 en sus incs. 1° y 2° ratifica esa norma...".
11. Que en el mismo orden de ideas, el tribunal resolvió que "de acuerdo a bien
sentados principios de derecho público, ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la
preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos
constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de
tales atribuciones, Constitución Nacional
13. Que no empece a lo antedicho la sanción de la ley de presupuesto 24.191,
invocada por el apelante, puesto que de ella no surge ni expresa ni implícitamente la
voluntad del legislador de imponer un tributo como el aquí cuestionado.
Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario
RESUMEN FALLOS CAP 1.docx
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.