1
Plan de Trabajo 2021
SEMIÓTICA I
SEMIÓTICA DE LAS MEDIATIZACIONES
EN ÉPOCA DE PLATAFORMAS
Titular: José Luis Fernández
Adjunta: Daniela Koldobsky
JTPs: Mónica Berman, Beatriz Sznaider, Ximena Tobi, Ana Slimovich.
Ayudantes de 1ª : Mariano Lapuente, María de los Ángeles Mendoza, Pablo Porto López,
Santiago Videla.
Becarios adscriptos: Emiliano Vargas (Maestría UBACyT), Pablo Porto López (Doctorado
UBACyT)
Carrera de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales -UBA
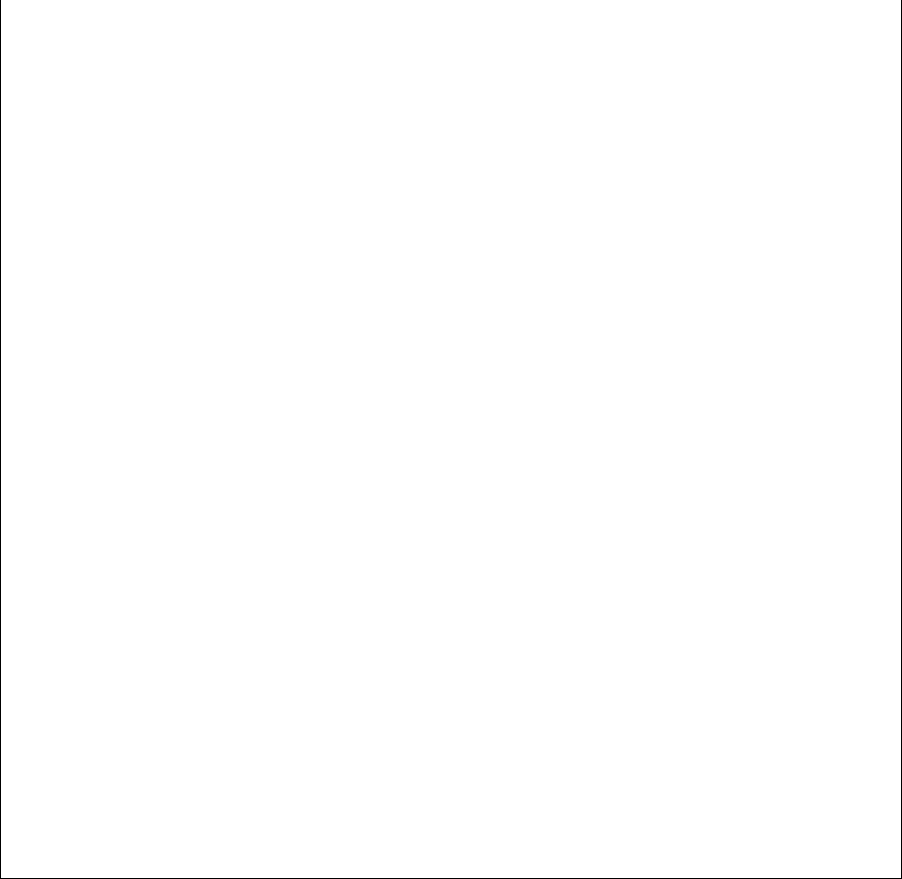
2
PRESENTACIÓN
Este documento presenta el Programa de Trabajo de la asignatura para el año 2021. Para
su diseño se han tenido en cuenta los contenidos mínimos establecidos por el Diseño
Curricular de la Carrera en Ciencias de la Comunicación y la relación que debe establecerse
con el recorrido previo de los alumnos (CBC) y con las materias correlativas.
También se han tenido en consideración:
- las necesidades de conocimiento técnico que la disciplina provee para los diferentes
ejercicios profesionales a los que la carrera habilita;
- el estado actual de la realidad mediática y del conocimiento actualizado respecto del
tema;
- el desarrollo alcanzado en nuestro trabajo de investigación dentro de la universidad y
nuestras discusiones con enfoques desde la/s convergencia/s o la/s divergencia/s
mediáticas, teóricas y metodológicas.
En un mundo mediatizado sometido a transformaciones brutales y en el que, sin embargo,
se observan permanencias sorprendentes, este programa se presenta como una
herramienta para la inserción de nuestros alumnos no sólo en un campo disciplinario, el de
la Sociosemiótica de las mediatizaciones, sino en la experiencia de investigar fenómenos
socio-culturales que sufrirán transformaciones en el año de cursada.
Además del carácter informativo que tiene para la Dirección de la Carrera, el documento
debe ser considerado como el primer contenido bibliográfico para los alumnos en tanto
herramienta de información, situación y evaluación del trabajo de la Cátedra.
El Equipo de Trabajo
3
I. LA SOCIOSEMIÓTICA FRENTE A LAS NUEVAS CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LAS
MEDIATIZACIONES. EL FENÓMENO PLATAFORMAS.
José Luis Fernández (2017)
1. Presentación
Cada año, la presentación de nuestro Programa de trabajo nos enfrenta a nuevos desafíos.
El nuestro es un equipo de enseñanza e investigación que tiene como objetivos de trabajo
el estudio de nuevos fenómenos mediáticos, pero en ese camino acostumbramos
recuperar tradiciones teóricas y metodológicas de las que puedan aprovecharse sus
experiencias de reflexión y aplicación. Avanzar en el conocimiento no es un procedimiento
de abandono sino de recuperación y transformación de lo ya sabido frente a lo nuevo.
Actualmente nos enfocamos especialmente en las denominadas plataformas mediáticas,
complejos sistemas de sistemas de intercambios mediáticos, en red y/o en broadcasting,
interaccionales o espectatoriales, masivos, grupales o interindividuales, informativos,
ficcionales, afectivos, sociales o comerciales, de búsqueda o de presentación para
búsquedas, etc. (Fernández, 2016). En ese sentido, entendemos que hay vida social,
mediática, en estas plataformas, que justifican la denominación de sus prácticas como
“socialidad en plataformas” (Van Dijck, 2016).
El enfoque en plataformas nos lleva a un nuevo paso de convergencias con las otras
disciplinas o modelos teóricos que se enfocan en la mediatización. Un avance que nos lleva
también a precisar nuestras proposiciones, compararlas con las provenientes de otros
modelos, revisar y modificar lo que decíamos de etapas previas de la mediatización. Como
solemos decir, avanzamos, pero avanzamos en espiral, recogiendo lo que fuimos
construyendo en el camino y proyectándolo hacia nuestras investigaciones y las de
nuestros colegas.
2. Un camino de trabajo en un espacio complejo de investigación
Por otra parte, cada año que se inicia nos muestra que el camino recorrido ya tiene su
extensión, si bien todavía está en proceso de construcción y produce novedades a cada
paso. La Sociosemiótica de los Medios en la Argentina ha recorrido un camino particular
dentro de los estudios internacionales sobre medios de comunicación, y aún dentro de la
propia Semiótica. Ese camino tuvo su origen pionero en el contacto con autores como
4
Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Umberto Eco y Christian Metz y, en menor medida,
con la corriente sistémica de la denominada Escuela de Palo Alto.
Debe tenerse en cuenta que el órgano oficial de la primera Asociación Argentina de
Semiótica --la prestigiosa revista LENGUAjes, que publicó cuatros números militantes entre
1974 y 1980-- era una revista especializada en Semiótica de los Medios, a pesar de que la
convocatoria en su título mencionaba la presencia del código lengua. De hecho, en el
recorrido de sus páginas, se recogen o producen los primeros cuestionamientos que se
hacen en nuestro país a la aplicación directa del saber de la lingüística al estudio de los
discursos materialmente complejos de los denominados medios masivos de comunicación.
En esas primeras publicaciones denominamos a su posición como militante porque allí
encontramos manifestaciones teóricas de cuestionamiento sobre la realidad discursiva de
la sociedad de la época, como también sobre las propias concepciones críticas que se
desarrollaban en ese tiempo en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en su número 2, un
artículo discutía algunas de las proposiciones del Grupo Cine Liberación, publicadas en un
libro de dos figuras muy respetadas dentro del cine militante como Octavio Getino y
Fernando Pino Solanas; su autor: Oscar Traversa, su título: “Cine: la ideología de la no
especificidad”. Fue un artículo que recibió una respuesta virulenta por parte de Héctor
Schmucler, desde la revista Comunicación y cultura, muy importante regionalmente en la
época, pero esa discusión no se profundizó: sólo sirvió para construir circuitos de
producción y publicación con diversos verosímiles y las consecuentes e inevitables
confusiones teóricas y políticas.
En esa misma época, Heriberto Muraro (1971) convertía en el libro El poder de los medios
de comunicación de masas una serie de reflexiones, no plenamente individuales, que
convergerían luego con la línea de estudios sobre comunicación y cultura popular que por
fin se publicaría como libro en Medios de comunicación y cultura popular, de Aníbal Ford,
Eduardo Romano y Jorge B. Rivera (1985).
En los años ochenta, y con la llegada de la democracia a la Argentina, quedarían
constituidos los tres campos de estudios de la comunicación del país: la línea de
comunicación crítica liderada por Schmucler, y que también integraban Ana María Nethol,
Máximo Simpson y Sergio Caletti, entre otros, tal vez con mayor presencia en otras
ciudades además de Buenos Aires; la de los estudios de cultura popular y mediática,

5
alrededor de Aníbal Ford, Jorge A. Rivera, Eduardo Romano y Heriberto Muraro y, en el
origen de nuestro trabajo, la de la semiótica de los medios, alrededor de Oscar Steimberg
y Oscar Traversa. Es interesante anotar que las diferencias no eran definidas por
pertenencia a corrientes políticas: en todas ellas había por ejemplo peronistas e
izquierdistas de diversos matices. No parece un detalle menor: la teoría disputaba su
espacio con la política en sentido lato: o sea, había chances de políticas en otros niveles.
En cuanto a las relaciones de estas tres corrientes con el exterior, dentro del campo
latinoamericano, Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini y Eliseo Verón se
constituirían en referentes teóricos regionales y Raymond Williams, Stuart Hall, Pierre
Bourdieu, Michel Foucault, Roland Barthes, Christian Metz y Umberto Eco, con diferentes
cruces entre ellos dentro de las tres corrientes, serían los referentes internacionales en la
inserción teórica local.
Esos tres circuitos relativamente independientes, cubrieron el desarrollo de diferentes
investigadores que circulamos dentro de ellos sin interactuar con los otros, pero abriendo
nuevas líneas de contacto en el exterior. No conviene nombrar a esos investigadores, en
primer lugar, porque sería desafortunado olvidar a alguno y, en segundo lugar, no deja de
tener sus riesgos el vencer el aparente tabú que impide nombrar o citar a colegas de la
misma generación (y en eso todos estamos algo implicados). Se ha armado toda una gran
generación de investigadores y docentes de buenas relaciones sociales y afectivas en los
intercambios cara a cara (que incluyen los diferentes cursos), pero con muy baja interacción
bibliográfica en artículos y libros publicados.
De todos modos, es necesario entender el relativismo blando de los verosímiles teóricos
frente a la dureza de los circuitos políticos y disciplinarios: Schmucler terminó dirigiendo el
Doctorado en Semiótica de la UNC, Rivera nunca dejó de incluir nuestros trabajos en sus
bibliografías de cátedras y cursos, Ford hasta su fallecimiento fue el gran socio de Verón en
la Argentina y nosotros siempre hemos utilizado textos de todos ellos, aunque más no sea
como referencia general.
3. El recorrido de la sociosemiótica de los medios
1
1
Hablamos exclusivamente de Sociosemiótica de las mediatizaciones que es nuestro campo, por supuesto
que en nuestro país y en la región, y aún entre estos investigadores que nombramos, se ejercen múltiples
semióticas y sobre muy diversos objetos.

6
El hecho es que a mediados de los años ochenta del siglo XX, la ya reconocida como
sociosemiótica de los medios es en la Argentina una corriente con buena cantidad de
integrantes, que alcanza su madurez al incorporar definitivamente al análisis discursivo la
problemática de las materialidades de los medios y las clasificaciones sociales de lo
discursivo (medios, géneros y estilos) y sus relaciones, competencias y tensiones. Así se
publican libros como Semiosis Social de Eliseo Verón (un modelo general sobre la
producción de sentido), Cine, el significante negado de Oscar Traversa (otra insistencia en
la lucha por dar especificad a los estudios sobre los medios) y Semiótica de los Medios
masivos de Oscar Steimberg, (con sus proposiciones ordenadoras acerca de las tensiones
entre géneros y estilos y sus aportes fundantes al estudio de las transposiciones (pasajes
de géneros, textos y fragmentos de unos medios hacia otros); y luego, por ellos y otros
autores, trabajos sobre arte, gráfica, información, radio y medios de sonido, televisión
informativa y ficcional, etc.
A partir de la década de los noventa, si bien no se cuestionan esos campos de saber, dentro
y fuera de la semiótica, las relaciones y la producción en investigación y en publicaciones
estallan en el mismo momento en que todos tomamos contacto con las nuevas
mediatizaciones. No se ha hecho todavía una revisión de ese proceso y ahora vamos
recuperando viejas coincidencias, pero también sorprendentes divergencias
2
.
Un caso que es muy importante y revelador de esa explosión es el concepto tan importante
para nosotros de dispositivo técnico y su importancia para comprender las características
específicas de cada mediatización. Hoy descubrimos que, detrás de las citas permanentes
al texto original en el que se presentaron por primera vez esas definiciones (Fernández,
1994), se ha producido un constante desplazamiento desde la perspectiva micro original,
pero aplicable a cualquier mediatización, a concepciones más macro que, mientras se
relacionan con otras formulaciones dentro de las ciencias sociales (Deleuze, Foucault,
2
Un caso a estudiar alguna vez es el recorrido del Circulo Buenos Aires para el estudio de los lenguajes
contemporáneos, convocado por Oscar Steimberg y Oscar Traversa (técnicamente, los Oscares) se reunía
alrededor de una serie de sucesivos libros cuyas ligazones, en muchos casos, están tenuemente
establecidas. Libros de Mario Carlón, Jorge Baños Orellana, José Luis Fernández, una de las versiones de
Semiótica de los Medios, de Oscar Steimberg, Alicia Páez, Marita Soto como editora, Mabel Tassara: da
vértigo escribir esa lista y mucho más ser parte de esa colección. Tal vez lo más sugerente es que no fue una
colección exclusivamente sobre mediatizaciones: la convivencia con el psicoanálisis y lo epistemológico
generaron un espacio de difícil reproducción fuera de época.

7
Agamben, Aumont, etc.)
3
, pierden la capacidad de discriminar materialmente, a nuestro
entender, entre diferentes mediatizaciones.
En parte, ese despliegue se debe a que se han producido diversas ramificaciones en el
estudio semiótico de los medios y que, ahora, parece que tienden a converger finalmente:
como tantas veces, el desarrollo de lo social obliga a la reconfiguración de las disciplinas
que lo estudian.
El proceso muy pronto excedió a Buenos Aires, en buena parte porque Eliseo Verón, que
en el desarrollo que venimos relatando, tuvo más inserción estable en la Universidad
Nacional de Rosario, en la provincia de Santa Fé, que en la de Buenos Aires, y generó allí un
núcleo de investigación y enseñanza muy productivo. Si bien con un enfoque
epistemológico más acentuado, investigadores como Sandra Valdettaro, Luis Baggiolini,
Rubén Biselli y una nueva generación de becarios y doctores, van constituyendo un centro
de excelencia con el que vamos profundizando los intercambios. Así, en el Centro de
Investigación en Mediatizaciones, se ha generado un amplio sistema de intercambio en el
que intervenimos como investigadores externos junto a Carlos Alberto Scolari, UPF,
Barcelona; Pablo Francescutti, URJC, Madrid y Antonio Fausto Neto, Unisinos, generando
coloquios y publicaciones derivadas de ellos.
Además, alrededor en buena parte de la revista deSignis y de la actividad institucional de
la Federación de Estudios Latinoamericanos de Semiótica (FELS) se ha expandido una
producción muy interesante y actualizada sobre mediatizaciones, con investigadores como
Neyla Pardo, José Enrique Finol, Secretario de la Asociación Internacional de Semiótica,
Lucrecia Escudero, directora de la revista deSignis, José María Paz Gago, actual Presidente
de la FELS, Alfredo Tenoch Cid Jurado, Eufrasio Prates, Fernando Andacht, Rubén López
Cano y tantos otros. La sociosemiótica de las mediatizaciones tiene una cobertura latina
que comienza a interactuar con los estudios sobre mediatizaciones anglosajones o del
norte de Europa, de enfoque semiótico, sociológico o ecológico
4
.
3
Para una revisión de las relaciones entre la noción de dispositivo en Deleuze, Foucault y Agamben, el texto
de Luis García Fanlo (2011), para ver los deslizamientos que el modo de referirse a la noción de dispositivo
en el caso de la imagen, ver el texto de Traversa (2001). Sobre esto volveremos durante la cursada.
4
Unas primeras observaciones sobre las relaciones de este campo latino de la sociosemiótica con lo que se
está produciendo en el norte de Europa en Escudero-Chauvel (2016). Textos de referencia y accesibles
Hjarvard (2014) y Lunt, Livingstone (2015).
8
El desafío actual de nuestra disciplina, que tiene esa inserción regional, y en el que
precisamente coincidimos con otros enfoques, es proponer descripciones y explicaciones
sobre las profundas transformaciones que se están produciendo en el campo de la
mediatización. Debemos articular, entonces, los grandes movimientos de mediatización a
los que solemos denominar, esquemáticamente, como broadcasting (pocos emisores para
muchos receptores, en modelo estrella) y networking (múltiples emisores y receptores,
alternando sus posiciones, interactuando en red). Pero debemos tener en cuenta que, a
partir de la digitalización discursiva, la conectividad extendida, la hipertextualidad de las
interfaces informáticas y la presencia de la Internet como metamedio (o hipomedio) y las
instancias receptivas y productivas de la movilidad, se han producido modificaciones en los
intercambios sociales en general y en las prácticas periodísticas, publicitarias, musicales y
ficcionales, tanto dentro de los propios medios, como en el resto de la vida social. A ese
proceso lo hemos denominado como postbroadcasting.
En definitiva, está en cuestión la idea de medio como sistema especializado de intercambio
discursivo y de vida relativamente independiente de los otros, y se abre paso la perspectiva
del estudio de las mediatizaciones: algunas veces las mediatizaciones atraviesan diversos
medios y plataformas y otras generan prácticas mediáticas novedosas y/o más específicas.
4. El trabajo en el tercer momento de los estudios sobre las nuevas mediatizaciones
Podemos describir a este momento de nuestro trabajo de investigación sobre las
mediatizaciones como uno en el que ya estamos alcanzando una relativa madurez en los
estudios sobre los nuevos fenómenos; ahora podemos ver que se van delineando tres
momentos diferentes en el modo de entender las nuevas mediatizaciones. Cada uno de
esos momentos se relaciona en parte con cambios en las nuevas mediatizaciones que,
como se verá brevemente aquí, no han representado el fin de lo anterior, ni rupturas
definitivas en la continuidad, pero también se relacionan con el avance de diferentes líneas
de estudio y aún de experiencias de uso de las nuevas mediatizaciones.
El primer momento del estudio de las nuevas mediatizaciones, puede denominarse como
fundacional y está vinculado al reconocimiento y a la preocupación por la aparición de lo
informático, lo digital, la conectividad y el acceso facilitado a grandes volúmenes de
información; autores como Alvin Toffler (1987), Nicholas Negroponte (2000), Regis Debray
(2001) y los primeros trabajos de Eliseo Verón, sobre el acceso a la Internet y de Carlos

9
Alberto Scolari respecto de lo digital, abrieron los primeros caminos. Los grandes temas
eran el estallido de la información en red, sus posibilidades de procesamiento y los cambios
en el acceso a la información y algunas de sus consecuencias, por ejemplo, en lo
periodístico y el consumo. Blogueros, piratas y hackers, internautas y prosumidores eran, y
todavía son, los nuevos actores sociales.
Ingresados en el siglo XXI se genera el segundo momento de las preocupaciones
académicas por las nuevas mediatizaciones, a la que debería denominarse como de
fascinación con el networking: la explosión de las vidas en las redes sociales, la esperanza
en el poder transformador de la interacción, la convergencia y la movilidad. Este momento,
inaugurado entre otros por Henry Jenkins, Manuel Castells (2008), Alejandro Piscitelli
(2009), Carlos Scolari trabajando la movilidad con Robert Logan (2010) y las narrativas
transmedia, Roberto Igarza y su iluminadora noción de burbujas en la vida social, etc.,
todavía sigue plenamente vivo y sus consecuencias están en expansión. Es un momento
que ocupa un lugar importante desde hace unos años en nuestro programa de trabajo.
Y ahora, los que hacemos experiencia o investigamos la vida de las mediatizaciones
podemos decir que estamos en un tercer momento, un nuevo estadio de saber sobre
dichos objetos que hace pocos años recién se estaban construyendo y presentando. Es un
momento de reaparición, en el universo de las nuevas mediatizaciones, de las
problemáticas socio-culturales. Se ha denominado como de postbroadcasting este
momento en las mediatizaciones por la convivencia que se registra, finalmente, entre
broadcasting y networking (Fernández, 2013). Convivencia que implica tensiones,
competencias, batallas de supervivencia, etc., pero que no deja de cuestionar aún las
fronteras del arte, sea como intento transformador o con todas las consecuencias del remix
(López Cano, 2010; Scolari, 2014).
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si bien se descubren todavía en las redes y en
sus mediatizaciones novedades extraordinarias por lo disímiles y complejas, aparecen
muchas oportunidades para aplicar el conocimiento previo sobre lo social. Ello se debe a
que ahora se acepta que los procesos de transformación mediática también comprenden
niveles de acumulación de las prácticas y experiencias previas.
Hay cuatro aspectos que son representativos de este momento de nuestro trabajo de
investigación:
10
- si bien las redes generan efecto peer to peer o de horizontalidad y es verdad que los
emisores son muchos más que en el mundo broadcasting, todavía la gran mayoría de
quienes están en las redes emiten poco o no emiten y sólo participan observando el flujo
de posteos o interviniendo lateralmente;
- en el mundo del networking ya aparecen fenómenos propios del broadcasting, más allá
del microblogging de Twitter; propuestas como la de Vorterix.com son utilizaciones
centralizadas y sin posibilidades de interacción en ambiente de redes basado en Internet
y en las posibilidades del streaming para aproximarse al directo radiofónico y televisivo;
(Fernández 2014).
- en lo que denominamos como plataformas mediáticas, conviven diversos sistemas de
intercambio discursivo mediatizado y este fenómeno está en explosión por el
crecimiento del smartphone como dispositivo soporte de base y la capacidad que tienen
las oleadas de nuevas aplicaciones para articularse con esas plataformas, que se van
complejizando por el uso de los usuarios y la búsqueda de su satisfacción por los
diseñadores de aplicaciones (Van Dijck, 2016; Fernández, 2014 y 2016).
- además, vamos registrando fracasos, desde la explosión de la burbuja Nasdaq, la
decadencia de Napster y Second Life, hasta las esperanzas sobre la gran movida
sociopolítica de la primavera árabe que terminó mostrando la importancia de las redes
para diversos usos políticos, no solamente democráticos y, menos, puramente
occidentales (Castells, 2014).
En los dos primeros momentos, las ciencias sociales, en general, y las semióticas en
particular, aparecían a la defensiva, desbordadas por las novedades socioculturales
mediatizadas. La reacción era conservadora y de desconfianza sobre las nuevas
formulaciones teóricas que parecían adelantarse a los fenómenos, cambiando la posición
de la teoría, habitual e inevitablemente en un momento posterior al de la práctica.
La principal característica del momento actual es que no sólo nos enfrentamos a la lista de
novedades contando con algunos estatutos desarrollados, sino que estamos en
condiciones de construir nuevos estatutos a partir de listas de resultados que, por
definición, ya no miramos sólo hacia el futuro sino que, si lo hacemos, es con datos del
pasado y del presente, aunque estemos todavía en la corta duración.
11
De este modo, la Sociosemiótica recupera un lugar protagónico, tanto en términos
específicos, como en términos de su interacción —en ciertos sentidos muy novedosa— con
otras disciplinas de lo social, y la teoría, en su conjunto, recupera su espacio de trabajo
detrás de las prácticas de la sociedad. Por ejemplo, ya nadie se atreve demasiado a asegurar
el éxito futuro de una nueva mediatización, tan desafiante y novedosa como google-glass;
en el mejor de los casos se observa su desenvolvimiento y se deja el optimismo al gigante
de las búsquedas en la web y a sus comentadores pagos.
Desde ese punto de vista, nos interesa que los alumnos puedan incorporar las
conceptualizaciones y el herramental analítico de la Sociosemiótica de las Mediatizaciones
para comprender y discutir temas de la época como:
- Diferencias en la comprensión de lo social según los distintos principios teóricos e
ideológicos puestos en juego.
- Las diferenciaciones entre medios, mediatizaciones y plataformas mediáticas.
- El peso de la vida mediática en el conjunto de la vida social.
- Relaciones entre fenómenos globales y locales.
- Previas y nuevas mediatizaciones.
- Intersecciones entre medios masivos y medios en red.
- El lugar que tienen en los ordenamientos discursivos sociales instituciones como los
géneros y los estilos.
- Interacciones de la Sociosemiótica de los medios con otras disciplinas y modelos en el
abordaje de las nuevas mediatizaciones.
Por otro lado, esta relación de investigación sobre fenómenos que se despliegan en nuestra
época, nos llevan a diseñar cada vez más nuestras clases prácticas como observatorios
micro de lo social, para que la práctica de enseñanza aproveche la actitud investigativa de
los alumnos respecto de las nuevas mediatizaciones. En ellas, los alumnos se introducen en
la investigación pluridisciplinaria desde los primeros encuentros, observando
etnográficamente fenómenos de mediatización que los rodean, y auditando los cambios en
las plataformas mediáticas que investigan en sus clases prácticas y discuten en las teóricas.
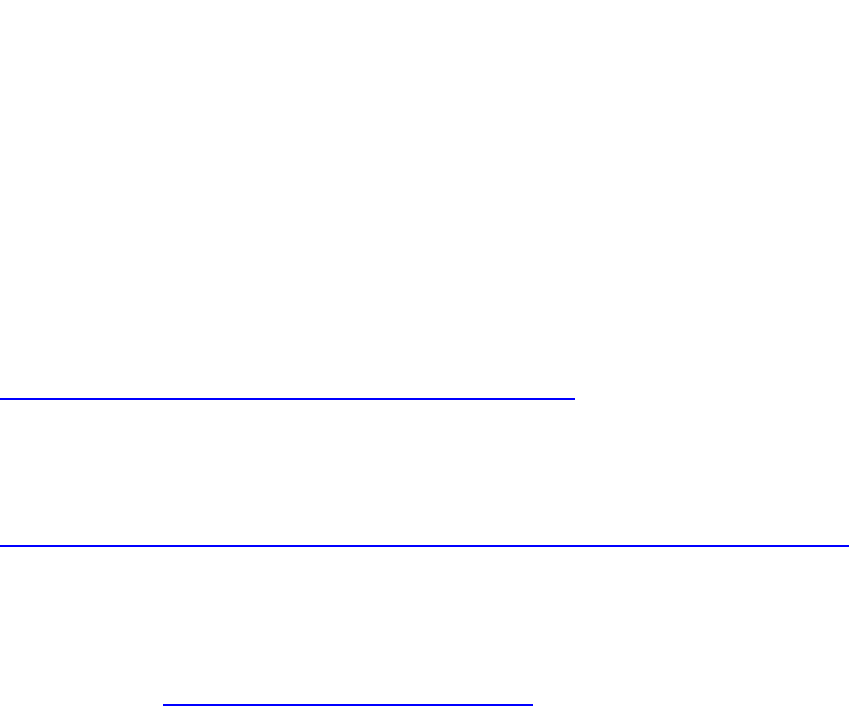
12
Esto contribuye a mantener actualizados los contenidos académicos en épocas de cambios
y a los docentes en una productiva posición de aprendizaje.
5. Referencias bibliográficas
Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza Editorial.
Debray, R. (2001). Introducción a la mediología. Barcelona: Paidós Ibérica.
Escudero-Chauvel (2016). Convergencias y divergencias en las nuevas reflexiones sobre la
mediatización. La escuela nórdica y la sociosemiótica. Ponencia presentada en la mesa
Semiótica de las mediatizaciones: nuevas convergencias y divergencias. Coord. Beatriz
Sznaider. X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica. Santa Fe – Paraná.
AAS-UNL-UNER,
Fernández, J. L. (2014). “Mediatizaciones del sonido en las redes. El límite Vorterix”. En:
Rovetto, F. y Reviglio, M.C. (comps.) (2014) Estado actual de las investigaciones sobre
mediatizaciones, Rosario: UNR Editora. E-Book. ISBN 978-987-702-072-4. P. 190-206.
http://www.cim.unr.edu.ar/archivos/cuadernodelcim2.pdf
Fernández, J. L. (2016) Plataformas mediáticas y niveles de análisis. En: InMediaciones de
la comunicación 11. Pp 71-96. (2016). Montevideo: Revista de la Escuela de Comunicación,
Facultad de Comunicación y Diseño, Universidad ORT, Uruguay
https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicacion/issue/viewIssue/217/19
Ford, A. Romano, E. y Rivera, J. B. (1985). Medios de comunicación y cultura popular, con.
Buenos Aires: Legasa.
García Fanlo, L. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze, Agamben. A parte Rei
74, marzo 2011.
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/. Última consulta 22-2-2016
Hjarvard, S. (2014). A midiatização da cultura e da sociedad. São Leopoldo: Unisinos ed.
Jenkins, H. (2008 [2006]) Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios
de comunicación. Barcelona: PaidósIbérica.
Lunt, P. and Livingstone, S. (2015). Is ‘mediatization’ the new paradigm for our field? A
commentary on Deacon and Stanyer (2014, 2015) and Hepp, Harvard and Lundby
(2015).Media, Culture and Society.
Negroponte, N. [1995] (2000). El mundo digital. El futuro ha llegado. Biblioteca de Bolsillo,
Ediciones B.: Barcelona.
Muraro, H. (1971). El poder de los medios de comunicación de masas. Buenos Aires: CEAL.
Piscitelli, A. (2009). Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitectura
de la participación. Buenos Aires: Santillana.

13
Scolari, C. y Logan R. (2014) El surgimiento de la comunicación móvil en el ecosistema
mediático. En: L.I.S. Letra. Imagen. Sonido. Ciudad mediatizada, Nº 11. Buenos Aires:
Fernández y Equipo UBACyT S094-FCS-UBA.
López Cano, R. (2010) La vida en copias: breve cartografía del reciclaje musical. L.I.S. Letra.
Imagen. Sonido. Ciudad Mediatizada, 5. Buenos Aires: UBACyT-UBA.
Scolari C. (2012) El texto DIY (Do It Yourself). En: Carlón, M. y Scolari, C. A. (Comps.).
Colabor_arte: medios y artes en la era de la producción colaborativa. Buenos Aires: La
Crujía, 21 - 41.
Toffler, A. [1980], (1987). La tercera ola. Edivisión: México.
Traversa, O. (2001). Aproximaciones a la noción de dispositivo. Signo y seña Nro. 12. abril
2001. Buenos Aires: Instituto de lingüística, FFyL.
Traversa, O. (2009) “Dispositivo-enunciación: en torno a sus modos de articularse”. En:
Figuraciones Nro. 6. Estéticas de la vida cotidiana. Buenos Aires: IUNA. Crítica de Artes.
http://www.revistafiguraciones.com.ar/numeroactual/recorrido.php?idn=6&idr=48#text
o. Última consulta: 12-04-2015.
Van Dijck, J. (2016, 2013). La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes
sociales. Buenos Aires: Siglo XXI
Verón, E. (1987) El sentido como producción discursiva. En: La semiosis social.Barcelona:
Gedisa.

14
II. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍAS
El Plan de trabajo para el año 2020 estará dividido en dos partes a desarrollar entre las
denominadas clases teóricas y prácticas.
Parte A: Fundamentos de la disciplina y sus relaciones con otros enfoques que tienen que
ver con el estudio de las mediatizaciones.
Parte B: Herramientas para comprender, organizar y ejecutar investigaciones sobre
mediatizaciones desde una perspectiva sociosemiótica y Casos de investigación y análisis
realizadas por nuestro equipo previamente y durante el transcurso del año, integrado por
docentes y alumnos, y por otros colegas sobre los objetos que estamos estudiando.
Todos los textos propuestos serán utilizados para un uso exclusivamente académico, y se
encuentran disponibles en formato digital en la sección Archivos del grupo de Facebook
de la cátedra, Monitoreo de Mediatizaciones:
https://www.facebook.com/groups/760546720726757/files/?order=title
PARTE A. FUNDAMENTOS
1. LOS GRANDES TEMAS DE LA SEMIÓTICA
Teorías de los signos. Código, convenciones y producción de sentido. Semiosis social.
Introducción a lo material en lo discursivo. Lo mediático, lo discursivo y lo cultural.
Producción, circulación y reconocimiento. Lo social y las redes: convergencias y
divergencias.
Bibliografía obligatoria
Eco, U. (1986). "Hacia una lógica de la cultura". En: Tratado de semiótica general.
Barcelona: Lumen. págs. 25-68.
Jakobson, R. (1981) "Lingüística y poética". En: Ensayos de lingüística general. Barcelona:
Seix Barral (en especial la primera parte, referida a las dimensiones y funciones del
lenguaje).
Metz, C. (a) (1974) "El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico". En: Lenguajes, 2
(1). Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
Verón, E. (a) (1987) "El sentido como producción discursiva", en La Semiosis social.
Barcelona: Gedisa.
Verón, E. (c) (2013) "Epistemología de los observadores". En: La semiosis social 2. Buenos
Aires: Paidós, 401-420.
Bibliografía complementaria y a discutir
Andacht, F. (2013). "¿Qué puede aportar la semiótica triádica al estudio de la
comunicación mediática?", en Galaxia. Revista do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Semiótica, 13 (25): 24 – 37
Benveniste, E. (1999) "Semiología de la lengua". En: Problemas de Lingüística General II.
México: Siglo XXI.
15
Eco, U. (1985). "Cultura de masas y ‘niveles’ de cultura". En: Apocalípticos e integrados.
Barcelona: Lumen.
Fabbri, P. (1999) "La caja de los eslabones que faltan". En: El giro semiótico. Barcelona:
Gedisa.
Fernández, J. L. (c) (2012) "Contenidos, intersecciones y límites de una sociosemiótica de
lo radiofónico". En: La captura de la audiencia radiofónica. Buenos Aires: Líber Editores.
Finol, J. E. (2014) "Antropo-Semiótica y Corposfera: Espacio, límites y fronteras del cuerpo",
en Opción, Año 30, No. 74 (2014): 154 - 171 ISSN 1012-1587. La Rioja, Universidad de La
Rioja.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1986) "De la subjetividad en el lenguaje". En: La enunciación.
Buenos Aires: Hachette. (Introducción y primer capítulo)
Lévi-Strauss, C. (1979) "Introducción a la obra de Marcel Mauss". En: Mauss, M. Sociología
y Antropología. Madrid: Tecnos.
PAZ GAGO, J. M. (2010). "El Quijote y las Tecnologías de la Comunicación". En: Colindancias.
Revista de la red regional de hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia núm. 1 (págs. 11 a
18).
PARDO, N. (2012). "Análisis crítico del discurso: conceptualización y desarrollo". En:
Cuadernos de Lingüística Hispánica N.° 19 enero-junio 2012; pp. 41-62.
Peirce, Ch. S. (1985) La ciencia semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión.
Saussure, F. (1980) Introducción, Primera parte y Segunda parte. En: Curso de lingüística
general. Buenos Aires: Losada.
Verón, E. (1968). Prólogo de la edición española, en LÉVI-STRAUSS, C. Antropología
estructural, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
Williams, R. (2001 [1958]). "Prólogo a la edición de 1987" e "Introducción". En: Cultura y
sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión.
Neto, A. F. (2010). "A circulaçao além das borda". En: En: NETO, F. y VALDETTARO, S.
Mediatización, Sociedad y Sentido. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad
de Ciencia Política y RRII. UNR. Rosario – agosto 2010. Versión digital en:
2. LA MEDIATIZACIÓN: UN CAMPO CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LO SOCIAL
Mediatización y cara a cara. Mediatización y mediación. Temporalidades, espacios y usos
de las mediatizaciones. Broadcasting, networking y postbroadcasting. Las
mediatizaciones más o menos sistémicas. Lo discursivo como fenómeno material. Las
nociones de dispositivo técnico mediático, medio, redes y plataformas. Cuerpos, espacios
y tiempos. ¿Alcanza la semiótica para entender la producción de sentido en todas las
mediatizaciones? ¿Con qué otra disciplina debiera interactuar?
Bibliografía obligatoria
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
ProgramaFernandez2021.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.