
Folio de folios.
P
R
O
N
G
R
N
A
a
M
Rr
A
W
2
0
2
0
FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN
DE PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS
DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA.
Secretaría de Asuntos Académicos - Facultad de Psicología U.N.R.
1. PRESENTACIÓN.
1.1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Y UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Código)
DESARROLLOS PSICOLÓGICOS CONTEMPORÁNEOS “B” 1º AÑO (Cod. 01)
1.2. COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE LA ASIGNATURA
Coordinación 1 (Primer y Segundo Año)
1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS.
Orígenes históricos de la Psicología. Comienzos de la Psicología científica. Construcción
y desarrollo de los paradigmas, teorías y enfoques de la Psicología: conductistas,
gestálticos, sistémicos, cognitivistas. El lenguaje y la subjetividad. El Psicoanálisis y el
campo de la palabra.
1.4. CÁTEDRA (A- B- ÚNICA)
Cátedra B
1.5. CARGA HORARIA ANUAL (Teórico-Práctica – Práctica - P.P.S)
Teóricas: 120 horas
Firma de Secretaría
de Asuntos Académicos

Folio de folios.
PROFESOR/A A CARGO DE LA ASIGNATURA:
Martello Ariel.
3. FUNDAMENTACIÓN
Porque...“Lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno”
Michel Foucault; “Las palabras y las cosas”
-I-
Para la era contemporánea, la realidad de las políticas de los discursos psicológicos contemporáneos acarrea
un total desprecio, negación e ignorancia de los aspectos sociales e ideológicos de sus teorías y sus prácticas, causa
principal de las desdichas públicas. Se sabe también que la lucha por el reconocimiento de los derechos y las
libertades singulares es tan antigua como la misma injusticia que la condiciona; así como de la arbitraria división de la
sociedad entre poderosos y desposeídos.
Que es responsabilidad de los Estados, por ende de los sistemas que los sostienen a través de sus directrices
e instituciones, su juridicidad y la modalidad de su aplicación, por donde los seres humanos ven sucumbir sus vidas.
La permanente violación de los derechos humanos, de las libertades públicas, se establece cuando el poder se
exaspera en su condición de tal, avasallando las condiciones jurídicas que convierte al ciudadano en un objeto a
expensas de una injusticia flagrante.
Esta distorsión, impropia de un sistema político, lleva a que la defensa verdadera de su singularidad recaiga
por fuera de los organismos oficiales o públicos supuestamente encargados de su vigilancia. Por ello, las sociedades
modernas asumen en distintas modalidades, agrupamientos no convencionales, espontáneos y no gubernamentales,
la titánica pero impostergable tarea de lucha, denuncia y vigía de los más mínimos deslices del poder sobre los
derechos de la gente.
En tanto la tarea de formación profesional, la universidad estatal no está exenta de afrontar este cometido y la
inclusión de sus considerandos en la trama de la currícula es una deuda que nuestra carrera tiene después de años
de democracia.
Una teoría sobre el hombre, el ser o el devenir está siempre en el metatexto de cualquier teoría psicológica y lo
que se le imputa es que su desarrollo conceptual sea solidario con su práctica, sus promesas y su eficiencia. La ley
que rija una tal desproporción deberá ser paliativo del sufrimiento, la injusticia y el despropósito de hacer de árbitro
entre el sujeto, las palabras y las cosas. Cuando ello no sucede los derechos y los humanos quedan absolutamente
desterrados de la enunciación y otro enunciado sólo hará la consigna vacía de la resignación.
-II-
Habitamos la era del vacío (Lipovetzki). Nos vemos confrontados a la soledad como experiencia fundamental.
La tragedia humana vacila entre el extravío neurótico y el caso límite, que es la más de las veces, la mera existencia.
Angustia y goce parecen adoptar formas imperativas y el discurso del amo (Lacan) encuentra su contrapartida en las
distintas postura adictivas y violentas que sólo terminan devolviéndonos a una imposición del mismo e insistente goce
que ya no es derecho a nada sino deber de todo.
Ya en el tercer milenio, la importancia que adquiere el conocimiento psicológico, excede las fronteras del
campo propio y se adentra brutalmente en el dominio de lo humano todo, su medio y su circunstancia. La
predominancia del valor superlativo de lo subjetividad ha alcanzado definitivamente a la sociedad de consumo.
Porque primero perdimos a dios (siglo XIX), y luego al padre (siglo XX). La ausencia estricta de normatividad del
extinto siglo XX nos amenaza con la reminiscencia eterna.
Porque estamos hartos de globalizaciones engañosas, chips de desenfreno, o alucinógenos libertarios. Resultó
que las rutas de la libertad eran la muerte misma, la belleza era pura anorexia, el placer era puro consumo. El siglo
XXI no sé si será auguroso; supongo será un acertijo. A partir de allí el despliegue grotesco de los imaginarios
sociales son la imagen vívida y reconstruida de lo que se avecina, pero siempre dentro de la res simbólica que se
corresponde con una sociedad dada. Para existir, dichos imaginarios deben atravesar las palabras y las cosas
(Foucault) de las que provienen seguramente, como para instituir en discurso lo que se debe ser, pensar o creer. Allí
aparece la psicología.

Folio de folios.
- III -
La estricta concepción distributiva del campo psicológico de los manuales clásicos y modernos, enciclopédicos,
estratificados o clasificados, tal como nos obligó a regionalizar la concepción positiva del conocimiento, no hace más
que sostener su interés ideológico y metodológico, encubiertamente propuesto en sus propios objetos. No es para
bien de la psicología ni para el bien del hombre, sino para el ajuste de su propia eficacia empírica. Por otro lado un
recurrente ideal de unidad o unificación ha provocado notorios amputamientos de las nociones en cuestión,
resquebrajamientos conceptuales o modelizaciones extemporáneas de redistribución apresurada, diluyendo aquellos
valores esenciales del hombre con relación a su subjetividad, circunscribiendo al sujeto al orden general de la
positividad del objeto concreto y empírico. Porque se teme la diferencia, porque se ama la prolijidad rectilínea, porque
lo real que insiste (Lacan) siempre será un escollo inasible; porque la subjetividad no es negociable. Porque la
psicología que estudia al hombre, hoy, sea por simplificación, error u omisión, no estudia a ningún hombre; estudia
solamente las condiciones más utilitarias de la probabilidad científica. El hombre de la psicología se quedó sin historia
y sin memoria, y su identidad quedó amenazada. Sobre todo cuando la ciencia calla lo que Ello habla.
Abordar los discursos psicológicos implica retomar y reencontrar al sujeto siempre elidido, detrás de los
distintos enunciados que lo componen. Recuperar su historia, su memoria, y las condiciones de su sexuación, porque
son recuperaciones favorables en función de su tragedia de “ir siendo”. Porque como la tragedia, la genealogía no
termina en ningún lado, por lo menos en ningún lado más o menos corporativo. Indefectiblemente, no hay tal lugar
(Quevedo).
-IV-
“Este programa organiza una vasta y deliberada escena de lecturas” (Zöpke), y una determinada manera de
entender el devenir discursivo de un pensamiento en movimiento, alrededor de la vida de muchos hombres y de no
menos acontecimientos. Es así una manera de entender el orden del discurso (Foucault) alrededor de lo psíquico que
va adquiriendo a lo largo y ancho de los últimos dos siglos un sin fin de vueltas y revueltas, marchas y
contramarchas, planteos y replanteos.
DPC “B” es el lugar asignado, en la carrera de Psicología (UNR), al estudio del arduo y complejo campo de las
“políticas del discurso” en la genealogía histórica del pensamiento psicológico contemporáneo. Campo que nos
introduce de lleno en el mundo histórico social y que nos lleva a preguntarnos por el modo de ser de lo histórico
social, y por el modo en que éste se articula en relación a la subjetividad humana. También, un campo que abre a la
posibilidad de pensar las significaciones imaginarias que mantienen cohesionada a una sociedad o a la emergencia
en ella de lo nuevo, lo otro, y lo diferente, en el juego siempre abierto, aunque a veces de una exasperante
hipocresía, de la alteración temporal y de las diferencias. Porque consideramos al “discurso” como el nodo central de
nuestra mensaje; las “políticas” su posicionamiento ideológico, y las “dimensiones del discurso”, su cause, deriva,
delta (Los Ríos…, el Río).
No podemos apelar a un discurso único de la Psicología, pues la teoría es la mirada que se sitúa frente a algo
y lo examina; y cómo podríamos situarnos frente a la subjetivación misma desde una objetiva exterioridad y desde la
subjetivación misma. Habremos de realizar así un ejercicio de interrogación, una puesta en cuestión de las políticas
del discurso y de las significaciones que ellas materializan, sentido encarnado en ella misma, pregunta que al
hacerse se transforma en el juego conciente y responsables de “quehacer” que en última instancia deviene, por lo
tanto y en un sentido fuerte, práctica política. Ya sea desde donde nos situemos, los discursos serán leídos tanto
desde su realidad genealógica como semántica, sin dejar de reconocer nuestra interposición, posicionamiento político
y extracción de “clase”.
Leer las políticas del discurso de la Psicología contemporánea, así, implica incursionar por los meandros del
sistema capitalista de los últimos siglos y sus distintas transformaciones y consecuencias. La tan vanagloriada
revolución tecnológica constituye una marca poderosísima en las subjetividades individuales y colectivas a las que,
como semejantes nos enfrentamos todos los días. Territorios del pensar y del hacer; territorio de la ideología y la
provocación, la denuncia y la crítica. Plano insoslayable de la ética.
Pero este programa debería leerse como un todo circular, un ida y vuelta en relación a autores cruciales,
controvertidos o directamente negados. La Unidad I traza una introducción a los discursos psicológicos
contemporáneos, reseñas de los siglos XIX y XX, de los grandes iniciadores (Wundt, Pavlov, Freud) y de las
categorías de aprendizaje, conocimiento y saber. La Unidad II está destinada a la categoría aprendizaje de la
conducta humana y animal (Reflexología, Conductismo y Neoconductismo). La Unidad III desdoblada, a la categoría
conocimiento, en tanto producto representacional de la mente y la conciencia singular (Estructuralismo Clásico,
Estructuralismo Genético, Psicología Cognitiva y Neurociencias). La Unidad IV gira en relación a derivaciones del
discurso en relación a un más allá de la revolución científico tecnológica, frente o contra las modalidades narrativas,
históricas y socio-culturales (Psicología Popular, Psicología Socio-histórica). Y una última Unidad V al saber como
categoría y el Psicoanálisis específicamente (Freud, Lacan).
Lo nuestro será un campo de “lectura”; pongamos el sujeto a trabajar. Como en cualquiera de los otros campos
sociales, el marco conceptual es un campo de lucha. Quizás sea un momento de basculación, aún carente de
debate, aún carente de salida, pero que sea un momento de la distribución de saberes que no invalide el derecho a la
palabra.

Folio de folios.
4. OBJETIVOS (en términos de competencias a lograr por los alumnos y/o de actividades para las que
capacita la formación impartida).
OBJETIVOS GENERALES:
En relación al plan general de la carrera de Psicología, y dentro de los marcos del 1er. Año
Introductorio, el alumno deberá:
- Lograr una práctica de lectura que permite interrogar a los textos como experiencia
discursiva, desde un lugar activo, crítico y protagónico.
- Conocer los distintos supuestos que fundan cada teoría en tanto genealogías.
- Intentar redes conceptuales que anudan en derredor de los contenidos de las otras
disciplinas del 1º Año Introductorio.
- Alcanzar la realización de un diálogo intertextual desde las propuestas teóricas y los
sucesos históricos-políticos que determinan una época determinada.
Que el alumno pueda posicionarse a través de su compromiso personal en la universidad pública actual,
para pensarse, pensar su mundo, su inserción en él.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La cátedra se propone como objetivo específico, la “construcción de un lector”:
-Recrear en la experiencia universitaria, en su paso por la facultad de Psicología, constituirse
como “un lector.
-Un “lector critico” de los fundamentos de los discursos psicológicos contemporáneos, de sus
basamentos, ideologías, intereses para poder situarlos así en la realidad histórica, económica y
social en que son proferidos.
-Poder poner en relación dichos “saberes” en función de su tiempo y en comparación éste
tiempo histórico-social.
-Propender a una reflexión también crítica de dichos “saberes” en relación a su medio y
circunstancia (Rosario, Argentina, Sudamérica).
-Propender a una reflexión crítica y/autocrítica de su elección de la carrera de Psicología y la
futura profesión del Psicólogo.
-La “construcción de un lector” será interrogar y ser interrogado por los textos y por el discurso del Otro,
cuya genealogía lo ubicará en la potencia de las políticas del discurso y en la constitución de un
posicionamiento singular, fundamental para el ejercicio futuro de la profesión.
5. MODALIDAD DE TRABAJO EN LA FORMACIÓN TEÓRICA (Teóricos, Seminarios,
Talleres, Trabajos Prácticos, otros).

Folio de folios.
Teóricos-seminarios-talleres de trabajos prácticos
6. MODALIDAD DE TRABAJO EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA (Monografías, informes
escritos, observaciones, entrevistas, encuestas, sondeos de opinión, trabajos de evaluación psicológica,
estudios de casos, investigación, trabajos de campo, cámara gesell, ateneos clínicos, laboratorio, otros)
Monografías-trabajos escritos-investigación

Folio de folios.
7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE
POR UNIDAD TEMÁTICA
UNIDAD TEMÁTICA: : INTRODUCCIÓN A LOS DISCURSOS PSICOLÓGICOS
CONTEMPORÁNEOS
CONTENIDOS:
1. De las políticas del discurso: La Genealogía, un nuevo tipo de mirada histórica (Foucault).
2. De las dimensiones del discurso: Ideología, Psicología o ciencia. Los Psicoanálisis.
3. De las categorías del discurso: Aprendizaje, Conocimiento, Saber. (Comas)
4. De lo contemporáneo: de la caída de la Bastilla (1789) a la caída del muro de Berlín (1989).
La herencia de la revolución burguesa del siglo XIX.
5. Los grandes iniciadores: El Estructuralismo Clásico de Wundt, la Reflexología de Pavlov, el
Psicoanálisis de Freud
6. Semblanzas del Siglo XX: Capitalismo, histeria y decadencia de la función paterna
(Investigación de Cátedra).
7. La revolución tecnológica. De Hiroshima al MIT: Fenomenología de la Conciencia, Holismo,
Cognitivismo.
8. Globalización y neurociencias.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Althusser, L
Comas, J-L
Docentes DPC
Foucault, M.
Martello A.
Aparatos ideológicos del Estado
Los Ríos…, el Río
Mal de Padre
El Comentador de Occidente y Ana Rendida
Cuadernos DPC “B”. Artículos inéditos 2016
Ensayos sobre Discursología
Vocabulario del Discurso I – II – III
Nietzsche, la genealogía y la historia
Las políticas del discurso
5º
2º
1º
1º
1°
1º
1º
1°
Bs.As,
Rosario
Rosario
Rosario
Ficha
Rosario
Rosario
Valencia
Rosario
N.Visión
Laborde
Laborde
Laborde
Cátedra
Laborde
Lab-UNR
Pre-Tex.
Laborde
2008
2011
2015
1998
2016
2012
05-10
2000
2017
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Foucault, Michel
Sabato, Ernesto
El orden del discurso
Nietzsche, Marx, Freud
La resistencia
Bar.
Bogota
Bs.As.
Tusquets
Rev.Ecco
Sudamer.
1997
113/5
2000

Folio de folios.
7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE
(Continuación).
UNIDAD TEMÁTICA II: POLITICA DEL DISCURSO EN RELACIÓN AL ORDEN NATURAL: LA
CONDUCTA HUMANA Y ANIMAL
CONTENIDOS:
1. Situación: La categoría “aprendizaje” como categoría discursiva. El orden natural: El
individuo biológico en psicología
2. El legado decimonónico: El Condicionamiento Clásico: Iván Pavlov (Reflexología). El
hombre como animal reflejo. El modelo E-R. Condicionamiento clásico. Segundo sistema de
señales.
3. El Conductismo Militante: John Watson (Conductismo). Condicionamiento y
contracondicionamiento. .
4. La Ingeniería de la Conducta: Un modelo para armar. Acción y reacción de la conducta
humana y animal (Buhrrus Skinner). Condicionamiento clásico y operante. Refuerzo y
reforzadores. Recompensa. Moldeamiento. Tacto, mando, texto.
5. La Tecnocracia: La Comunidad organizada: Walden Dos (Skinner) y las comunidades
Walden: Walden (Thoreau), Walden III (Archilla) y Los Horcones. Organización política, familia,
sexualidad, dinero, trabajo. Tiempo libre. Elogio de la vida natural y silvestre.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Burguess Anthony
Comas, J-L
Docentes DPC B
Skinner, Buhrrus
Watson, John
La naranja mecánica
Los Ríos…, el Río
Cuadernos DPC “B”: Artículos inéditos 2016
Ensayos sobre Discursología
Vocabulario del Discurso I – II – III
Sobre Conductismo
Walden Dos
El Conductismo
1º
1º
1º
Bs.As.
Rosario
Ficha
Rosario
Rosario
Madrid
Barcel.
Bs.As.
Minotauro
Laborde
Cátedra
Laborde
Lab.UNR
Planeta
Fontanella
Paidós
2007
2011
2016
2016
05-10
1988
1980
1075
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Comas, J-L
Pavlov, Ivan
Skinner, Buhrrus
Aprendizaje, Conocimiento, Saber
Psicología Reflexológica
La Conducta Verbal
Ciencia y Conducta Humana
1º
Rosario
Bs.As.
Bs.As.
Bs.As.
Aut. Ind.
Paidós
Paidós
Paidós
1995
1962
1980
1972

Folio de folios.
7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE
(Continuación).
UNIDAD TEMÁTICA III: POLITICA DEL DISCURSO EN RELACIÓN A LA COGNICIÓN I :
LA FENOMENOLOGÍA DE LA CONCIENCIA
CONTENIDOS:
1. Situación: La dimensión del “Conocimiento” como categoría discursiva.
Fenomenología de la Conciencia (Husserl). Constructivismo en Psicología.
2. El legado decimonónico: El Estructuralismo Clásico de Wilhelm Wundt. Paralelismo
Psicofísico. Experimentalismo. Introspección. Sensación, Percepción, Apercepción y
Cognición.
3. La Psicología Psicogenética: Epistemología Genética de Jean Piaget. El sujeto
epistémico. Esquemas (screms). Asimilación, Acomodación, Equilibrio. El sujeto
epistémico.
4. La posición Globalista en Psicología: La Psicología de la Gestalt. Forma, Figura, Fondo.
Pregnancia e Isomorfismo (Wertheimer, Köller y Koffka).
5. Pasos hacia una Ecología de la Mente: Teoría General de los Sistemas. Cismogénesis.
Comunicación Paradojal (Gregory Bateson). Teoría de la Comunicación Humana (Paul
Watzslawick). El enfoque Sistémico en Psicología.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Comas, J-L
Docentes DPC
Huxley, Aldous
Watzslawick, et…
Los Ríos…, el Río
Por todos tus agujeros del cuerpo, todos
Cuadernos DPC “B” 2016 (Art. Inéditos).
Ensayos de Discursología
Vocabulario del Discurso I – II – III
Un Mundo Feliz
Teoría de la comunicación humana
1º
1º
1º
1º
1º
Rosario
Rosario
Rosario
Rosario
Rosario
Bar.
Bs.As.
Laborde
Laborde
Laborde
Laborde
Lab.UNR
P.yJanés
Paidós
2011
2013
2016
2010
05/10
1969
1981
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Comas, J-L
Piaget, Jean
Wertheimer et…
Los Discursos Psicológicos Contemporáneos
Biología y conocimiento
Psicología de la Gestalt
1º
1º
Rosario
Madrid
Bs.As.
Ed. Ross
Siglo XXI
Paidós
1995
1985
1963
7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE (Continuación).

Folio de folios.
UNIDAD TEMÁTICA IV: POLÍTICA DEL DISCURO EN RELACIÓN A LA COGNICIÓN II : DE LA
REVOLUCIÓN COGNITIVA A LAS NEUROCIENCIAS
CONTENIDOS:
1. La Revolución Cognitiva: El Rédito cibernético de posguerra. El MIT y la Inteligencia
Artificial. Cibernética (Norbert Wiener).
2. Más allá de la revolución cognitiva (Gerome Bruner). La Psicología “popular” como
instrumento de la cultura. El enfoque estratégico narrativo en psicología. Construcción de
significados y subjetividad. La psicología socio-histórica (Lev Vigotsky). Procesos psicológicos
inferiores y superiores.
3. La Neurociencia o el arte del buen vivir (Jaspers, Kandel, Manes).
4. La logocracia (o la logopraxia): La Sociedad Inteligente (cibernética o robótica). El fin de la
historia y la memoria. El control del Gran Hermano (Orwell). Consecuencia subjetivas de la
revolución científico-tecnológica (Sartre).
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Borges, J-L
Bruner, G.
Comas, J-L
Docentes DPC
Orwell, George
Sartre, J-P
Wiener, Norbert
El Aleph
Realidad y mundos posibles
Los Ríos…, el Río
Vocabulario del discurso I – II – III
Cuadernos DPC “B” 2015
1984
La nausea
Dios y Gólem
1º
1º
1º
1º
7º
Bs.As.
Madrid
Rosario
Rosario
Ficha
Madrid
Bar.
Bs.As.
Sudamer.
Gedisa
Laborde
Lab.UNR
Cátedra
Hyspam.
Tusquets
Siglo XXI
2011
2004
2011
05-11
2016
1982
1998
1990
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Bruner, G.
Siguan, M
Wiener, Norbert
Acción, pensamiento y lenguaje
Actualidad de Lev Vigotsky
Cibernética
1º
Madrid
Bar.
Bar.
Gedisa
Anthopos
Tusquets
1984
1987
1983

Folio de folios.
7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE (Continuación).
UNIDAD TEMÁTICA V: POLÍTICA DEL DISCURO EN RELACIÓN A LA CATEGORÍA SABER
CONTENIDOS:
1-Situación: “Saber” como política discursiva: El sujeto sexuado-parlante.
2-La experiencia de los orígenes: El Psicoanálisis del Dr. Breuer. El caso de la Srta. Anna O.
3-La vía regia: La interpretación de los sueños. El deseo sexual, infantil y reprimido. 1º
tópica: Conciente, Preconsciente, Inconsciente. Pulsión. Edipo y castración.
4-El sujeto, el significante y el Otro: Jacques Lacan. El estadio del espejo (Lacan).
5-La deseocracia (la sociedad deseante): El malestar en la cultura (Freud). La instancia
pulsional: pulsiones de vida y muerte. Exigencias culturales y superyó.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Althusser, Louis
Comas, J-L
Docentes DPC
Freud, Sigmund
Lacan, Jacques
Rey, Pierre
Sófocles
Freud-Lacan
Los Ríos…, el Río
Mal de Padre
Cuadernos DPC “B”: Artículos inéditos
Vocabulario del discurso I – II – III
La interpretación de los sueños
Malestar en la cultura
El estadio del espejo…, en Escritos
Una temporada con Lacan
Edipo Rey
1º rei.
1º
12º rei.
1º rei.
1º
Bs.As.
Rosario
Rosario
Ficha
Rosario
Bs.As.
Bs.As.
Bs.As.
Bs.As.
Bs.As.
Siglo XXI
Laborde
Laborde
Cátedra
Laborde
Amorrortu
Amorrortu
Siglo XXI
Seix Barral
Del N. Ext.
1996
2010
2015
2015
05-11
2007
1982
1988
1990
2008
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA
AUTOR
TÍTULO
EDICIÓN
LUGAR
EDITORIAL
AÑO
Comas, J-L
Dostoievsky, F.
Masotta, Oscar
.
Los discursos psicológicos contemporáneos
Los hermanos Karamasov
Crímen y castigo
Lecciones de introducción al Psicoanálisis
1º
1º
1º
6º rei.
Rosario
Bs.As.
Bs.As.
Bar.
Ed. Ross
Colihue
Hyspamér.
Gedisa
.
1995
2006
1983
2006

Folio de folios.
8. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA.
8.1 CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN (trabajos requeridos, aprobación, asistencia,
etc.) Y CARGA HORARIA OBLIGATORIA PARA LA MISMA.
Alumno Regular: -75% Asistencia a los Talleres de Trabajos Prácticos
-2 (dos) Parciales aprobados o sus respectivos recuperatorios
8.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN SIN EXAMEN Y CARGA HORARIA
OBLIGATORIA PARA LA MISMA. (Si existiese)
Alumno Promovido: 80% Asistencia a los Talleres de Trabajos Prácticos
2 (dos) Parciales aprobados con nota 8 (Distinguido)
Sin recuperatorio
80% Asistencia a los Seminarios de Promoción
Aprobar monografía del Seminario
8.3 EXAMEN FINAL.
ALUMNOS REGULARES: (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que adopte la
cátedra).
Alumnos Regulares: Examen Final, Oral e Individual en fechas establecidas
ALUMNOS LIBRES: (Indicar si la cátedra exige algún requisito previo al examen y en caso
afirmativo describir).
Alumnos Libres: 1) Examen escrito, individual
2) Examen oral, individual (si se aprueba el escrito)
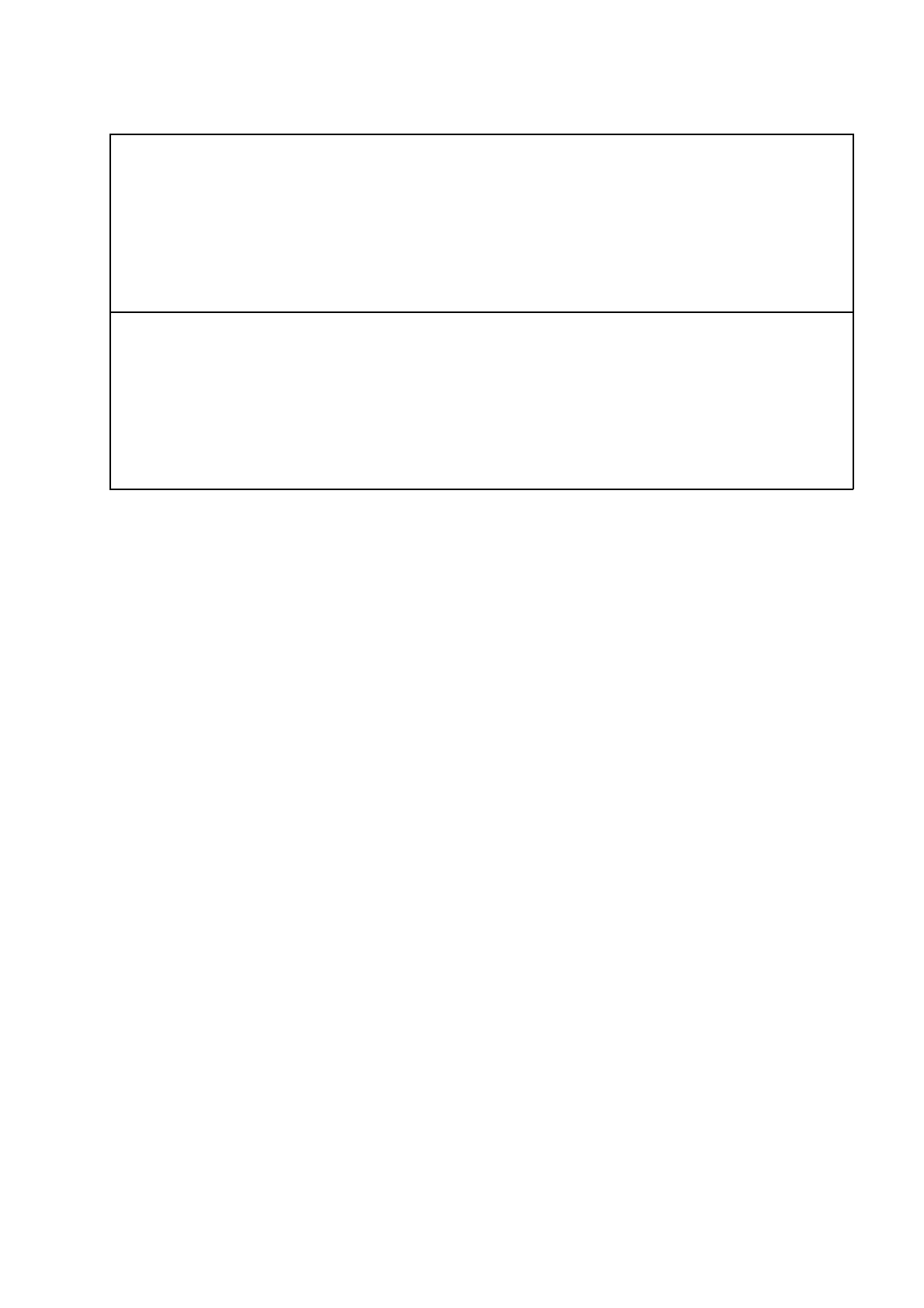
Folio de folios.
9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN: (Desarrollos investigativos y
de extensión de la cátedra en los que participen alumnos)
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Código:
Título:
Objetivos:
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
Código:
Título:
Objetivos:
FIRMA Y ACLARACIÓN
del Prof./a a cargo de la Asignatura
10. ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE
UD. CREA PERTINENTE.
Se adjunta Seminario Interno de la Cátedra propuesto para el Ciclo Lectivo 2016, para docentes,
adscriptos, ayudantes alumnos, colegas e invitados, y alumnos del Primer Año en calidad de
oyentes. Ser dicta los días Martes de 18 a 19:30
SEMINARIO DPC “B” 2020
Políticas del discurso-ideología-malestar en la cultura
Dictante: Cátedra DPC “B”
(Para docentes, alumnos, invitados)
Anual - Se entregan certificados
Martes 18:00 hs. - Aula 3

Folio de folios.
Temas
* De la caída de la Bastilla a la caída del muro de Berlín
* Las Políticas del Discurso
* Las Dimensiones del Discurso
* Psicología, Ideología y Psicoanálisis
* Freud y Lacan: la ruptura psicoanalítica.
* Fenomenología de la Conciencia (Hegel, Husserl, Heidegger)
* Neoliberalismo ysubjetividad
* El Mal de Padre: Globalización y decadencia de la función paterna
(La bibliografía es la del Programa y la específica se completará en el
Seminario)

Programa DPC B 2021.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.