
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Primer MULTIPLE CHOICE Penal CATEDRA GARIBALDI
Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal (Universidad de Buenos Aires)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Primer MULTIPLE CHOICE Penal CATEDRA GARIBALDI
Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal (Universidad de Buenos Aires)
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582
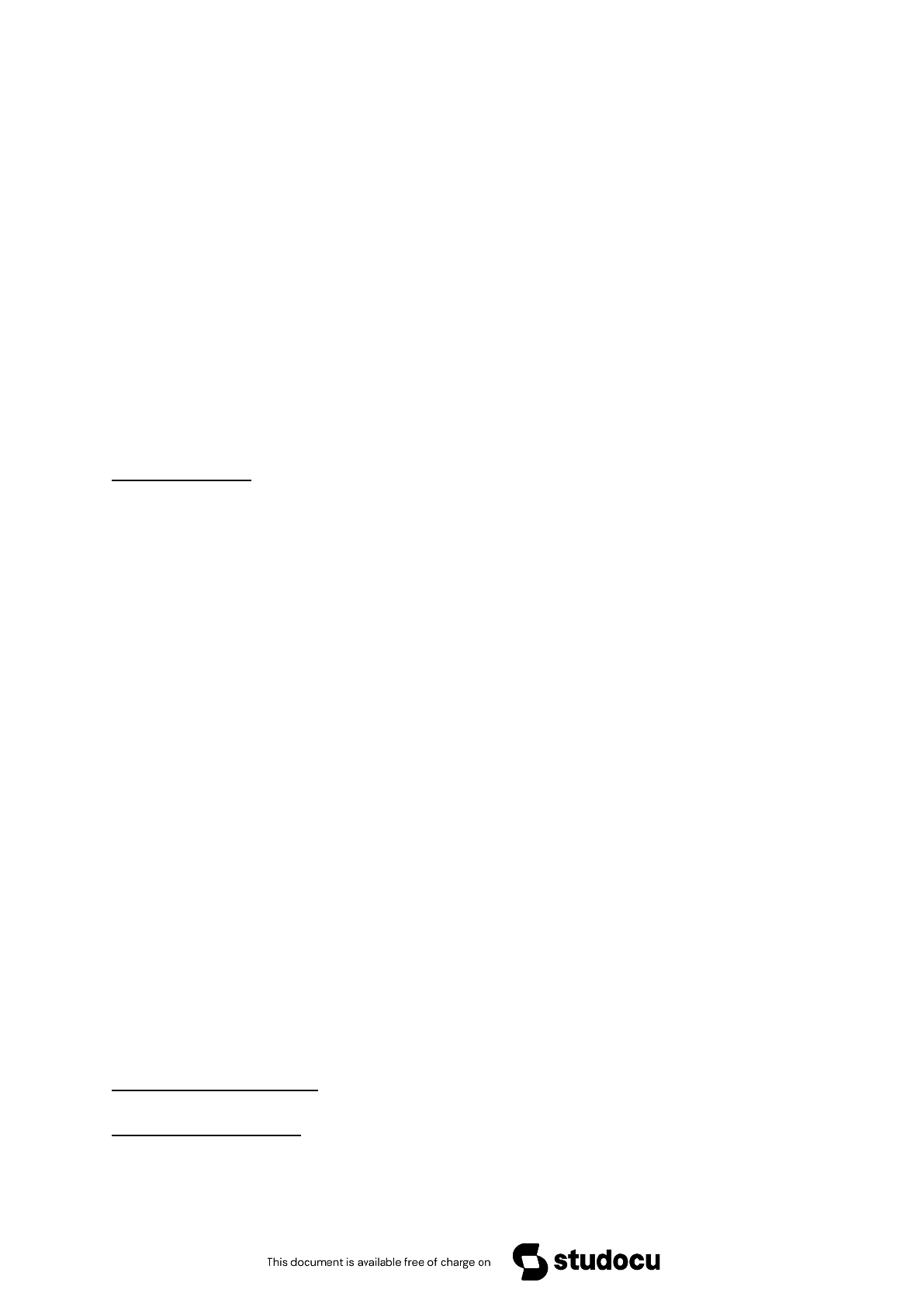
PRIMER MC PENAL - 2º CUATRI
HOMICIDIO SIMPLE
Los delitos contra la vida humana son un conjunto de figuras con el fin de proteger la vida humana. Hay
vida humana allí donde una persona existe, desde su concepción hasta su muerte. Sin embargo, conforme
las nociones que surgen de los tipos de aborto, la tutela penal requiere que se trate de una vida que esté
en el seno de la mujer. El producto de una concepción lograda fuera del seno materno, que no haya sido
implantado todavía en él y que se sostiene artificialmente fuera del mismo no es lo que la ley protege bajo
este título. El nacimiento de la persona señala el momento de la separación entre las distintas figuras de
aborto y las correspondientes al homicidio.
Art. 79. - Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro siempre que en
este código no se estableciere otra pena.
El art. 79 contiene el tipo básico, consistente en matar a otra persona. Esta figura tutela la vida del hombre
desde su nacimiento hasta la muerte. Se destaca la subsidiariedad legal del tipo, ya que aplica cuando el
acto de matar no está sancionado por la ley con una pena diferente de la que prevé el artículo. Así, quedan
fuera de la figura los casos en que la muerte del sujeto pasivo constituye un aborto, y los casos en que
constituye alguno de los homicidios agravados o atenuados.
El bien jurídico protegido es la vida humana, que se concreta en la existencia de todo hombre y, por ende,
es el objeto de la acción de homicidio.
- Estructura típica.
Tipo objetivo.
A) Sujeto activo: el actor puede ser cualquier persona siempre que su vinculación con la víctima no
agrave el homicidio.
B) Sujeto pasivo: debe tratarse de un ser humano. La previsión penal del aborto nos obliga a distinguir
desde cuando la persona puede resultar objeto pasivo del homicidio.
La mayor parte de la doctrina había considerado que el nacimiento se produce desde el comienzo del
parto. Otra postura afirma que, derogado el infanticidio, solo parece posible sostener qué hay aborto
mientras quien nace aún no ha respirado, y hay homicidio desde que respiró. Finalmente, parte de la
doctrina ha señalado, basándose en el Código Civil, que el homicidio sólo puede acontecer desde la
completa separación del recién nacido del cuerpo de la madre con el corte del cordón umbilical.
La cuestión reviste importancia sobretodo frente a un supuesto de imprudencia, ya que el CP no tipifica el
aborto culposo, de modo que un comportamiento descuidado por parte del médico que atiende un parto, si
provoca la muerte del feto que está naciendo antes de que haya respirado o de que esté separado de la
madre, resultará impune salvo para los partidarios del viejo criterio.
El segundo problema que se plantea es el de determinar cuándo se produce la muerte. Tradicionalmente
se ha considerado como muerte la paralización irreversible de los sistemas circulatorios sanguíneos y
respiratorios, vinculada con la pérdida de toda actividad del sistema nervioso central. Sin embargo, desde
la vigencia de la legislación sobre trasplantes, debe tomarse como momento de la muerte el de la
paralización irreversible de la actividad cerebral.
Acción típica: la acción típica es la de matar, extinguir la vida de una persona según los conceptos
explicados. Cualquier medio es típico en cuanto puede designarse como causa de muerte.
Resultado. Relación de causalidad: el resultado material tipificado es la muerte; el delito se consuma en
el momento de producirse aquella.
Tipo subjetivo: subjetivamente el homicidio simple exige dolo. Este puede ser directo, indirecto o
eventual. El autor actúa con dolo eventual cuando se representa como probable la consecuencia lesiva de
su accionar y a pesar de ello no desiste de este.
- Consumación y tentativa.
Como cualquier delito de resultado, la acción del agente puede detenerse en la fase de tentativa.
- Homicidio por omisión.
Varios autores afirman que el homicidio puede ser causado por acción u omisión. Así, el hecho puede ser
cometido por omisión siempre que el sujeto activo se encuentre en alguna de las situaciones que hacen
nacer el deber jurídico de actuar con el fin de preservar la vida del sujeto. Sin perjuicio, una posición
contraria plantea que en la ley argentina no existe una fórmula general de equivalencia que habilite la
construcción analógica de los tipos omisivos no escritos, y que de existir sería inconstitucional frente a la
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

general prohibición de la analogía in mala partem. Según esta posición, los supuestos que
tradicionalmente se han considerado homicidios por omisión impropia encuadran en los arts. 106 3er
párrafo y 107, según el caso.
● CLÍNICA LOIACONO s/ SOBRESEIMIENTO.
Nuestro código de fondo protege a la vida desde la concepción, creando dos tipos fundamentales de delito;
uno consiste en la destrucción de un hombre (homicidio); y el otro en la destrucción de un feto (aborto).
Estamos en presencia de una “persona física” cuando el feto es separado completamente del seno
materno, cuando hay vida independiente, luego de cortarse el cordón umbilical. La conducta que se le
atribuye a Lonardi no puede ser subsumida en la figura de homicidio culposo, puesto que de las
constancias de autos surge que el fallecimiento del feto se produjo en el seno materno. No se configura un
aborto doloso porque se encuentra ausente el dolo.
Nuestro ordenamiento jurídico no sanciona la figura del aborto culposo, cuando la muerte del GERO sw
produce como consecuencia del obrar imprudente, negligente del sujeto pasivo: la conducta que se le
imputa a Lonardi es atípica.
● NICOTTI, ANA MARÍA Y OTRA. HOMICIDIO CULPOSO.
Apelación por la defensa al procesamiento de Ana María NICOTTI y Paulina Judith Roura por homicidio
culposo. La muerte de La Niña se produjo por asfixia intrauterina con aspiración de líquido amniótico.
En el caso “Portal de Belén” la CSJN sostuvo que la concepción se produce con la fecundación, sin
requerir la implantación o anidación del óvulo fecundado. Cuando se da muerte a una persona después del
nacimiento se comete el delito de homicidio, mientras que el aborto se tipifica cuando se da muerte a esa
persona antes del nacimiento. El interrogante es qué pasa cuando la muerte se produce durante el
nacimiento.
Ello abarcará la discusión en torno al momento a partir del cual existe el “otro” a que se refieren tanto la
figura del homicidio doloso como la del homicidio culposo (art. 79 y 84 CP), porque la vida se encuentra
protegida desde su inicio.
El aborto culposo no está contemplado en la legislación penal argentina. El castigo atenuado al aborto se
da porque no puede ser equiparado en gravedad con el homicidio, porque la vida en aquel caso no puede
considerarse definitivamente adquirida.
En la tradición jurídica argentina regía la tesis según la cual era necesaria la completa separación del seno
materno para aludir al “otro” del homicidio. La discusión se nutrió cuando se derogó la figura del
infanticidio. Sin embargo, se suscribe al criterio según el cual la aludida derogación no llevó a producir
modificación alguna, en tanto “durante el nacimiento” se mata también a una persona.
Aguirre Obarrio ha argumentado que, derogado el infanticidio, solo parece posible sostener qué hay aborto
mientras el ser naciente no haya respirado y hay homicidio desde que respiro. El criterio civil dice qué hay
sujeto pasivo de homicidio cuando el ser nació, cuando tiene vida independiente. Bacigalupo sostiene que
durante el nacimiento ya se es persona. Creía crítica la tesis civilista relativa a la completa separación del
Niño del cuerpo de la madre, y la mayor parte de la doctrina ha considerado que el nacimiento se da con el
comienzo del parto. Soler entiende que “durante el nacimiento” comprende desde el comienzo del proceso
del parto hasta el momento de la completa separación. Esta tesis resulta amplia en el sentido de
protección de la persona. También sostiene Bacigalupo que el comienzo de la vida humana (en relación
con la figura de homicidio) coincide con el momento del comienzo del nacimiento y esto tiene que ver con
las contracciones o con la primera incisión en la cesárea.
En el presente caso, el embarazo de Zalezki se encontraba en término, la paciente aludió a la existencia
de contracciones, el proceso de nacimiento se había iniciado. Es por esto que en este caso se configura
un homicidio y no un aborto, por lo cual el Tribunal resuelve confirmar el decisorio en cuanto dicta el
procesamiento de Nicoletti y Roura por ser coautoras penalmente responsables del delito de homicidio
culposo.
HOMICIDIO AGRAVADO.
1. El que matare su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia (inc. 1).
En el inc. 1, además de los elementos propios de todo homicidio, se requiere que la víctima sea
ascendiente, descendiente o cónyuge del autor (y que esté lo sepa).
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

En cuanto a los ascendientes o descendientes, ha tomado en cuenta el menosprecio que el autor ha tenido
por el vínculo de sangre. La ley no limita el vínculo en cuanto al grado en sendas direcciones. Todo otro
parentesco por afinidad o natural que no sea el propio de las líneas ascendentes o descendente, queda
fuera de esta agravante. Tampoco quedan comprendidos en la agravante los adoptantes y adoptados.
En cuanto al cónyuge, la ley funda la agravante en el menosprecio del respeto que se deben mutuamente
los cónyuges. La agravante requiere la existencia de un matrimonio válido.
El tipo exige que el agente actúe con dolo, ya sea directo o eventual, de modo que comprenderá tanto el
caso de quien ha querido matar a su ascendiente, descendiente o cónyuge, como el de quien lo hace
aceptando la causación del resultado en una de esas personas, sabiendo que lo son. El error sobre la
existencia del vínculo excluye el tipo agravado, por la ausencia del elemento subjetivo que requiere.
El hecho de que la agravante se deba a una circunstancia personal trae aparejado el conflicto respecto de
los partícipes que no reúnan en su persona la calidad calificante, pero en la ley argentina, por el art. 48 CP,
la cuestión no presenta dificultades porque expresamente en la ley se ha dispuesto la comunicabilidad de
las circunstancias agravantes en la medida en que sean conocidas por el partícipe.
En cuanto a la frase “con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no
convivencia” se da un problema de tipicidad debido a la dificultad de definir pareja. La jurisprudencia
recurrió al CCCN, que en su art. 510 refiere a la unión convivencial como aquella en que exista una
convivencia de 2 años mínimo.
En la interpretación acerca de la voz “pareja” y “mediare o no convivencia” podemos encontrar una tesis
restringida (mayoritaria), que entiende que para que exista pareja debe haber mediado una convivencia de
2 años, y que “mediare o no convivencia” en realidad significa “que mediare convivencia ahora o haya
habido antes”. Así, quedarán excluidos de esta agravante todos los homicidios cometidos por personas
relacionadas con la víctima, con la cual no haya mantenido una convivencia mínima de 2 años. Sin
embargo, este vacío queda salvado en el art. 11.
2. Homicidio con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso (inc. 2).
El ensañamiento consiste en aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Implica el
propósito de matar haciendo sufrir, haciendo padecer sufrimientos físicos o psíquicos innecesarios a la
víctima.
Se requiere que la agonía de la víctima signifique Plata ella un padecimiento no ordinario e innecesario.
Tales requisitos no tienen lugar cuando el padecimiento extraordinario es una consecuencia necesaria del
medio empleado por el autor, ni cuando la condición de la víctima no le permite padecer el sufrimiento. No
existirá en los casos de reiteradas lesiones al cadáver, ya que es exigencia objetiva del homicidio la
existencia previa de un ser humano con vida.
Según la doctrina mayoritaria, la acción tiene que ir deliberadamente dirigida a matar haciendo sufrir a la
víctima; a la voluntad de matar debe sumarse la de hacerlo de un modo cruel. De esa doble exigencia
relativa al fin de matar y al de causar un sufrimiento innecesario, la doctrina extrajo dos consecuencias
importantes: 1) el hecho sólo puede contenerse con un claro propósito de matar, por lo que no puede ser
imputado a título de dolo eventual; 2) quedan excluidos de la agravante los hechos cometidos en un
arrebato de pasión, en los que está ausente el fin peculiar del ensañamiento.
La alevosía consiste en el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho que tiendan
directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para el autor. Objetivamente, es necesario que
la víctima se encuentre en un estado de indefensión que le impida oponer una resistencia que se
transforme en un riesgo para el agente. No es indispensable la ausencia total de posibilidades de
resistencia, pues la agravante es compatible con la posibilidad de una resistencia mínima en contra del
ofensor.
Subjetivamente, el tipo requiere que el autor obre seguro, sin el riesgo que puede significar la relación de
la víctima o de terceros con el fin de oponerse a la agresión. Ello requiere la procuración o el
aprovechamiento del estado de indefensión; si la víctima tuvo la oportunidad de advertir la agresión, el
homicidio no puede ser calificado como alevoso. La exigencia típica consistente en el ánimo de
aprovecharse de la indefensión de la víctima constituye un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo,
pues la sola existencia de la indefensión de la víctima no basta para que el tipo penal se configure.
— Con veneno u otro procedimiento insidioso: El fundamento de la agravante radica en las menores
posibilidades de defensa con que cuenta la víctima ante la insidia que constituye la utilización de los
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

medios a que hace referencia la ley, y no en la efectividad letal de ellos. Doctrinariamente se exige que el
veneno sea suministrado dolosa y ocultamente.
Se entiende por veneno aquella sustancia que, introducida en el cuerpo humano, normalmente mata en
virtud de las transformaciones químicas que produce. No son veneno, según este criterio, las sustancias
que introducidas en el cuerpo matan por procesos que no tienen ese carácter, como serían los mecánicos
o térmicos, y tampoco aquellos que no son normalmente letales pero pueden serlo en el caso en virtud de
las condiciones de la víctima.
Es un procedimiento insidioso todo aquel que, sin constituir necesariamente una administración de veneno,
implique un engaño que no permita a la víctima conocer su dañosidad. No constituye esta agravante el
hecho de emplear veneno abiertamente o imponerlo por la violencia. La alusión al venen, en la ley, no
implica una referencia de medios, porque no basta la administración de veneno sino que se requiere su
administración in odiosa.
3. Homicidio cometido por precio o promesa remuneratoria (inc. 3).
El fundamento de la agravante reside en el bajo motivo que inspira al ejecutor y el peligro que socialmente
representa el homicidio lucrativo. Es calificado tanto para el que da o promete recompensa como para el
que la recibe.
El núcleo de esta calificante reside en el pacto y en su contenido. El ejecutor debe haber aceptado el
mandato de un tercero para matar y haber actuado en cumplimiento de él; si, pese a recibir y aceptar el
mandato, obra al margen de esa motivación, la agravante quedará excluida.
El hecho queda consumado con la muerte de la persona en virtud del pacto. La formalización del pacto
constituye un acto preparatorio, y como tal, es impune. La tentativa tiene lugar cuando realmente se ha
intentado la muerte. Producida la tentativa, el desistimiento voluntario del ejecutor no favorece al
mandante. Este último, únicamente si llega a impedir con su accionar la consumación del delito, podrá
beneficiarse con la impunidad prevista en el art. 43 CP.
4. Homicidio por placer, codicia u odio racial o religioso (inc. 4)
En cuanto al placer, el fundamento de la agravante radica en la mayor perversidad del autor, que mata por
experimentar placer. El tipo exige un requisito subjetivo que implica la finalidad de satisfacer el deseo de
sentir placer, que es lo que debe mover la actuación del agente, sin otra motivación o causa que lo lleve a
cometer el hecho.
En cuanto a la codicia, el fundamento de la agravante tiene que ver con la mayor perversidad del agente,
revelada en el bajo motivo de su obra. En este caso, el requisito subjetivo que fija el tipo es que la ventaja
económica debe ser el móvil que ha decidido el agente al actuar.
En el caso del odio racial o religioso, sin la perversidad del autor y el gran peligro social de esta clase de
hechos los que justifican la agravante. Debe tratarse de un odio que tenga como motivación la aversión a
una raza o religión. El hecho de que por error el agente haya dado muerte a quien no pertenece a la raza o
religión cuyo odio motivó el homicidio, no excluye la calificante, puesto que igualmente obró por odio racial
o religioso.
5. Homicidio cometido por un medio idóneo para crear un peligro común (inc. 5).
La agravante consiste en mater por medio de un peligro común, un peligro para la comunidad. Está en
juego la expansibilidad del delito, el autor elige un medio que pone en peligro la vida o la salud de un grupo
indeterminado de personas.
— El medio empleado: el homicidio en cuestión requiere que el medio empleado por el autor sea idóneo
para crear un peligro común, es una referencia de medios. Basta que la idoneidad para generar el peligro
sea propia de la naturaleza del medio y de las circunstancias en que se utilizó, independientemente de que
el peligro común se haya concretado, porque resulta suficiente que el medio sea potencialmente apto para
crearlo.
Indica Creus que, en cuanto a la producción de la muerte, es indispensable el dolo directo, pero respecto
de la idoneidad del medio seleccionado para producir el peligro común basta que el autor haya aceptado la
producción de dicho peligro utilizando el medio aunque no tuviera certeza de aquella idoneidad.
6. Homicidio cometido con el concurso premeditado de dos o más personas (inc. 6).
El fundamento de la agravante reside en las menores posibilidades de defensa de la víctima ante la
actividad de varios agentes. Supone que a la acción del agente han concurrido dos o más personas
(mínimo son 3), sea realizando actos materiales o por medio de actos de carácter moral.
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582
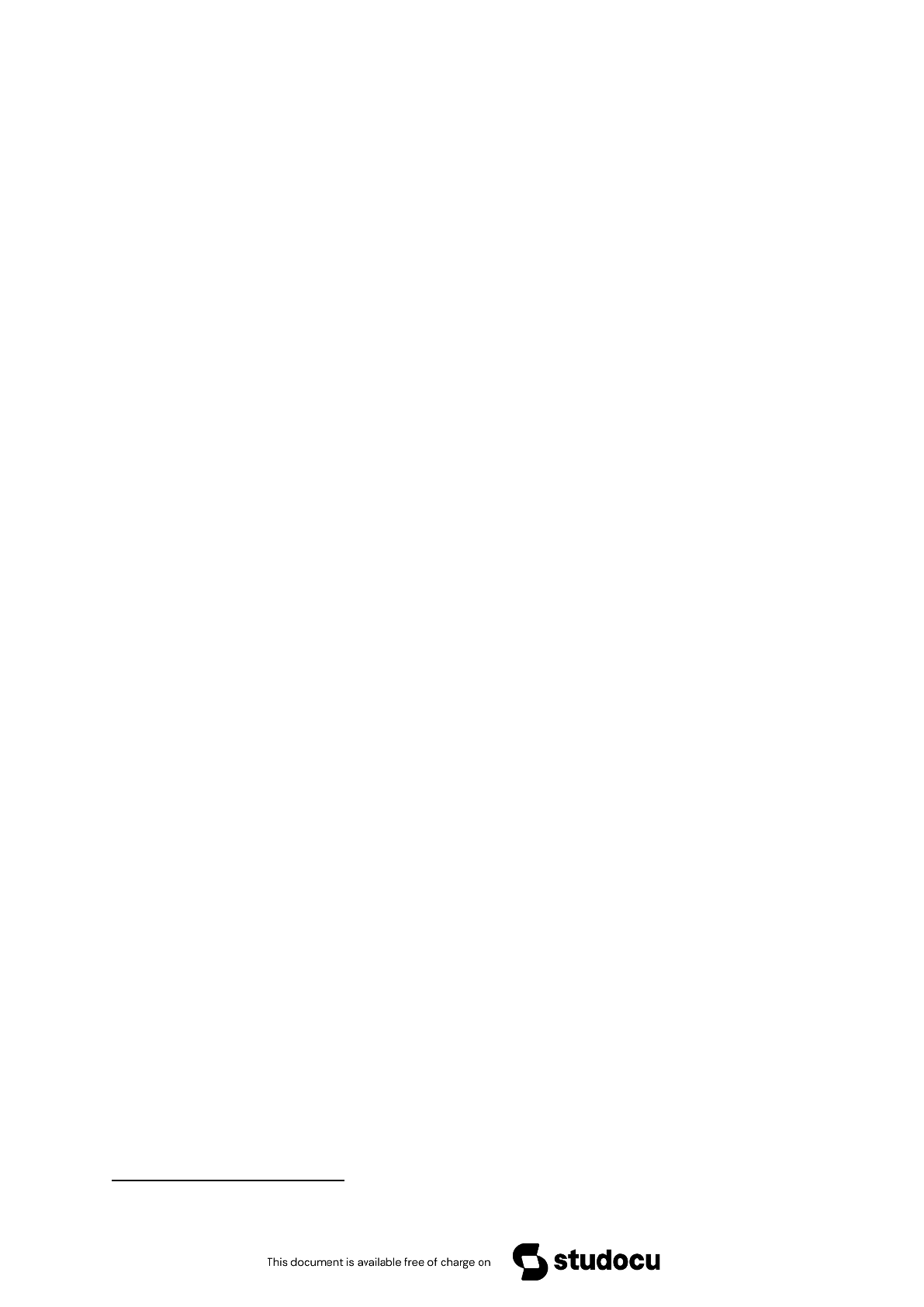
No basta con la simple participación de varias personas en la muerte de la víctima, sino que es necesario
un concurso premeditado. Si no existió un acuerdo previo entre todos los que participaron no corresponde
aplicar el artículo en cuestión, pues la adhesión psicológica es indispensable para que se dé la agravante.
Los que concurren pueden actuar como coautores, o como cómplices necesarios o secundarios. No
quedan comprendidos el instigador ni el auxiliador subsequens ya que la razón de ser de la agravante es
que la pluralidad puede aminorar la defensa de la víctima, lo cual no ocurre con los partícipes que no
intervienen en el hecho.
7. Homicidio cometido para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar
sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin
propuesto al intentar otro delito (inc. 7).
Es posible observar dos formas diferentes de conexión entre el homicidio y el otro delito. La primera parte
del inciso se refiere al homicidio cometido para, y la segunda se refiere al homicidio cometido por. La figura
no es aplicable si en la conciencia del autor, en el momento del hecho, no estuvo presente el específico
motivo enunciado en la norma.
Este artículo puede dividirse en homicidio finalmente conexo y causalmente conexo. En el primero, al
momento de matar, el sujeto activo debe también tener la finalidad de preparar, facilitar, consumar y ocultar
otro delito, o procurar la impunidad para el mismo agente o para otro que ha cometido el delito. El
fundamento de la agravante es la subestimación de la vida y la comisión del homicidio como medio para
otro fin. El homicidio resultará agravado aunque el otro delito haya sido cometido o vaya a ser cometido
por una persona ajena al agente. No será necesario que el otro delito se haya consumado, ni que se haya
tentado, bastando la conexión subjetiva para que se agrave el homicidio, aunque los planes del autor no
puedan ser concretados en la realidad.
El homicidio causalmente conexo tipifica el hecho de matar por no haber logrado (el mismo autor) el fin
propuesto al intentar otro delito. En este caso es preciso que se haya intentado un hecho punible y debe
existir una verdadera tentativa. La conexidad requerida se refiere al sentimiento (de resentimiento o
despecho) del autor respecto del fracaso del delito intentado, y debe ser éste el que motive el homicidio.
8. Homicidio a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por
su función, cargo o condición (inc. 8).
Se agrava el homicidio cuando el sujeto pasivo es un miembro de las fuerzas de seguridad pública,
policiales o penitenciarias, y se lo ha matado por su función, cargo o condición. El tipo penal en cuestión es
doloso, admitiéndose, con respecto al resultado mortal, no sólo el dolo directo sino también el eventual.
El tipo subjetivo requerirá, además del conocimiento por parte del sujeto activo de la condición del sujeto
pasivo, que el homicidio se encuentre motivado por esa específica calidad de víctima.
9. Homicidio cometido abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de
las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario (inc. 9).
No basta con que la acción típica sea cometida por alguno de los agentes antes mencionados, sino que
además es una exigencia del tipo que el sujeto active la realice abusando de su función o cargo.
10. Homicidio a su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.
Este inciso hace referencia a los femicidios. La violencia de género se caracteriza por la subordinación de
la mujer al hombre, ya sea económica, psicológica o físicamente; en estos casos, el derecho penal
interviene para proteger a la mujer vulnerable.
Un concepto amplio de femicidio también incluye las muertes por falta de alimentación o atención a la
mujer, así como los daños sufridos en situaciones obstétricas. Sin embargo, este concepto amplio de
femicidio no encuadra en este inciso ya que el tipo subjetivo exige dolo.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos del inciso 1°.
Por ejemplo, el hombre que asesina al hijo de su ex pareja para causarle daño. También relativo a
violencia de género.
- PENALIDADES APLICABLES.
1) La regla: pena perpetua. Al que mata mediando alguno de los supuestos de calificación enumerados
en este artículo, le corresponde la pena de prisión perpetua o reclusión perpetua.
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

2) Las circunstancias extraordinarias de atenuación. La excepción la constituye el inc. 1, porque el
último párrafo del art. 80 establece que: cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren
circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a
veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia
contra la mujer víctima.
Se trata de un caso en que no medía una emoción violenta, pero cuyas particulares circunstancias harían
justa la atenuación de la pena. Dichas circunstancias pueden surgir en forma simultánea al hecho o ser
preexistentes. La acción de matar debe seguir como respuesta de que se haya tenido en cuenta estas
circunstancias extraordinarias de atenuación, no bastará la existencia objetiva de tal circunstancia sin esa
relación psíquica.
La atenuante en cuestión se refiere exclusivamente a los casos del art. 80 inc. 1, de manera tal que si la
acción de matar al cónyuge, ascendiente o descendiente estuvo acompañada de alguna otra circunstancia
agravante, distinta a la contemplada en el mencionado inciso, la atenuación no se aplicará.
● FEMINICIDIO.
Las expresiones femicidio y feminicidio encuentran antecedente directo en femicide, expresión
desarrollada por Diana Russel y Jane Caputi a principios de la década de 1990. Estas autoras incluyen en
este concepto las muertes violentas de mujeres que se ubican en el extremo de un continuum de violencia,
que incluye muchas más formas que la que se da en el ámbito privado o íntimo. En la traducción del
término femicide al castellano ha habido dos tendencias: femicidio o feminicidio.
Femicidio: es la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales o el asesinato de mujeres por
razones asociadas a género. La expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la
muerte de la muerte e incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado. Sin
embargo, existen posturas más amplias que incluyen las muertes de mujeres provocadas por acciones u
omisiones que no necesariamente constituyen delito o conductas que no pueden ser imputadas a una
persona determinada.
Feminicidio: surge a partir de la insuficiencia del concepto de femicidio para dar cuenta de la misoginia
(odio a las mujeres) presente en estos crímenes y la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de
estos. Presenta una amplitud mayor al concepto de femicide de Russell, porque incluye otras conductas
delictivas que no necesariamente conducen a la muerte de la mujer, sino a un daño grave en su integridad
física, psíquica o sexual.
Si bien existe una coexistencia relativamente pacífica entre las voces femicidio y feminicidio, la principal
diferencia entre ambas es el elemento impunidad. En los últimos años, las definiciones más frecuentes de
femicidio y feminicidio se restringen a las muertes violentas de mujeres, consecuencia directa de delitos,
excluyendo los decesos que se producen como consecuencia de leyes o prácticas discriminatorias, así
como a las manifestaciones de violencia que no conllevan a la muerte. Las investigaciones de
Latinoamérica en los últimos años, se refieren únicamente a las muertes violentas de mujeres por razones
de género, ya sea bajo la denominación femicidio o feminicidio.
— Clases de femicidio/feminicidio.
La tradicional clasificación los divide en femicidio o feminicidio íntimo, no íntimo y por conexión. El primero
alude a los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima,
familiar, de convivencia o afines a estas; el segundo es para aquellos cometidos por hombres con quienes
la víctima no tenía dichas relaciones y generalmente involucran un ataque sexual previo, también se
denomina femicidio sexual. Finalmente. El por conexión hace referencia a mujeres asesinadas en la línea
de fuego de un hombre tratando de matar a otra mujer. A su vez, podemos clasificarlos de la siguiente
forma.
a) Feminicidio íntimo: privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un hombre con quien la
víctima tenía o tuvo una relación íntima de pareja, amistad, etc.
b) Feminicidio familiar íntimo: privación dolosa de la vida de una mujer cometida por su cónyuge o
cualquier familiar cercano.
c) Feminicidio infantil: privación dolosa de la vida contra niñas menores de edad o que no tengan
capacidad mental.
d) Feminicidio sexual sistemático: asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, para delinear
cruelmente las fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado.
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582
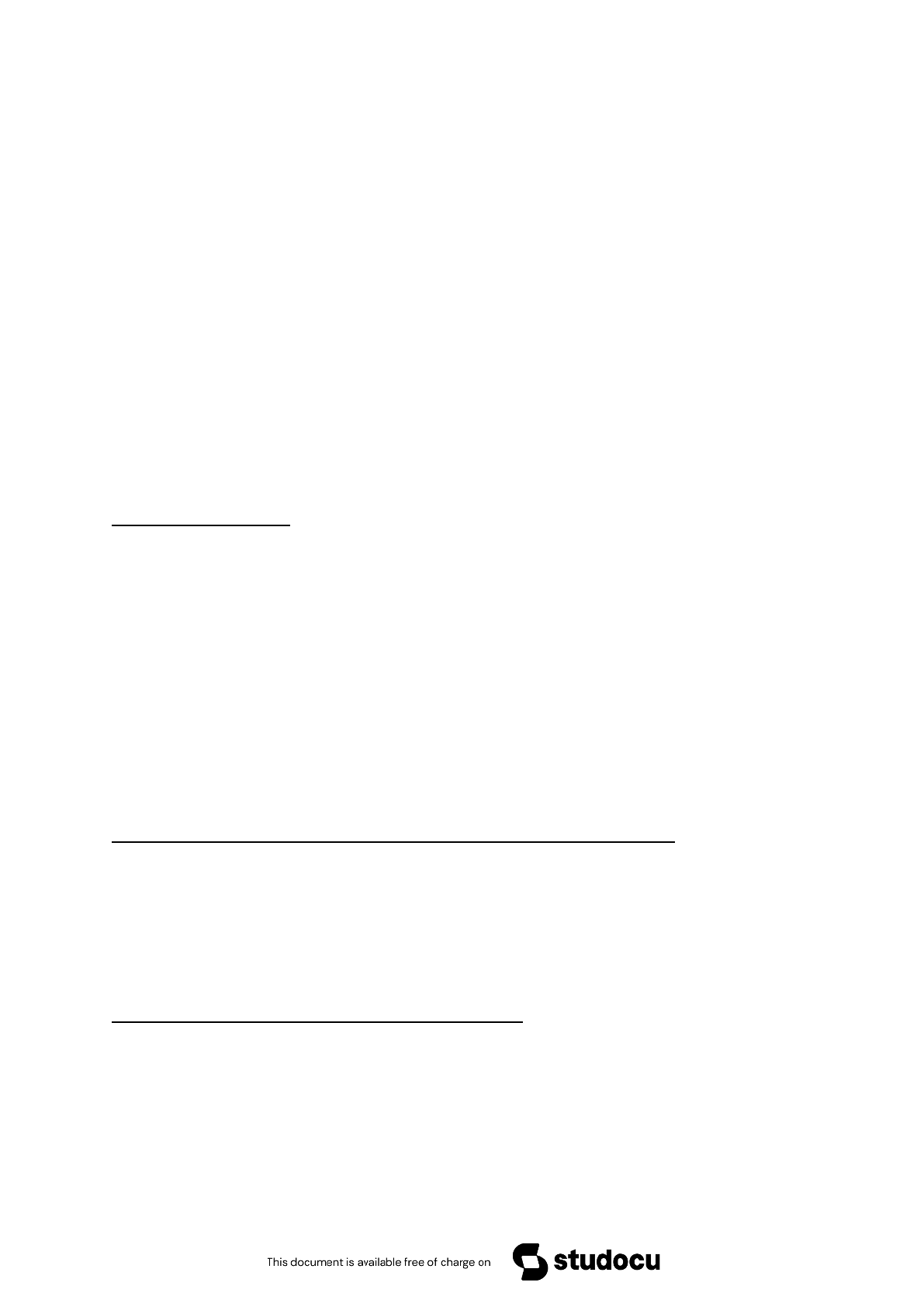
e) Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas: mujeres asesinadas por la ocupación o trabajo que
desempeñan (bailarinas, meseras o trabajadoras sexuales).
— El derecho penal frente a la violencia contra las mujeres.
Históricamente, las diversas formas de violencia contra las mujeres encontró en el derecho penal un
sistema jurídico destinado a asegurar la subordinación de las mujeres. En la mayor parte de las
legislaciones latinoamericanas este tipo de normas han ido desapareciendo conforme se ha avanzado en
los derechos de las mujeres y la democratización del derecho penal. Sin embargo, no resultó suficiente
para que el sistema penal efectivamente sancione los actos que constituyen violencia contra las mujeres.
En una segunda etapa, comienza a ser abordada por los sistemas jurídicos una de las formas más
generalizadas de violencia contra la mujer: aquella que ocurre en las relaciones íntimas o de familia.
Surgen así, leyes especiales para abordar esta tipa de violencia, aunque adoptadas sobre una base de
neutralidad de género, no dirigidas a sancionar la violencia contra las mujeres, sino a la violencia familiar o
intrafamiliar.
Es posible constatar en los últimos años una tendencia al abandono de la neutralidad formal de los tipos
penales para dar paso a tipificaciones que expresamente incluyen la diferencia sexual. El primer hito fue el
Código Penal sueco de 1998 un tipo penal llamado grave violacion de la integridad de la mujer. Espalda a
partir del 2004 legisló delitos cometidos en contra de la mujer. Estas legislaciones son los precedentes de
la tipificación de figuras como el femicidio y el feminicidio.
— Controversias penales en relación a los tipos penales específicos contra las mujeres y el
femicidio/feminicidio.
1. ¿Un delito innecesario?
Se ha planteado en relación al femicidio o feminicidio que ya se encuentran adecuadamente amparados
por los tipos penales neutros ya existentes, ya sea a través de las figuras de homicidio calificado en virtud
del parentesco o relación de pareja. Sin embargo, la existencia de vínculos de parentesco o de pareja
constituye una circunstancia que puede tanto agravar cómo atenuar la responsabilidad, dependiendo del
caso en particular. Al respecto, el MESECVI recomienda eliminar toda norma sobre el problema de
violencia contra las mujeres que sea genéricamente neutra, porque corren el riesgo de permitir su
aplicación en contra de las mujeres.
A su vez, el femicidio no se limita a la esfera íntima, y por tanto, tratándose del femicidio sexual o sexual
sistemático, la situación es distinta. En estos casos, se dan conductas que comprenden una pluralidad de
delitos para los cuales también es posible sostener que existen tipos penales suficientes. Sin embargo, la
mera suma de las penas y delitos no permite dar cuenta de la gravedad que como conjunto poseen estas
conductas. La lesividad adicional que contienen conductas como el femicidio sexual o sexual sistemático
no resulta contenido adecuadamente en los tipos existentes.
2. Las posibilidades de configuración: ¿delito especial o agravante genérica?
En diversas legislaciones se consagra expresamente una agravante de responsabilidad relativa a los
móviles discriminatorios que motivan al autor a cometer el delito: hate crimes. Sin embargo, estas
agravantes no han surgido en el derecho penal para la protección de las mujeres, sino de otros grupos
históricamente discriminados.
La inclusión de los delitos de violencia contra las mujeres dentro de los hate crimes muestra dificultades
dado el carácter estructural de la discriminación que las afecta y confirma la inconveniencia de la
utilización de normas generales para abordar con efectividad estos delitos.
3. ¿Cómo se justifica la creación de un delito específico?
El derecho penal se caracteriza por ser de última ratio, para justificar su intervención debe tratarse de
hechos que afecten gravemente un determinado bien jurídico.
En los delitos contra las mujeres se atenta contra bienes jurídicos fundamentales como la vida y la libertad
sexual, pero cuando el fenómeno se compone del secuestro, violacion, lesiones, también se afecta la
integridad física y la libertad personal de la víctima.
El argumento que impulsa la adopción de leyes penales en esta materia es que la violencia contra las
mujeres no sólo afecta la vida, integridad física, psíquica o libertad sexual de las mujeres, sino que existe
un elemento adicional dado por la discriminación y subordinación implícita en la violencia de que ellas son
víctimas. El plus del injusto que justifica una penalización separada y agravada es la discriminación contra
las mujeres.
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582
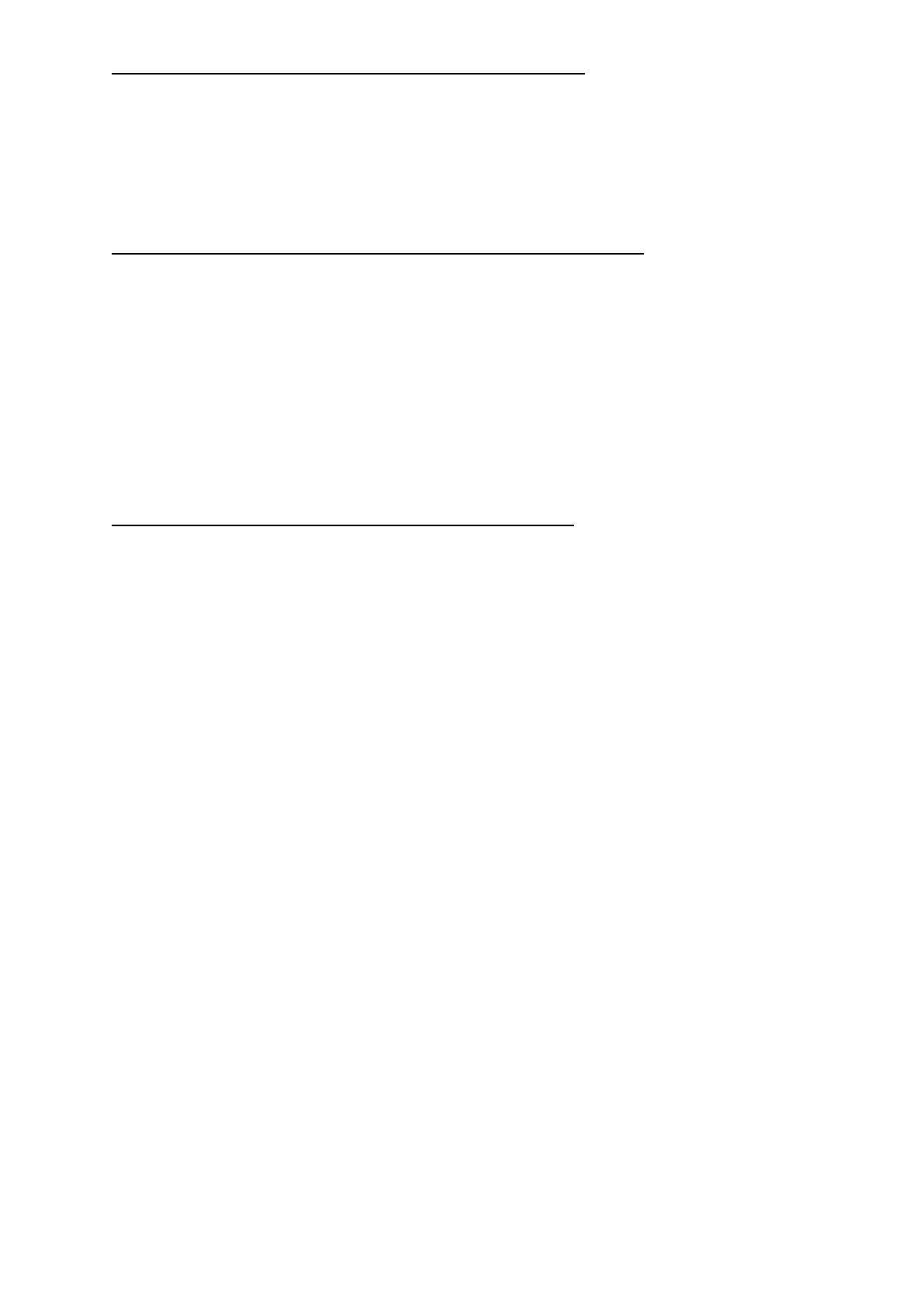
4. ¿Protección de más mujeres y discriminación de los hombres?
Uno de los ejes centrales de discusión es la relativa a la eventual discriminación que importaría sancionar
más gravemente ciertas conductas contra mujeres que contra hombres.
Ciertas legislaciones establecen penas o rangos de penalidad iguales, tanto cuando la víctima sea mujer
que cuando sea hombre. Si bien esta normativa no es neutra en cuanto a género, al tener el mismo
contenido que otros tipos penales neutros, se pierde el efecto buscado. La situación es distinta cuando se
opta por establecer una penalidad agravada para estos delitos, comparada con aquella que se impone a
los delitos cometidos contra hombres.
5. Cuestione sobre derecho penal de autor y la posible autoría femenina.
Una de las cuestiones controversiales en relación a la existencia de tipos penales específicos de violencia
contra las mujeres es si estos solo pueden ser cometidos por hombres y las consecuencias que en caso
afirmativo o negativo puede importar para la legitimidad de estas normas.
La autoría únicamente masculina importaría un atentado al principio de culpabilidad, ya que la condición de
hombre se transformaría en una presunción de mayor culpabilidad en estos delitos, configurando un
derecho penal de autor contrario al derecho penal de acto.
El marco jurídico internacional sobre violencia contra las mujeres no exige que ésta sea cometida
únicamente por hombres, sino que sean conductas dirigidas contra mujeres y que estén basadas en su
género. Esto abre la posibilidad teórica de actos de violencia contra las mujeres cometidos por otras
mujeres, por ejemplo la mutulacion genital femenina, normalmente llevada a cabo en niñas por otras
mujeres.
6. El principio de tipicidad y la precisión del contenido del delito.
Una de las controversias más bien formales sobre los tipos penales de femicidio o feminicidio es la
amplitud y eventual indeterminación de su contenido, que podría importar una vulneración del principio de
legalidad y tipicidad penal.
Por el principio de legalidad, todo delito y toda pena debe estar predeterminada en la ley. La claridad y la
taxatividad de las leyes son fundamentales para el resguardo de este principio.
Expresiones como “relaciones de género desiguales” o dar muerte a una mujer “por su condición de mujer”
carecen de un sentido unívoco, por lo que es posible considerar que los tipos penales no satisfacen el
principio de tipicidad por no estar claramente establecido el ni leo de la conducta prohibida.
HOMICIDIO ATENUADO.
1º Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años: a) Al que matare a otro,
encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.
b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna
persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.
2º (Inciso derogado por art. 1° de la Ley N° 24.410 B.O. 2/1/1995)
En este artículo se contemplaba (en el inc. 2) el delito de infanticidio, derogado por la ley 24.410, lo cual
respondió al hecho de que “los cambios sociales operados no provocan la censura ni el repudio que otrora
acarreaba la maternidad irregular”. El infanticidio consistía en un atentado contra la vida humana que
presentaba como característica especial el propósito que guiaba al autor, de ocultar la propia deshonra o la
de la parienta o esposa. Como consecuencia de la derogación de este delito, el autor que fuese
ascendiente de la criatura a la que mató cometerá un homicidio calificado por el vínculo (art. 80 inc. 1), y si
fuese su hermano cometerá un homicidio simple (art. 79).
A) Emoción violenta.
Soler lo define como un estado psíquico en el cual el sujeto actúa con una disminución de los frenos
inhibitorios, por el cual la ley disminuirá la pena en razón de cierta atenuación de la culpa. Zaffaroni
entiende que es un supuesto de imputabilidad disminuida, ya que la capacidad psíquica de culpabilidad del
autor se encuentra reducida en comparación con la de otro que hubiese podido cometer el mismo injusto.
La atenuación no es facultativa, pues si la pena no se adecua a la culpabilidad se vooos el principio de
culpabilidad. El CP solo contempla la emoción violenta como un supuesto de atenuación para los
supuestos de homicidio y lesiones.
Es un estado de conmoción del ánimo que genera una modificación en la personalidad, alcanzando límites
de gran intensidad, pudiendo traducirse en ira, dolor, miedo, abulia, etc. La emoción debe ser violenta. La
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

capacidad de reflexión del agente debe haber quedado tan menguada, que no le permita la elección de
una conducta distinta con la misma facilidad que en supuestos normales, en virtud de la disminución de los
frenos inhibitorios.
El estado de emoción es excusable si las circunstancias que lo produjeron tienen normalmente
repercusiones en cualquier persona que se halle en la situación que vivió el agente. No es indispensable
que se trate de un hecho que afecte directamente al agente, con tal que revierta sobre él como estímulo.
La causa debe ser eficiente respecto de la emoción, tiene que ser un estímulo externo que muestre la
emoción violenta como algo comprensible. Es necesario que el autor no haya provocado intencionalmente
el estímulo para emocionarse y es relevante que el autor esté emocionado mientras ejecuta el hecho, la
conducta debe ocurrir mientras dura el arrebato emocional. Siempre que el estímulo tenga algún sustento
objetivo, el error o ignorancia sobre las circunstancias que lo constituyeron no elimina la atenuante.
B) Homicidio preterintencional.
En este, la tipicidad supone una combinación entre el dolo y la culpa; requiere una agresión con medios
que no son letales, y que pese a ello ocasionan la muerte de la víctima. Exige que el autor haya obrado
con un dolo de agredir que no incluya ese deceso como un resultado querido o aceptado (aunque este
debe ser previsible).
El tipo penal requiere que el autor obre con un medio que no debía razonablemente ocasionar la muerte de
la víctima. Se requiere que el autor actúe dolosamente, pero sólo respecto del daño en el cuerpo o la salud
de la víctima, sin extenderse a su muerte. Si esta ha sido querida o aceptada, se tratará de un homicidio
doloso y no preterintencional.
El resultado muerte debe ser previsible. Si el resultado es imprevisible, sólo podrá imputarse al autor el
delito de lesiones dolosas. De otro modo, se estaría consagrando una forma de responsabilidad objetiva
en violacion al principio de culpabilidad. Por ejemplo, no es homicidio preterintencional si luego de las
lesiones sufridas, la víctima muere por una causa totalmente ajena, como una enfermedad preexistente.
ABORTO.
En la persecución penal del aborto, las mujeres no solían ir presas por abortar, pero a través de dicha
prohibición el Estado negaba a las mujeres derechos relativos a la salud al momento de tener uno; las
excluía de acceder a medios salubres para abortar.
Hasta hace 20 años existía la figura de infanticidio, una atenuación de la pena a la mujer que mataba a su
hijo en estado puerperal y para ocultar su deshonra, ya que se entendía que revestía una menor
culpabilidad. Con la derogación de dicha figura, que encontró como principal causa el entendimiento de
que tener hijos extramatrimoniales o a temprana edad no significaba una deshonra, las mujeres que sí
sienten deshonra por su embarazo quedaron perjudicadas penalmente, ya que no cuentan más con esa
atenuante.
Las principales críticas del feminismo a prohibición del aborto radican en que la persecución penal no
impide los abortos, sino que los lleva a la clandestinidad y lleva a las mujeres a poner en riesgo su vida.
Según un estudio de sociólogos estadounidenses, en los 90’ la delincuencia bajó porque en el ‘73 la CSJN
declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en los primeros tres meses de embarazo (fallo
Roe vs. Wade).
En algunos países, la despenalización del aborto se dio como consecuencia de la jurisprudencia sentada
al respecto, en que los tribunales resuelven que las mujeres no pueden ser penadas por interrumpir un
embarazo en determinadas circunstancias. Por ejemplo: en USA el fallo Roe vs. Wade y en Canadá el fallo
Morgental contra la Reina. En otros países, dicha despenalización viene por una reforma legal, por ej:
argentina.
La legitimación de la despenalización del aborto encuentra distintos canales. Leo sostiene la tesis del valor
incremental del feto: al principio del embarazo, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es más
fuerte que el de la vida del feto, hasta cierto punto del desarrollo de éste, en que empieza a prevalecer el
feto.
— Fallo F.A.L. (2012): la ley anterior (hasta 2020) establecía que el aborto no era punible si se encontraba
en riesgo la vida o salud de la madre o si el embarazo era resultado de una violación o deshonra a una
mujer idiota o demente. Esta norma contenía una ambigüedad, acerca de si el aborto no era punible solo
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

en caso de violaciones a mujeres idiotas o dementes o si era legal para todos los embarazos causados por
violaciones.
En este fallo, la CSJN determinó que el Estado debe proveer el servicio sanitario suficiente para la
realización de abortos; que no se requiere autorización judicial previa; y que no es válido que se le exija
una denuncia penal de la violacion a la mujer.
A su vez, se daba la discusión en cuanto a si los médicos debían denunciar cuando una mujer llegaba al
hospital luego de intentar abortar. En el caso de los hospitales públicos, de acuerdo a la ley debían hacerlo
ya que los médicos son funcionarios públicos y deben denunciar los delitos contra la vida. En el caso de
los hospitales privados, podía discutirse si primaba el secreto profesional del paciente.
La jurisprudencia determinó que no pueden iniciarse causas penales contra mujeres que llegaron al
hospital para tratar su salud luego de un aborto fallido, ya que atenta contra el principio de la no
autoincriminación.
— Legislación actual: Ley No. 27.610 del 30 de diciembre de 2020 establece que el aborto inducido es
legal y gratuito, en los casos ya habilitados desde 1921 (aborto terapéutico y en caso de violación), o en
todos los demás casos cuando la gestación no supere la semana catorce, incluida. La ley entró en vigencia
en todo el territorio nacional el 24 de enero de 2021 tras la promulgación del presidente de la Nación,
Alberto Fernández.
El aborto inducido es delito cuando fuera causado luego de la semana catorce, salvo los casos de
violación, aborto terapéutico o circunstancias que hicieren excusable la conducta; en este caso la pena es
de tres meses a un año de prisión (art. 88 del Código Penal).
El Código Penal también castiga el aborto intencional sin consentimiento de la persona gestante, con una
pena de prisión de tres a diez años (art. 85) y el aborto sin intención, cuando el embarazo fuera notorio y
hubiera actuado con violencia, con prisión de tres meses a un año (art. 87).
● La lucha contra las normas informales que regulaban el aborto en Argentina - Paola Bergallo.
Desde 1921 el CPN regula el aborto a través de un modelo de indicaciones según el cual está penalizado
durante todo el embarazo pero no es punible cuando se presentan ciertas circunstancias previstas en el
segundo párrafo del art. 86 CPN: evitar un peligro para la vida o salud de la madre y cuando el embarazo
proviene de una violacion o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Para los
casos en que el aborto es considerado un delito, el art. 85 CPN establece una pena de hasta 10 años de
prisión para los partícipes y hasta 4 años para la mujer.
Aunque existían casos en que se permitía el aborto (los del art. 86) durante la mayor parte del siglo XX, no
fue posible acceder a los abortos en caso de peligro para la vida o salud de la mujer y en caso de violacion
en los servicios médicos del sistema de salud del país, resultado de una “norma informal” que en los
hechos penalizaba totalmente el aborto.
— La consolidación de una Norma Informal de prohibición total del aborto.
Durante la mayor parte del s. XX, Las excepciones del art. 86 parecen no haber implicado la disponibilidad
de servicios de aborro legal en el sistema de salud del país. La mayoría de los actores dentro del sistema
de salud entendían que el aborto estaba y debía estar totalmente prohibido, independientemente del texto
del art. 86. Se daba una subversión de la norma formal del art y su reemplazo por una norma informal que
en la práctica prohibía la provisión de servicios de aborto.
La redacción incompleta del artículo y su falta de implementación por varias décadas generaron
incertidumbres que podrían explicar el fracaso del sistema de salud para ofrecer servicios de aborro no
punible. No quedaba claro qué tipo o magnitud de peligro a la vida de la mujer podría justificar un aborto no
punible y el alcance de la causal de violación no estaba definido claramente, ¿el permiso de aborto
alcanzaba a todas las mujeres víctimas de una violación o solo a las idiotas o dementes?
En la década del 80’ organizaciones de mujeres y algunos legisladores comenzaron a promover el debate
y la reforma de la regulación del aborto, mientras algunos actores conservadores comenzaron a
movilizarse en torno a la reivindicación de la protección del derecho a la vida desde la concepcion. En la
década siguiente estos grupos conservadores lograron instalar sus argumentos y obstruir el desarrollo de
servicios de aborro no punible, consolidando una regla informal que en la práctica derogaba el art. 86.
El punto de quiebre con este éxito para moldear la interpretación legal llegó con la aprobación en el 2002
de la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuando comenzaron a sucederse una serie de hechos
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582
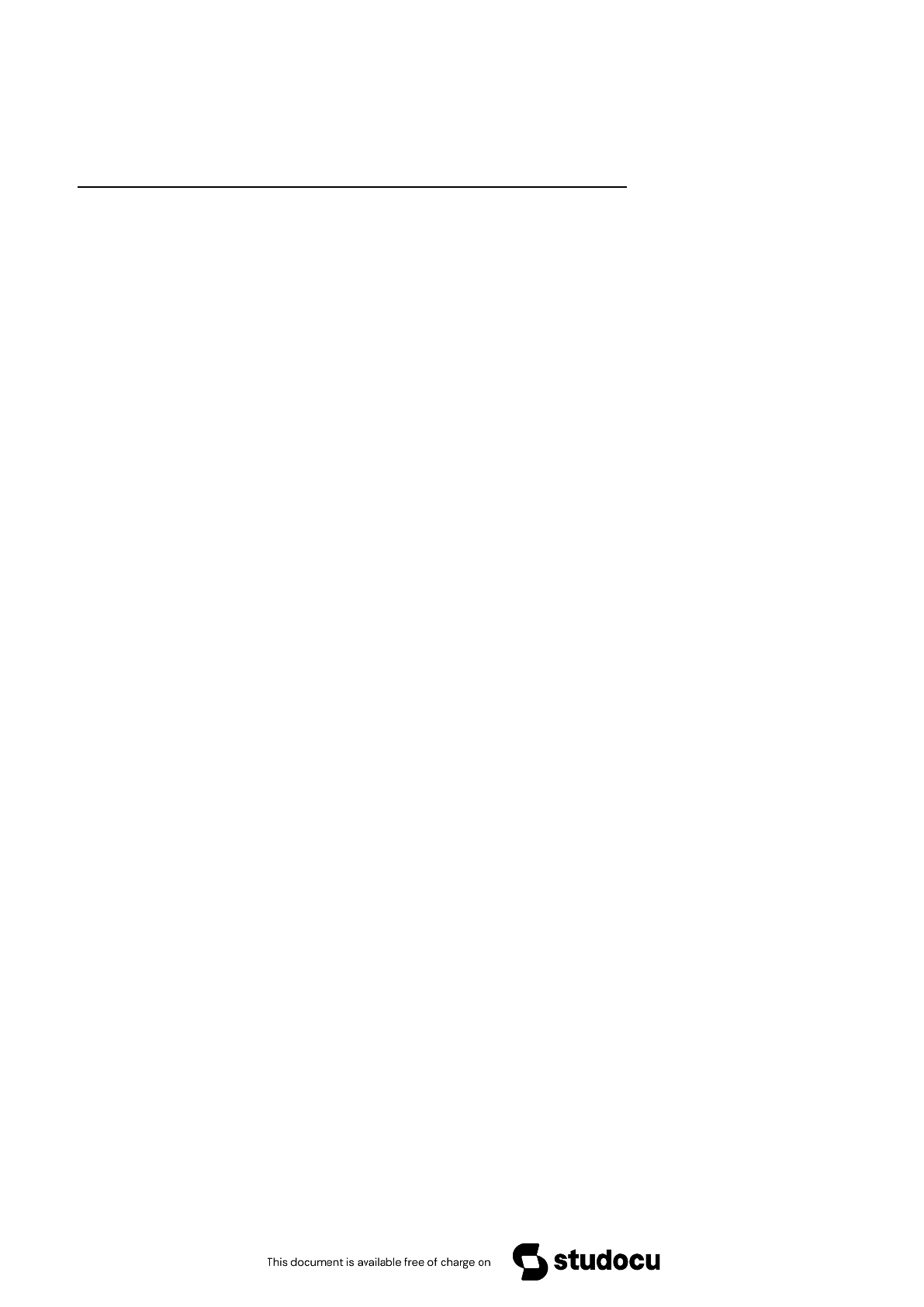
políticos, sociales y legales que desequilibraron el juego a favor de la reinstalación de la norma formal del
art. 86. En ese contexto, las mujeres empezaron a acudir al sistema de salud demandando abortos por las
cáusales previstas en dicho artículo. Cuando se encontraron con estas demandas de servicios, los
prestadores de salud comenzaron a solicitar autorización del PJ para practicar los ahorros que ellos
consideraban prohibidos o solo realizables previa autorización judicial.
— El giro procedimental y la Lucha por la Revocación de la norma informal.
Entre 2005 y 2012, los tribunales provinciales se convirtieron en el escenario para la aplicación del art. 86
del CP. En la mayoría de las sentencias, los jueces insistían en que las mujeres no necesitaban buscar el
permiso judicial para acortar cuando se encontraban en alguna de las circunstancias tipificadas en el art.
86.
El surgimiento de estos casos marcó un punto de inflexión que provocó la aprobación de un primer
conjunto de normas procedimentales sobre el art. 86 sancionadas por ministros de salud a nivel provincial.
Sin embargo, los casos motivados por la existencia de una autorización judicial como precondicion oara
acceder a un aborto no cesaron. La oposición a la prestación de servicios de aborto legal a menudo se
ejercía desde el sistema de salud y el PJ sin mucho debate legal sustantivo.
Los actores conservadores más moderados aceptaban que las mujeres podían abortar en circunstancias
excepcionales, pero disentían sobre el alcance de las indicaciones en caso de violacion y de riesgo para la
salud de la mujer, defendían una interpretación restrictiva.
Podemos diferenciar tres etapas en el giro procedimental.
A) Primera etapa: la adopción de reglas simples.
A partir del 2005, varios de los casos judiciales mencionados llevaron a la adopción de una serie d e
iniciativas regulatorias que buscaban regular la condiciones de prestación de los abortos previstos en el
art. 86. En ese año, CABA y Rosario, y las provincias de BS AS y Neuquén aprobaron sus respectivas
guías de aborto no punible definiendo los pasos a seguir para proveer abortos legales.
Con la asunción de CFK en 2007, cambió el ministro de salud y se frustró el proyecto del Ministerio de
Salud de la Nación de adoptar una guía procedimental, así como también se dio el fracaso de dos
iniciativas provinciales en Mendoza y La Pampa. La mayoría de las políticas públicas regulatorias del
aborto se paralizaron en las distintas ciudades.
B) Segunda etapa: nuevas guías, una cuestión de derechos.
A pesar de este panorama, la lucha por subvertir la regla informal de penalización no cesó y los sectores
progresistas continuaron desplegando nuevas estrategias de lucha. En esta etapa se organizaron nuevas
instancias de deliberación en el Congreso y se propuso una segunda ola de regulaciones más específicas.
Otras iniciativas regulatorias continuaron impulsando también a nivel provincial genies cambios hacia la
derogación de la regla informal de prohibición total del aborto.
Con relación a la causal salud de la mujer, las nuevas guías y protocolos aclaraban ahora que la salud
debía ser entendida de forma holística e integral y que el peligro para la salud debía ser confirmado por un
solo profesional de la salud; respecto de la causal violacion, interpretaban que la excepción a la
penalización del aborto alcanzaba a cualquier victima de violacion y terminaban con el requisito de
denuncia penal por violación.
A partir de estos avances, a comienzos de 2012 los servicios de aborro no punible todavía no se
encontraban disponibles en la mayor parte del territorio del país. Los avances mencionados coexistieron
con varias deficiencias de interpretación y la implementación de las nuevas normas procedimentales. La
falta de normas claras, detalladas y explícitas sirvió con frecuencia para dificultar la aplicación de las guías
procedimentales. En varias de las guías, la falta de reconocimiento del abanico de opciones técnicas para
la práctica de abortos no punibles, ha limitado las opciones de las mujeres para acceder a un aborto legal
en condiciones seguras.
Mientras todos estos límites se evidenciaban, el desafío de hacer exigible los nuevos protocolos de aborto
se enfrentaban también a las estrategias legales e ilegales de los sectores conservadores. Dentro del
gobierno nacional, los gestos conservadores de resistencia también surgieron desde la máxima jefatura del
poder ejecutivo nacional, ya que la Presidenta se había manifestado de forma repetid en contra de la
legalización del aborto.
C) El giro procedimental tras la decisión de la CSJN en el F., A.L.
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

Una nueva etapa en la relación entre las normas formales e informales que regulan el aborto en el país
comenzó en marzo de 2012, en la sentencia de la CSJN en F.A.L., que señaló el triunfo de quienes
defendían la regla formal del aborto. La Corte confirmó la decisión de la CSJN que había autorizado la
práctica del aborto solicitado por una adolescente que había sido violada por la pareja de su madre.
El voto mayoritario comienza por desestimar la aseveración de que la CN requiere la prohibición total del
aborto. La CSJN procedió a detallar las diferentes normas de la CN y de los TI que sustentan la
constitucionalidad del art. 86, y su interpretación como derecho al aborto en el caso de violacion para
cualquier victima, independientemente de su capacidad.
También explicitaron el deber del Estado de remover todos los obstáculos impuestos a nivel médico,
burocrático y judicial que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. La Corte aclaró varias
cuestiones discutidas sobre implementación, recordando tanto al gobierno como a los prestadores:
- Su deber de proveer los servicios sanitarios para la práctica de abortos no punibles.
- La prohibición de requerir autorización judicial previa.
- La necesidad de solicitar una declaración jurada como único requisito para dar fe de la violacion.
- La obligación de no imponer otro tipo de requisitos adicionales.
- La necesidad de regular el ejercicio de la objeción de conciencia.
La CSJN afirmó la responsabilidad en la que podrían incurrir los profesionales de la salud y el derecho
derivada de la obstrucción de abortos no punibles. Desde su publicación, el fallo ha impulsado un amplio
debate social sobre el aborto. Su eficiencia para deslegitimar la persistente regla informal restrictiva del
aborto no punible es, no obstante, difícil de evaluar. A pocos meses de la sentencia, la mayoría de las
actividades y debates jurídicos impulsados por FAL han tenido lugar a nivel provincial.
La oposición conservadora posta FAL ha llegado a los tribunales mediante el litigio de casos estratégicos
en los cuales algunas organizaciones han cuestionado las nuevas reglas o han intentado obstruir el acceso
de las mujeres a los abortos. A pesar de ello, los sectores progresistas movilizados para reforzar el giro
procedimental se han multiplicado y han aumentado su arsenal de estrategias para defender los derechos
de las mujeres al aborro no punible.
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL.
El bien jurídico protegido por este grupo de delitos se encuentra señalado de manera distinta luego de la
reforma legal. Antes, este tipo de delitos pretendían proteger la “honestidad” de la víctima, entendiéndose
por ella, a la virginidad y la reserva sexual. En cambio, ahora se entiende que el bien jurídico protegido es
la integridad sexual, entendida como la libertad sexual.
La libertad sexual es la posibilidad de auto determinarse en las relaciones sexuales, es la libertad de
decisión en estas relaciones. Dicha integridad o libertad sexual presenta distintas etapas de acuerdo a la
edad del sujeto. Con respecto a los menores de 13 años, cuyo consentimiento para las relaciones
sexuales no es válido porque se entiende que no pueden otorgarlo plenamente, la libertad sexual refiere a
la posibilidad de un normal desarrollo para que luego puedan elegir y ejercer libremente su sexualidad.
Para los mayores de 13 y menores de 18, refiere a la libertad de desarrollo sexual; y, para los mayores de
18 refiere a la libertad de decisión.
El art. 119 CP prevé cuatro delitos contra la integridad sexual, estos son: a) abuso sexual simple; b) abuso
sexual gravemente ultrajante; c) abuso sexual con acceso carnal y d) agravantes.
A) Abuso sexual simple.
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare
sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia,
amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
La ley no define al abuso sexual simple, pero la doctrina lo define como el tocamiento de partes íntimas de
la víctima u obligar a la víctima a tocar al autor en sus partes íntimas. Consiste en un tocamiento. La nota
esencial en el tipo es la falta de consentimiento en el contacto sexual con la víctima.
Cabe mencionar la discusión que surge en torno a los delitos de propia mano y el abuso sexual. Los
delitos de propia mano son aquellos que exigen que el autor ejecute personalmente el tipo, es decir, que
sea quien realice la acción por sí misma. Si se considera que el abuso sexual simple es un delito de mano
propia, nunca podría existir autoría mediata del hecho, ya que consiste en usar a otro como un instrumento
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582

para llevar a cabo el delito. Tampoco podría haber coautoría si la otra persona no llevó a cabo el
tocamiento, por lo cual sólo podría ser un cómplice primario.
Molina señala que se puede elidir la cuestión del delito de propia mano, y podría considerarse coautor del
delito a quien ayuda a satisfacer el tipo penal, por ejemplo, ejerciendo fuerza para evitar la resistencia de la
víctima, pero sin realizar el tocamiento en sí.
En cuanto a la falta de consentimiento, el art. 119 hace una enumeración enunciativa de distintos
supuestos, que pretende abarcar cualquier situación en la que falte el consentimiento. Un ejemplo lo
constituyen las relaciones con personas menores de 13 años, ya que se entiende que aunque ésta haya
consentido la relación, dicho consentimiento no es válido.
El abuso con mediación de violencia incluye el uso de narcóticos y el empleo de la fuerza física para
vencer la resistencia de la víctima. Por su parte, la amenaza es el anuncio de un mal grave que puede ser
causado con el autor con cierto grado de inminencia.
En cuanto al abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia es aquel que se da
principalmente en instituciones caracterizadas por una estructura de subordinación, en que la víctima
puede verse sometida a prestar consentimiento por miedo a su autoridad.
El abuso simple admite tentativa. En cuanto al tipo subjetivo, debe mediar dolo. Para verificar la existencia
del dolo, debe probarse que el autor conocía el tocamiento que realiza y la falta de consentimiento de la
víctima, siendo estos los dos elementos del tipo objetivo. No requiere un elemento subjetivo distinto del
dolo.
B) Abuso sexual gravemente ultrajante.
La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o
circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la
víctima.
El agravante se da por la duración o circunstancia de realización del abuso. Se trata de una figura
agravada porque hay una afectación mayor del bien jurídico protegido.
El tipo objetivo requiere de un tocamiento, una falta de consentimiento y una duración o circunstancia
gravemente ultrajante. En cuanto al tipo subjetivo, se exige la existencia de dolo.
C) Abuso con acceso carnal.
La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del
primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
A partir de la reforma del texto, se considera abuso con acceso carnal también a aquel realizado por vía
oral, quedando equiparados tanto la vía vaginal, anal y oral, por considerarse que la gravedad del delito es
igual aunque la boca no sea un medio natural para las relaciones sexuales.
La segunda parte del párrafo equipara al acceso carnal con otras conductas análogas como la introducción
de objetos por la vagina y el ano, quedando excluida aquí la vía oral.
En cuanto a la autoría de este delito, se discutía si las mujeres podían perpetuar un abuso sexual con
acceso carnal, ya que la redacción antiguamente enunciaba “tuviere acceso carnal”. Sin embargo, la
discusión queda saldada ya que ahora dice “hubiere acceso carnal”, admitiendo la posibilidad de que la
autora sea una mujer.
El tipo objetivo exige un acceso carnal (vía anal, vaginal u oral) o la introducción de otras partes del cuerpo
u objetos en el ano o vacuna de la víctima, más la falta de consentimiento. El tipo subjetivo exigido es el
dolo.
D) Agravantes.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o
prisión si: a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador,
ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere
existido peligro de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión
de sus funciones;
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582
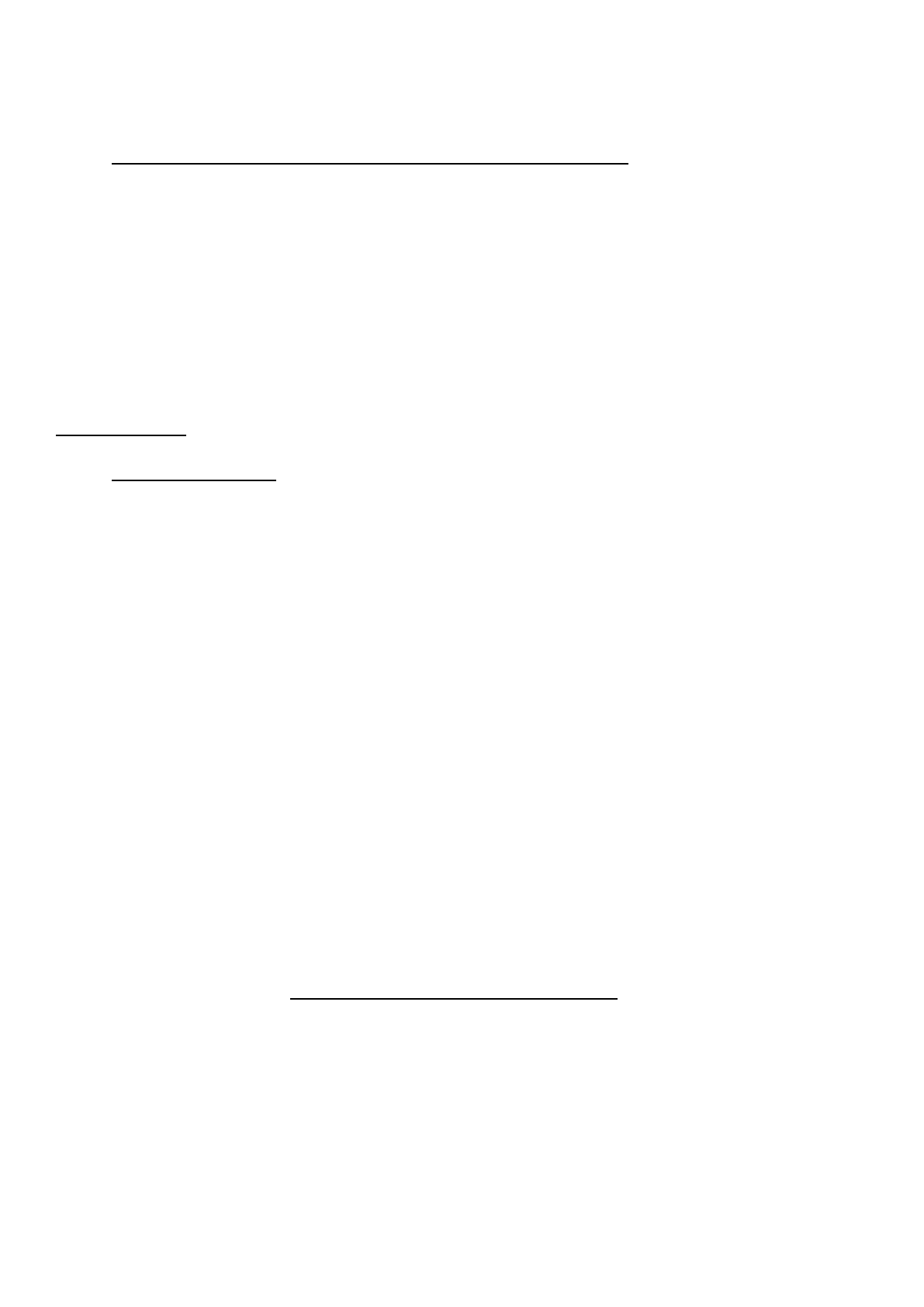
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de
convivencia preexistente con el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión si
concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).
● ABUSO CON APROVECHAMIENTO DE LA INMADUREZ SEXUAL.
El art. 120 CP prevé que: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare
algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona
menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del
autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no
resultare un delito más severamente penado.
La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas
en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119
Este delito prevé el caso en que la víctima sea menor de 16 años (pero mayor de 13 años porque requiere
consentimiento de ella), y el autor se haya aprovechado del menor por su mayoría de edad y la
inexperiencia sexual de la víctima. En este tipo, existe cierto consentimiento, pero marcado por la
diferencia de experiencia sexual entre el autor y el menor de edad. La nota distintiva es el
aprovechamiento del autor de su preeminencia o superioridad. El aprovechamiento no puede presumirse
sino que debe probarse en cada caso, pero es más claro cuando la diferencia de edad es mayor.
● DELITOS DE TRATA.
Los artículos 145 bis y 145 regulan delitos de trata de personas. ARTICULO 145 bis. - Será reprimido con
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas
con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque
mediare el consentimiento de la víctima.
ARTICULO 145 ter. - En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años de
prisión, cuando: 1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o
coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años. 3. La víctima fuera una persona
discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. 4. Las víctimas fueren tres (3) o más. 5. En
la comisión del delito participaren tres (3) o más personas.
6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor,
curador, autoridad o ministro de cualquier
culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 7. El autor fuere
funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.
Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena
será de ocho (8) a doce (12) años de prisión. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la
pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.
El Protocolo de Palermo, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional exhortó a la Argentina a implementar leyes que protejan la libertad de manera
amplia, particularmente en cuanto a la dignidad y autodeterminación.
El art. 145 bis prohíbe trasladar, recibir o captar personas para la explotación sexual dentro del territorio
nacional o hacia el exterior, haya o no consentimiento de la víctima. Este aspecto fue ampliamente
discutido, ya que existen dos posturas al respecto: una primera postura considera que se trata de personas
con voluntad muy viciada y por lo tanto no tienen capacidad de consentir ser parte de la trata, ya que nadie
puede disponer de su libertad a tal extremo. Una segunda postura sostiene que no tomar en cuenta el
consentimiento de la persona viola el principio de intimidad, y debería ser una presunción que admita
prueba en contrario. Sin embargo, la ley argentina receptó la primera postura, por lo cual el delito queda
consumado aun cuando haya mediado consentimiento de la víctima.
La ley penal no define el concepto de explotación sexual; para ello, debemos recurrir a la Ley de Trata o a
la CNUDOT. Artículo 2º: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la
recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como
desde o hacia otros países.
Downloaded by Violeta Coelho Reilly ([email protected])
lOMoARcPSD|14149582
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
primer-multiple-choice-penal-catedra-garibaldi.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.