
Unidad 4
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE GÉNERO? Eduardo Mattio
1. Indique la relevancia actual que propone el autor para el concepto género en nuestra cotidianeidad.
Cada vez es más notoria la relevancia social y política que adquirió en término “Género”. En los medios de
comunicación, por ejemplo, frente a los habituales asesinatos de mujeres perpetrados por sus maridos,
amantes o novios, se ha dejado de hablar de «crímenes pasionales» para hablar de «violencia de género».
Algo parecido ocurre con la violencia doméstica donde se ha vuelto habitual entender tales situaciones desde
una «perspectiva de género» que desnaturaliza tales formas de violencia contra las mujeres. Por otra parte,
el ámbito jurídico no ha sido ajeno a tales modificaciones culturales, por ejemplo, con licencia materna
postparto a 180 días. Otro tanto se puede decir de los debates en torno a la ley de identidad de género en
el seno del Congreso Nacional: es inminente el reconocimiento legal de la identidad sexo-genérica auto
percibida de las personas trans.
2. Explique qué entiende el autor por la noción de “ideología de género”.
La ideología de género ha servido para suscitar escenarios menos discriminatorios respecto de las mujeres
y las minorías sexo-genéricas; sin embargo, la iglesia católica ha condenado unánimemente a dicho término
que “acarrea consecuencias penosas para la familia heterosexual, monogámica y reproductiva.
Mattio defiende la idea de que la ideología de género ha proporcionado en las últimas décadas una
herramienta emancipadora para las luchas de los movimientos de mujeres y LGTB. Herramienta beneficiosa
a la hora de modificar por medio de estrategias siempre nuevas un imaginario patriarcal, androcéntrico y
heteronormativo difícil de desmontar.
3. Analice las relaciones entre las categorías de sexo y género desarrolladas por las pensadoras
feministas expuestas en el texto ¿Cuáles son sus efectos en los procesos de construcción de
identidades y posteriores críticas?
Feminismo de la 2° Ola: Inspiradas en Simone de Beauvoir, que en su libro “El segundo sexo” dice:
No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que
reviste en el seno de la sociedad la hembra humana, es el conjunto de la civilización el que elabora ese
producto intermedio entre el macho y el castrado que se califica de femenino.
Esto permitió suponer que:
- “Sexo” es un atributo biológico, dado, necesario, inmutablemente fáctico.
-Ser humano equivale a ser sexuado.
- “Género” es una construcción cultural variable del sexo.
- “mujeres” es un conjunto de significados utilizados dentro de un campo cultural.
Gayle Rubin dice: Sistema sexo –género como “conjunto de disposiciones por el cual una sociedad
transforma la sexualidad biológica en producto de la actividad humana y satisface esas necesidades
transformadas”.
El concepto de género sirvió para contestar y cambiar la naturalización de las diferencias sexuales, en donde
hombres y mujeres están situados en relaciones de jerarquía y antagonismo. Las feministas se preguntaron
cómo y en qué condiciones se han definido los diferentes roles y funciones para cada sexo. Esto llevo a
desacreditar los roles sociales culturalmente asignados, ya que por el carácter contingente son susceptibles
de ser resignificados.
No obstante, aunque el “determinismo cultural” fue deconstruido, estas feministas no fueron igualmente
enfáticas en deconstruir el “determinismo biológico” por lo cual las formulaciones de una identidad esencial
como mujer o como hombre permanecieron intocadas, es decir, muchas feministas continuaron idealizando
ciertas expresiones de género como verdaderas y originales.
3. Desarrolle lo que entiende Judith Butler por la “perspectiva heterocentrada” en relación al
“determinismo biológico” del sexo, así como su propuesta superadora.
Las feministas de la segunda ola no fueron igualmente enfáticas a la hora de derruir el determinismo
biológico que se resguarda en el binomio macho hembra, muchas feministas continuaron idealizando ciertas
expresiones de género como verdaderas y originales dando así lugar a nuevas formas jerárquicas y de
exclusión dentro de las filas del feminismo.
Butler muestra ciertas concepciones y prácticas feministas que han permanecido sujetas a una perspectiva
heterocentrada en la que:
-El binarismo de género -varón mujer- tiene como correlato indiscutible la diferencia sexual biológica macho
hembra.
-Hay una relación causal o expresiva entre -sexo, género y deseo- entonces si se nace macho entonces se
es varón y por consiguiente se desean las mujeres.
-Se presupone una coherencia o unidad interna entre -sexo género deseo- que requiere de una hetero
sexualidad estable y de oposición.
Butler, sugería que la teoría feminista no debía ser una forma de vida con género sino más bien abrir el
campo de las posibilidades para el género sin dictar qué tipo de posibilidades debían ser realizadas. O sea,
no habría que canonizar las formas tradicionales de concebir la masculinidad y la feminidad sino más bien
evidenciar la inestabilidad intrínseca de tales expresiones.
5. Explique qué se entiende por “matriz heterosexual” y cómo actúa la concepción “performativa del
género” sobre dicha matriz ¿Qué significa que el género no sea un “acto voluntarista” ni un mero
acto “constructivista”?
En lo que Butler llama “matriz heterosexual” podemos observar un marco u horizonte en donde los cuerpos
son regulados, de manera que para que sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable
expresado mediante un género estable (masculino expresa macho, femenino expresa hembra). Es como
una rejilla de inteligibilidad cultural a través del cual se naturalizan los cuerpos, géneros y deseos, de tal
modo que los cuerpos que transgredan la matriz son expuestos a las más diversas sanciones sociales.
La autora propone su “concepción performativa de género”, donde la identidad de género se constituye
performativamente por las expresiones que según se dice son resultado de este.
Toda actuación de género no es más que el efecto de la repetición de un conjunto de significados
establecidos socialmente; el género no debe interpretarse como una identidad estable, sino como una
entidad débilmente definida ene l tiempo, instituida en un espacio exterior mediante una repetición estilizada
de actos.
Butler evita concebir al género de manera voluntarista, es decir, nadie elige el género que ha de actuar frente
a los demás como si se tratase de la indumentaria con la que nos vestimos cada día. Para entenderlo mejor
desde que venimos al mundo somos colocados en un horizonte discursivo heterocentrado en el que somos
reconocidos o como varones o como mujeres como, por ejemplo, lo que desencadena la afirmación de un
ecógrafo, un obstetra cuando enuncia “es una nena”, según Butler la emisión de dicho enunciado no supone
el reconocimiento de una identidad preestablecidas sino que produce performativamente la entidad que
nombra en tanto coloca a esa porción de carne humana bajo las regulaciones sociales que la categoría de
género presuponen.
Evita también todo compromiso constructivista es decir su manera de entender el proceso de generación no
presupone una superficie de inscripción (el cuerpo) que estaría sexuado de antemano. La sexuación del
cuerpo también es un efecto performativo, las normas reguladoras del sexo obran de una manera
performativa para constituir la materialidad de los cuerpos y para materializar el sexo del cuerpo.
6. Reflexione qué implica que el sexo sea una categoría construida y no natural.
La episteme postmoneysta planteada en el paradigma biomédico supone la disolución de la rígida noción
de sexo. Dicha episteme plantea al sexo con carácter construido y permite una inédita autogestión
biotecnológica del cuerpo. El cuerpo sexuado es percibido como un objeto maleable en virtud a los avances
tecnológicos.
Que los cuerpos devengan sexuados y cuenten con un carácter construido capaz de ser modificado por la
tecnología, deja en evidencia su posición como tecnologías biopolíticas para asegurar la hegemonía
heterosocial, tecnología por la cual los seres humanos son reducidos a cuerpos varones o cuerpos mujeres.
7. ¿Qué entiende Paul Preciado por el carácter prostético del género y las formas de incorporación?
Indagar en las posibilidades de resistencia que ofrecen y los efectos del considerar sexo/género
como tecnologías.
Preciado no solo atribuye al género un carácter performativo, sino principalmente un carácter prostético,
teniendo en cuenta la materialidad que involucra todo proceso de generización de los cuerpos. No solo seria
un efecto de las prácticas lingüísticas-discursivas, sino que supone formas de incorporación.
Esto no solo evidencia el carácter construido del género, sino que también permite la posibilidad de intervenir
en dicha construcción. El termino género no solo abre la posibilidad para modificar el cuerpo según un ideal
regulador preexistente, sino que permite una inédita autogestión biopolítica del cuerpo, una nueva forma de
agenciamiento corporal, que puede ser vista como formas de resistencia o apropiación de las tecnologías
para crear nuevas subjetividades.
Ofrece poder resistir a la violencia física y discursiva que aparece en todo proceso de generizacion del
contrato heteronormativo, la posibilidad de intervenir en los dispositivos biotecnológicos de producción de
subjetividad sexual.
8. Establezca las relaciones que formula Mattio entre las posturas feministas de la segunda ola sobre
el género y el paradigma de la identidad de género.
En la definición del feminismo de la segunda ola el género es la interpretación cultural variable y contingente
de la diferencia sexual, esta última mayormente estable; en el paradigma de la identidad de género, en
cambio, el género es una convicción subjetiva fija y estable que justifica las modificaciones tecnológicas del
cuerpo sexuado maleable.
Las feministas de la segunda ola encontraron, con la incorporación del término género, una manera de
desestabilizar la aparente inmutabilidad de los roles sociales que garantizaban una relación jerárquica entre
mujeres y hombres
En cambio, el paradigma biomédico de la identidad de género encontró una herramienta para adaptar los
aparentes límites del propio cuerpo a la identidad de género autopercibida.
Ambos vocabularios son útiles para diversos propósitos sociales, beneficiosos a la hora de modificar, por
medio de estrategias siempre nuevas, un imaginario patriarcal, androcéntrico y heteronormativo.
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO REMUNERADOS EN
MUJERES MIGRANTES PROCEDENTES DE BOLIVIA: POSIBLES LECTURAS DESDE EL
FEMINISMO POSCOLONIAL - María Gabriela Pombo
En este texto, la autora aborda una noción clave para los debates y estudios de género: la interseccionalidad.
Este concepto ha sido introducido por los movimientos feministas (de la mano de las feministas
afroamericanas, primero, y luego resignificado por los feminismos decoloniales, en particular por los
movimientos de mujeres indígenas en América Latina) para señalar la suma de desigualdades, exclusiones,
formas de discriminación y, como efecto, de formas de violencia teniendo en cuenta factores determinantes
como clase, etnia, raza, nacionalidad -además de género-; que hacen que no todas las mujeres (y no sólo
ellas, pues la comunidad LGTTBIQ+ emerge como colectivo con sus propias denuncias en el movimiento
feminista) sufran las mismas formas de opresión ni de la misma manera. En segundo lugar, la autora toma
dicha noción para poder pensar una problemática específica como lo es “la agencia femenina en contextos
de subalternidad” analizando el trabajo doméstico que realizan mujeres migrantes. Pensemos para la
comprensión del texto dos puntos centrales: ¿por qué es relevante esta problemática que aborda la autora?
Por un lado, porque las tareas de cuidado y la distribución social de las mismas, es una problemática que
ha tenido un lugar central en los reclamos de los movimientos de mujeres desde hace décadas. Por otro
lado, porque en el actual contexto mundial y regional de feminización de la pobreza y de grandes flujos
migratorios, la distribución desigual de las tareas de cuidado y domésticas ha empezado a ocupar un lugar
cada vez más importante en los estudios de género y en los reclamos por equidad de género.
Por otro lado, la noción de interseccionalidad que la autora recupera desde los feminismos poscoloniales,
es una herramienta de análisis indispensable, ya que permite visibilizar “diferentes diferencias constitutivas
de la subjetividad como la clase social, la raza y la etnia”, que pone en tensión la idea de una “opresión
común” igual a todas las mujeres y que desconoce especificidades históricas y contextuales. A su vez, la
autora propone discutir una lectura de la noción de interseccionalidad que ve en la intersección estos factores
como fuente de opresión y que hace difícil pensar en la agencia de, en este caso, las mujeres migrantes en
torno al trabajo doméstico. Esta preocupación de la autora surge ante una lectura desde la interseccionalidad
que ubica a las mujeres migrantes abocadas al trabajo doméstico sólo como vulnerables y sin posibilidad de
gestación de espacios de resistencia. En este sentido la autora va a cuestionar esta lectura de
interseccionalidad por partir de dos supuestos que rechaza, Por un lado, una visión estanca y
compartimentada de los dominios, público y privado, y de los procesos de producción y reproducción. Por
otro, una conceptualización particular de la agencia, centrada en la subversión del orden hegemónico. Por
ello, junto con Mahmood, sostiene que el pensamiento liberal y progresista -reeditado por el ideal
emancipatorio del feminismo- presupone un deseo universal de liberación, desconociendo su carácter
situado y su relación con otros deseos, motivaciones, compromisos y valores que inciden en sujetos
culturalmente localizados. Mahmood propone entonces poner en cuestión las condiciones bajo las que
emergen las distintas formas de deseo y elabora una comprensión de la agencia alternativa a la perspectiva
liberal: “no como sinónimo de resistencia en las relaciones de dominación, sino como una capacidad de
acción que se habilita y crea en relaciones de subordinación históricamente específicas”. En este sentido,
Pombo va a adoptar una noción de interseccionalidad que permita una mirada situada de las trabajadoras
domésticas migrantes que pueda, a través de las configuraciones género-clase-etnia-migración, dar cuenta
de las experiencias de las mismas sin reducir las mismas a una lectura que, si bien tomando estas
intersecciones, las lea en clave sólo de opresión y subordinación.
1.Distinga y diferencia las nociones de “feminismo hegemónico” y “feminismo postcolonial”.
El feminismo hegemónico era aquel que contaba con un carácter etnocéntrico, que universalizaba al sujeto
femenino en un sujeto blanco, heterosexual y occidental. Movimiento que homogenizaba a las mujeres e
invisibilizaba las diferencias que entre ellas había como la clase social, la raza, la etnia, la preferencia sexual,
etc.
Además, este feminismo hegemónico hacia una diferenciación de centro-periferia, dejando a las mujeres del
tercer mundo en la periferia y convirtiéndolas en el objeto de sus teorías.
En cambio, el feminismo postcolonial vino a oponérsele y denunciar las formas de opresión que se derivaban
de la creencia de una opresión común de las mujeres universalizadas en un sistema patriarcal.
El feminismo postcolonial enfatiza la idea de interseccionalidad género - raza - clase social para visibilizar a
las mujeres de color ocultas en la categoría mujer y en las categorías raciales.
2. ¿Qué quiere decir la autora cuando señala que la interseccionalidad discute la homogeneización
de las mujeres que invisibiliza diferentes diferencias constitutivas de la subjetividad?
La interseccionalidad hace visibles categorías (mujer y raciales) que se entienden en términos homogéneos
y esconden la multiplicidad de subjetividades dentro del sujeto del feminismo, subjetividades vinculadas a
su clase social, su raza, etnia, preferencias, etc.
Una noción que no englobe la interseccionalidad es una noción reduccionista y homogénea de las
subjetividades, de los sujetos y sus diferencias.
La interseccionalidad nos muestra no solo a mujeres blancas, heterosexuales y occidentales, sino también
a mujeres negras, lesbianas, del tercer mundo, entre otras tantas.
3. Siguiendo a Teresa de Laurentis, Pombo retoma la idea del sujeto poscolonial como sujeto múltiple
¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué crees que para la autora esta lectura de la interseccionalidad
como posición múltiple permite superar una mirada de dicha noción limitante, que entiende a las
mujeres migrantes como víctimas y objetos de procesos sociales que las subalternalizan?
La idea de un sujeto múltiple permite tomarlo como engendrado también en las experiencias raciales y de
clase, no solo en las sexuales, observando a su subjetividad como conjunto de experiencias múltiples y
complejas, contradictorias y definidas por variables que se superponen como lo son la clase social, la raza,
la edad, el estilo de vida, las preferencias sexuales, etc.
Para la autora esta idea es útil para analizar por qué las mujeres migrantes son víctimas y objetos de
procesos sociales que las subalternalizan (la pobreza de su país, la migración como última opción no elegida,
la violencia doméstica, la discriminación, etc.) Esta interseccionalidad puede verse como una vulnerabilidad
aumentada o acumulada por la presencia de diversas opresiones (no solo por ser mujer sino además por
ser migrante, venir de un país pobre, sufrir violencia, etc.)
Todas estas intersecciones actúan como condicionamientos estructurales de las estrategias que emplean
las migrantes para organizar el trabajo doméstico y de cuidados, en los arreglos que generan con el estado,
la familia, el mercado, las organizaciones de la comunidad, etc.
4. ¿Qué quiere decir la siguiente cita que aparece en el texto y que, en gran medida, sintetiza la idea
principal de la autora?: “Qué constituye una diferencia significativa o marca de opresión en un
contexto determinado nos es un atributo fijo y estable, sino una relación contingente y situada que
se moviliza en cada practica”
La situación de las mujeres es vista siempre desde una mirada homogeneizante y simplista, que no deja ver
la heterogeneidad que engloban dichas situaciones de opresión en contextos específicos. Se debe atender
a la especificidad poniendo en cuestión las opresiones e inscribiéndolas en su contexto particular.
MACHOS QUE SE LA BANCAN: MASCULINIDAD Y DISCIPLINA FABRIL EN LA INDUSTRIA
PETROLERA ARGENTINA – Hernán Palermo.
1. El autor afirma que “el género funciona como una suerte de ordenamiento social jerarquizado
sobre la cual construyen las realidades sociales”. Analice esta frase desde la propuesta del texto en
relación a los efectos producidos en las representaciones sociales sobre lo masculino y lo femenino.
El género es utilizado para marcar y delimitar las prácticas y representaciones acordes a hombres y mujeres,
esto es, lo que tienen que hacer y cómo deben ser unos y otros. Se construyen así realidades que moldean
un ordenamiento jerarquizado entre ambos sexos, donde se subordina al femenino.
La masculinidad es un ordenamiento social e histórico por medio del cual hombres y mujeres se
comprometen en una posición de género, así se configuran efectos concretos en las prácticas, las
experiencias corporales y las representaciones.
Por ejemplo, con la elección de la reina del petróleo, se moldea una imagen de mujeres débiles, dulces y
encantadoras, que solo acceden al espacio público en esta fiesta, pero sus roles son mayormente la
reproducción, el cuidado y las tareas domésticas.
Lo mismo ocurre con los hombres, donde se moldean masculinidades fuertes, heroicas, que dan la vida por
el trabajo; la representación mas acabada de hombres fuertes, sanos de cuerpo con rigidez absoluta se
sintetiza en los monumentos a los trabajadores del petróleo.
2.El texto presenta una reseña histórica sobre la construcción del modelo familiar en estrecha
relación a lo que el autor denomina una disciplina fabril. Desarrolle desde esta crónica como fueron
entendidas las categorías hombre y mujer, tomando en cuenta los imaginarios sociales establecidos,
los roles asignados y las características esperadas de cada sujeto según le género.
Como parte del tipo ideal de trabajador se conformaron las “familias ypefeanas”, donde las mujeres estaban
compelidas a la reproducción de la fuerza de trabajo, al cuidado y las labores domésticas. El trabajo para
las mujeres era opcional pero las tareas del hogar no eran relevadas, por ende, mujeres trabajadoras debían
realizar los dos trabajos.
En cambio, el lugar de sujeto fabril-petrolero era designado para los hombres, desde ahí soportaban ritmos
fuertes de trabajo sin descanso, en duras condiciones y mucho desgaste.
Todas estos roles y aptitudes configuraban una marcada disciplina para el trabajo, que eran calificadas por
las políticas de recursos humanos en las evaluaciones de desempeño. Disciplina plegada de demostraciones
de hombría y fortaleza, acompañadas mayormente de violencia.
3. Desarrolle que entiende el autor por masculinidades heroicas ¿Cuáles son las principales
características de esta categoría? Indague en los aportes que realiza el texto sobre la construcción
de una noción de sacrificio como “cosa de hombres”, y sus cruces con las actitudes esperadas en
un empleado petrolero.
Dentro de estas demostraciones de masculinidad encontramos rituales de iniciación a trabajadores nuevos,
bromas pesadas entre compañeros, jerarquías bien demarcadas entre jefes y subordinados, encubrimiento
de accidentes y golpes producto del trabajo, violencia de varios tipos, entre otras.
Los hombres implicados en este trabajo tienen el destino de poseer una “masculinidad heroica”, esta implica
una figura de trabajador fuerte y totalmente entregado a su trabajo, que desafía al peligro y pone su labor
por delante de su sufrimiento diario, se sacrifica hasta la muerte por este. Esta connotación expresa la fuerza
superior, la resistencia y la firmeza que tiene los hombres por delante de las mujeres en estos trabajos, y
crea una figura de sujeto-fabril-petrolero-masculino que es ampliamente beneficiosa para el capitalismo y
las empresas petroleras.
La figura heroica con la que se generaliza a los trabajadores petroleros genera que estos interioricen toda
esa masculinidad y aguanten condiciones muy desfavorables de trabajo, que implican largas jornadas de
acciones peligrosas en las cuales se esconden accidentes y golpes para no atentar con dicha figura de
hombre fuerte (que hacen cosas de hombres) en contraposición a la debilidad femenina.
4. Analice que entiende el autor cuando explica que la virilidad funciona como una trampa. Relacione
este punto con las descripciones ofrecidos sobre los casos de accidentes y los rituales de iniciación
para transformar hombres blandos en hombres duros.
Los hombres son victimas de la representación dominante. La consolidación de la masculinidad y la
asignación de roles a cumplir hacen que el hombre sea obligado a ser fuerte y viril, a contar con aptitudes
como la fortaleza, la tenacidad, la resistencia, etc.
Todo esto funciona como una trampa en donde las empresas se benefician de esta imagen de sujeto-fabril-
petrolero-masculino que acepta como inevitables las condiciones de trabajo, ocultan los accidentes, su
sufrimiento y desgaste diario para no ser “hombres blandos”, para que no se feminice su figura. Para
consolidar esta “hombre duro” en favor de la empresa, los empleados jóvenes deben pasar una serie de
rituales, que mayormente engloban violencia, para ser aptos y dejan de lado cualquier rasgo de debilidad.
Las empresas ganan dinero y cuentan con beneficios al mostrar índices bajos de accidentes laborales; se
crea así una inversión de sentidos donde el trabajador se siente dominante a partir de una posición
jerarquizada, pero al ejercer su dominancia esta contribuyendo a una inmensa vulnerabilidad frente a los
intereses empresariales.
VIOLENCIAS, DESIGUALACIONES Y GÉNERO – Ana María Fernández.
(a continuación, resumen del texto)
Solo se discrimina a aquel colectivo que es percibido como inferior; los procesos por el cual un grupo social
es inferiorizado y discriminado operan naturalizados, convirtiéndose en invisibles sociales. Un invisible social
no es algo oculto, este se conforma de hechos y acciones reproducidos por todos, que son percibidas como
naturales, no se tiene cuenta de ello.
Ejemplos de estos invisibles sociales tan eficaces podemos encontrarlos en la familia, donde se ejerce poder
y se inferioriza a través de la desigual distribución del dinero, de las opciones de realización personal, de las
tareas domésticas, etc. También en la educación, los medios masivos de comunicación, el trabajo, las
prácticas médicas, entre otras.
Para que los dispositivos de desigualación sean eficaces se necesita implicar una dimensión subjetiva en
donde los argumentos de la discriminación formen parte del bagaje subjetivo de quienes integran los
aparatos del poder como así también de quienes forman parte de los grupos estigmatizados. En los grupos
sociales afectados se crean universos de significaciones, inscriptos en sus subjetividades como también en
sus prácticas, donde se instala una tensión entre la propia percepción de inferioridad (por la cual acatan las
injusticias) y diferentes grados de resistencia (que se oponen a tales injusticias).
La violencia es producto de la intolerancia a lo diferente, se iguala a lo diferente con lo inferior, peligroso y
enfermo; a través de esta operación se crean los grupos sociales inferiores para su posterior discriminación,
exclusión y subversión.
La inferiorización de un grupo social o de un individuo crea condiciones para la expropiación de sus bienes
y derechos, pierde progresivamente hasta las mas mínimas independencias tanto en sus relaciones
laborales, sociales, afectivas como sus decisiones personales, eróticas y económicas. Para que un grupo
sea discriminado debe haber un proceso de doble apropiación: apropiación de los bienes que producen los
discriminados (económicos, simbólicos, sentimentales y/o eróticos) y apropiación de sus potencias pata
producir tales bienes (potencias económicas, sentimentales y/o eróticas).
Los dispositivos de desigualación han instituido diversos mitos sobre los que es ser mujer y lo que es ser
hombre, consolidando en cada periodo histórico tanto los patrones sociales y subjetivos como los ámbitos y
modos de circulación publica y privada a los que ambos géneros debían adecuarse.
Mientras los argumentos sociales van variando históricamente, permanece estable una lógica con la que se
ordenan tales argumentos de las diferencias de los géneros:
-Identifica diferencias entre hombres y mujeres debidas a su condición sexuada.
-Remite las mismas a esencias inmodificables (debidas a la voluntad divina, características biológicas,
culturales, inconscientes, etc.).
-Inscribe las diferencias en un orden binario y jerárquico, donde siempre uno de los atributos es tomado
como referencia o criterio de medida (masculino), mientras que los otros (femeninos) son defecto, falta,
complemento, etc.
-Legitima la desigualdad social de los así constituidos como diferentes.
En tal lógica lo diferente será siempre negativo e inferior de aquello que lo hegemónico señala como lo Uno.
Para que hombres y mujeres ganen respectivamente libertades desplazando mandatos culturales, es
necesario igualar oportunidades para las mujeres. Las libertades de ambos géneros son imposibles de
conseguir sin la paridad política de los mismos.
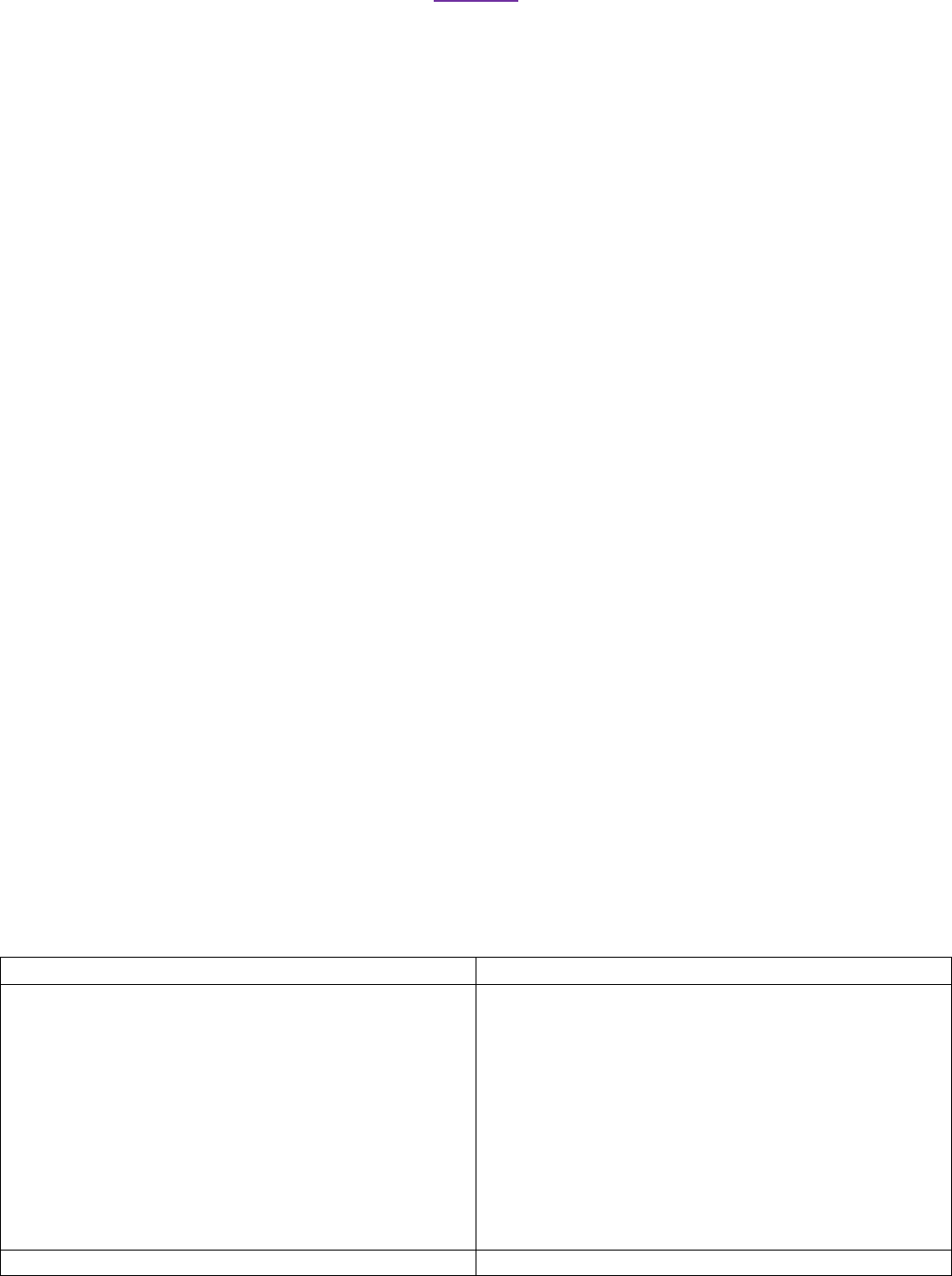
La resistencia al dominio del otro solo es efectiva si permite construir la propia potencia. Si ambos géneros
buscan acrecentar su potencia de si y no el dominio del otro, en sus paridades políticas ampliaran
amplificadamente sus libertades.
Unidad 5
EL ENFOQUE ANTROPOLÓGICO EN EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS SALUD-ENFERMEDAD-
ATENCIÓN: PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y DESAFIOS – Silvina Buffa.
1. Esboce una definición respecto de la Antropología Medica y sus principales desarrollos (modelos)
en el proceso de constitución de la disciplina y la actualidad.
La Antropología Médica es la especialidad de la Antropología Social o Cultural se ha ocupado de
investigaciones etnográficas, producciones teóricas e intervenciones sobre los procesos sociales y las
representaciones culturales de la salud y la enfermedad, así como de las heterogéneas estrategias
construidas para mantener o modificar las condiciones de vida y de salud de los conjuntos sociales.
Martínez Hernáez destaca tres modelos predominantes y sucesivos en el proceso de conformación de la
AM y que responden a diferentes etapas en el tratamiento antropológico de temáticas referidas a la salud,
la enfermedad y sus formas de atención o curación.
➢ Modelo Clásico: Predominó una marginalidad de temas “médicos” en trabajos antropológicos y una
ocultación e inclusión de los sistemas terapéuticos nativos en temáticas que los investigadores consideraban
más propios del mundo nativo, como las “creencias”, la magia, la religión y/o la brujería. Así, fundamentada
en la distinción entre ciencia y creencia, la medicina indígena era percibida como un sistema místico o
irracional dado que la mentalidad indígena era generalmente asociada a la imprecisión y el error.
➢ Modelo Pragmático: Predominó una Antropología aplicada a los programas de salud en países en
desarrollo y a ciertas problemáticas socio-sanitarias. En muchos casos, se estudió la cultura de grupos
nativos por encargo de la biomedicina (lo que se entendió como una dependencia teórica de la medicina
occidental). Esto habría llevado a plantear la dicotomía medicina/cultura y luego biomedicina/etnomedicina.
➢ Modelo Crítico: En el que se ubican muchos de los trabajos actuales de la disciplina, caracterizado por la
incorporación de la biomedicina como objeto de estudio y la explosión de teorías diversas sobre la salud, la
enfermedad, el cuerpo y el conocimiento científico.
De este modo, la AM destaca cómo la biomedicina se constituye en uno de los modelos posibles y por cierto
hegemónico, pero no el único, para entender y abordar los procesos de S/E/A. A partir del cuestionamiento
de la hegemonía, centralidad y normatividad del enfoque biomédico, se puede reconocer una transformación
en las categorías centrales del pensamiento en la AM: desde categorías centradas en la enfermedad, las
prácticas y saberes de la medicina científica, hacia los malestares, dolencias y padecimientos en diversos
contextos sociales, a partir de una perspectiva relacional y procesual.
2. Enuncie las principales características de los enfoque biomédico y antropológico de la S/E/A.
ENFOQUE BIOMÉDICO
ENFOQUE ANTROPOLÓGICO
Determinismo biológico. Dicotomías: naturaleza/
cultura; sujeto/ objeto; mente/ cuerpo; normal/
anormal. Unicausalidad. Unidimensionalidad.
Ahistórico. Universalidad. Asocialidad,
individualidad (caso).
Explicar. Normativo/ Eficacia pragmática
Neutralidad “científica”, saber técnico
Curación de enfermedad, medicalización, hecho
técnico reparativo con eficacia biológica. Niega
otras prácticas
Lo social y cultural no está subordinado a lo biológico.
Construcción cultural de la realidad.
Multicausalidad. Multidimensionalidad. Histórico.
Particularidad. Perspectiva Relacional, procesual.
Comprender/interpretar sentidos
No neutralidad: saber/poder, sentir, emociones,
intereses
Cuidados de la salud. Hecho técnico, institucional,
social,
cultural, político, económico con eficacia simbólica.
Itinerarios terapéuticos: conjuga múltiples prácticas
Enfermedad: disease. Anomalías biológicas o
Padecimientos: illness. Aflicción o malestar.
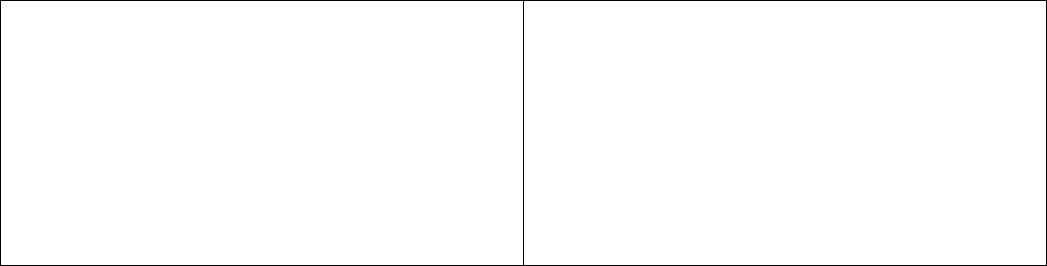
psicobiológicas que afectan al organismo.
Signos: evidencias “objetivas” de la enfermedad,
desde los criterios del profesional. Perspectiva etic
(externa al contexto cultural)
Saber/ poder: medico. Se limita a su propio marco
referencial
Factores socioculturales: contingencias/ causas
secundarias (pobreza, hábitos, desigualdades
sociales).
Representaciones, construcciones y categorías
culturales.
Síntomas: mensaje, texto, simbolo con sentido.
Perspectiva emic: perspectiva interna, percepciones
nativas
Saber, experiencia de quien enferma. Aceptar el punto
de
vista nativo. Perspectiva del actor.
Papel determinante de relaciones sociales, factores
económicos, políticos, ideológicos.
El principal cuestionamiento que la AM realiza al enfoque biomédico es su determinismo biológico; esto es
considerar la autonomía y fuerza de determinación de lo biológico, respecto de las conductas individuales y
los procesos psicológicos, así como de las relaciones sociales y las producciones culturales. Ello implica
comprender los fenómenos humanos desde una jerarquía en la que los procesos biológicos, los “genes” y/o
la “herencia” ejercerían una determinación en la vida humana.
La biomedicina establece una relación entre institución médica o médico y paciente basada en la asimetría
y exclusión del saber/poder del paciente desde una racionalidad científica; la labor médica se orienta
fuertemente al trabajo clínico asistencial, de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad basados en la
eliminación de signos del cuerpo, desde una construcción del cuerpo como máquina y de la enfermedad
como ruptura y/o desviación de la norma.
Esta concepción biomédica de S/E es cuestionada fuertemente por el enfoque antropológico que postula
que lo social y lo cultural no se subordinan a lo biológico, habiendo una interdependencia entre el mundo
social y la “realidad natural”. Dado que no es posible separar “lo natural” de “lo cultural”, aun lo considerado
natural y/o biológico, supone una construcción cultural de dicha realidad
En este sentido la biomedicina se ha orientado a explicar ciertos fenómenos, estableciendo una
unicausalidad y/o causalidad lineal de las enfermedades. Además, la biomedicina busca curar la
enfermedad, desde un fin reparativo, entendiendo la curación como un hecho meramente técnico con
eficacia biológica, con fuerte acento en la medicalización del cuerpo. Mientras que la antropología más bien
ha buscado interpretar y comprender los procesos S/E/A desde una visión multicausal, multidimensional,
que atiende a los procesos de eficacia simbólica implicados en la curación de los padecimientos. En este
sentido, diferentes investigaciones han atendido a variadas dimensiones implicadas en las formas de
enfermar y/o sanar de acuerdo al contexto socioeconómico e histórico, así como los atravesamientos e
intersecciones de género, generación, étnico- raciales implicados en la producción de ciertos padecimientos
y/o sufrimientos.
3.Argumente por qué desde el enfoque antropológico se propone “admitir la centralidad de lo cultural
para comprender las maneras de enfermar, estar sano o curar/se”.
El enfoque antropológico propone admitir la centralidad de lo cultural para comprender las maneras de
enfermar, estar sano o curar/se, ya que desde este enfoque se tiene en cuenta las dimensiones sociales,
culturales, simbólicas institucionales del proceso S/E/A.
El enfoque antropológico apoya la noción de que la cultura, y las formas que las personas tienen de definir
salud y enfermedad son claves para comprender las maneras de enfermar, estar sano y curarse. Cada
conjunto social busca explicar, de acuerdo a su cultura, el fenómeno de la salud, la vida, las enfermedades
y la muerte. Así, se afirma que además de la naturaleza biológica, la salud y la enfermedad constituyen
fenómenos sociales y culturales.
La cultura juega un papel determinante en la construcción de concepciones de salud y enfermedad,
condicionadas por el grupo étnico, la clase social, las creencias religiosas, el género, la generación y la
historia de la sociedad a que pertenece. La antropología sostiene que la salud y la enfermedad son
universales. Pues todos los grupos humanos conocen o han conocido las enfermedades y la necesidad de
protegerse de las mismas.
4.Distinga qué papel se le otorga a la cultura o a lo cultural desde las perspectivas biomédicas y
desde la perspectiva antropológica.
Desde las perspectivas biomédicas lo cultural suele considerarse como contingente o asociado a causas
secundarias de ciertas enfermedades. Encontramos que los profesionales de equipos de salud asocian a
“cuestiones culturales” el uso de prácticas “alternativas” como la autocuración o las consultas a curanderos.
Al indagar los sentidos asignados a lo cultural encontramos que en ocasiones se asocia a las tradiciones y
al pasado: “siempre hicieron eso, por eso lo siguen haciendo”; en otras se lo relaciona con ciertas
condiciones socioeconómicas -asociadas a la pobreza- en que viven ciertos grupos: “no tienen plata para ir
al médico o para comprarse remedios, por eso van a los curanderos” y en otros casos lo cultural se relaciona
con una supuesta ignorancia o a creencias erróneas: “no saben, nadie les explicó que eso no sirve” .
En muchos casos lo cultural se usa para referir a lo “particular” y “relativo” de ciertas creencias o prácticas
de sus pacientes, lo cual se opondría a lo científico y asociado a una verdad universal, válida para cualquier
persona y contexto, dado que tendría un fundamento científico y objetivo. Así mismo pareciera que lo cultural
solo atravesaría las creencias y prácticas de ciertos grupos, lo cual se reflejaría en la distinción entre
prácticas “científicas” por un lado y “culturales” por otro.
La consideración de lo cultural en el enfoque antropológico, supone cuestiones muy diferentes a lo que
propone el enfoque biomédico. Martínez Hernáez señala que cuando desde la AM se afirma que la sociedad
y la cultura están implicadas en los procesos de S/E/A, se está haciendo referencia a las menos tres
cuestiones a saber:
- en primer lugar, a la construcción sociocultural de la salud y la enfermedad, en tanto cada sociedad y/o
grupo social explica ciertas patologías, define las condiciones de normalidad, anormalidad, etc.
- en segundo lugar, al contexto sociocultural que influencia los procesos de S/E mediante prácticas y
comportamientos asociados a la causación de enfermedades y padecimientos; es decir que ciertas prácticas
o pautas culturales tendrían relación con el desarrollo de los mismos.
- en tercer lugar, el autor considera el potencial productor de los factores sociales y culturales en la forma
de constreñimientos que impactan en la salud de las poblaciones, así por ejemplo Martínez Hernáez advierte
que la causa de la tuberculosis no es únicamente la exposición a cierto microorganismo, “sino también la
conjunción de otros factores como la pobreza, la edad, el estado nutricional, el hacinamiento o la presencia
de otras enfermedades previas”.
5.La autora afirma que “un aporte central de la Antropología en tanto disciplina que se orienta al
estudio de la diversidad socio-cultural es destacar la importancia de considerara el punto de vista
nativo. Explique dicha afirmación.
La Antropología Médica y de la Salud destaca con gran importancia el punto de vista nativo, así como las
estrategias que desarrollan para aportan a su reproducción/transformación biológica y cultural. Esto supone
abordar los padecimientos a partir de los que los conjuntos sociales expresan, hacen y usan para atender a
los mismos.
Las representaciones sociales hacen referencia a recuperar la experiencia humana de los síntomas y del
sufrimiento, así como la forma en que los sujetos perciben y responden a sus padecimientos; y los itinerarios
terapéuticos son entendidos como la búsqueda de cuidados terapéuticos a través de las practicas
individuales y socioculturales de salud en términos de los caminos recorridos por los individuos en busca de
solucionar sus problemas.
Aquí es de gran importancia la autoatención o el autotratamiento, es decir, las representaciones y prácticas
que un sujeto utiliza para atender, diagnosticar, curar, prevenir los procesos que afectan su salud sin la
intervención de profesionales.
6. Caracterice que se considera un enfoque relacional desde el enfoque antropológico.
Asumir un enfoque relacional supone reconocer que todo acto humano, como lo es el proceso de S/E/A,
opera dentro de un marco de relaciones sociales. El atender a las interacciones e intercambios (de saber,
poder, prestigio, escucha) entre curadores y usuarios de ciertas prácticas, la consideración de las relaciones
institucionales, étnicas, socioeconómicas que atraviesan los modos de enfermar o estar sano, así como las
relaciones entre diferentes prácticas y modelos de atención o cuidado.
La perspectiva relacional es imprescindible de considerar al analizar las prácticas de salud y los modelos de
atención presentes en cada conjunto social. La misma permite visualizar los procesos de síntesis,
yuxtaposición, exclusión, hegemonía y subordinación, entre los diversos sistemas curativos. Esto implica
considerar que se presentan prácticas y representaciones dominantes, legitimadas, hegemónicas, y otras
subordinadas, invisibilizadas, rechazadas. En sociedades como la nuestra en razón del desarrollo de
procesos económico- políticos y técnico- científicos, la biomedicina constituye una de las formas
institucionalizadas de atención de la enfermedad, esta medicina es portadora de una ideología que la
legítima e intenta la exclusión ideológica y jurídica de otras prácticas correspondientes a otros modelos de
atención.
La perspectiva relacional además ha permitido visualizar la relación médico/paciente o curador /enfermo en
las interacciones cotidianas, los intercambios, valoraciones, que se establecen entre ambos así como las
construcciones y papel de cada quien en los procesos de curación/atención.
En el enfoque biomédico, se encuentra que el médico es quien tiene el saber y el poder de diagnosticar,
tratar y curar. También encontramos los “protocolos” en las prácticas biomédicas que nos advierten de la
separación entre saber y sentir y el lugar negado que se otorga a las emociones, al dolor, al sufrimiento –de
profesionales y pacientes- en las consultas médicas. En el enfoque de prácticas alternativas encontramos
diversos modos de relación, comunicación e intercambios (saberes, prestigio, poderes, etc.) entre curadores
y enfermos.
7. ¿Qué debates y desafíos se platean en el campo de la salud en la actualidad, entre antropología y
biomedicina?
Pese a la amplia producción antropológica que ha buscado complejizar las miradas y abordajes de la S/E/A,
en la actualidad encontramos una fuerte legitimidad y expansión de los enfoques biomédicos. La vigencia
de los mismos puede observarse en auge de las tecnologías biomédicas, la ingeniería genética y las
neurociencias, entre otras. Mantilla señala que, en las últimas décadas, las neurociencias han tenido una
expansión considerable a partir de la influencia de la biología molecular y la tecnologización de la
biomedicina que, desde la perspectiva científica, han contribuido a ver al cerebro no solo en su dimensión
médica sino otorgándole un valor social y cultural.
Por su parte, Menéndez postula que la continua expansión de la biomedicina, afecta el desarrollo y su
relación con las otras formas de atención. Dicha expansión se caracteriza por un proceso de
continuidad/discontinuidad, donde la continuidad está dada por el constante, aunque intermitente proceso
de expansión basado en la investigación biomédica, en la producción farmacológica, y en la medicalización
no solo de padeceres sino también de los comportamientos y la discontinuidad por las orientaciones críticas
surgidas al interior y por fuera de la propia biomedicina, así como por las prácticas de los diferentes
conjuntos sociales para asegurar la atención y solución real y/o imaginaria de sus padecimientos.
Más allá de los aportes específicos de la AM a los procesos de S/E/A, las producciones teóricas y
etnográficas se conforman en un soporte para pensar problemas centrales de la teoría antropológica y
también se constituyen en insumos para otras disciplinas, al reflexionar sobre temáticas referidas al cuerpo,
el lenguaje, las emociones, las experiencias, los cuidados, la subjetividad, los intercambios y las relaciones
con la otredad. Los desafíos actuales, complejos y apremiantes, hacen necesaria la adopción de una mirada,
escucha y prácticas que complejicen los abordajes y atiendan a dimensiones poco exploradas por los
enfoques biomédicos y/o psicológicos de la S/E/A, que aporte luz para comprender las formas de producción,
resistencia y creatividad transformadora de los sujetos individuales y colectivos.
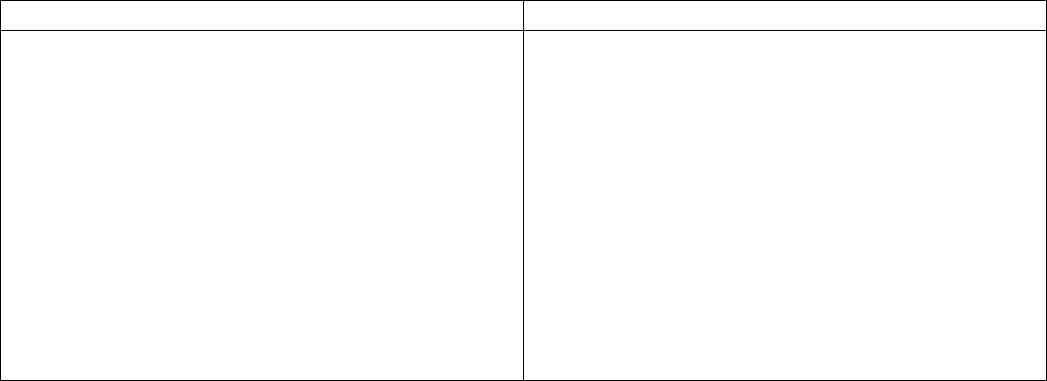
EL SUFRIMIENTO: LA FORMA SOCIOCULTURAL DEL DOLOR – Rosario Otegui Pascual
1. Defina que entiende la autora por “el sufrimiento: la forma sociocultural del dolor”.
El dolor constituye uno de los elementos que conforman nuestra identidad como sujetos humanos y toda
sociedad articula, sistemas de cognición, comprensión y acción ante este fenómeno. Imprescindible para la
existencia humana, el dolor requiere y demanda unas coordenadas culturales que lo doten de sentido y
permitan su reubicación en un sistema de explicación que oriente el tratamiento.
La vivencia de un agudo dolor de muelas, el dolor por la ausencia de la persona amada, la pérdida
irremediable de un amigo, o la convivencia continuada con una molestia en la espalda, podrían ser botones
de muestra. Si todas ellas son definidas como situaciones dolorosas, aunque aparentemente poco tengan
que ver entre sí, es porque alguien, un sujeto social, las conceptualiza, percibe, siente, en definitiva, vive
como experiencias de sufrimiento.
El dolor, resignificado como sufrimiento puede ser considerado un operador simbólico de primera magnitud
para investigar las formas sociohistóricas y culturales de plasmación de relaciones sociales más amplias.
Sensación, padecimiento, sentimiento, conflicto, es decir, el dolor no tiene entidad ontológica más que en la
medida en que es percibido y comprendido por el sujeto que lo padece. Así, el dolor no existe sino es a
través de la persona que sufre. La persona se constituye en su propia psico-biologicidad en un contexto
relacional de formas y relaciones sociales. Ello es lo que precisamente permite explicar porque determinados
grupos sociales (étnicos, de clase, género, religiosos) establecen estrategias diferenciales que imponen
percepciones distintas sobre qué experiencias internas o externas deben ser consideradas como fuentes de
padecimiento y dolor.
2. ¿Cómo define la biomedicina al dolor?
Según la biomedicina el dolor puede ser entendido como una respuesta fisiológica a un estimulo que se
intuye como amenazante.
La biomedicina intenta objetivar y resolver los problemas del padecimiento en términos de su separación del
sujeto que lo padece, y lo hace apelando a un marco fisio-biológica al que dota de criterios de universalidad.
3. ¿Qué lectura realiza a Antropología del dolor?
El dolor debe ser estudiado como algo más, y diferente, de una mera respuesta fisiológica si es que de
verdad queremos captar las complejas interrelaciones entre lo biológico, lo social, lo psicológico y lo cultural
que ponen en marcha el enfrentamiento con una experiencia de padecimiento. El dolor, resignificado como
sufrimiento, puede ser considerado un operador simbólico de primera magnitud para investigar las formas
sociohistóricas y culturales de plasmación de relaciones sociales más amplias.
4. Compare las perspectivas biomédicas y antropológicas sobre el dolor.
P. BIOMÉDICA
P. ANTROPOLÓGICA
-Incapacidad para considerar la importancia, tanto
de las construcciones culturales del padecimiento
como de las formas sociales del sufrimiento.
-Las personas y sus padecimientos interesan más
como formas en las que se inscriben los signos-
síntomas de la enfermedad que como sujetos
sociales del sufrimiento.
-Al construir un objeto que se articula en torno a la
visualización del padecimiento, de forma ahistórica,
la biomedicina abandona las explicaciones en
términos de causalidades y construcciones socio-
culturales.
- Se considera que el dolor debe ser estudiado
como algo más y diferente de una respuesta
neurofisiológica a un estímulo que se intuye como
amenazante.
- El dolor no tiene una entidad ontológica más que
en la medida en que es percibido y comprendido por
el sujeto que lo padece.
- Es una perspectiva histórica, que tiene en cuenta
las explicaciones en términos de causalidades y
construcciones socio culturales.
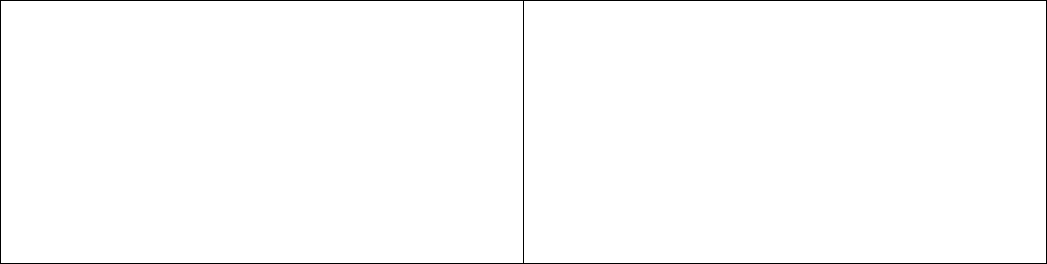
-Al convertir en signo síntoma objetivable, la
biomedicina ontologiza al dolor. Le concede la
categoría de lo existente, sin necesidad de referirse
a la forma en la que el padecimiento se encarna en
el sujeto social que lo padece.
-La terapéutica y la atención se orientan hacia la
recomendación de tratamientos universales que no
toman en consideración las construcciones
socioculturales del dolor.
5. Desarrolle a qué se refiere la autora con la existencia de una distribución diferencial y desigual del
dolor.
La antropóloga Veena Das señala que no es de extrañar que en esta producción de sentido y significado
podamos rastrear herramientas políticas que utiliza el poder para reproducir determinadas relaciones de
dominación.
Refiriéndonos al género podemos observar que la conceptualización de la categoría de resistencia y aguante
ante la adversidad y el dolor como valor positivo, y su correlación con una determinada socialización por
géneros apelaría a esta distribución diferencial del dolor. Los procesos de sociabilización de los varones
implican la absorción de categorías ligadas a la fuerza, entendida esta como la capacidad de aguantar y no
manifestar los sentimientos de dolor. El objetivo de este proceso es la modelación de ideologías que
atribuyen a uno de los géneros su exclusividad.
La complejidad es creciente si atendemos a las diferencias por clase social, pues en la conformación de
ideologías vemos que la sensibilidad como elemento de distanciamiento de lo natural se instituye en el vector
de distinción de las clases dominantes. La atribución de mayor capacidad de aguante, fuerza y fortaleza de
las clases subalternas o de los grupos étnicos periféricas, en la medida en que se considera que tienen una
mayor cercanía de lo natural y lo no mediado por la cultura, constituye un elemento de diferenciación y un
recurso en los procesos de socialización, ampliamente interiorizado por los grupos subalternos, que de esta
manera reproduce sin “violencia” unas relaciones de dominación específicas a través de la inscripción en el
cuerpo de marcas que permiten la adscripción a una clase.
En la base de muchos discursos de corte racista, xenófobo y clasista nos encontramos que la justificación
de las relaciones de dominación, precisamente, se atribuye a las diferencias existentes en la capacidad para
el aguante de condiciones de sufrimiento ligadas a condiciones de vida desfavorables (de extrema pobreza,
por ejemplo) e, incluso, en la base de los discursos racistas más rancios encontramos una justificación de
la desigualdad en las llamadas a la insensibilidad para el dolor de determinados colectivos.
Colectivos específicos están expuestos de manera significativamente desigual a procesos de morbi-
mortalidad y, por lo tanto, sujetos, en mayor o menor medida, a enfrentar hechos de sufrimiento. Datos como
la existencia de una esperanza de vida en torno a los 40 años para los habitantes del Bronx no pueden ser
explicadas sin un análisis de las condiciones económicos-políticas alas que se ven enfrentadas todas las
personas que pertenecen a estos colectivos.
6. Fundamente una respuesta ante la siguiente afirmación: “El sufrimiento y el padecimiento
necesitan para su comprensión y análisis de su remisión a la construcción individual y/o
sociosomática de los sentimientos y las percepciones”.
El sufrimiento y el padecimiento necesitan para su comprensión y análisis de su remisión a la construcción
individual y/o sociosomática de los sentimientos y las percepciones, ya que no adquieren su pleno sentido
más que en su incardinación a una experiencia individual que se desarrolla en un proceso de constitución,
históricamente determinado y contextualmente edificado, de relaciones sociales que proporcionan a las
personas que sufren el marco cognitivo, explicativo y operacional para encarnar, afrontar y solucionar los
problemas derivados del padecimiento. Lo que se quiere decir es que para entender el dolor debemos captar
las complejas interrelaciones entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural que ponen en marcha el
enfrentamiento con una experiencia de padecimiento.
INTRODUCCIÓN. PADECER CUIDAR Y TRATAR – María Epele.
1. En relación al padecer la autora identifica tres formulas argumentativas. Identifique cuáles son,
desarrolle sus características y señale los aspectos que cada una de ellas permite comprender.
Es posible reconocer ciertas fórmulas de argumentación que se corresponden con diferentes formas de
problematizar las realidades:
-De las continuidades: abordar los padecimientos de las poblaciones en términos de los procesos sociales
que los producen. Consiste en develar y analizar un problema señalando las continuidades, las
articulaciones, causaciones, condicionamientos y superposiciones entre los procesos macrosociales y
dinámicas locales, con el objetivo de hacer inteligible no solo ciertas acciones, experiencias, prácticas y/o
emociones sino también la perspectiva nativa, a partir de las condiciones y lógicas sociales que las producen.
Ubicar las micro-prácticas, las dolencias, y malestares dentro de los macroprocesos del capitalismo, la
producción y tráfico de sustancias, el estado y gobierno, la territorialización de las diferentes formas de
violencia, la medicalización y la criminalización y la naturalización que convierte en necesarias y universales
relaciones histórico-políticas-sociales particulares.
A través de este tipo de argumentaciones se hace posible deconstruir el extrañamiento, las sanciones
sociales y la abyección de ciertas acciones, experiencias y perspectivas nativas cotidianas en determinados
contextos. También hace posible esclarecer que ciertas acciones por medio de las cuales se responde o
resiste al problema terminan contribuyendo al deterioro, la fragilidad y la muerte de los propios sujetos
comprometidos.
-Arqueológica: desde este lugar se busca determinar en las mismas y variadas características de las
experiencias, los vínculos, y las producciones simbólicas las huellas y expresiones de los macroprocesos
sociales, políticos, económicos, de conocimiento y culturales.
Desde esta orientación las transformaciones de las políticas y la economía deben ser pensadas y ubicadas
en la materialidad y en el detalle de las acciones, los modos de transitar, habitar y apropiarse de los
territorios, las modulaciones de los vínculos, las posiciones corporales, los modos de decir, sentir, sufrir,
aliviar, sanar y morir.
Desde esta perspectiva, las modificaciones en los malestares y dolencias, las formas cambiantes y
particulares que asume el deterioro corporal, las palabras y las categorías con las que se habla acerca de
ellas, devienen de lugares y marcas, la materia de la que están hechas los procesos macrosociales, las
transformaciones históricas y sociales que tienen o tuvieron lugar.
-Desde las rupturas: consiste en privilegiar en los registros y análisis las discontinuidades, las tensiones,
vacíos, silencios, malentendidos, fragmentaciones, distancias, las faltas de coordinación o articulación, el
desligar, la diferencia.
Se hace posible reconocer aquellas experiencias y formas particulares de padecer en contextos de
marginación y pobreza, incluyendo aquellos modos de sentir y sufrir que se agregan en virtud de las
discordancias, las fracturas sociales, vinculares y subjetivas. La fragilización de los vínculos en los que el
alivio, el cuidado y la reparación de daños tiene lugar, el abandono y olvido de ciertos conjuntos sociales por
parte de sectores dominantes, la ruptura de los modos en que no solo el reconocimiento del sufrimiento del
otro sino de su legitimidad, erosiona las condiciones de inteligibilidad y por lo tanto el desarrollo de
estrategias adecuadas.
2. Recupere las conceptualizaciones acerca del cuidado, teniendo en cuenta los saberes y actores
involucrados.
El cuidado refiere a un complejo procesos en el que intervienen saberes expertos y legos, redes sociales,
tecnologías, política, sistemas de atención, instituciones, tradiciones, tareas, acciones y cuerpos que está
orientado a promover y/o mantener el bienestar y la salud como a aliviar el dolor y el sufrimiento.
Los estudios sobre el cuidado han puesto en evidencia un conjunto de actividades, saberes y lógicas
marginalizadas e invisibilizadas bajo la dominancia de saberes expertos, como la biomedicina y la psicología,
y de los sistemas formales de atención de la salud.
Esta marginalización, invisibilidad y subordinación se materializa también en aquellos que lleva a cabo
dichas prácticas; las asociaciones que en nuestras sociedades tienen el cuidado con lo emocional, lo
privado, el hogar, las mujeres y las necesidades se corresponde con el hecho de que la mayoría de las
personas que las llevan a cabo pertenecen a clases bajas, minorías migrantes o étnicas, y mujeres.
En los sistemas de salud occidentales es posible hablar de una disociación entre Biomedicina y Cuidado,
con la especialización y tecnologización de la primera, se ha registrado una progresiva división entre médicos
y cuidadores (trabajadores sociales, terapistas, miembros de familia, etc.). Esta diferenciación a su vez se
corresponde con el privilegio de la racionalidad técnica del saber biomédico sobre otra lógica que involucra
atención, compromiso diario y asistencia.
La noción de tecnología ha sido formulada por Foucault y se ha convertido en una herramienta de análisis
de diferentes técnicas y prácticas que, involucrando saberes, se corresponden con diversas lógicas de
poder. Desde esta perspectiva el cuidado queda incluido en los modos en el que el poder normaliza y
controla las poblaciones y participa también en los procesos de producción de sujetos.
Desde esta perspectiva se hace posible hablar de estos procesos en términos de una “economía política del
cuidado”, ya que las tecnologías orientadas al bienestar y la salud no solo se diferencian por sectores
sociales y territoriales, sino que materializan patrones de desigualdad y subordinación social, normalizan y
subvierten lógicas economías y de poder y, por lo tanto, los modos dominantes y legitimados de producción
de subjetividades.
3.Elabore un concepto sobre el tratar. Desarrolle el concepto de encerrona trágica propuesto por
Ulloa.
El trato incluye las acciones orientadas a otros sujetos, otros cuerpos sociales y/o individuales; las
emociones y sus formas de experimentarlas, expresarlas y reconocerlas; las posiciones y las prácticas
corporales de tocar y ser tocado; los modos de hablar, callar y escuchar; las distancias, los movimientos y
el uso del espacio.
El trato siempre involucra una valoración de las características de su desarrollo y de sus resultados,
podemos hablar así de mal-trato y buen-trato.
Para referirnos al maltrato, Ulloa desarrollo el término “encerrona trágica”, esta es una situación de dos
lugares sin tercero de apelación, solo hay una victima y un victimario y el primero depende exclusivamente
del segundo para dejar de sufrir y/o sobrevivir. El hospital psiquiátrico y otras instituciones totales son la
expresión paradigmática y tradicional del maltrato que involucra este tipo de encerronas.
El maltrato refiere así a la falta de reconocimiento del sujeto en dinámicas relacionales e institucionales; el
maltrato tiene múltiples consecuencias como la resignación, la hipocondría, la disminución del accionar
crítico, el sufrimiento y la muerte.
El maltrato es una forma de sufrimiento social contemporáneo que afecta a los sectores sociales mas
postergados.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
PREGUNTAS ANTRO 2 PARCIAL.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.