
LOS ORÍGENES DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL
La Unión Cívica Radical fue fundada el 26 de junio de 1981 por Leandro N. Alem.
Gobernó varias veces el país, con las presidencias de Hipólito Yrigoyen, Marcelo
T. de Alvear, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.
Inicios
En 1889 el país estaba convulsionado. Una grave crisis económica se ha
prolongado por años causando la brusca casa de los salarios, desocupación y
una cantidad de huelgas nunca vista. La presidencia del General Julio Argentino
Roca (1886-1886) fue sucedida por la de su sobrino, Miguel Juárez Celman, cuyo
gobierno se caracterizó por las denuncias de corrupción y autoritarismo.
El 1 de septiembre de 1889 un grupo de jóvenes convoca a una gran reunión en
el Jardín Florida de la ciudad de Buenos Aires, donde se constituye la Unión
Cívica de la Juventud, con el fin de agrupar el amplio espectro de opositores al
régimen de Juárez Celman, sostenido por el partido oficialista, el Partido
Autonomista Nacional.
Poco después, el 13 de abril de 1890, el movimiento se consolida en un gran
acto en el Frontón de Buenos Aires donde se constituye como partido político la
Unión Cívica dirigida por líderes de distintas tendencias como José Manuel
Estrada, Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, el influyente
ex presidente Bartolomé Mitre, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, y otros más.
El presidente de la Unción Cívica en ese momento fue Leandro N. Alem.
En ese mismo año, simpatizantes de la Unión Cívica, liderados por Alem y Mitre,
protagonizan el 26 de julio la llamada Revolución del Parque o Revolución del
90, un movimiento armado que provoca la caída del presidente Juárez Celman
quien es obligado a renunciar, asumiendo el vicepresidente Carlos Pellegrini.
La Unión Cívica se organizó en todo el país y consagró una fórmula para las
elecciones presidenciales de 1891: Bartolomé Mitre – Bernardo de Irigoyen. Sin
embargo, Julio A. Roca, líder indiscutido del Partido Autonomista Nacional,
acuerda una fórmula de “unidad nacional” entre ambos partidos encabezada por
el propio Mitre. Al conocer el acuerdo en abril de ese año, Leandro N. Alem se
opone enfáticamente, lo que desencadena en la ruptura de la unión Cívica y el
posterior retiro de la candidatura de Mitre.
El 26 de junio de 1891 los seguidores de Leandro N. Alem constituyen finalmente
la Unión Cívica Radical. Y mientras tanto los seguidores de Mitre formaron la
Unión Cívica Nacional.
La intransigencia armada (1891 – 1905)
En agosto de 1891 la Convención de la Unión Cívica Radical proclamó la fórmula
presidencial: Bernardo de Irigoyen – Juan M. Garro. Pocos días antes de las
elecciones, el 2 de abril de 1892, el presidente Carlos Pellegrini denuncia
falsamente un complot radical para tomar el poder y asesinar a los principales
funcionarios. Inmediatamente, declaró el estado de sitio y detuvo a los
principales líderes radicales, entre ellos, Leandro N. Alem. En esas condiciones,
y sin la participación de la Unión Cívica Radical, se realizan las elecciones el 10
de abril y resulta electo presidente Luis Sáenz Peña.
Una vez liberados los radicales, la UCR comienza a reorganizarse y prepararse
para un levantamiento armado. Al mismo tiempo emerge una fuerte oposición
entre Leandro N. Alem y su sobrino, Hipólito Yrigoyen, que ya controlaba las
fuerzas radicales de la provincia de Buenos Aires y se comenzaba a desconfiar
de las capacidades organizativas de su tío. La UCR aparece dividida entre los
rojos que apoyan a Alem y los líricos que apoyan a Yrigoyen. La forma de dirigir
a sus seguidores era particular, ya que no daba lugar prácticamente a nadie en
las tomas de decisiones, pero hay que destacar entre sus seguidores a un joven
llamado Marcelo T. de Alvear, quien más tarde sería presidente de la Nación.
En julio de 1893 Leandro N. Alem es elegido senador nacional por la provincia
de Buenos Aires. Pocos días después la Unión Cívica Radical incita una gran
insurrección armada a partir del 30 de julio de 1893 y que se extenderá hasta
octubre, cuando el ejército recupera la ciudad de Rosario y detiene a Alem. A
esta sublevación, se la llamará Revolución de 1893. Con la colaboración clave
del radical Aristóbulo del Valle, quien se desempeñaba en el gobierno con las
funciones estratégicas de un primer ministro y las fuerzas armadas bajo su
mando, la UCR estuvo muy cerca de triunfar y tomar el poder. Los ejércitos
radicales, impusieron gobiernos interinos en San Luis, provincia de Buenos
Aires, Tucumán, Corrientes y Santa Fe, y llegaron a designar en Rosario a
Leandro N. Alem como presidente provisional de la República.
Sin embargo, la división interna y graves errores de liderazgo en los momentos
cruciales, permitieron al gobierno reorganizarse y reprimir duramente la
revolución, con el ejército al mando del propio general Roca.
Poco después, y muy afectado por la derrota y la división interna en que se
hallaba la UCR, Leandro N. Alem se suicida el 1 de julio de 1896. Hipólito
Yrigoyen pasa entonces a conducir el partido. Pero las irreconciliables
posiciones, hacen alejar a Lisandro de la Torre, quien funda otro partido, Liga del
Sur (Más tarde Partido Demócrata Progresista). Entonces, Yrigoyen disuelve el
comité radical de la provincia de Buenos Aires, que era la única forma organizada
real del partido. Y al año siguiente, Roca tienta con la gobernación de la provincia
de Buenos Aires a Bernardo de Irigoyen, quien acepta, lo cual fue prácticamente
la disolución del partido y se abstiene de presentar candidatos en las elecciones.
En 1903 Yrigoyen comienza a reorganizar el partido y prepara una nueva
revolución. Consigue el apoyo clave de los universitarios por estar a favor de la
democratización de la institución para permitir el acceso a los hijos de los
inmigrantes, y de los jóvenes oficiales del ejército, quienes luchaban contra la
élite por un mayor rango. En 1905, la revolución fracasa nuevamente, aunque
comenzó a debilitar al gobierno.
El 31 de diciembre de 1909, el Comité Nacional pone presión al gobierno,
absteniéndose de presentarse nuevamente en las elecciones de 1910, debido a
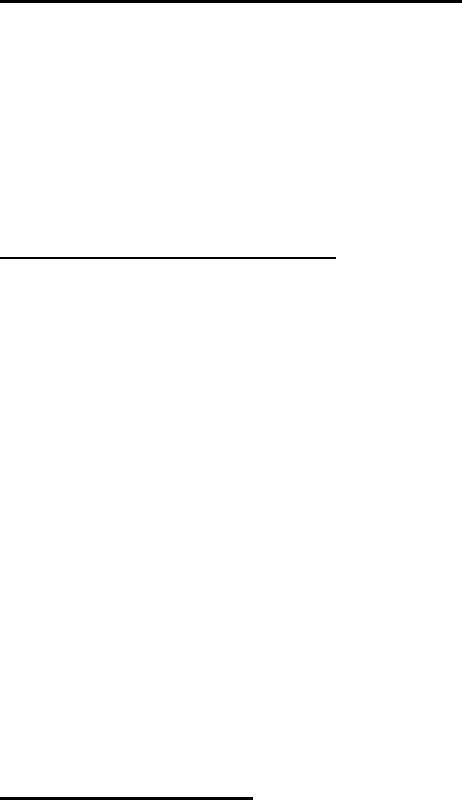
los votos “cantados”, que eran fácilmente manipulables y sobornables, incluso
para concretar fraudes. El nuevo presidente, Roque Saénz Peña, quien asumió
el poder en 1910, presionado y con temor de una nueva insurrección o revolución
armada, envía al Congreso un proyecto de ley estableciendo el voto secreto,
obligatorio y universal. La ley fue sancionada en 1912 y se la conoció como la
Ley Sáenz Peña.
Primer triunfo y gobiernos consecutivos
Ya en 1912 con la nueva ley de voto secreto, la UCR se presenta en las
elecciones obteniendo diputados en las principales provincias. El proceso finaliza
con las elecciones presidenciales de 1916, y los radicales obtienen la victoria por
tres periodos: De 1916 a 1922, con Hipólito Yrigoyen, de 1922 a 1928, con
Marcelo Torcuato de Alvear, y de 1928 a 1930 con Hipólito Yrigoyen.
Efectos de la Ley Sáenz Peña
El triunfo de la UCR provocó un gran cambio en el escenario político y electoral
del momento. Se produjo la disolución de los partidos del sistema político previo
a la Ley, por ejemplo, el Partido Autonomista Nacional desapareció, y la Unión
Cívica Nacional se disolvió por acción propia y sus partidarios se pasaron casi
automáticamente a la Unión Cívica Radical. Además, surgieron nuevos partidos,
como la Concertación Nacional y los Demócratas Progresistas. En la década del
20, se reorganizan el Partido Socialista y el Partido Socialista Independiente.
Como suele suceder, dentro del mismo partido había diferentes corrientes,
produciéndose varias fracturas durante los años de gobierno radical. Se
formaron la Unión Cívica Radical Unificada, representada por el gobernador de
Santa Fe Enrique Mosca. Más tarde, durante el gobierno de Alvear, quienes
diferían del estilo particular de conducción de Yrigoyen, formaron la Unión Cívica
Radical Antipersonalista, los cuales recordaban los preceptos de Alem acerca de
la impersonalidad el partido.
Fin del apogeo radical
La segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen coincide con la Gran Depresión
mundial que también impactó a Argentina con graves consecuencias, sobre todo
con la abrupta caída de las exportaciones de granos y carne. La actividad
económica comienza a paralizarse, y las divisiones internas del partido, el
manejo verticalista de Yrigoyen, y las acusaciones de asesinatos a los
opositores, conllevan a un final previsible. Las elecciones legislativas de 1930
muestran al radicalismo en segundo y tercer lugar en todo el país, incluso en
Buenos Aires, detrás del Socialismo. La debilidad y falta de poder son evidentes
cuando faltaban aún cuatro años de gobierno de Yrigoyen.
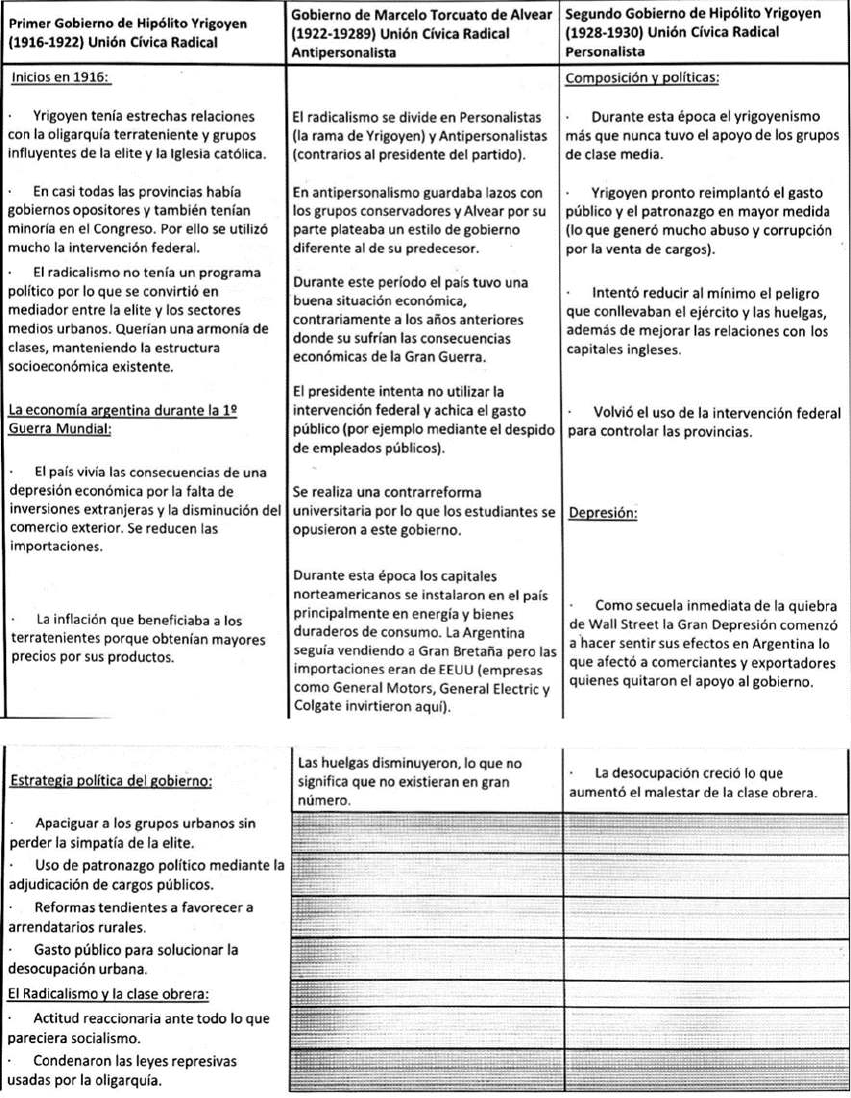
La última medida del presidente es la intervención de YPF en los mercados para
manejar el precio del petróleo. Solo un mes después, el general José Félix
Uriburu derroca al gobierno, instalando una serie de Golpes de Estado que se
mantendrán hasta 1983, que interrumpen todos los gobiernos constitucionales,
con excepción de uno, el de Juan Domingo Perón (1945-1951).
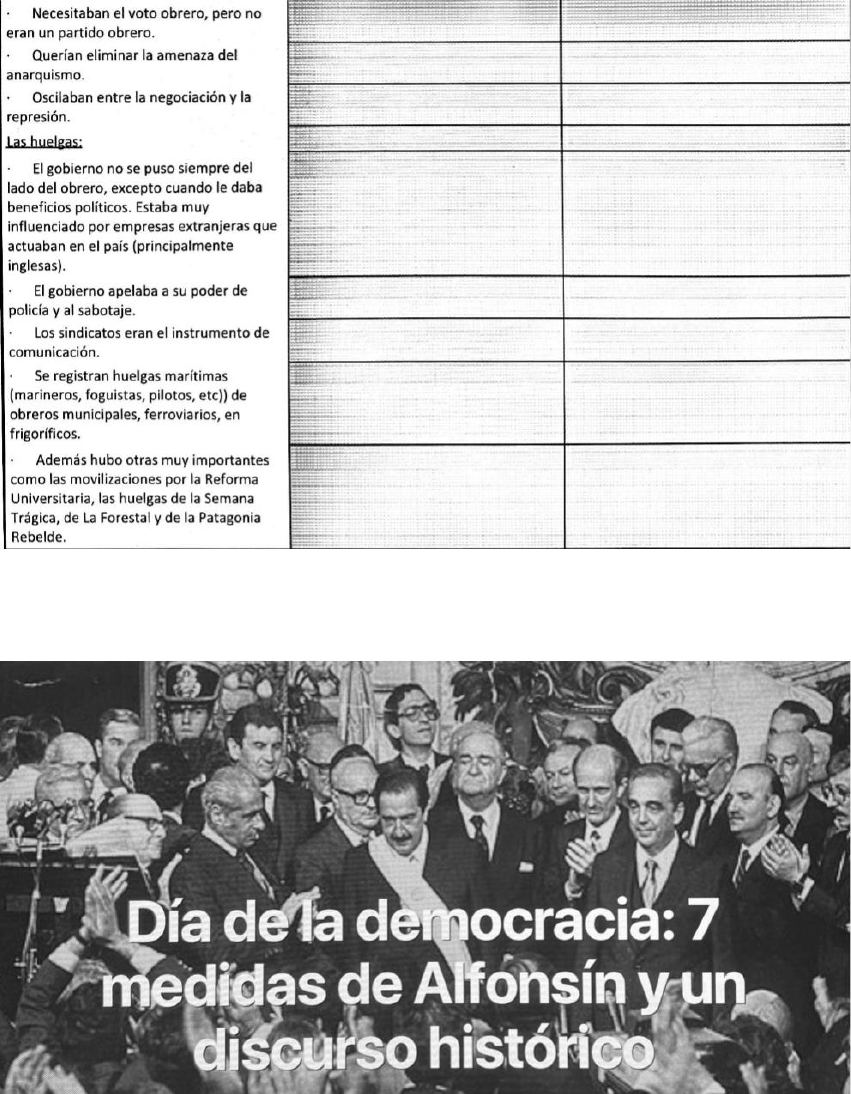
El 10 de diciembre de 1983 el pueblo argentino desbordaba las calles. Un nuevo
presidente, electo por el 51.7% de los votos ciudadanos, asumía el cargo
después de siete años sin urnas. El hecho, hoy recordado como una fiesta
democrática, puso fin a la más cruda dictadura que conoció el país. Por eso y
desde ese entonces, cada 10 de diciembre en Argentina celebramos el Día de la
Democracia, la misma fecha que las Naciones Unidas festeja el Día de los
Derechos Humanos.
En este 2020, se cumplen 37 años de aquel nuevo comienzo, de la mano de
Raúl Ricardo Alfonsín. En homenaje a él, y a su legado, recordamos siete
medidas que tomó su gobierno.
1) Juicio a las Juntas:
Uno de sus primeros actos, apenas cinco días después de asumir, fue firmar los
decretos 157/83 y 158/83, en los que se ordenaba el enjuiciamiento a los
miembros de las tres juntas militares que tomaron el poder el 24 de marzo de
1976, y a los dirigentes de las organizaciones armadas ERP y Montoneros. El
mismo 15 de diciembre, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que
declaraba nula la ley de autoamnistía (Nº22.924) dictada por la dictadura cívico
militar. Una semana después, este se convirtió en la Ley Nº23.040, la primera de
la nueva etapa democrática. El Juicio a las Juntas se desarrolló entre el 22 de
abril y el 14 de agosto de 1985. Dado que el tribunal militar se negaba a enjuiciar
a sus compañeros, se optó por hacerlo en tribunales civiles, lo que representó
un hecho inédito a nivel mundial. En el proceso se trataron 281 casos. El 9 de
diciembre se dictó la sentencia que condenó a Jorge Rafael Videla y Eduardo
Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando
Lambruschini a 8 y a Orlando Ramón Agosti a 4. El juicio a las juntas militares
realizado por un gobierno democrático sigue siendo un hecho sin precedentes,
reconocido en todo el mundo.
2) Creación de la CONADEP
El mismo 15 de diciembre Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sábato e
integrada por personalidades como René Favaloro, Marshall Meyer, Magdalena
Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otras. Este organismo tenía
como misión revelar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones a
los derechos humanos para fundar el juicio a las juntas militares. El 20 de
septiembre de 1984 la CONADEP presentó su trabajo, el informe titulado Nunca
Más. La entrega de este material, que recopilaba y probaba cerca de 9.000 casos
de desaparición forzada de personas, al presidente Alfonsín fue presenciada por
70.000 personas.
3) Plan Austral.
En lo relativo a la economía, las recetas neoliberales aplicadas por la dictadura
cívico militar habían complicado gravemente la situación del país. Con la
esperanza de revertir esto, en febrero de 1985 Alfonsín nombró a Juan Vital
Sourrouille como ministro de Economía. Buscaba implementar una política
económica que atacara la inflación. El 14 de junio, Alfonsín y Sourrouille
anunciaron la puesta en marcha del Plan Austral, un proceso por el que se
creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la
economía y se establecía un mecanismo de desagio por el cual se deflactaba los
precios quitándoles la inflación que llevaban implícitamente calculada. El Plan
Austral se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante
varias décadas, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que
llamaban “inflación inercial”, es decir, la anticipación de la inflación por parte de
los operadores económicos, para después atacar las causas estructurales. El
Plan Austral arrojó buenos resultados al comienzo, pero para 1986 la inflación
volvió a ascender. En 1988 el gobierno radical intentó un nuevo programa para
doblegar el rebrote inflacionario, el Plan Primavera, pero este no lograría evitar
la hiperinflación de 1989, que terminaría con la renuncia de Alfonsín y el adelanto
de las elecciones.
4) Lazos con Brasil, Uruguay y Paraguay
Otra de las transformaciones económicas estructurales que más se destacó fue
el comienzo de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y
Paraguay que daría origen al Mercosur. Su política internacional activa,
impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, tuvo como
una de sus prioridades promover el proceso de democratización regional,
resolver los conflictos con los países limítrofes y generar mayor capacidad de
negociación en la región para que esta se fortaleciera frente a las grandes
potencias. Para esto era de suma importancia estimular la integración
subregional. Esto llevó a Alfonsín a impulsar una unión comercial entre Argentina
y Brasil, uno de los casos de enfrentamiento internacional más persistentes del
mundo hasta esa época. Así, a principios de 1985 el presidente radical propuso
al presidente brasileño, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración
económica que fue recibida con agrado. Poco después Tancredo Neves murió,
pero su sucesor José Sarney adoptó de manera entusiasta el proyecto de
integración que se desarrolló vertiginosamente. Durante ese período se firmaron
varios tratados que lograron la integración entre Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay. Este proceso que puso en marcha Alfonsín y que se completaría el
26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción en el que se
constituye el Mercosur es considerado como uno de los puntos más altos y
trascendentes de su gobierno.
5) Tratado de Paz y Amistad con Chile.
Otro de los puntos destacables en materia de política internacional fue el Tratado
de Paz y Amistad firmado entre Argentina y Chile en 1984, con el que se fijó el
límite entre los dos países desde el canal Beagle hasta el pasaje de Drake al sur
del cabo de Hornos. Esto resolvió la disputa por las islas por la que las dos
naciones habían estado al borde del conflicto armado en diciembre de 1977.
Para Alfonsín garantizar la paz con Chile había sido una cuestión prioritaria
desde el momento de su asunción. La persistencia del conflicto era un factor de
fortalecimiento del militarismo y, por lo tanto, una amenaza inmediata a la
reciente democracia argentina. Alfonsín consideró necesario entonces cerrar el
conflicto aceptando la propuesta de la Santa Sede, que oficiaba como
mediadora. Como primera medida, el presidente radical firmó en la Ciudad del
Vaticano, el 23 de enero de 1984, una Declaración Conjunta de Paz y Amistad
en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y
honorable” para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”.
6) Ley de divorcio
Dentro de sus políticas sociales, uno de los principales aportes a la
modernización de la legislación fue la Ley de Divorcio Vincular, sancionada el 3
de junio de 1987 en medio de un tenso debate nacional y con la clara oposición
de la Iglesia y de los sectores más conservadores de la sociedad. En 1984
Argentina era uno de los pocos países del mundo en el que no existía el derecho
al divorcio; en ese momento existían 3.000.000 de personas, un 10% de la
población, separadas de hecho e inhabilitadas para volver a casarse legalmente.
La Ley de Divorcio fue considerada por muchos como una nueva libertad.
7) Patria potestad compartida
En Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949,
mediante la reforma constitucional realizada en ese año. La derogación de
dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha
derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad
de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió
a establecer la patria potestad compartida, pero María Estela Martínez de Perón
vetó la ley. Los sectores conservadores argumentaban que la unidad de la familia
exigía que uno de los cónyuges tuviera el poder de decisión y, por razones
culturales y tradicionales, esa facultad era atribuida por la ley al varón. En 1985
el gobierno de Alfonsín restableció la patria potestad compartida mediante la Ley
23.264, un derecho que había sido largamente reclamado por las mujeres.
-------------------
El Discurso
El día de la asunción, Alfonsín pronuncia estas palabras desde el balcón del
Cabildo, ante una multitud que colma la Plaza de Mayo, saludándolo y
celebrando el fin de la dictadura. En su breve discurso, Alfonsín llama a restaurar
la dignidad del hombre y al trabajo conjunto, y cierra recitando el preámbulo de
la Constitución Nacional, que es coreado por la muchedumbre.

La Unión Cívica Radical.docx
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.