
La Guerra del Pacífico
La victoria chilena sobre los países aliados, permite la expansión del territorio nacional anexando
Tarapacá, Arica y Tacna por el Tratado de Ancón y Antofagasta. Paralelamente, la zona de la
Araucanía había sufrido un proceso de lenta incorporación a través de la construcción de fuertes,
instalación de colonizadores y tropas militares y la realización de parlamentos, logrando la
Pacificación de la Araucanía en 1881. En 1888, es incorporada también la Isla de Pascua. Por otra
parte, Chile renuncia al territorio de la Patagonia Oriental y de la Puna de Atacama y los cede a la
Argentina tras el tratado de 1881.
Los nuevos territorios incorporados provocaron un explosivo auge económico en el país derivado
principalmente de la minería del salitre, recuperándose así de la crisis económica de los años 1870.
Diversas firmas europeas, principalmente británicas se instalan en el extremo norte del país
explotando los nitratos. La riqueza producida por el "oro blanco" sustentaba el 75% de los ingresos
fiscales y la totalidad de la economía nacional.
Exportación de Salitre y su Porcentaje de Contribución
a las Rentas Ordinarias de Chile. 1880-1929
Año
Rentas Ordinarias
de la Nación
Porcentaje de
Contribución
Industria
Salitrera
1880
124.593,780
5.52
1881
146.649,285
19.96
1882
182.284,719
26.83
1883
197.671,665
34.61
1884
170.928,708
33.53
1885
127.810,734
33.77
1886
123.718,419
28.37
1887
161.764,848
33.19
1888
190.044,492
41.24
1889
207.685,341
45.79
1890
201.957,804
52.06
1891
147.902,940
29.87
1892
170.190,960
45.04
1893
160.771,563
59.83
1894
164.927,025
67.93
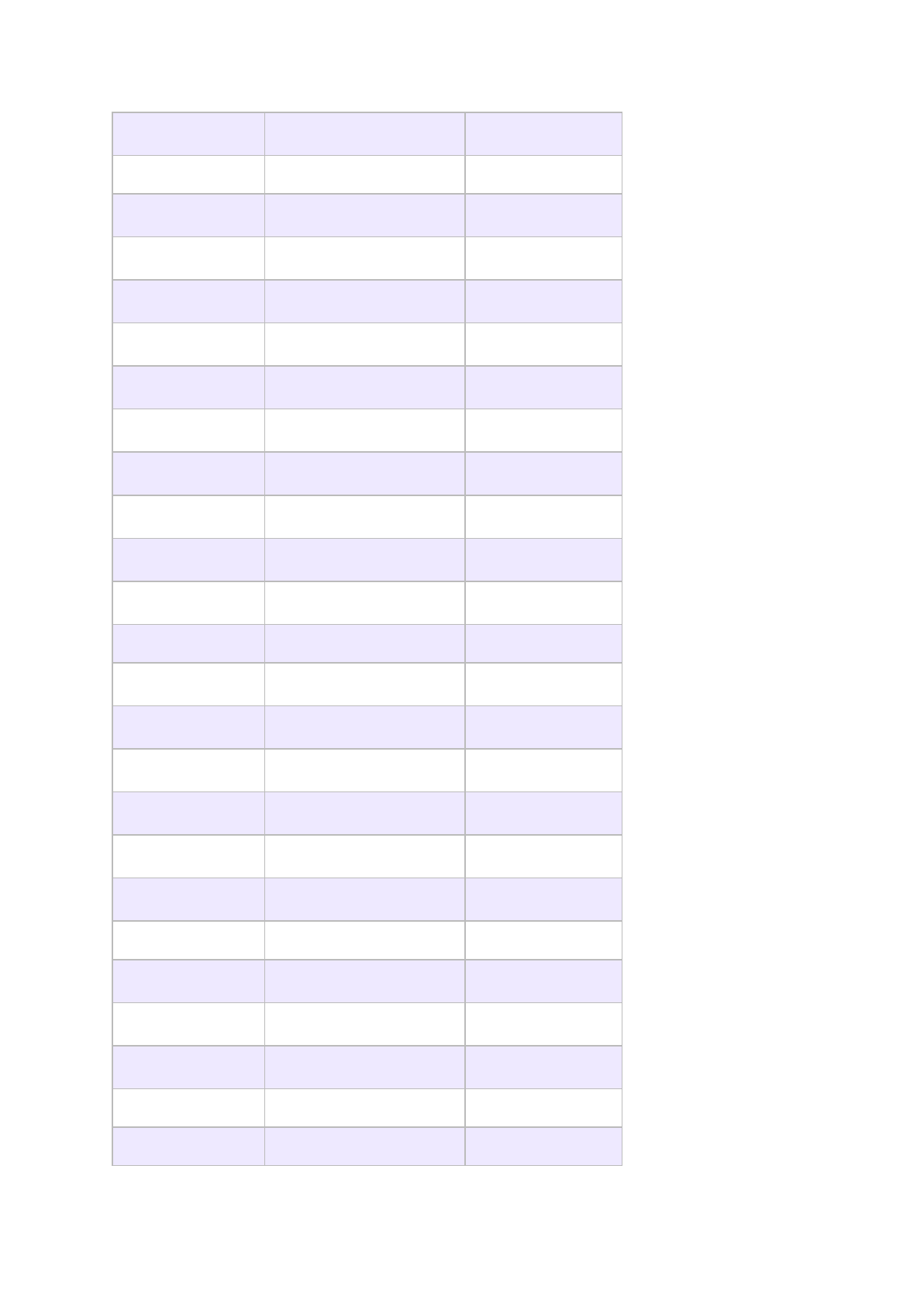
1895
199.709,634
66.03
1896
203.055,225
46.38
1897
198.480,576
55.11
1898
196.885,605
67.73
1899
148.586,873
50.71
1900
267.200,379
56.29
1901
236.577,870
55.99
1902
230.937,834
58.88
1903
284.105,964
52.32
1904
270.697,563
56.39
1905
303.505,347
56.67
1906
348.780,629
51.75
1907
379.232,211
44.41
1908
362.542,341
57.19
1909
377.174,952
57.16
1910
437.346,885
55.14
1911
465.289,599
53.84
1912
490.201,542
52.04
1913
515.294,583
52.81
1914
404.973,558
48.66
1915
373.629,318
54.81
1916
508.344,063
60.16
1917
639.212,228
50.52
1918
738.251,379
45.40
1919
379.097,675
24.12

1920
638.167,530
49.65
1921
274.441,532
46.12
1922
375.821,946
31.28
1923
561.840,153
40.78
1924
602.632,395
39.63
1925
695.693,709
37.18
1926
755.401,152
23.19
1927
909.129,764
25.87
1928
1.021.041,399
28.44
1929
1.267.556,419
23.65
TOTAL
18.639.692,116
Promedio 42.82
Fuente: "EL SALITRE" Resumen Histórico desde su Descubrimiento y Explotación. Roberto Hernández C. Asociación de
Productores de Salitre en Chile. Valparaíso, Fisher Hnos., 1930.
http://www.albumdesierto.cl/estadis.htm
Oficinas Salitreras de Tarapacá hacia 1889
- Argentina
- Amelia
- Aurora
- Aguada
-
Agua Santa
- Angela
- Bearnes
- Buen Retiro
-
Cala Cala
- Constancia
- Carolina
- Normandia
-
La Palma
- La Patria
- La Serena
-
Primitiva
- Peña Chica
- Puntunchara
- Progreso
- Paccha
- Paposo
- Rosario de Negreiros
- San Juan
- San Patricio
- San Pablo
- San Fernando
- San Francisco
- Solferino
- Santa Elena
- Santa Rita
- Santa Rosa de Huara
- San José
- Sebastopol

- Compañía
- Cruz de Zapiga
- Democracia
- Esmeralda
- Jaspampa
- Mercedes
- Ramírez
- Reducto
- Rosario de Huara
- Sacramento de Zapiga
- San Donato
- San Jorje
- Tegethoff
- Tres Marías
- Unión
- Virjinia
- Yungai Bajo
Fuente: BOUDAT L. Y Cía.: Salitreras de Tarapacá.
Iquique: 1889.
http://www.albumdesierto.cl/oficina.htm
Historia del Salitre
A mediados de 1830 el salitre fue comprado en Francia y Estados Unidos, casi enseguida en
Inglaterra y más tarde en Alemania, Italia y otros países europeos. El comienzo de la exportación de
salitre al Viejo Mundo marca el hito más importante en la historia de la industria salitrera.
La industria del nitrato empezó a recibir nuevos impulsos a partir de la década de 1850. La provincia
de Tarapacá contó con un mayor contingente de trabajo y capital expresados en la afluencia de
hombres de empresa, en su mayoría extranjeros y principalmente chilenos. Además, en este período
(1953) se implantó un procedimiento técnico para elaborar el salitre basado en la disolución del
caliche por medio del vapor de agua, sistema debido al inventor chileno don Pedro Gamboni, gracias
al cual surgieron las primeras oficinas dotadas de máquinas a vapor y con capacidad de producción
incomparablemente superior a las del sistema de Paradas.
Hasta 1866 el yodo había sido una sustancia desaprovechada en la Pampa Salitrera. El mismo
industrial e inventor chileno logró, después de largas experiencias, constituir un procedimiento para la
extracción del yodo de las aguas madres y solicitó la patente y el privilegio legal para explotarlo.
En ese mismo año, otro hecho de trascendental importancia para el desarrollo de la industria del
salitre tuvo lugar fuera del territorio peruano cuando el industrial y explorador chileno don José
Santos Ossa, realizaba con éxito ante el gobierno de Bolivia las gestiones legales para explorar
salitre en él.
En Octubre de 1869 se inició la elaboración de salitre en la oficina Salar del Carmen, la primera
planta productora de nitrato que se instalaba fuera del territorio peruano, al sur del río Loa.
El primer ferrocarril salitrero, inaugurado a mediados de 1871, se estableció para unir el puerto de
Iquique con el cantón de La Noria. Se estableció una nueva era en el transporte salitrero, iniciándose
el reemplazo de los antiguos caminos de herradura.
La causa decisiva e inmediata de la guerra entre Chile y Bolivia fue la transgresión, por parte de esta
última nación, del Tratado de Límites vigente entre las dos países desde 1874. El impuesto que el
gobierno de Bolivia impuso a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, infringiendo lo
estipulado en dicho Tratado, precipitó el conflicto bélico cuando, negándose la Compañía al pago de
ese gravamen, el gobierno boliviano ordenó el embargo de sus bienes, su venta en subasta pública,
y posteriormente, la reivindicación de las salitreras mantenidas por la Compañía. La reacción del
gobierno chileno fue la ocupación del puerto de Antofagasta, hecho ocurrido el 14 de febrero de
1879.

En el mes de abril de ese año la guerra estaba declarada, por una parte, entre Chile y Bolivia, y por
otra entre Chile y Perú. La intervención peruana en el conflicto tuvo su origen en el Tratado de
Alianza suscrito entre este país y el del Altiplano en 1873. Las operaciones militares fueron llevadas
adelante hasta la entrada de las fuerzas chilenas en la capital peruana, en enero de 1881,
liquidándose posteriormente los últimos restos de resistencia.
Antes de iniciarse la Guerra del Pacífico, más del 50% de las sumas invertidas en la explotación del
salitre de Tarapacá eran capitales peruanos; el capital chileno ocupaba el segundo lugar, teniendo el
tercero y cuarto los ingleses y alemanes. Además de esas nacionalidades, contaban con inversiones
en la industria algunos pocos productores italianos, españoles, bolivianos y franceses, en orden de
importancia.
Hacia 1890 y poco después, alrededor del 60% de la industria del nitrato estaba controlada directa o
indirectamente por las sociedades anónimas que tenían su asiento en Londres. En los años
siguientes, sin embargo, se observó un incremento de inversiones chilenas y alemanas y en adelante
empezó a declinar la preponderancia de la influencia inglesa, quedando en proporción con la chilena
en la primera década del siglo XX. En 1912 y considerando la producción conjunta de las dos
provincias, Tarapacá y Antofagasta, los intereses chilenos representaban cerca del 40% y alrededor
del 60% los de otras nacionalidades. La exportación superaba los dos millones de toneladas por año.
Uno de los aspectos al que no se le dió importancia suficiente en los primeros tiempos era la
propaganda del producto, no obstante que para cumplir ese fin se formó en 1886 un Comité Salitrero
Permanente. Una mejor organización de los medios, para dar a conocer el fertilizante en las
instituciones agrícolas y agronómicas extranjeras, se estableció en 1884 al fundarse la Asociación
Salitrera de Propaganda, la cual se convirtió en la Asociación de Productores de Salitre de Chile en
1919.
En el curso de la década de 1870 el ingeniero inglés don Santiago Humberstone logró, después de
largos estudios, concluir un sistema de elaboración basado igualmente en el empleo del vapor agua,
pero en forma indirecta, en tubos cerrados, y con un nuevo tipo de cachuchos de gran capacidad de
contenido y provistos en su interior de serpientes de tubos, por los que pasaba el vapor para calentar
la masa de caliche y agua en tratamiento. Los cachuchos adaptados por el Sr. Humberstone para la
elaboración del salitre se basaban en los del Sistema Shanks empleado en Inglaterra para la
elaboración de la soda.
La mayor parte de la producción se realizaba todavía en Tarapacá, donde casi la totalidad de los
cantones salitreros habían estado en explotación desde antes de la guerra. Entre la primera y la
segunda década del siglo XX la producción empezó a ser reforzada con el creciente aumento de las
explotaciones en las regiones de El Toco, Antofagasta, Aguas Blancas y Taltal. Desde 1910 estos
distritos del Sur competían con la antigua provincia salitrera del Norte y poco después de 1912
Antofagasta superaba a Iquique como puerto de exportación. La industria ocupaba en esos años más
de 45 mil trabajadores, de los cuales 21 mil estaban localizados en las salitreras de Tarapacá. Según
el censo de 1907, la población salitrera de las dos provincias había sido ese año de 36.700
trabajadores.
Evolución y desarrollo de la industria del salitre
La guerra del Pacífico o guerra del Salitre (1879-1883) tuvo importantes consecuencias económicas
para Chile a fines del siglo XIX. Como resultado de la incorporación de las regiones salitreras en el
norte, Chile aumentó sus exportaciones llegando a convertirse en uno de los principales productores
de este mineral.
El aumento de la demanda internacional por este producto se explica por sus usos en la agricultura y
en la guerra. El salitre era un fertilizante natural que permitía aumentar el rendimiento de los predios
agrícolas, una necesidad fundamental en un mundo cuya población estaba en constante aumento.
Por otra parte, la unificación de Alemania e Italia y la posterior crisis de los imperios coloniales a fines

del siglo XIX determinaron enfrentamientos bélicos que necesitaban grandes cantidades de
armamentos, y el salitre era el elemento clave para la fabricación de pólvora.
En Chile, la afluencia de capitales dio un nuevo impulso al proceso industrializador iniciado en la
década de 1860, al mismo tiempo que se aceleraron las transformaciones sociales con la emergencia
de los sectores obreros y las clases medias. La prosperidad salitrera ayudó también a la expansión
del comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal. El auge del ciclo del salitre puede
localizarse entre los años 1880 y 1914, y su declive entre 1915 y 1930 (esto no quiere decir que se
haya dejado de producir el mineral completamente), período en el que el salitre sintético, elaborado
por Alemania desde fines de la Primera Guerra Mundial, comenzó a competir con el salitre nacional.
Pese al renovado estímulo económico, las condiciones de vida de la mayor parte de la población
siguieron siendo miserables y los distintos gobiernos no implementaron medidas efectivas para
solucionar la grave crisis social que por entonces ya comenzaba a perfilarse. El desempleo, los bajos
sueldos, el alto costo de vida y la falta de mecanismos que regularan los excesos patronales
terminaron precipitando violentos estallidos sociales que marcaron las primeras décadas del siglo XX.
Por otra parte, los permanentes conflictos al interior de la élite terminaron dividiéndola en dos
bandos: el presidencialista y el parlamentarista. Los primeros buscaban que el Ejecutivo tuviera un rol
más activo en la toma de decisiones, mientras que los segundos defendían la idea de aumentar los
poderes del congreso para que este pudiera ejercer mayor control sobre el gobierno. Estas tensiones
terminaron con el estallido de la guerra de 1891, que dio por vencedor al bando parlamentarista, el
que apoyado por la Marina, se estableció como forma de gobierno hasta la segunda década del siglo
XX. La guerra fue esencialmente un conflicto entre grupos de la élite, y su resultado fue poco o nada
beneficioso para las clases populares. Gran parte de los gobiernos del período parlamentarista se
caracterizaron por su ineficiencia a la hora de resolver los grandes problemas sociales. Los largos
debates en el Congreso tuvieron pocas veces expresiones concretas en el convulsionado escenario
social de entonces.

Salitre y economía
Hasta 1870 el eje de la economía chilena era la exportación de materias agrícolas (trigo y harina) y
mineras (cobre y plata), y la importación de manufacturas. La gran dependencia del comercio exterior
dejaba al país a merced de las oscilaciones económicas internacionales sobre las que Chile no tenía
prácticamente ningún control. Así, una variación en los precios de las materias importadas, o una
disminución en el flujo de capitales y tecnologías extranjeras repercutían inmediatamente en la
economía nacional. Los productos exportados por Chile no eran de gran elaboración, por lo tanto,
fácilmente substituibles. La baja inversión en tecnología y en mejoras de las relaciones productivas,
junto a la alta dependencia de los mercados externos fueron factores que impidieron establecer los
cimientos de una economía sólida. La primera crisis que enfrentó Chile fue el cierre de los mercados
de California y Australia (1860) para el trigo nacional, a lo que se sumó una caída internacional de los
precios de las exportaciones mineras. La crisis se superó entonces gracias a una rápida reactivación
del comercio internacional, sin que eso provocara un cambio en las directrices económicas
nacionales. La siguiente crisis sacudió con más fuerza la economía chilena y en esa oportunidad la
recesión se prolongó peligrosamente. Uno de los productos más golpeados fue el cobre, cuya
exportación se desplomó en el decenio 1871-1880, llegando a aportar solo el 5% del cobre a nivel
mundial, mientras que en la década precedente representaba entre el 40% y el 50% del consumo
mundial.
La solución a esta nueva crisis vino con la incorporación de las provincias de Tarapacá y Antofagasta
y del territorio de Arica (en un comienzo de manera transitoria), que concentraban la casi totalidad de
los yacimientos salitreros del planeta, durante la guerra del Pacífico.
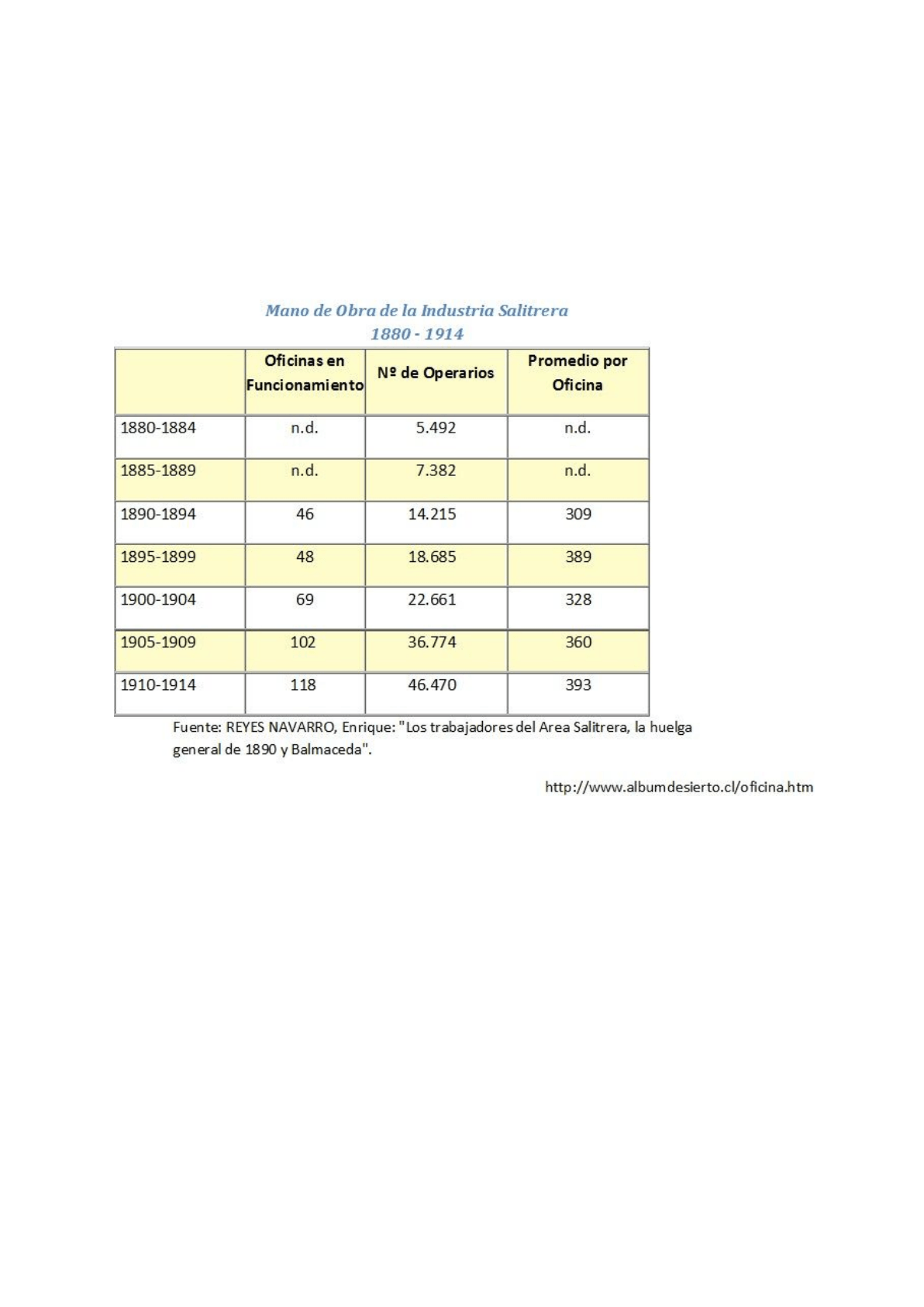
A partir de entonces el eje de la economía nacional cambió y el salitre que también fue conocido
como oro blanco y despertó “un nuevo sueño minero que opacaría todo lo conocido hasta entonces
en materia de expectativas, ganancias y frustraciones” (Pinto y Salazar; 2002). Una vez pasada la
guerra, y pese a todo el esfuerzo desplegado durante el conflicto, el Estado no invirtió en las nuevas
áreas incorporadas, limitándose a cobrar tasas a la exportación del mineral. Aún así, se inició un
nuevo período de prosperidad económica que permitió la expansión del comercio, la industria, la
agricultura y el aparato estatal.
Impacto del salitre en la vida nacional y el rol del Estado
El significativo aumento del presupuesto estatal permitió ampliar la estructura administrativa
y con ello incrementar el número de empleados públicos.
Se hicieron importantes inversiones en obras públicas y educación, así como mejoras en los
sistemas de comunicación y transporte. Algunas de estas obras fueron la inauguración de los
hospitales de San Vicente y del Salvador en Santiago, la casa de huérfanos en Providencia y la
construcción de nuevas cárceles como la correccional de mujeres de Talca. Numerosos edificios
públicos fueron refaccionados, se levantó la Escuela Naval y se instalaron 9 aduanas en 7 puertos.
También se inició la construcción de Ferrocarriles de Talca a Constitución, de Angol a Traivén y de
Renaico a Victoria, estas dos últimas como complemento de la incorporación de la Araucanía al
Estado chileno.
Las comunicaciones experimentaron un importante desarrollo: se construyeron nuevas oficinas
postales y se extendieron las líneas telegráficas. Por esos años llegó a Chile el teléfono y se
instalaron las primeras líneas en Santiago y Concepción.
Pese al gran desarrollo que se inauguró con la exportación de salitre, no se realizaron inversiones en
tecnología o en la modernización de las relaciones de producción. Tampoco hubo interés por atender

las demandas sociales de vivienda y salud, agudizando de esta manera la grave crisis social que por
entonces ya golpeaba al país. La gran mayoría de la población, que en su momento fue llamada a
combatir en la guerra del Pacífico, no fue beneficiada con las enormes ganancias provenientes del
salitre.
“ El puente ferroviario sobre el río Malleco, fue encargado a la famosa empresa constructora
francesa ’Schneider & Cia., Le Creusot’. Con 347 metros de largo y 100 de alto, el viaducto sobre
el río Malleco fue uno de los puentes más altos de Sudamérica, superado en Chile solo por el
puente Conchi sobre el río Loa, perteneciente al ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.
La inauguración del viaducto fue en octubre de 1890, ceremonia que contó con la presencia del
Presidente José Manuel Balmaceda. Su construcción permitió adoptar una ruta a Temuco más
directa de la que originalmente se había previsto, la cual planteaba el trazado por Angol y Los
Sauces”.
Fuente:
http://www.memoriachilena.cl//temas/dest.asp?id=ffccalsurviaductodelmalleco
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-21901_recurso_pdf.pdf

La inserción de la economía chilena en el orden capitalista.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.