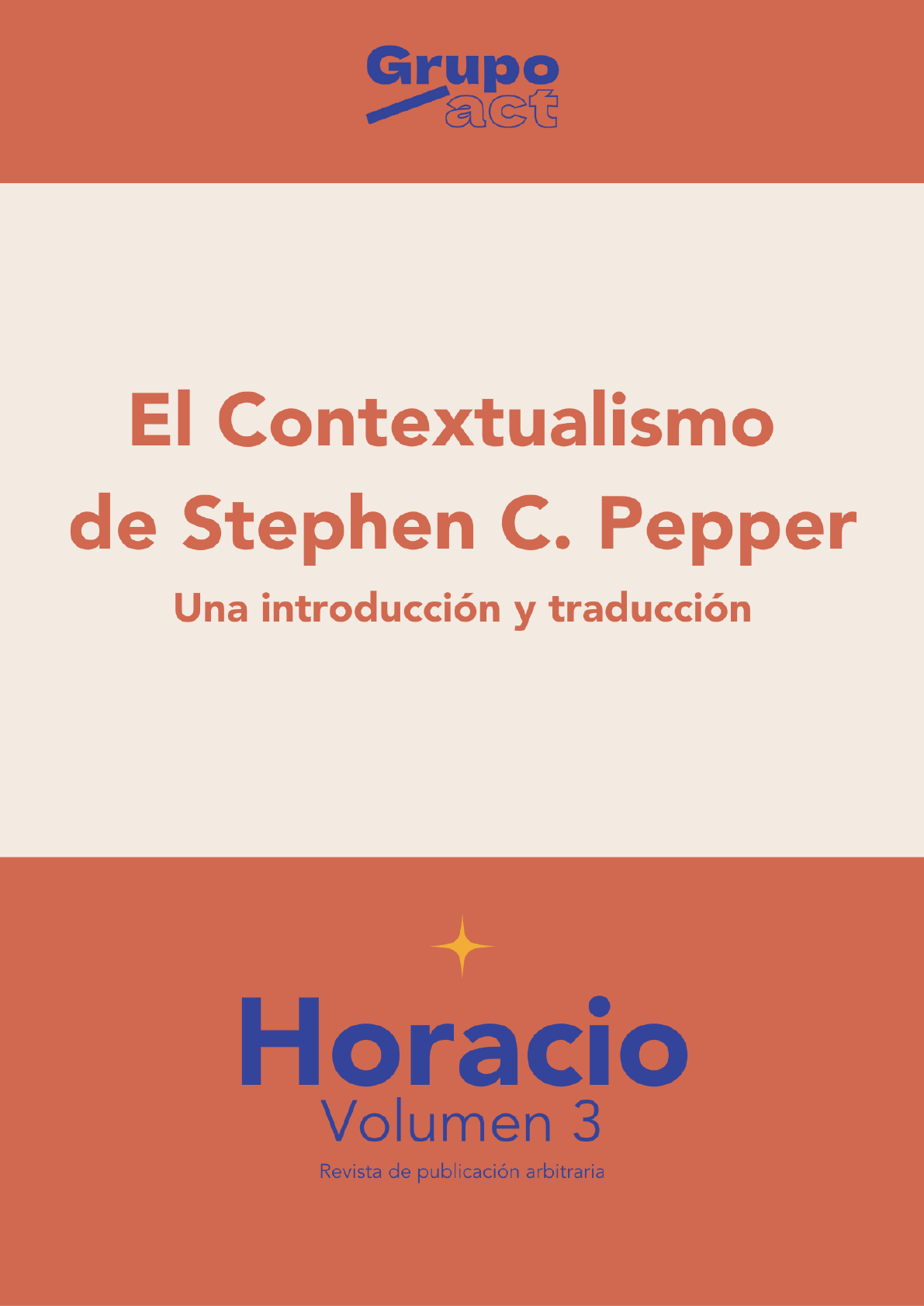
El Contextualismo
de Stephen C. Pepper
Una introducción y traducción
Fabián Maero
Grupo ACT Argentina
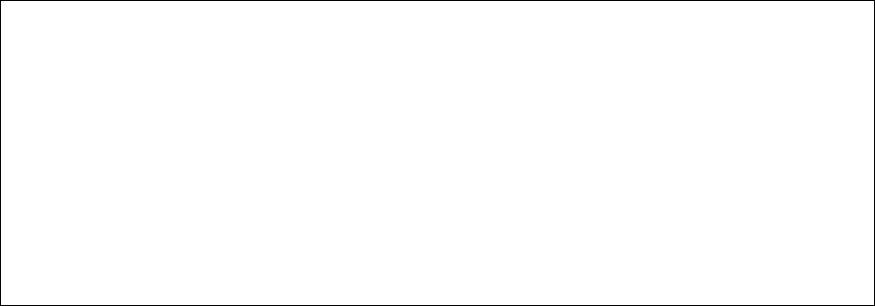
Maero, Fabián
El contextualismo: una introducción y traducción.
Revista Horacio. Volumen 3. Buenos Aires: Grupo ACT, 2022
Publicado bajo licencia Creative Commons.
El contextualismo: una introducción y traducción © 2022 by Fabián Maero is licensed
under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/li-
censes/by-nc/4.0/
Contacto a [email protected]
Índice
A modo de prólogo ................................................................................................................. 1
Parte 1: Contextualismo funcional y las hipótesis del mundo ............................................ 3
Una filosofía de la ciencia hecha a medida ........................................................................... 4
Breve biografía de Pepper .............................................................................................. 6
Libros publicados ............................................................................................................. 7
Las hipótesis del mundo .......................................................................................................... 8
La metáfora como dispositivo heurístico cósmico ....................................................... 8
Hipótesis del mundo versus puntos de vista ............................................................... 10
Las hipótesis del mundo relativamente adecuadas ................................................... 12
Aspectos centrales de las hipótesis del mundo ......................................................... 12
Diferencias filosóficas y máximas para una convivencia pacífica ...................................... 16
Parte 2: El contextualismo de World Hypotheses .............................................................. 21
Sobre la traducción ................................................................................................................ 22
Capítulo X: Contextualismo .................................................................................................. 23
Parte 3: Contextualismo en contexto ................................................................................... 54
Temas pragmáticos en el contextualismo pepperiano ..................................................... 55
Referencias .............................................................................................................................. 60
El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 1 –
A modo de prólogo
Durante los últimos años me he ocupado esporádica y caóticamente del estudio del
contextualismo funcional, de sus vínculos con el resto de la tradición pragmática y de la
forma en que funciona en la ciencia contextual conductual.
Después de algún tiempo pululando los textos empecé a pensar en escribir una des-
cripción y glosa del contextualismo funcional –me parecía que podía resultarle intere-
sante a aquellas personas del campo conductual interesadas en filosofía de la ciencia.
La cuestión fue que a medida que me adentraba en ese estudio constataba que, si bien
son numerosos los textos disponibles en castellano que resumen el contextualismo fun-
cional, son prácticamente inexistentes los textos que se ocupen del contextualismo con-
siderado en sí mismo, tal como fue descripto en el libro World Hypotheses por Stephen
C. Pepper en 1942.
Ahora bien, el contextualismo funcional es una versión resumida y acotada del con-
textualismo, es una suerte de concentrado de sus características centrales con el agre-
gado de algunas adaptaciones para el ámbito de la psicología, que resulta por ser bas-
tante legible muy apto para su transmisión en ámbitos científicos no muy habituados a
la discusión filosófica. Una suerte de filosofía de la ciencia para las masas. Los Rolling
Stones de la filosofía de la ciencia, digamos. El contextualismo, tal como lo describe
Pepper, es otra historia. En general, World Hypotheses es un libro árido, y si bien no es
excesivamente técnico, se requiere una cierta familiaridad con la historia de la filosofía
para comprender muchas de sus referencias. Sumado a ello, Pepper emplea abundantes
neologismos para tomar distancia de términos con mucha carga histórica en la filosofía
–por ejemplo, llama “contextualismo” al pragmatismo, y “organicismo” al idealismo he-
geliano– lo cual hace que sea más difícil rastrear las referencias. Sin embargo, si se pue-
den sortear esas dificultades, el texto es muy rico, pleno de intelecciones agudas sobre
el conocimiento y la ontología en general, y en el capítulo dedicado al contextualismo
identifica y sistematiza con notable precisión aspectos clave del pragmatismo –de he-
cho, en varios puntos del texto Pepper pareciera anticipar tendencias en el pragmatismo
que aparecerían recién a partir de la segunda mitad del siglo XX. Familiarizarme con el
contextualismo pepperiano me ayudó indirectamente a entender algunas afinidades,
aversiones, y direcciones que ha tomado el análisis de la conducta, cuestiones tales
como el foco amplio en temas sociales y políticos, la forma particular de pensar a la
conducta y el contexto.
De mi intención original de reseñar el contextualismo funcional pasé entonces a pen-
sar en hacer un resumen del contextualismo pepperiano, una mera glosa del texto de
Pepper, pero, a medida que lo escribía, sentía que estaba cometiendo alguna injusticia
con el texto original, dejando fuera este o aquel matiz importante. Ante todo, como no
soy especialista en filosofía, no era tarea fácil discriminar qué dejar afuera al momento
de reseñar el texto. A esto se le sumó una dificultad adicional, a saber, que a diferencia
de lo que sucede cuando reseño otros contenidos, no contaba con el recurso de remitir
a quienes me leen a otros textos para que saquen sus propias conclusiones. En otros
casos esto es sumamente útil: digamos, se reseña una investigación, y si a quien la leyere
le resultase interesante y desease más datos, puede buscar en las referencias el texto
original. Esto no resultaba viable en el caso de World Hypotheses. En primer lugar, el
libro no ha sido traducido al castellano, y como he señalado, el original en inglés es

El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 2 –
denso y de difícil lectura incluso para angloparlantes, por lo cual las chances de que
quienes me leyeran consultaran el texto original eran casi nulas
1
. En segundo lugar, si
bien Pepper tuvo un relativo auge en la segunda mitad del siglo XX, continúa siendo un
autor relativamente desconocido, por lo cual tampoco abundan las fuentes secundarias
que expliquen o elaboren su obra. Por todo esto cualquier imprecisión o ambigüedad
de mi parte al reseñarlo no podría ser fácilmente remediada consultando el texto origi-
nal ni las fuentes secundarias.
Mi objetivo último era (y sigue siendo) iniciar una conversación en nuestro mundillo
hispanoparlante (o contribuir a ella, al menos): discutir los aspectos centrales del con-
textualismo pepperiano, su lugar en el pragmatismo actual, discutir su vínculo con el
contextualismo funcional, explorar si este último puede o debe ser mejorado, reformu-
lado, o adaptado a la luz del contextualismo en particular o del pragmatismo en general,
si hacerlo nos brinda mejores herramientas simbólicas para lidiar con nuestro objeto de
estudio. Y todo esto se dificulta si estamos lidiando con material de segunda mano y si
el texto original requiere tanto familiaridad con el inglés como con el vocabulario filosó-
fico.
Por ese motivo mi objetivo volvió a cambiar, y decidí directamente encarar una tra-
ducción. Lo ideal sería traducir el libro íntegro, pero la tarea excede mis posibilidades y
no me pareció que fuese completamente necesaria de momento, a la luz de que aún no
hay muchas personas interesadas en el tema. Lo que sí podía hacer –lo que en efecto
hice– es traducir el capítulo en donde se describe al contextualismo en World Hypot-
heses, con la esperanza de tender un puente para quienes tuvieren algún interés en el
tema. De esta manera, pueden consultar directamente el texto de Pepper, indagar sus
matices y articulaciones, y en todo caso llevar a cabo sus propios resúmenes y críticas.
La traducción no es oficial ni especializada, sino más bien el resultado de una pasión
desordenada pero persistente por el tema. Ojalá que en un futuro se pueda comple-
mentar con una traducción oficial del resto del libro, pero por ahora, quizá este frag-
mento baste como puntapié inicial. Las cosas tienen que empezar en algún lugar.
Ahora bien, creo que el capítulo traducido pierde inteligibilidad y fuerza si se lo des-
conecta del resto de la teoría de Pepper, por lo cual, para darle algo del contexto nece-
sario a la traducción he incluido también una introducción general y un resumen del
resto del texto, en particular la aplicación de la teoría de la metáfora raíz.
Espero que, de alguna manera lunar o por desborde, algo de mi interés pueda llegar
a ustedes, y que algo de este trabajo ayude a impulsar esa conversación.
1
Digamos, el conjunto de personas que están interesadas en lo que yo pudiera escribir es extremadamente
acotado; si de ese conjunto tomamos el subconjunto de las personas interesadas en filosofía, y de ese a su
vez tomamos el subconjunto de las personas interesadas en leer un texto en inglés de unas ocho décadas
de antigüedad, que no se encuentra fácilmente en las librerías sino que se imprime bajo demanda… diga-
mos que la lista de lectores se puede contar con los dedos de una mano (a la cual le hayan amputado todos
los dedos).
El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 3 –
– Parte 1 –
El contextualismo funcional
y las hipótesis del mundo

El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 4 –
Una filosofía de la ciencia hecha a medida
El contextualismo funcional es la filosofía de la ciencia en la que se apoyan todos los
desarrollos de la Ciencia Contextual Conductual (CBS, por las siglas en inglés; Hayes et
al., 2012), incluyendo teoría de marco relacional (RFT; Hayes et al., 2001) , terapia de
aceptación y compromiso (ACT; Hayes et al., 1999), y que también ha sido adoptada por
abordajes terapéuticos afines a esa tradición. Se trata de una filosofía de la ciencia ad
hoc –es decir que ha sido formulada específicamente para organizar el proyecto de cien-
cia que es la CBS, pero que se ha popularizado en general dentro del mundillo acadé-
mico de las psicoterapias contemporáneas de modificación de conducta (las llamadas
terapias de tercera ola o terapias contextuales).
Dicho de manera muy abreviada, el contextualismo funcional describe la posición
filosófica que adoptarán los desarrollos que en él se basan: las teorizaciones, las inves-
tigaciones, los desarrollos aplicados como las psicoterapias, etc. Funciona como una
suerte de “guía rápida de ensamblado” para los desarrollos psicológicos que se realizan
dentro de la CBS, describiendo qué categorías filosóficas utilizar, cuáles evitar, cómo
definir qué es verdadero, y los objetivos o criterios para que un concepto o teoría interna
sean tomados como válidos.
Vale la pena destacar lo atípico que es esto en la psicología en general y en las psi-
coterapias en particular. Basta una breve recorrida por la disciplina para notar que, en
una buena parte de las corrientes psicológicas, las precisiones ontológicas y epistemo-
lógicas están completamente ausentes o sólo aparecen como rudimentos. Por supuesto,
otras varias escuelas psicológicas tienen abundantes desarrollos filosóficos sobre sus
conceptualizaciones, pero usualmente con dos características: en primer lugar, suelen
ser llevados a cabo por personas ajenas a las conceptualizaciones originales; y en se-
gundo lugar, rara vez el sustento filosófico se desarrolla en paralelo a las teorías psico-
lógicas que en él descansan, sino que por lo general aparece unos cuantos años más
tarde. La filosofía suele venir después de la psicología, como para ordenar o legitimar
lo ya dicho, y a veces hasta pareciera que lo hace un poco a regañadientes
1
.
En contraste, el contextualismo funcional fue postulado antes (o al menos, al mismo
tiempo) que las conceptualizaciones psicológicas que en él se basan, y por las mismas
personas –se trata de una filosofía de la ciencia pergeñada por psicólogos, a la medida
de su propio quehacer. Hay varios aspectos que pueden ser considerados sobre la con-
veniencia de proceder de esta manera. Por ejemplo, podemos discutir si es una buena
idea que la reflexión filosófica provenga de personas no especializadas en filosofía; si es
una buena idea que la filosofía de la ciencia preceda a la ciencia misma o si es preferible
que surja con posterioridad; si es buena idea que sean las mismas personas que realizan
las conceptualizaciones psicológicas o si sería preferible que fuese hecha por terceras
personas, etcétera. Esas cuestiones merecen ser consideradas en detalle, pero ello ex-
cedería las posibilidades de este texto, de manera que limitémonos a señalar esto como
una curiosidad y avancemos.
La historia resumida del desarrollo del contextualismo funcional puede resumirse
aproximadamente de la siguiente manera: en un artículo publicado en 1988, Steven
1
Reciclando el viejo chiste, podríamos decir la psicología suele utilizar a la filosofía como un borracho utiliza
un poste de luz: más como soporte que como iluminación.

El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 5 –
Hayes, Linda Hayes y Hayne Reese presentaron una reseña del libro World Hypotheses,
de Stephen C. Pepper. Ahora bien, World Hypotheses (que podríamos traducir como
“Hipótesis del Mundo”) no es un libro sobre filosofía de la psicología, ni siquiera sobre
filosofía de la ciencia, sino que se trata esencialmente de un catálogo de las principales
posiciones ontológicas o metafísicas activas principios del siglo XX
2
. Es un trabajo de
amplio espectro, una meta-filosofía, utilizando la expresión de Reck (1982), que aborda
y sistematiza diferentes ontologías o metafísicas. No obstante, es posible derivar de su
obra una o varias filosofías de la ciencia, y eso es justamente lo que hicieron Hayes,
Hayes y Reese: adaptar la perspectiva de Pepper para pergeñar una filosofía de la cien-
cia que resultara adecuada para el análisis de la conducta, en el espíritu del conductismo
radical.
El artículo en cuestión (Hayes et al., 1988) reseña la teoría que lleva a las hipótesis
sobre el mundo, describe brevemente a cada una, y se sugiere que el contextualismo
es el que mejor describe y organiza la perspectiva del análisis de la conducta. En un
capítulo posterior S. Hayes (1993) profundizó esa idea inicial, añadiendo además la dis-
tinción crucial entre dos variedades del contextualismo utilizado en la ciencia, a las que
llamó contextualismo descriptivo y contextualismo funcional
3
. Esos dos artículos consti-
tuyeron el núcleo del contextualismo funcional tal como se entiende actualmente. Am-
bos textos fundacionales son de lectura relativamente accesible, por lo que no los dis-
cutiremos aquí y remitiré a los lectores a ellos.
De esta manera, el núcleo filosófico fuerte fue presentado casi una década antes de
que el modelo psicoterapéutico que sobre él se construyó (el primer texto de ACT sería
publicado recién en 1999), dando el puntapié inicial a lo que luego se convertiría en la
CBS. Ese núcleo fuerte ha permanecido en gran medida inalterado. Si bien con poste-
rioridad han aparecido varias publicaciones sobre el tema, las mismas se limitaron a re-
petir u ofrecer precisiones menores, sin que ninguna de ellas introdujera cambios signi-
ficativos respecto a los desarrollos originales (por ejemplo, Barnes-Holmes, 2005;
Vilardaga et al., 2009).
Es habitual que al hablar de contextualismo funcional se describa directamente la
propuesta de Hayes y colaboradores, sin dar demasiados detalles sobre la obra de Pep-
per en la que se basan. Es una simplificación comprensible: Pepper es un autor de ardua
lectura y la mayoría del texto no guarda relación directa con la ciencia contextual con-
ductual. El problema es que Pepper, si bien ha gozado de cierta popularidad en el ám-
bito académico norteamericano, es un autor prácticamente desconocido en el resto del
mundo –hasta donde sé, no hay traducciones al castellano de ninguno de sus libros.
Por este motivo en esta introducción daremos un vistazo general de las tesis centrales
de World Hypotheses para, de alguna manera, contextualizar el contextualismo, pero,
antes de ello, contextualizaremos a Pepper mismo.
2
El subtítulo de World Hypotheses, es, de hecho: “Prolegómenos a la filosofía sistemática y un estudio
completo de las metafísicas”.
3
Distinción que ha tenido sus críticas, véase por ejemplo L. J. Hayes & Fryling, (2019).

El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 6 –
Breve biografía de Pepper
Stephen Coburn Pepper nació el 4 de abril de 1891
4
en Newark, y creció en un ambiente
tanto artístico como académico. La carrera artística de su padre, Charles Hovey Pepper,
un pintor de paisajes relativamente conocido, llevó a que Stephen pasara una buena
parte de su infancia en París y luego viajando alrededor del mundo antes de estable-
cerse definitivamente en Estados Unidos.
Luego de graduarse con un doctorado en filosofía en la Universidad de Harvard en
1916 y de servir en el ejército hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919 Pepper
se unió al departamento de filosofía de la Universidad de California en Berkeley, institu-
ción a la que permanecería vinculado hasta su retiro en 1958. Durante ese lapso fue
decano asociado del Colegio de Letras y Ciencia entre 1939 y 1947, jefe del departa-
mento de arte entre 1938 y 1952, y jefe del departamento de filosofía entre 1952 y 1958.
Su trabajo más conocido es sin duda World Hypotheses
5
(Pepper, 1942) en donde
expone su teoría sobre los sistemas metafísicos u ontologías generales, libro que tuvo
una notable repercusión especialmente en los círculos psicológicos y que es el eje del
presente texto. Pero sería un error creer que Pepper se dedicó con exclusividad a la
metafísica. De hecho, hay razones para sostener que, a pesar de que WH fue su libro
más conocido, ocupó un lugar relativamente menor en su obra. Durante toda su vida
Pepper estuvo vinculado cercanamente al arte y a la crítica estética, y esa sensibilidad
artística es perceptible en su obra. De hecho, su primer libro, Modern Color, publicado
en 1923, es un libro técnico sobre el uso del color en pintura, escrito en coautoría con el
artista Carl Gordon Cutler. En 1937 (es decir, cinco años antes de la publicación de WH),
publicó Aesthetic Quality: a Contextualistic Theory of Beauty
6
, en el cual ofrece una pers-
pectiva contextualista del fenómeno estético y de la belleza, muchas de las tesis allí ex-
puestas volverán a aparecer en WH. Algo similar puede apreciarse en su libro The Basis
of Criticism in the Arts
7
, publicado en 1945, en el cual analiza distintas obras de arte
desde la perspectiva de cada una de las hipótesis del mundo presentadas en WH.
Su relación con la filosofía, con la verdad, como así también su pasión por la disciplina
pueden apreciarse en el siguiente fragmento: “Desde que tengo memoria he sentido el
ardiente deseo de saber acerca de las cosas, acerca de lo que realmente son, y acerca
de lo que hace a algunas cosas y acciones buenas y a otras malas (…) No fue casual sino
inevitable que al descubrir la filosofía quise que fuera mi profesión. Allí estaba una pro-
fesión cuya meta era conocer acerca de la naturaleza de las cosas –la maravillosa coinci-
dencia de hallar un trabajo en el cual me pagarían por hacer precisamente lo que más
deseaba hacer” (Pepper, citado en Efron, 1980)
Como otros, Pepper falleció el 1 de mayo de 1972, en Berkeley, la ciudad en la cual
transcurrió la mayor parte de su vida.
4
Los datos biográficos han sido tomados en su mayoría de Duncan (2005).
5
De ahora en más usaré WH como abreviación de World Hypotheses. Cuando se consigne un número de
páginas entre corchetes sin otra aclaración, corresponderá al libro. Cuando se consigne una palabra en
inglés entre corchetes sin otra aclaración, corresponderá a algún término relevante utilizado por Pepper en
WH.
6
Cualidad Estética: una Teoría Contextualista de la Belleza
7
Las Bases para la Crítica en las Artes.
El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 7 –
Libros publicados por Stephen Pepper
Aesthetic Quality: A Contextualistic Theory of Beauty (1937).
World Hypotheses: A Study in Evidence (1942).
The Basis of Criticism in the Arts (1945).
A Digest of Purposive Values (1947).
The Work of Art (1955).
The Sources of Value (1958).
Ethics (1960).
Concept and Quality: A World Hypothesis (1967).

El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 8 –
Las hipótesis del mundo
World Hyphotheses es un catálogo sistemático de las ontologías que han sido desarro-
lladas a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Dicho de manera simplificada,
la ontología o la metafísica general es la rama de la filosofía que se ocupa de la natura-
leza de la realidad: qué es lo que existe, qué significa que algo sea, cuáles son las cate-
gorías principales de lo que es, etc.
Su tesis general postula diferentes hipótesis del mundo, todas ellas relativamente
adecuadas y con diferencias sustanciales entre sí, a las que Pepper llama formismo, me-
canismo, contextualismo y organicismo. En WH se postula que las filosofías sistemáticas,
incluso algunas muy distantes entre sí en el tiempo, se pueden agrupar como pertene-
ciendo a una u otra de las hipótesis del mundo.
Cada hipótesis del mundo se constituye en torno a una metáfora raíz, una experiencia
del sentido común que actúa como guía en la búsqueda del conocimiento. De la metá-
fora raíz se desprenden las categorías centrales de la hipótesis del mundo, sus particu-
laridades y formas de acercarse a la verdad. La teoría de la metáfora raíz es una de las
contribuciones más originales de Pepper, constituyendo un fascinante dispositivo para
pensar.
La metáfora como dispositivo heurístico cósmico
La idea que lleva a Pepper a las hipótesis del mundo puede resumirse de la siguiente
manera: cuando una persona quiere conocer el mundo, su punto de partida no son he-
chos indisputables ni certezas sensoriales ni lógicas
1
, sino los hechos que se le presentan
como el sentido común [p.39]. El punto de partida del conocimiento para Pepper es la
experiencia cotidiana tal como se nos brinda en el sentido común. Conocemos en pri-
mer lugar lo que nos ofrece el sentido común, y cualquier cosa que se parezca a una
certeza no será un punto de partida, sino a lo sumo uno de llegada.
Ahora bien, el sentido común, si bien se ofrece como bastante seguro, ofrece un cono-
cimiento no refinado, un conocimiento que es contradictorio y confuso (recordemos que
para el sentido común la tierra parece plana, y el sol parece moverse alrededor de ella),
por lo cual ese conocimiento confuso necesita ser progresivamente refinado para llegar
a conocimientos más precisos. Digamos, para llegar a la verdad necesitamos refinar pro-
gresivamente los hechos que nos proporciona el sentido común. El problema es, ¿cómo
hacer esto en primer lugar? ¿Cómo abordar algo que queremos conocer si no tenemos
certezas o un conocimiento refinado a priori?
La respuesta de Pepper es que lo hacemos usando otra área del sentido común como
referencia. Es decir, tomamos otra experiencia del sentido común, que nos resulta más
conocida o con la que tenemos mayor familiaridad, y usando sus características y parti-
cularidades la aplicamos al hecho nuevo. Es decir, para conocer un hecho nuevo toma-
mos como referencia un hecho conocido, y metafóricamente abordamos el hecho nuevo
1
Esto involucra un rechazo, por ejemplo, al pienso, luego existo cartesiano, que se postula como una cer-
teza, un conocimiento del cual no se pueda dudar. Este punto, que sigue el rechazo que Peirce hace de la
duda cartesiana en How to make our ideas clear, es uno de los muchos temas pragmáticos que aparecen
en WH.
El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 9 –
en términos del hecho ya conocido. Ese hecho conocido se transformará entonces en
una metáfora guía para comprender el hecho nuevo.
Este proceder no es infrecuente: en nuestra vida cotidiana cada vez que se nos en-
contramos con algo nuevo, un objeto o evento, la forma más elemental de abordarlo es
por medio de ponerlo en relación metafórica con algo ya conocido –por ejemplo, puedo
explicarles qué es un caracal diciendo que es un tipo de gato, animal con el que tenemos
más familiaridad. Un proceso similar (aunque no idéntico) puede apreciarse en el uso
que la psicología cognitiva hizo de la metáfora o analogía de la mente (o el cerebro)
como una computadora (Gigerenzer & Goldstein, 1996). Esta metáfora sirvió como guía
para la exploración: la computadora, algo que era bien conocido y comprendido, podía
arrojar luz sobre el fenómeno más bien misterioso de la mente humana. Y dado que las
computadoras tienen módulos y circuitos, algo similar se buscó en la mente o en el ce-
rebro. Este uso de las metáforas, más limitado a algunos eventos, es parte normal de
nuestro funcionamiento cotidiano.
En WH, sin embargo, la metáfora es elevada al rango de dispositivo heurístico cós-
mico. Cuando una metáfora funciona, las personas pueden seguir utilizándola para abor-
dar todo nuevo fenómeno de interés. Usar al gato como metáfora es útil mientras ha-
blemos de ciertos animales (un caracal, un lince, un ocelote, etc.), pero difícilmente sirva
para comprender un módulo lunar o el mercado bursátil. Pero hay otras experiencias del
sentido común, otras metáforas que pueden utilizarse como guía para abarcar un rango
más amplio de eventos. La imagen de un organismo biológico, por ejemplo, puede apli-
carse a la organización social, usando las categorías que describen a los órganos físicos
para comprender el funcionamiento de los órganos de gobierno. Es decir, hay algunas
metáforas que no se agotan en algunos eventos o en un ámbito en particular, sino que
mientras funcionen puede aplicárselas para abordar todos los hechos del universo que
se le fueran presentando. Una metáfora usada de esta manera se convierte en la metá-
fora raíz de una hipótesis del mundo.
La metáfora, así utilizada, impone inicialmente sobre la masa difusa y contradictoria
del hecho de sentido común su propia estructura, lo cual permite inteligirlo mejor. Pero,
por ello mismo, deja sobre el evento las marcas inextricables de sus propias categorías;
a su vez, el hecho puede imponer un ajuste menor en las propias categorías de la metá-
fora. En ese proceso la estructura conceptual de la metáfora misma se va refinando, y
de a poco se va convirtiendo en una forma sistemática de ver y abordar el mundo, una
ontología general o metafísica sistemática, es decir, una hipótesis del mundo.
Que una metáfora raíz (y la hipótesis del mundo sobre ella construida) funcione quiere
decir básicamente que pueda servir para analizar los hechos nuevos sin perder precisión
y sin volverse contradictoria, y que al usarla con más y más hechos las categorías básicas
de la metáfora se sigan sosteniendo sin contradicción y con precisión. Es decir, una hi-
pótesis del mundo es adecuada en tanto pueda seguir ofreciendo precisión [precision]
y amplitud [scope] al lidiar con los hechos del mundo, es decir, en tanto sus categorías
puedan dar cuenta sin ambigüedad de los hechos analizados y en tanto pueda asimilar
más y más hechos [p. 74 y ss.]. Por ejemplo, la metáfora limitada de la mente como
computadora eventualmente fue abandonada porque su utilización llevaba a demasia-
das contradicciones, sus categorías internas oscurecían la cuestión más que aclararla
(Carello et al., 1984). Pero si una metáfora sigue ofreciendo precisión y amplitud, las

El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 10 –
personas pueden seguir aplicándola para lidiar con los hechos del mundo, en la filosofía,
en las artes, en las ciencias.
Pepper describe el proceso de la siguiente manera: “Un hombre que desea com-
prender el mundo busca a su alrededor una clave para su comprensión. Se lanza sobre
alguna área de los hechos de sentido común e intenta entender otras áreas en términos
de ésta. Esta área original se convierte entonces en su analogía básica o metáfora raíz.
Describe lo mejor que puede las características de esta área o, si se quiere, discrimina
su estructura. Una lista de sus características estructurales se convierte en sus conceptos
básicos de explicación y descripción. Los llamamos un conjunto de categorías. En tér-
minos de estas categorías, procede a estudiar todas las demás áreas de hecho, tanto las
que no hayan sido criticadas como las que ya hayan sido previamente criticadas
2
. Se
compromete a interpretar todos los hechos en términos de estas categorías. Como re-
sultado del impacto de estos otros hechos sobre sus categorías, puede calificar y reajus-
tar las categorías, de modo que un conjunto de categorías comúnmente cambia y se
desarrolla. Dado que la analogía básica o la metáfora raíz normalmente (y probable-
mente también necesariamente, en parte al menos) surge del sentido común, se re-
quiere una gran cantidad de desarrollo y refinamiento de un conjunto de categorías para
que resulten adecuadas para una hipótesis de alcance ilimitado. Algunas metáforas raíz
resultan más fértiles que otras, tienen mayores poderes de expansión y de ajuste. Estas
sobreviven en comparación con los demás y generan las teorías del mundo relativa-
mente adecuadas.” [pp. 91-92]
Una metáfora raíz, entonces, es una experiencia del sentido común cuyas categorías
discriminadas se aplican a todo el universo, y que al desarrollarse y refinarse da lugar a
una ontología general o hipótesis del mundo. Esta teoría es extremadamente intere-
sante –se trata en última instancia, de postular una ontología derivada de una estética,
que el conocimiento del mundo surge del acto de abordar a lo desconocido usando
como guía lo ya conocido.
Hipótesis del mundo versus puntos de vista
Puede ser tentador identificar a cada hipótesis del mundo como distintas formas de ver
el mundo, como si fueran meramente diferentes perspectivas desde las cuales vemos el
mismo objeto, pero este tipo de analogía, si bien puede ayudarnos a captar aspectos
centrales de las hipótesis del mundo, si es llevada demasiado lejos puede extraviarnos.
Cuando veo a un perro de frente y otra persona lo ve de perfil, podemos estar más o
menos de acuerdo en que, si bien tenemos puntos de vista distintos, estamos viendo la
misma cosa, que nos puede morder de la misma manera. Pero la cuestión aquí es que,
en un sentido fuerte, una hipótesis del mundo o sistema metafísico no ve de la misma
manera que otra. Las categorías de cada hipótesis del mundo actualizan los hechos con
los que se encuentran, por lo cual lo que a una hipótesis del mundo se le presenta como
un hecho puro, otra lo ve como una interpretación, mientras que una tercera lo ve como
una mezcla de ambas cosas, y una cuarta lo ve como una confusión. Cada hipótesis
2
Es decir, aplica las categorías tanto a los hechos “brutos” del sentido común como a otros conocimientos
que hayan sido refinados a partir de éste.

El Contextualismo: una introducción y traducción Horacio, Vol. 3
– 11 –
determina qué cuenta como hecho y qué cuenta como interpretación, por lo cual no se
trata meramente de diferentes formas de describir un hecho objetivo
3
.
Esta precisión es importante por dos motivos. Por una parte, si las hipótesis del
mundo fueran meramente distintas formas de ver el mundo, todas serían igualmente
válidas y no habría ningún criterio para distinguir si una es más adecuada que otra. En
términos más contemporáneos, esto nos llevaría a un relativismo absoluto. Pero un exa-
men histórico nos permite comprobar que algunas hipótesis del mundo han permane-
cido relativamente adecuadas (aquellas de las que se ocupa WH), mientras que otras se
han revelado como inadecuadas, como por ejemplo el animismo y el misticismo [pp.
119-135]
4
. No todas las hipótesis del mundo son equivalentes.
Por otra parte, si se tratara de diferentes recuentos de los mismos hechos, no habría
razón para tener diferentes hipótesis del mundo: para llegar a un conocimiento confia-
ble bastaría con describir los hechos puros en un lenguaje científico, no especulativo, y
con ello tendríamos una suerte de lenguaje objetivo –por lo cual las diferentes hipótesis
del mundo serían, o bien falsas o bien innecesarias. Esta es de hecho la propuesta del
positivismo lógico, movimiento que, a grandes rasgos, sostiene que basta con describir
correctamente los hechos para llegar a su naturaleza objetiva, sin necesidad de catego-
rías metafísicas. Pepper se ocupa de ambas caras de esa objeción al comienzo mismo
del libro, antes de presentar el grueso de su teoría, dado que, si esa objeción fuese
válida, todo el proyecto sería falso o superfluo.
El contraargumento de Pepper a la objeción del positivismo lógico podría resumirse
diciendo que es prácticamente imposible acercarse a los hechos “puros” sin interpreta-
ciones o supuestos preexistentes
5
: en el mejor de los casos, un abordaje así se limita a
hechos extremadamente simples –por ejemplo, podemos ser más o menos objetivos
reportando el número que indica un termómetro, pero lo que ese número significare
dependerá de interpretaciones, supuestos, e hipótesis guiadas por las categorías adop-
tadas; pero, en el peor de los casos, ese abordaje nos deja en la posición dogmática de
adoptar supuestos e interpretaciones sin reconocerlos como tales, postulándolos como
3
En WH [pp. 26-31], Pepper compara la descripción que H. H. Prize hace de un tomate con la explicación
que del fenómeno hace John Dewey, y señala: “está bastante claro que, en cierto sentido, Price y Dewey
están mirando el mismo tomate. Y, sin embargo, lo que uno encuentra cierto e indubitable en la situación,
el otro lo encuentra dudoso o francamente falso. El carácter de evento de la situación es indudable para
Dewey; es confuso, incierto y dudoso para Price. En cuanto a lo indubitable o dubitable de todo en la
situación, existe un completo desacuerdo. Este desacuerdo se basa, además, en causas que creo poder
demostrar más adelante que son endémicas a los métodos de pensamiento de los dos hombres” (es decir,
cada uno está trabajando dentro de una distinta hipótesis del mundo) [p.30].
4
Los motivos para la inadecuación son los que ya señalamos, a saber: una hipótesis del mundo es inade-
cuada cuando carece de precisión o de amplitud.
5
Pepper no tenía en mucha estima a los representantes del positivismo lógico, según se puede colegir en
el prefacio: “Mi reacción inmediata hacia ellos fue sospechosa y hostil. Sentí por su actitud y el tono de sus
declaraciones, incluso antes de estudiarlos críticamente, que no estaban respondiendo al problema que
había que resolver. Dudaba que muchos de ellos hubieran sentido alguna vez completamente el problema.
Era una cuestión de verdad y de justificación de los valores humanos. Pensar que esta pregunta podría
resolverse a la manera de un rompecabezas y en términos de correlaciones, estadísticas, matemáticas y
lenguaje me pareció fantástico. Aquí estaba el método huyendo con los problemas, la evidencia y el valor
mismo. Era, como dijo una vez Loewenberg, metodolatría.” [pp. viii-ix] Sin embargo, se apresura a añadir
que su ataque le permitió notar que había mucho en la física contemporánea que se sostenía por sí solo,
sin necesidad de teoría.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
Horacio-Vol.-3.-Contextualismo-Introduccion-y-traduccion.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.