
1
PSICOLOGÍA, ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS – DE FILPO
RESUMEN PRIMER PARCIAL
TEÓRICOS
“Ética, moral y bioética” – Ferrer-Alvarez
La ética se define como la disciplina filosófica que estudia racionalmente la conducta
humana en la vida moral, en relación con los derechos y virtudes. Es la reflexión sistemática y
crítica sobre la vida moral.
La moral, en cambio, refiere a los códigos normativos concretos que rigen un colectivo
humano. Es una moral vivida, previa a la reflexión y la crítica.
Moralidad queda, entonces, reservada para el fenómeno universal de la vida moral. Es el
reconocimiento de que existe algo innato o inherente en relación con un actuar moral que se
analiza en términos de correcto o incorrecto. Más allá de las particularidades de cada comunidad,
la moralidad es universal en tanto estructura.
La moral como estructura es un dato universal que puede ser pensado desde tres puntos.
En primer lugar, la ética descriptiva da cuenta de un saber acerca de los hechos morales
abordados desde las ciencias positivas. Luego, la ética normativa inaugura repertorios de normas
que se elaboran como códigos o sistemas éticos. Finalmente, la ética filosófica refiere a la
reflexión sistemática y crítica sobre los sistemas éticos.
Más allá de esto, es importante destacar que la moralidad es universal en tanto el hombre
presenta caracteres particulares que suponen una condición moral ineludible. La insuficiencia del
instinto, la racionalidad, la autonomía, la responsabilidad, la condición de comunidad y la
vulnerabilidad dan cuenta de esta condición.
Las relaciones entre derecho y moral son muy particulares. Ambos ámbitos están
intrínsecamente relacionados, pero no coinciden necesaria ni posiblemente. En efecto, la
sistematización de la moral en términos de legal o ilegal es una forma de dictar conductas
permitidas o no. Sin embargo, la moral supera ampliamente al derecho y es anterior y posterior a
él. En este sentido, es importante destacar cómo la moral inaugura algo del derecho y, luego,
vuelve sobre ello para elaborar juicios acerca de lo instituido.
En esa preeminencia de la moral se reconocen las influencias de teorías del derecho
occidentales. La corriente del derecho natural clásico, en efecto, supone una justicia natural
basada en la racionalidad, de forma tal que mi actuar racional debe coincidir con la ley. El
iusnaturalismo moderno, por otro lado, reconoce derechos que le corresponden al hombre por
naturaleza, por ser lo que es. Finalmente, la tradición liberal funda la moral sobre el derecho a la
libertad individual, limitando el alcance del derecho.
La bioética surge en el siglo XX, bajo la extensa evolución y avances científicos, que se
expanden a la medicina, y los cambios sociales propios de esta época (recuperación de la
autonomía, la igualdad y la justicia, crisis de autoridad, etc). En este sentido, el término es
acuñado como una forma de dar cuenta de la unión entre las ciencias naturales y la cultura
humana y, también, en principio, está fuertemente ligada a la biomedicina. Con el tiempo, el
término fue evolucionando y hoy se define a la bioética como el estudio sistemático de las

2
dimensiones morales de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando una variedad de
metodologías éticas en un contexto interdisciplinario.
“La revolución de la autonomía” – Lipoversky
La época contemporánea ha pensado la noción de sujeto en términos de individuo que
busca su autonomía privada a toda costa, como compuesto de conciencia y voluntad autónomas.
Se ha producido un giro individualista-democrático en favor de una individualidad absoluta,
dueña y jueza de sí misma.
En este sentido, adviene una fuerte tendencia hedonista, como búsqueda del placer y la
satisfacción en términos individuales, con un completo rechazo a cualquier tipo de dependencia.
Las tradiciones, las instituciones pierden poder y legitimidad, aunque esto no implica una crisis en
el sistema político. Más bien, pareciera que individualismo y democracia van de la mano. Esto
gracias a la tolerancia frente a la multiplicidad de posibilidades. La elección individual se juega en
un terreno social minado de posibilidades diferentes, de significaciones diversas. Burocracia e
individualidad son dos caras de la misma moneda, esa es la paradoja contemporánea.
“Las teorías éticas y la fundamentación de una ética aplicada” – De Filpo
Las coordenadas particulares del mundo en el que vivimos dan cuenta de un fracaso
absoluto de las aspiraciones positivistas. Enfrentamos una época signada por el peligro que la
civilización misma produce para sí misma, una sociedad de riesgo donde la resolución de la
incertidumbre sólo puede fundarse en un momento de discusión ética-política.
Es en este sentido que la Filosofía Práctica adopta un rol fundamental: queda en ella la
posibilidad de reivindicar una praxis apoyada en un análisis sistemático abierto a las complejidades
de la situación actual. Este giro ético es un giro aplicado, en el sentido de la reconciliación
práctico-teórica.
La Ética Aplicada es hija de este movimiento y se funda como un campo interdisciplinario
donde se anudan, con intenciones de aplicación, Filosofía y ciencia, en tanto esta última enfrenta
problemas que, más que técnicos, se configuran como éticos.
Aristóteles: respuesta teleológica en términos de virtud
Aristóteles entiende que toda acción y elección tienden a un fin. Dicho fin, como el bien
más preciado, comporta el objeto que todos buscamos, un bien querido por sí mismo y los demás
por él. Dicho fin no sería otro que la felicidad o eudaimonía. La misma se corresponde con un
hecho práctico, un bien que rige la acción humana. Ahora bien, ¿qué es la felicidad? Aristóteles
plantea una relación estrecha entre este bien supremo y la ousia del hombre. Para dar cuenta de
ello, distingue las tres instancias del alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional.
Es este último tipo de alma el que determina la capacidad de deliberar y reflexionar sobre una
acción y sus consecuencias. Las acciones inmediatas dan cuenta de un alma sensitiva.
Finalmente, la felicidad queda ligada a algo del orden de la virtud o areté, en el sentido de
la perfección. La ousia del hombre consiste en su racionalidad, y allí se juega su felicidad. El bien
como fin está fundado en una doctrina de la virtud. Lo interesante es también destacar cómo

3
dicha virtud está regida por la ley del punto medio, medido por la prudencia. Hay una idea de
acomodamiento, de análisis circunstancial, del caso por caso.
Utilitarismo
Bentham propone la evaluación de la corrección de una acción según el análisis del
balance entre beneficios y perjuicios que ella supone. El utilitarismo determina como buena a toda
acción que maximice beneficios y minimice perjuicios. El cálculo de consecuencias es, entonces,
un punto central de esta doctrina.
Pero, ¿cómo saber qué es beneficio? El utilitarismo retoma el dualismo placer-dolor para
determinar la naturaleza de una consecuencia. El principio de utilidad tiene en cuenta, entonces,
el mayor beneficio para el mayor número, tomando en cuenta la noción de placer-dolor como
determinante de la felicidad. El giro cuantitativo permite dar cuenta de algo del orden de lo
comunitario.
Mill recupera la teoría de Bentham y responde, desde ella, a las críticas elaboradas en su
contra. Aparece, ahora, un principio cualitativo, según el cual habría ciertos bienes más valorables
que otros. En este sentido, queda mitigado el extremo cuantitativismo de Bentham.
Immanuel Kant: una deontología según el principio categórico
Para Kant, la ética se ocupa de aquello que es bueno en absoluto y, por ello, entiende que
no es posible pensar una ética de fines. Más bien, él propone una ética del deber, donde se
reconoce la bondad de un acto por lo que es en sí mismo. Hay un traspaso del ser al deber ser, y
se plantea la voluntad en tanto aquello que no es condicionado aunque sí condiciona todo lo
demás. La razón debe producir una voluntad buena en sí misma, caracterizada por tender a
acciones que no son buenas por sus consecuencias, sino buenas en sí mismas. La acción se
constituye en el sentido del deber, del ser realizada porque así lo comanda la ley. En este sentido
es que las acciones son o no buenas.
El imperativo categórico es la expresión de la ley moral general aplicable a toda máxima
para su análisis. No es una regla, sino un modo de poner a prueba la regla. Se formula de tres
modos distintos: “obra de modo tal que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en ley
universal”, “obra de modo tal que nunca tomes al otro sólo como un medio, sino como un fin en sí
mismo” y “obra de modo tal que te conduzcas siempre como en un reino de los fines en el cual
todos sean legisladores y sujetos a la vez”. El imperativo categórico defiende la autonomía y
dignidad del humano, como elementos a ser respetados de forma universal.
John Rawls: liberalismo político
La respuesta de Rawls da cuenta de la importancia de la autonomía, entendida como
ausencia de coacción externa. Para este autor, el ser humano es capaz de, por un lado,
comprender y respetar una ley y, por otro, de perseguir reflexivamente un bien. En este sentido,
Rawls incorpora nociones teleológicas y deontológicas en relación con el ámbito público y
privado. La búsqueda de un bien puede justificar acciones privadas, pero el plano público está
regido por la legislación vigente que, además, garantiza los logros privados. Autonomía e igualdad
se conjugan en el liberalismo político.

4
Jürgen Habermas: una perspectiva dialogal
Habermas también busca dar cuenta de la coexistencia de la libertad individual y la
igualdad universal. Pero, a su vez, adiciona la cuestión de la diferencia, como inherente a todo
colectivo social. El trío libertad-igualdad-diferencia inaugura una teoría que busca reconocer la
importancia de la diversidad y lo dialógico de lo humano.
Habermas amplía la noción de racionalidad y la inaugura como comunicativa, como
intersubjetiva. Así, la validez de cualquier norma ética está fundada en su origen comunicacional:
deliberación, participación en una situación de habla. Ese es el criterio moral como condición
incondicionada. La voluntad buena kantiana se transforma, aquí, en voluntad común de individuos
autónomos que participan en un momento dialogal.
Éticas del cuidado y la responsabilidad
Las éticas de este tipo resaltan la importancia de las relaciones asimétricas que rigen lo
social y que dan origen a la ética. El encuentro con el otro revela algo de la vulnerabilidad que me
transforma en un sujeto que cuida de él, sin esperanzas de reciprocidad. El cuidado es
responsabilidad en la medida que el otro da cuenta de su vulnerabilidad y me llama a la
preocupación. Estos desarrollos siguen fuertemente la relación intrínseca entre autonomía y
vulnerabilidad, fundada por Ricoeur.
Schramm forma parte de este movimiento y analiza, particularmente, las relaciones entre
profesionales y ciudadanía. Destaca las características de la sociedad de riesgo y los actuales
procesos de exclusión, disgregación y discriminación. En esa vulnerabilidad absoluta, es
importante no caer en el paternalismo: el cuidado no deja de lado la autonomía. Es por ello que él
habla de una ética de la protección.
“Derechos humanos” – Perez Escobar
Los derechos humanos son todos los bienes inherentes, inderogables e inalienables de la
persona humana que se manifiestan como facultades que tiene cimiento en la dignidad intrínseca
de la humanidad y cuyo ejercicio reviste un carácter histórico-social. De esta forma, no se trata de
delegaciones por parte del Estado, sino de derechos que lo preexisten.
Los derechos humanos son inherentes (corresponden per sé), indivisibles (no pueden
disociarse), inalienables (no son traspasables), inderogables (inamovibles, imposibles de abolirse) y
universales (no atienden a diferencia alguna).
Hablar de la dignidad propia de una persona supone reconocer que el hombre ha de ser
siempre tratado no como un mero medio, sino como un fin en sí mismo. Así, conviven en la
persona la dimensión ontológica, como las características que la hacen única, y la dimensión
jurídica, donde esa persona aparece como capaz de protagonizar relaciones de derecho con los
derechos y obligaciones que ello supone. La dignidad refiere a las capacidades volitivas y
conscientes del humano, que son las que rigen las acciones condenables. Precisamente por ser
digno, al hombre le corresponden la autonomía y la inviolabilidad.
Los derechos son facultades en la medida que no son otorgados por el Estado, sino que le
son exigidos a él. Son prerrogativas, elementos que le corresponden a cada quien por naturaleza.
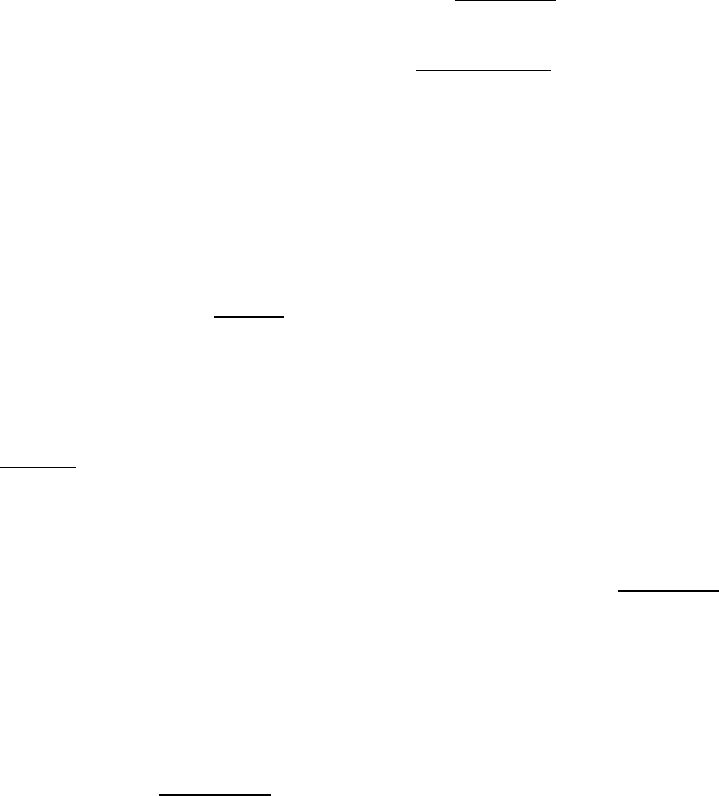
5
Es por esto que los derechos humanos han de ser positivados, han de ser expresados en términos
de normas en el seno del sistema jurídico, lo que da cuenta de su reconocimiento.
Finalmente, hablamos de un carácter histórico-social en la medida que son derechos que
han sido alcanzados a través de luchas sociales y negociaciones constantes. Su reconocimiento
forma parte de un movimiento general en favor de una reflexión acerca de la humanidad misma.
En esta misma línea, podemos reconstruir la historia de los derechos humanos siguiendo a
Vasak. Según el autor, la evolución de estos derechos se da en la línea de las reivindicaciones de la
Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Así, reconoce tres generaciones de derechos
humanos.
La primera generación puede pensarse en términos de derechos civiles y políticos. Está
fuertemente ligada a la libertad y da cuenta de un intento de limitar el poder del Estado. El avance
liberalista tiñe esta generación que se vuelva a los derechos individuales (propiedad, libertad, vida,
integridad física, etc.). Si los derechos civiles apuntan a proteger la libertad de a persona, los
políticos buscan facultar a la persona para ser participante activo de las decisiones políticas.
La segunda generación de derechos, en cambio, se articula en relación con el ideal de
igualdad. En este caso, hablamos de derechos económicos, sociales y culturales que apelan a
recuperar el papel del Estado como defensor y garante de os derechos humanos. Se trata de
recuperar la base necesaria para que se cumplan los derechos de la generación anterior, minados
por el desamparo de la ausencia estatal.
Una tercera generación guarda vinculación con la noción de fraternidad. Aquí, referimos a
derechos de los pues, del medioambiente y al desarrollo sustentable. Una de las características
más destacadas de esta generación es que exige la participación internacional, pues apela a
conflictos de esa naturaleza. La solidaridad es el sentimiento que guía estos derechos, que apelan
a asegurar una mejor calidad de vida para el total de la humanidad.
Podemos postular una cuarta generación de derechos, que aún está en proceso, que daría
cuenta del derecho a la utilización del avance científico-tecnológico. Esos derechos están, sobre
todo, referidos al ciberespacio y los acontecimientos novedosos que allí se producen.
“Diferencia entre Pacto, Declaración, Convención, Resoluciones, y Recomendaciones” –
Mielnicki
Las Declaraciones se caracterizan por no ser documentos jurídicamente vinculantes. En
este sentido, los Estados no están obligados a cumplir con lo que ellas requieren o los derechos
que allí se exijan.
En el caso de los Pactos, Convenios y Convenciones, su carácter sí es vinculante. Las
Convenciones y Pactos se componen como un acuerdo entre estados, mientras que el Convenio
parte de un organismo internacional como puede ser la ONU.
Los Tratados, por su parte, también comportan carácter vinculante, pero suele referirse a
un documento en el que se rompe o inaugura una relación jurídica entre estados o personas.
Protocolo refiere a un acuerdo que actúa como accesorio a un Tratado o Convención.
6
Las Recomendaciones, evidentemente, no implican obligación alguna aunque sí suponen
una fuerza moral. Finalmente, las Resoluciones son documentos expedidos por organismos
internacionales.
En Argentina, los documentos internacionales de ciertos organismos superan a las leyes
locales y sólo pueden ser denunciados por el Poder Ejecutivo con dos terceras partes del total de
ambas cámaras a favor. Otros documentos son directamente objeto de debate en el Poder
Legislativo.
“¿Bioética sin universidad?” – Schramm
El autor refiere a la ética de la protección como una teoría que apunta a bridar
herramientas capaces de visualizar y solucionar los conflictos éticos que surgen en relación con
personas en situación de vulnerabilidad radical. En este sentido, no hablamos de la vulnerabilidad
inherente a todo ser humano, sino de situaciones particulares en las que los derechos humanos
están, por una u otra razón, coartados. En este sentido, las teorías éticas hegemónicas no dan
cuenta de las particularidades de este sector del globo, donde las condiciones sociales exigen de
una ética y una bioética renovadas.
El subdesarrollo pone en jaque a la bioética en sentido ampliado, pues da cuenta del
olvido de oros problemas morales nacidos de factores previos y mucho más básicos. En este
contexto, la bioética se enfrenta con el desafío de enfrentar lo específico sin perder la
universalidad. Así, la ética de la protección no busca plantearse como algo a priori, sino, más bien,
como un saber universal plausible de ser aplicado a contextos específicos.
Por esto último, la bioética de protección es no sólo una bioética, sino una metaética, que
desnuda las relaciones sociales de poder que rigen toda situación a ser analizada, a la vez que da
cuenta de las normas y reglas morales que allí intervienen. Protección, metaético y normativo son
los tres niveles de incumbencia de la bioética de protección.
“Ética de la relación profesional” – Barbesi
La Psicoética es un campo de la ética donde, desde una posición reflexiva, se intenta
responder a conflictos y problemáticas éticas en relación con el ejercicio profesional de psicólogos
y psiquiatras. Su alcance difiere del de la Deontología profesional en la medida que éste refiere
únicamente a deberes atribuibles a una profesión, mientras que aquel abarca la relación paciente-
profesional y todas sus aristas.
Efectivamente, la Deontología profesional se sistematiza en forma de Códigos y leyes, que
dan cuenta de las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones en relación con el ejercicio
profesional.
Las instituciones psi en el campo de la ética son variadas y, en cada caso, hallamos
alcances y características particulares. Los Colegios, por su parte, conforman conjuntos de
profesionales que poseen control y regulación del ejercicio profesional. Por ello, tienen autoridad
para retirar la matrícula. Las Asociaciones, en cambio, no poseen este carácter y, por tanto,
presentan menor jerarquía.

7
Los Tribunales son lugares de pronunciación de sentencia, donde jueces examinan un caso
y emiten un fallo. Su función no está relacionada con posiciones éticas subjetivas, sino que está
bajo jurisdicción de las leyes y códigos vigentes.
Los Comités, por último, pertenecen a instituciones particulares y están conformados por
profesionales de diversas disciplinas y representantes de la comunidad. En estos órganos, se
discuten casos y cuestiones particulares, a partir de lo cual se expide una recomendación, no
vinculante. Son, por lo tanto, de carácter consultivo, a menos que sean Comités de
asistencialismo, en cuyo caso posee poder vinculante.
PRÁCTICOS
“Principios para la protección de los enfermos mentales” – Naciones Unidas (VER TEXTO)
“¿Quién es el sujeto de la Bioética?” – Bonilla
Las características inherentes al mundo actual desembocan en nuevos cuestionamientos e
interrogantes en relación con la ética. Se apela a esta disciplina en búsqueda de respuestas frente
a las problemáticas que surgen día a día. En este sentido, a su vez, se produce una fuerte crítica al
modelo tradicional de la Ética y de la Bioética. En este proceso, reconocemos un giro ético que
apela a la construcción de una arena común donde detectar, tratar y solucionar los problemas
relativos a la ética.
En este mismo sentido, se produce un apogeo de la ética aplicada, como el recorte de la
Ética encargado de las cuestiones y problemáticas prácticas. En este sentido, la Ética clásica se
muestra insuficiente y surge la necesidad de plantear un nuevo régimen ético que se caracterice
por una continuidad práctico-teórica, la interdisciplinaridad, la orientación social y el carácter
dialógico para el logro de consensos. La idea radica, finalmente, en construir un nuevo éthos que
constituya renovados modos de actuar y decir de los hombres para los hombres.
El campo de la Bioética, en particular, es repensado por este giro de manera ampliada.
Efectivamente, se trata de una rama de la ética aplicada cuyo principal referente es la vida. Pero el
concepto de vida aparece ahora como un fenómeno complejo que incluye formas humanas y no
humanas de vida y, también, los elementos que la hacen posible.
En vinculación con esta nueva forma de pensar la vida, Bonilla destaca la importancia de la
relación que se plantea entre este fenómeno y la vulnerabilidad. Efectivamente, la vida tiene un
carácter intrínseco de vulnerable, en tanto se compone como un constante oscilar entre el ser y el
no-ser. La vida existe en la medida que puede ser conservada y revocada en cualquier momento.
Bonilla toma la enfermedad como estado ejemplar que da cuenta de la vulnerabilidad y
los problemas de a Bioética pensada en un sentido restringido. Aparece, en su lugar, una nueva
forma de pensar al sujeto de la Bioética bajo las normas del cuidado y la responsabilidad en las
que se valora la voz del otro.
La autora retoma los desarrollos de Paul Ricoeur en cuanto a una ampliación del sentido
de la autonomía. Una autonomía que se constituye como deseo o prerrogativa de un sujeto frágil

8
o vulnerable, en tanto se trata de un concepto paradojal construido como idea-proyecto: algo que
se es y que, por ello, debe llegar a serse. Esta nueva manera de pensar la autonomía, además,
inaugura una nueva definición en términos de capacidad o poder. Así, advienen una serie de
condiciones necesarias para la formulación de un ser autónomo: el poder de decir; poder de obrar
sobre el curso de las cosas y ejercer influencia sobre los otros; poder de considerarse a sí mismo
como actor de los propios actos, pudiendo construir una narración inteligible y aceptable de la
propia vida.
Otros autores han dirigido sus esfuerzos a la construcción de una Bioética regida por las
nociones de responsabilidad y cuidado, donde el otro es entendido como aquel que nos enfrenta
con nosotros mismos. La vulnerabilidad del otro me llama a ser responsable, a la vez que reconoce
un cercenamiento en ese otro de su capacidad de autonomía y responsabilidad. El cuidado es,
finalmente, responsabilidad. Es en este sentido que la responsabilidad ya no refiere únicamente a
la respuesta frente a una obligación sino, mucho más, a un compromiso nacido de una sensibilidad
en las relaciones. Sólo en un plano dialógico, donde el otro existe de forma efectiva es posible
pensar en términos de Bioética ampliada.
“Quitar la vida: el embrión y el feto” - Singer
Los tres argumentos liberales
Singer recupera los tres argumentos liberales que buscan destituir el ataque conservador a
las prácticas abortivas. El primero de ellos refiere a la ineficacia de la ley prohibitiva del aborto.
Según este argumento, la ley no hace sino forzar a las mujeres a apelar a abortos clandestinos que,
en muchos casos, acaban con la muerte de la fémina en cuestión. En este sentido, el argumento
aparece como inválido en tanto no se refiere a la cuestión moral del aborto, sino a la efectividad
de la ley. O que aquí se juega es la distancia entre lo legal y lo moral, pero no se disputa la cuestión
ética de fondo.
El segundo argumento es inválido por razones similares. Lo que aquí se pone en juego es l
problema de la moralidad privada: la ley no puede impedir que alguien haga algo a menos que
eso suponga un daño a terceros. El aborto es entendido como un delito sin víctimas y, por lo
tanto, no puede ser prohibido por una ley, en la medida que está vinculado al ámbito privado. El
problema radica, nuevamente, en que no se justifica la ética presente detrás de la negación del
feto como víctima.
Finalmente, el tercer argumento es el que aparece como posiblemente válido, en tanto
refiere a cuestiones meramente morales. Este argumento, de corte feminista, sostiene que no es
adecuado forzar a alguien a delegar su cuerpo durante nueve meses únicamente para la
preservación de la vida de otro. El derecho a la vida del otro no puede coartar mi derecho a decidir
sobre mi propio cuerpo. La validez de este argumento queda sometida a la validez de la teoría de
derechos que lo sostiene. Una mirada consecuencialista, evidentemente, estaría en contra de este
argumento. De la misma forma, el utilitarismo expresaría su descontento en tanto el análisis de los
beneficios obtenidos de la acción de continuar con el embarazo justifica la supresión del derecho
propio de la mujer.
El argumento conservador
Los conservadores expresan su disidencia con la práctica del aborto a partir del siguiente
silogismo:

9
Es malo matar a un ser humano inocente
El feto humano es un ser humano inocente
Es malo matar a un feto humano
Los argumentos que buscan destituir esta posición suelen dirigirse a la segunda premisa o
a la invalidez de la conclusión. Sin embargo, ninguno ha puesto en cuestión la primera premisa,
que es donde se juega una cuestión fundamental en relación con el ser humano. El concepto de
humano puede referirse a una persona, en términos de alguien con consciencia de sí y capacidad
de raciocinio. O, por otro lado, puede dar cuenta de la pertenencia a la especie homo sapiens. En
ambos casos, es evidente la invalidez del argumento. El feto no es una persona, en tanto no posee
as características para serlo en forma actual. Pero tampoco es válido afirmar que matar a un feto
sea malo por ser éste parte de una especie. Esto en la medida que la defensa de la vida se
transforma, entonces, en una cuestión de superioridad de la especie humana por sobre las demás.
El problema no es, entonces, el acto de matar, sino a quién matamos.
El feto como vida potencial
El argumento según el cual matar a un feto está mal por ser éste un humano potencial
brinda fuerza a la segunda premisa, pero lo hace debilitando la primera premisa. Efectivamente,
matar a un ser humano potencial no es tan evidentemente sancionable como matar a un ser
humano real. Los derechos aplicables a lo actual no parecen ser atribuibles a lo potencial. Pero,
además, Singer destaca los problemas ulteriores de afirmar algo similar. En efecto, las prácticas
anticonceptivas empiezan a ser cuestionables, en tanto impiden que algo valioso pueda venir al
mundo. Del mismo modo, la aplicación de un aborto en vistas de quedar embarazada en un futuro
no sería punible.
“Hacia una eugenesia liberal” – Habermas
El autor se propone debatir la libertad ética en relación con la eugenesia de tipo radical,
en el sentido de la posibilidad de programar a un individuo desde su información genética. El
problema que surge no guarda relación con la dependencia inherente a todo ser humano respecto
de su genotipo, sino con la inauguración de un plan vital intencionalmente impuesto por otros que
se le aparece al sujeto como imposible de revertir. La dimensión de la eugenesia difiere de todas
las expectativas relativas al niño en tanto hay en la primera algo de inefable, indiscutible,
imposible de ser comunicado. Es allí donde adviene algo del orden de lo mudo o inentendible.
La coacción de la libertad aparece en tanto la persona queda sujeta a las intenciones de
terceros de manera irreversible e inentendible. Sin embargo, esto no destituye toda práctica
eugenésica: Habermas recupera la cuestión de la eugenesia en relación con la evitación de graves
daños o enfermedades futuras y a reivindica. El quid de la cuestión es, sin embargo, la relación
interpersonal que la eugenesia liberal no terapéutica funda: relación absolutamente vertical
donde no hay posibilidad de dinamismo alguno. El programador posee, desde el momento cero,
un poder sobre el programado que es imposible de revertir. El programado no puede diseñar al
otro. En este sentido, la moralidad que surge de un orden igualitario queda coartada. Los padres
ya no son únicamente origen de la existencia del niño, sino que inauguran, también, su ser mismo.
Aún más, Habermas resalta la importancia del agujero social que existe en relación con las
personas hechas. En efecto, existe una realidad social que no puede, aún, tramitar la noción de la

10
eugenesia como cotidiano o explicable. El no decir se extiende de la relación interpersonal
programador-programado a total del mundo social.
“Protocolo de Estambul” (VER TEXTO)
“Los fundamentos filosóficos de la Ética en Psiquiatría” – Beauchamp
La importancia del concepto de moralidad radica en que refiere a las nociones y pautas de
conductas que nacen de convenciones sociales que dictan lo que es y no correcto. Son reglas
preexistentes que se adquieren en el proceso de socialización. Se comportan, finalmente, como
instituciones morales que rigen la práctica cotidiana. Efectivamente, existen reglas de moralidad
que son comunes al total de la humanidad, aún más allá de las variaciones que los sistemas
morales presentan en diferentes culturas o comunidades.
Teorías éticas
Beauchamp presenta las diferentes teorías éticas que buscan dar cuenta de la forma de
entender y justificar a moralidad. En primer lugar, se refiere al utilitarismo, como una escuela
filosófica basada en la maximización de beneficios y la minimización de perjuicios. En este sentido,
una acción correcta es la que tienda al mayor beneficio para el mayor número, en una especie de
balance general. Existen cuatro elementos fundamentales en el utilitarismo: el principio de
utilidad (maximizar lo bueno y minimizar lo malo), el estándar de bondad (existen bienes primarios
o utilidades básicos que miden las consecuencias de una acción), consecuencialismo e
imparcialidad o universalismo (todas las partes involucradas reciben igualdad de trato).
Las teorías deontológicas o kantianas, en cambio, se caracterizan por valorar la moralidad
de los actos en relación con la naturaleza de los mismos. Son éticas del deber que recuperan algo
de la importancia de la acción en sí. La moralidad aparece como un sistema de reglas universales
que orientan la conducta. De hecho, existe una ley universal o imperativo categórico que da
cuenta de ello. Kant postula el imperativo categórico de tres maneras: actuar de modo tal que ello
me permitiera desea que mi máxima deviniera ley universal, actuar de modo tal que el otro no sea
un mero medio sino un fin en sí mismo y actuar de modo tal que me conduzca como en un reino
de los fines donde todos son legisladores y sujetos al mismo tiempo.
Frente a estas teorías clásicas, además, aparecen otras tres. Las éticas de la virtud,
primeramente, dan cuenta de una forma de entender la moralidad en el sentido de la motivación
subjetiva implicada en el acto. Las virtudes son las que dan cuenta de la moralidad de una acto,
más que el acto en sí mismo, cuyas motivaciones pueden ser polémicas. Las éticas del cuidado,
por su parte, recuperan la importancia de lo producido en un momento interpersonal, donde
cobra suma relevancia el otro y el encuentro con él. Finalmente, la casuística intenta dar cuenta
de lo fundamental de recabar datos e información en base a casos pasados. En este sentido, no
existen reglas preexistentes, sino que se inauguran normas en base a un análisis de diferentes
momentos específicos y sus resoluciones.
Principialismo
Los principios que rigen la moralidad no son suficientes para explicar y dar cuenta de la
complejidad de la práctica profesional. Es por ello que existen regulaciones y códigos en los que se
expresan una cantidad de reglas profesionales a ser respetadas. Sin embargo, estas normas suelen
estar subsumidas a una serie de principios más generales que aparece con carácter prima fascie.
11
Esos principios generales suelen presentarse según el planteo de Beauchamp y Childrens y son
cuatro.
El respeto a la autonomía guarda relación con el respeto a la capacidad de toma de
decisión de las personas autónomas. Es fundamental el reconocimiento del otro como una
persona con autogobierno, capaz de decidir sobre sí mismo y de expresar opiniones y
valoraciones. La no maleficencia, en cambio, refiere a la necesidad de no causar un daño, no hacer
el mal. La beneficencia, por su parte, da cuenta de la intención de mejorar el bienestar del otro a
través de las propias acciones, tratando de evitar los daños. Finalmente, la justicia es el principio
que refiere a la obligación de la distribución equitativa, imparcial y apropiada de bienes sociales.
Es una justicia distributiva.
“Las normas éticas en la práctica profesional” – França-Tarragó
El autor propone tres normas éticas fundamentales a ser puestas en juego a la hora de dar
cuenta de los principios morales. La confidencialidad, en primera instancia, da cuenta de la
obligación de guardar secreto acerca de aquello que el paciente revela. Su justificación puede
entenderse a partir de la defensa del derecho a la privacidad de la persona, desde una mirada
deontológica, o bien, como un elemento fundamental para la posibilidad de que la consulta sea
honesta y sin reparos, desde una perspectiva consecuencialista. En ambos casos, sin embargo, es
fundamental respetar esta regla a menos que se reconozca un daño inminente contra sí o
terceros, en cuyo caso, la regla es puesta en revisión.
La veracidad, por su parte, se constituye como la regla que nos obliga a decir la verdad. Se
trata de un deber en relación con la revelación de información y la no manipulación de la realidad.
Desde una mirada deontológica, es evidente que el acto de mentir es incorrecto y siempre
debemos decir la verdad. El utilitarismo, en cambio, plantea la importancia de no mentir para
evitar males a futuro. La veracidad nos empuja a decir la verdad, aunque esto no impide que
existan excepciones. El consentimiento válido informado es una de las formas de expresión de
esta regla.
Finalmente, la fidelidad es una regla que funda la importancia de dar cuenta de la propia
palabra y el propio compromiso profesional. Ser profesional implica una promesa, un compromiso
asumido a realizar ciertos actos. El cumplimiento de esa promesa, para el utilitarismo, es
fundamental en tanto garantiza el bien mayor para el mayor número. Desde una posición
deontológica, en cambio, la promesa implica un pacto social que no puede romperse sin cercenar
derechos de la otra persona.
Ética y DDHH - Segundo Parcial Domiciliario.docx
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.