
Reseñas
PIAGET Jean
y
Rolando
García,
Psicogénesis
e
historia
de la
ciencia,
Siglo XXI Editores,
México,
2a. ed., 1984.
JEAN PIAGET FUE UN DISTINGUIDO
PSICÓLOGO
del desarrollo
cognoscitivo que
enfocó
su
interés
en el estudio de lo que él
mis-
mo
llamó "epistemología genética",
es decir, el
análisis
de las
formas en que el conocimiento es adquirido por los individuos.
Una constante en el trabajo de Piaget fue la firme creencia en
que muchos de los problemas
epistemológicos
tradicionales pue-
den ser resueltos por medio de estudios y experimentos
psicoló-
gicos
empíricos.
Desde hace
algún
tiempo, varios autores (Flavell, 1963;Mis-
chel, 1971;Murray, 1979) han insistido en las similitudes entre
los estudios recientes en historia de la ciencia y la
teoría
piage-
tiana del desarrollo cognoscitivo. El mismo Piaget (1957)
aludió
con alguna frecuencia a la
conexión
entre desarrollo cognosciti-
vo
y
progreso
científico
y a la importancia de extender el domi-
nio de la
epistemología
genética
para incluir no
sólo
la
ontogé-
nesis sino
también
el desarrollo de "cuerpos de conocimiento
científico".
En esta obra, reimpresa recientemente, Piaget se
asoció
con
un distinguido
físico e
historiador de la ciencia, Rolando Gar-
cía, para explorar con detalle el paralelismo entre la
psicogénesis
y la
evolución
de las nociones en el seno de la historia de la cien-
cia, así como sus instrumentos y mecanismos comunes.
Como mucho del trabajo anterior de Piaget, esta obra ha te-
111

112
ESTUDIOS
SOCIOLÓGICOS
IV: 10, 1986
nido un gran impacto entre los estudiosos de la
psicología
cog-
noscitiva,
a
los que se han unido los interesados en la historia y
la
filosofía
de las ciencias tanto naturales como sociales.
En
opinión
de algunos estudiosos de los procesos de desarro-
llo cognoscitivo (Ennis,
1978;
Phillips y Kelly,
1978;
Lopston y
Kelly, 1984),
si
bien es cierto que las ideas de Piaget han sido
científicamente
interesantes, plausibles y con un importante po-
der
heurístico,
la evidencia que se ha ofrecido como apoyo de
estas ideas es, con frecuencia, insuficiente
o
inadecuada. Es mi
opinión
que las ideas que Piaget
y García
presentan en esta
obra son, de nuevo, atractivas
y
estimulantes, pero sin apoyo
empírico
adecuado
y
suficiente a juzgar por la evidencia que
presentan.
En
las siguientes
páginas-
trataré
de sustentar esta
opinión.
1.
Sobre el paralelo entre desarrollo cognoscitivo
y progreso
científico
1
Piaget
y García
comienzan su obra con una
afirmación
contun-
dente:
La
opinión
más generalizada, tanto entre los hombres de ciencia como
entre los historiadores de la ciencia, es que no existe ninguna
relación
entre la
formación
de las nociones y operaciones en los estadios más
elementales, y su
evolución
en los niveles superiores (p. 9).
Y
continúan:
En realidad, el proceso es muy diferente. En efecto, no
sólo
los esta-
dios sucesivos de la
construcción
de las diferentes formas del saber son
secuenciales -es decir, que cada uno es a la vez resultado de las posibi-
lidades abiertas por el precedente y
condición
necesaria de la
formación
del siguiente sino,
además,
cada nuevo estadio comienza por una reor-
ganización,
a otro nivel, de las principales adquisiciones logradas en los
precedentes. De
aquí
resulta una
integración,
hasta los estadios supe-
riores, de ciertos
vínculos
cuya naturaleza no se explica sino a
través
de un
análisis
de los estadios elementales (p. 9).
Una parte esencial de
la
teoría
piagetiana
está
constituida
por
la relación
entre estadios sucesivos. De acuerdo con esta
1
Agradezco los comentarios
y
sugerencias de Aurora Sanfeliz, Karen Kovacs y
Abraham Nosnik.

RESEÑAS
113
teoría
del desarrollo cognoscitivo,
el
cambio de un estadio
a
otro es
siempre totalmente
positivo.
Lo
es
totalmente
en
el
sentido de que la
transición
a un estadio
más
alto implica una
importante ganancia cognoscitiva; en el nuevo estadio, el sujeto
es capaz de resolver problemas que no
podía
solucionar en el
anterior, sin perder ninguna de sus habilidades cognoscitivas
anteriores.
El
movimiento
a
través
de los distintos estadios
implica un aumento en habilidades cognoscitivas que el indivi-
duo nunca pierde
a
medida que avanza
en
dicha espiral
de
desarrollo. En otras palabras,
de
acuerdo con Piaget,
en un
estadio cognoscitivo alto un individuo puede hacer todo lo que
hacía
en uno
más
bajo y
aún
más. Es en este sentido en el que se
puede sostener que el cambio de estadios es totalmente positivo
de acuerdo con Piaget.
2
Ahora bien, siendo
ésta
una de las tesis centrales de la
teoría
psicogenética,
la pregunta pertinente
es:
¿puede decirse lo mismo
acerca del progreso de la ciencia? Es decir, en los casos de cam-
bios en
teorías
científicas,
¿existe el mismo tipo de beneficio o
ganancia total en
términos
cognoscitivos que en la
psicogénesis?
¿Ocurre con
el
desarrollo de
la
ciencia lo mismo que con los
individuos en el
sentido
de que
dicho proceso
implica
sólo ga-
nancias
y
nunca
pérdidas^. Si
éste
no es el caso, es decir, si pueden
encontrarse cambios
teóricos
en los que hubo
pérdidas
cognosci-
tivas
o
explicativas, entonces
encontraríamos
evidencia en con-
tra del paralelismo entre
psicogénesis
y desarrollo
científico
que
defienden Piaget y
García.
Desafortunadamente, existen evidencias de que en repetidas
ocasiones el cambio de
teorías
científicas
en distintas disciplinas
ha involucrado una
pérdida
de poder cognoscitivo y explicativo.
Por ejemplo. Doppelt (1978) sostiene que la
química
sufrió
una
clara
pérdida
de poder cognoscitivo con la
transición
de la
quími-
ca predaltoniana o "cualitativa" a la daltoniana o "cuantitativa".
La predaltoniana, de acuerdo con Doppelt,
había
conseguido un
considerable
éxito
en la
explicación
de algunas cualidades obser-
2 Debe mencionarse que, en sentido estricto, para Piaget cada estadio es nuevo
y, al menos en cierto sentido, todo es nuevo en cada nivel ya que los esquemas con-
ceptuales son reorganizados conforme el individuo avanza. A pesar de ello, esta acla-
ración
no afecta a! argumento que expongo, ya que la
reorganización
del esquema
conceptual del individuo
también
proporciona una ganancia totalmente positiva. Ahora
bien,
si los autores insistieran en diferenciar los estadios hasta el punto de hacerlos in-
comensurables, todo lo que se ha dicho en contra de Kuhn y su
noción
de
Revolución
Científica
es aplicable en contra de Piaget y
García.

114
ESTUDIOS
SOCIOLÓGICOS
IV:
10,
1986
vacionales de las sustancias
químicas
(por ejemplo, las similitu-
des
y
diferencias de los metales, los cambios cualitativos de los
mismos durante reacciones
químicas
como la
observación
de la
formación
de propiedades
ácidas).
La nueva
química
daltoniana no
sólo ignoró
esta serie
de
habilidades en la
teoría
anterior, sino que las
excluyó
por com-
pleto del cuerpo
teórico
y
las
sustituyó
por problemas y habili-
dades de naturaleza totalmente diferente, como lo son los pro-
blemas "cuantitativos" que
se
refieren
a
las relaciones entre
pesos y proporciones en las reacciones
químicas
(Doppelt,
1978;
p.
43).
En este sentido, el cambio de
teorías
químicas
no puede ser
visto como una
expansión
de la
teoría
química
general ya que la
daltoniana
perdió
de hecho una gran parte de las habilidades
que la vieja
química
predaltoniana
poseía.
En las palabras
de
Doppelt:
El paradigma daltoniano no
puede
ser caracterizado como una alterna-
tiva que ofrece una
explicación
mejor y más racional que su antecesor;
de hecho, estos paradigmas pretenden explicar grupos distintos de
datos observacionales en respuesta a diferentes series de problemas, y
de acuerdo con criterios distintos de
éxito
(Doppelt, 1978, p. 43).
En consecuencia, se dio una verdadera
pérdida
de habilidad
cognoscitiva
o
explicativa, la nueva
teoría
privó
a la
química
de
algunas de sus habilidades previas.
Otro argumento en contra del paralelismo entre
psicogénesis
y progreso
científico
es el proporcionado por Siegel (1982). De
acuerdo con Piaget
y
García,
el progreso
psicogenético
tiene
determinadas
características
lógicas
y formales. Es decir, la tran-
sición
de un estadio a otro no es puramente temporal, cada uno
mantiene relaciones
lógicas
o
formales con los
demás,
al menos
en el sentido de que los estadios
tardíos
integran o "reorganizan"
a los anteriores. Dicen Piaget y
García:
.
.
.estos "mecanismos de pasaje" que constituyen, pues,
el
objetivo
central
de
nuestra obra,
presentan por lo menos dos caracteres comu-
nes a la historia de la ciencia y a la
psicogénesis.
.
. El primero de estos
mecanismos
está
constituido por un proceso general que caracteriza
todo progreso cognoscitivo: consiste en que, cada vez que hay un re-
basamiento, lo que fue rebasado
está
de alguna manera integrado en el
rebasante..
.
El segundo mecanismo de pasaje, que hasta ahora no ha-
bía
sido estudiado pero que constituye el tema central de esta obra, es
un proceso que nos parece
también
de naturaleza completamente ge-

RESEÑAS
115
neral: es el proceso que conduce de lo intra-objetal (o
análisis
de los
objetos),
a
lo inter-objetal (o estudio de las relaciones y transforma-
ciones)
y
de
allí
a lo transobjetal (o
construcción
de las estructuras).
(Piaget y
García,
p. 33.)
Por lo tanto, el avance en estos tres estadios no es solamen-
te un avance de poder cognoscitivo puro, es un incremento
ló-
gico
o
formal. De nuevo, ¿es posible sostener, como lo hacen
Piaget
y García,
que
el
cambio de una
teoría
científica a
otra
representa una ganancia cognoscitiva
en
términos
formales
o
lógicos?
La respuesta es de nuevo negativa.
Existe alguna evidencia de que en la
transición
de
teorías
se
da, en ocasiones, alguna ganancia en poder explicativo y cognos-
citivo,
pero no
lógico.
¿Es
la
teoría
einsteniana superior
a la
newtoniana en
términos
puramente
lógicos?
No. Ambas pueden
ser caracterizadas en
términos
de
cálculo
predicativo
y
ambas
comparten las mismas reglas de relaciones
lógico-operacionales
(Siegel, 1982).
A
pesar de que existen diferencias importantes
entre el poder explicativo de las
teorías
einsteniana y newtonia-
na, estas diferencias no son
lógicas o
formales. La
lógica
de
Einstein no es, en
ningún
sentido, superior a la de Newton; la
superioridad
está
dada por el contenido de la
teoría
y no por sus
características
formales. De hecho, ambas
teorías
fueron cons-
truidas siguiendo el modelo de
explicación
hipotético-deductivo
que,
paradójicamente,
aunque en un terreno distinto, eselmismo
que Piaget
y García
utilizan en esta obra. A pesar de ello, de
acuerdo con Piaget
y García,
la
lógica
de "trans-" es superior a
la del "inter-" que es,
a
su vez, mejor que la del "intra-". Este
es otro ejemplo
en
contra del paralelismo defendido por los
autores.
Pero con ello no quiero decir que el paralelo entre
psicogénesis
y progreso
científico
constituya una
hipótesis
hueca e
inútil.
Pia-
get
y García
logran encontrar en efecto
algunas
similitudes entre
ambos procesos: la
mecánica,
la
geometría,
el
álgebra,
etc. Sin
embargo, como tantos otros estudiosos de la
tradición
de
análisis
de la ciencia, Piaget
y García
han elegido
sólo
aquellos eventos
que confirman su
teoría
y han ignorado los que la refutan.
2.
Sobre el empirismo y la
noción
de evidencia
empírica
A lo largo de la obra de Piaget y
García
se discute con frecuen-
cia
la
importancia de la evidencia
empírica
como
noción
y
del

116
empirismo como escuela
filosófica
en los estudios
epistemológi-
cos y de
historiografía
de la ciencia. A pesar de la importancia
que estas nociones tienen en el libro, su uso abunda en errores
de
interpretación
e imprecisiones.
Por un lado, Piaget y
García
hablan frecuentemente del em-
pirismo como si fuera una escuela
filosófica
única
y uniforme.
Nada
más
lejos de la realidad. El empirismo -que es más bien
una forma de concebir la
adquisición
de conocimiento que una
escuela
filosófica
y que sostiene que el conocimiento es produc-
to de la experiencia- es una idea presente en muchos
filósofos
de corrientes distintas y en ocasiones contradictorias. Decir, por
ejemplo, que ". . Ja tesis empirista es insostenible, es decir, que
no hay
percepción o
experiencia 'pura'
"
(Piaget
y
García,
p.
227),
es una
imprecisión
mayúscula.
Popper, por mencionar
sólo
uno,
es un empirista (la
falsación
de
teorías
es resultado de su
contrastación
en la experiencia) que ha dedicado una importan-
te parte de su obra a demostrar que no existe experiencia "pura"
Por lo que se refiere a la
noción
de "evidencia
empírica
en
la
historiografía
de la ciencia", Piaget y
García
insisten en que
otros modelos de desarrollo
científico
carecen de,
o
no se han
preocupado por proveer, ". . .una base
empírica a
sus afirma-
ciones
epistemológicas"
(p. 243). De nuevo, el sentido en el que
se usa la
noción
de "base
empírica"
es confuso. Si los autores se
refieren a una base experimental, la
afirmación
resulta contradic-
toria porque ellos tampoco presentan evidencia experimental en
favor de los ejemplos
históricos
que utilizan. Ahora bien, si por
"base
empírica"
se refieren a la
formulación
de
hipótesis
y su
contrastación
con evidencia
histórica,
la "base
empírica"
que
ellos proporcionan no difiere, ni en calidad ni en cantidad, de la
que han proporcionado Popper en sus estudios sobre los preso-
cráticos
(1958) o sobre Darwin (1977), Lakatos en sus
análisis
de la
evolución
de las
matemáticas
(1961) o de los experimen-
tos de Michelson-Morley
y
de Lummer-Pringsheim (1978), o in-
clusive los de Kuhn sobre la
física
moderna (1962).
3.
Sobre el
positivismo-lógico,
el falsacionismo,
y el relativismo
El libro de Piaget v
García
se inscribe dentro de la
tradición,
vieja
ya, de
discusión
y
reflexión
sobre la naturaleza de la ciencia y su

RESEÑAS
117
desarrollo.
Tradición
a la que los autores se refieren constante-
mente para evaluarla o para contrastarla con el modelo que ellos
proponen. En este terreno, la obra de Piaget y
García
se encuen-
tra plagada de imprecisiones y errores de
interpretación.
Otra de las confusiones en las que incurre la obra, en cierta
forma relacionada con las mencionadas anteriormente, tiene que
ver con la
concepción
que los autores parecen tener de la escuela
positivista-lógica.
En repetidas ocasiones, Piaget
y García
con-
funden
positivismo-lógico
(o
empirismo-lógico)
con positivismo,
neopositivismo
y
empirismo. Por ejemplo, al referirse a la natu-
raleza "constructivista" de nociones como validez, necesidad
y
justificación
del conocimiento, Piaget y
García
comentan:
Tal
afirmación
se opone a lo que sostienen los autores que pertenecen
a las escuelas positivistas
y
neopositivistas que han influido decisiva-
mente en la
filosofía
de las ciencias, particularmente en el mundo an-
glosajón,
durante la primera mitad del siglo XX.
Quizá
la
expresión más
característica
de la
posición
neopositivista con respecto a esta
cuestión
se encuentra en la obra de Reichenbach,
Experience
and
Prediction.
(p.
28;
véase
p. 243).
De nuevo, esto es impreciso. El
término
positivismo, adopta-
do inicialmente por Saint-Simon, fue utilizado por Comte para
designar la
dirección filosófica
originada por él mismo y que im-
pactó
al mundo occiental en la segunda mitad del siglo XIX. El
neopositivismo, que
apareció
más tarde pero antes de nuestro si-
glo,
consistió
básicamente
en una
reacción
en contra del "mate-
rialismo mecanicista" en Alemania y fue encabezada por Ernst
Mach. Reichenbach no
perteneció a
este movimiento, entre
otras cosas porque
todavía
no
había
nacido.
Ya en nuestro siglo, influido por las corrientes anteriores y
algunas otras corrientes
filosóficas
(la
filosofía
wittgensteiniana,
y la
contribución
de Russell y Whitehead-Wittgenstein) aparece
el positivismo
lógico,
al que sí
perteneció
Reichenbach y que él
mismo
denominó
empirismo-lógico
porque le
pareció
una desig-
nación más
adecuada para diferenciarlo de otras formas de em-
pirismo.
La
distinción
que
aquí
hago no es superficial; cada una de
estas escuelas sostuvo tesis diferentes con respecto al problema
epistemológico
y
del desarrollo de la ciencia. Reunirlos o con-
fundirlos a todos en una sola escuela es caer en un reduccionis-
mo peligroso, que
además
de impreciso, hace que las
críticas

118
ESTUDIOS
SOCIOLÓGICOS
IV: 10, 1986
que se basan en él sean simplistas y poco
sólidas,
además
de que
distorsionan la historia de la
discusión
filosófica
con respecto
a
la ciencia.
A
la vez, una de las
críticas más
sorprendentes que
Piaget
y
García
hacen a otros modelos es la de que no compren-
den
o
atienden los mismos problemas
epistemológicos
que
su
modelo comprende o atiende. Nos dicen:
Y
aquí
estamos no
sólo
contra Kuhn
y
Feyerabend, sino contra todo
el grupo que ha sido objeto del
análisis
precedente. Porque aun Popper
y Lakatos, en su intento de dar racionalidad al desarrollo de la ciencia, y
de justificar el progreso
científico,
se limitan a formular normas me-
todológicas
para establecer la aceptabilidad o el rechazo de una
teoría
(Popper),
o
criterios,
también
metodológicos,
para decidir acerca de la
superioridad de una
teoría
sobre otra (Lakatos). Pero ambos dejan de
lado el problema epistemológico. Este reside para nosotros en estable-
cer en
qué
consiste el pasaje de una
teoría
T, de nivel inferior, a otra
teoría
V
de nivel superior, que es un problema
distinto
del que formu-
la Lakatos acerca de cómo se
establece
queT' es superior a T. (p. 243).
La
conclusión a
la que este
párrafo
nos lleva es
ilógica:
¿es-
tán
(Piaget
y
García)
"contra" estos
filósofos
e historiadores de
la ciencia
únicamente
porque se interesan en "un problema dis-
tinto"?
Quizás
los autores
podrían argüir
en su favor
que,
a pesar
de que esto es lo que dicen, se refieren en realidad a que el resto
de los estudiosos del problema
epistemológico
lo entienden de
una forma limitada, por distinta. Por ejemplo, en el
párrafo
citado, Piaget
y
García
critican
a
Lakatos por preocuparse
únicamente
de
encontrar criterios
metodológicos
para decidir
acerca de la superioridad de una
teoría
sobre otra. La forma no
limitada, dicen los autores, es preocuparse por establecer en
qué
consiste
el
paso de una
teoría
de nivel inferior
a
otra de nivel
superior. ¿Es
ésta,
en realidad, una forma no limitada de conce-
bir el problema
epistemológico?
Veamos.
En primer lugar,
si
bien es cierto que
la
formulación
que
Piaget y
García
hacen de este "pasaje" de un nivel inferior a otro
superior ilumina algunos ejemplos en
la
historia de la ciencia,
también
es cierto que resulta
inútil
para explicar otros ejemplos,
como
así
lo ilustramos en la primera
sección
de esta reseña. En
segundo lugar, el modelo que Piaget y
García
proponen es total-
mente
inútil
cuando se trata de comparar dos
teorías
que se en-
cuentran en un mismo nivel en
su
desarrollo. Por ejemplo,
si
tenemos dos
o
más
teorías
en el nivel "trans-" y queremos deci-
dir sobre bases racionales
cuál
de ellas debemos elegir, el modelo

RESEÑAS
119
que
se
presenta
en
esta obra
es de
poca utilidad,
a
diferencia
del
modelo
de
Lakatos
que
sí
ofrece criterios racionales para elegir
entre
teorías
con
poderes
lógicos
explicativos similares. Esta
limitación
del
modelo
de
Piaget
y
García
cobra
una
gran impor-
tancia cuando pensamos que
la
mayor parte
de la
ciencia moder-
na
(física,
matemáticas,
biología,
etc.) se
encuentra
en el
mismo
nivel.
De
manera
que,
visto desde esta perspectiva,
es el
modelo
de Piaget
y
García
el que
resulta limitado.
De
la
misma manera,
el
modelo
que
Piaget
y
García
propo-
nen
no
tiene nada
que
ofrecer
con
respecto
al
desarrollo
de las
ciencias sociales como
la
sociología
o la
psicología,
mientras
que
otros modelos
han
sido aplicados
con
éxito
en
este terreno.
Por
ejemplo, Rowell (1983)
aplicó
el
modelo lakatosiano
al
análisis
y
evaluación históricos
de la
teoría
del
desarrollo cognoscitivo
del mismo Piaget.
4.
A
manera
de
conclusión
Las
críticas
que
hago
al
modelo
de
Piaget
y
García
si
bien fun-
damentales
e
importantes,
no
deben llevarnos
a
la
conclusión
de
que
debe
ser
totalmente rechazado. Como
los
autores
lo de-
muestran
con
algunos ejemplos,
se
puede hacer
un
paralelismo
limitado entre
la
psicogénesis
y la
historia
de la
ciencia
que es
interesante
y
que
debe seguir siendo explorado.
La
lectura
de
esta obra
es
obligada para cualquier persona interesada
en la
his-
toria
y el
desarrollo
de la
ciencia.
Sin embargo, debo insistir,
el
paralelismo entre
psicogénesis
e historia
de la
ciencia debe ser visto
por
ahora como parcial
ya
que
las
evidencias
que se
ofrecen
son
insuficientes
e
inadecuadas
para considerarlo como
una
"teoría
del
desarrollo
científico".
Por otra parte, debe verse como limitado porque, como
lo
ejemplificamos,
no
explica algunos eventos
en la
historia
de la
ciencia
que
otros modelos
sí
explican,
y
porque carece
de
algu-
nas
de las
cualidades
que
otros modelos poseen.
JAVIER ELGUEA
Bibliografia
Doppelt,
G.
(1978), "Kuhn's Epistemological Relativism;
An
Interpretation
and De-
fense",
Inquiry,
21.
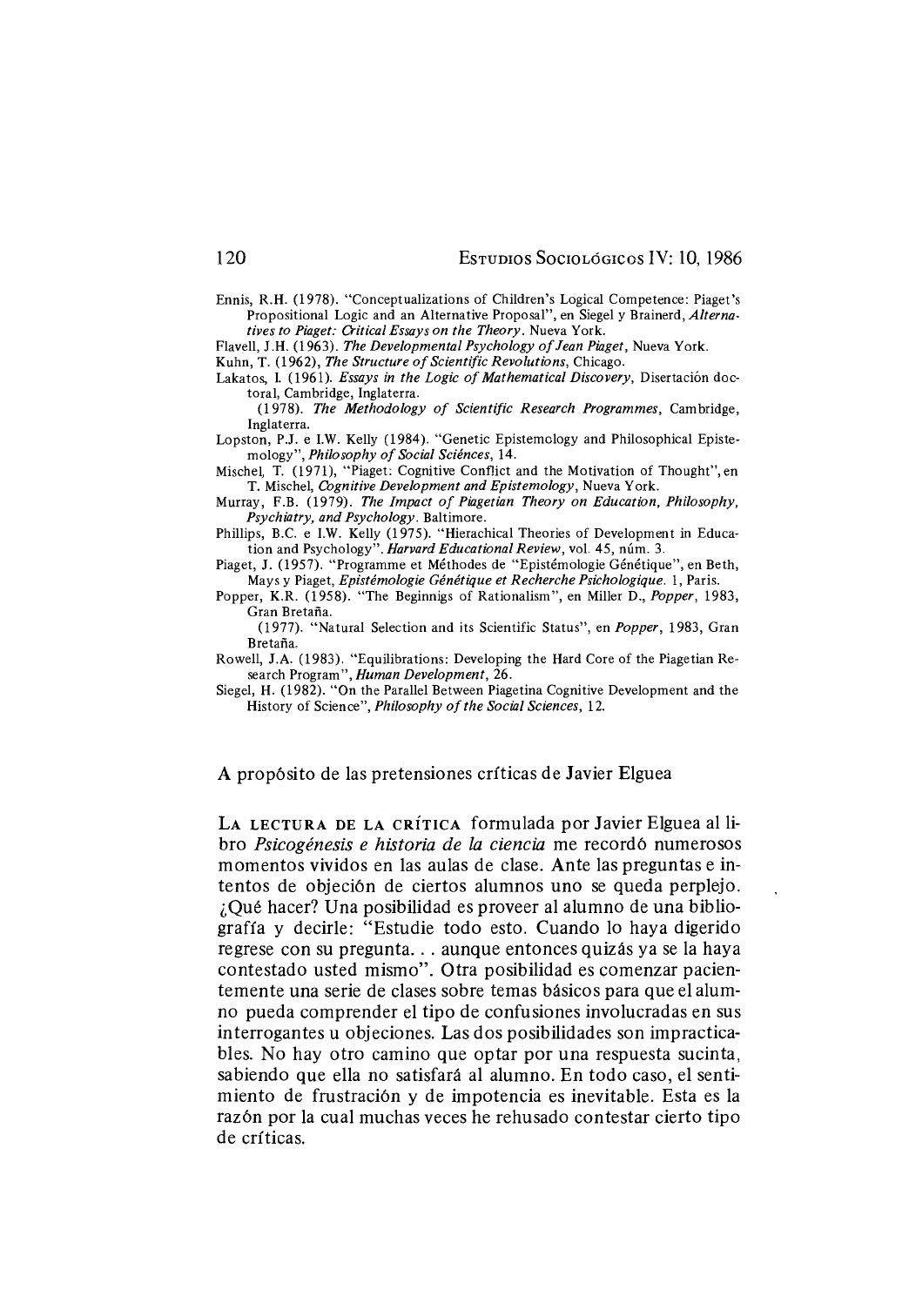
120
ESTUDIOS
SOCIOLÓGICOS
IV: 10, 1986
Ennis, R.H. (1978). "Conceptualizations of Children's Logical Competence: Piaget's
Propositional Logic and an Alternative Proposal", en Siegel y Brainerd,
Alterna-
tives
to
Piaget:
Critical
Essays
on
the
Theory.
Nueva York.
Flavell, J.H. (1963). The
Developmental
Psychology
of
Jean
Piaget,
Nueva York.
Kuhn, T. (1962), The
Structure
of
Scientific
Revolutions,
Chicago.
Lakatos, I. (1961).
Essays
in the
Logic
of
Mathematical
Discovery,
Disertación
doc-
toral, Cambridge, Inglaterra.
(1978).
The
Methodology
of
Scientific Research Programmes,
Cambridge,
Inglaterra.
Lopston, P.J.
e
I.W. Kelly (1984). "Genetic Epistemclogy and Philosophical Episte-
mology",
Philosophy
of
Social
Sciénces, 14.
Mischel,
T.
(1971), "Piaget: Cognitive Conflict and the Motivation of Thought", en
T. Mischel,
Cognitive Development
and
Epistemology,
Nueva York.
Murray, F.B. (1979). The
Impact
of
Piagetian Theory
on
Education, Philosophy,
Psychiatry,
and
Psychology.
Baltimore.
Phillips, B.C.
e
I.W. Kelly (1975). "Hierachical Theories of Development in Educa-
tion and Psychology".
Harvard
Educational
Review,
vol. 45, num. 3.
Piaget, J. (1957). "Programme et
Méthodes
de
"Epistémologie
Génétique",
en Beth,
Mays y Piaget, Epistémologie Génétique et
Recherche Psichologique.
1, Paris.
Popper, K.R. (1958). "The Beginnigs of Rationalism", en Miller D.,
Popper,
1983,
Gran Bretaña.
(1977).
"Natural Selection and its Scientific Status", en
Popper,
1983, Gran
Bretaña.
Rowell, J.A. (1983). "Equilibrations: Developing the Hard Core of the Piagetian Re-
search Program",
Human
Development,
26.
Siegel, H. (1982). "On the Parallel Between Piagetina Cognitive Development and the
History of Science",
Philosophy
of
the
Social
Sciences,
12.
A
propósito
de las pretensiones
críticas
de Javier Elguea
LA
LECTURA DE LA CRÍTICA formulada por Javier Elguea al li-
bro Psicogénesis
e
historia
de la
ciencia
me
recordó
numerosos
momentos vividos en las aulas de clase. Ante las preguntas e in-
tentos de
objeción
de ciertos alumnos uno se queda perplejo.
¿Qué hacer? Una posibilidad es proveer al alumno de una biblio-
grafía
y
decirle: "Estudie todo esto. Cuando lo haya digerido
regrese con su pregunta. . . aunque entonces
quizás
ya se la haya
contestado usted mismo". Otra posibilidad es comenzar pacien-
temente una serie de clases sobre temas
básicos
para que el alum-
no pueda comprender el tipo de confusiones involucradas en sus
interrogantes u objeciones. Las dos posibilidades son impractica-
bles.
No hay otro camino que optar por una respuesta sucinta,
sabiendo que ella no
satisfará
al alumno. En todo caso, el senti-
miento de
frustración
y de impotencia es inevitable. Esta es la
razón
por la cual muchas veces he rehusado contestar cierto tipo
de
críticas.
Psicologia-y-Pedagogia.PDF
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.