
DERECHO PENAL II
(primer parcial)
UNIDAD I.
División de la materia del Derecho penal: nuclear y periférico. Contenido de la parte especial y de la
parte general del derecho penal nuclear. Relación entre ambas. Sistematización de la parte especial.
Criterios básicos. La diferencia con el Derecho penal procesal. Análisis de las figuras delictivas.
Elementos. Bien jurídico. Tipicidad. Causas de justificación genérica y específica. Causas de
exclusión de la responsabilidad por el hecho. Causas de exclusión de la atribuibilidad personal.
Aplicación de los conceptos e instituciones de la Parte general en el estudio de la Parte especial.
El derecho penal material se distingue científica y legislativamente, entre Parte General y Parte
Especial. La Parte General contiene reglas necesarias para aplicar el segundo libro; la Parte
Especial contiene el catálogo de delitos, sus penas y principios especiales. Desde el punto de vista
formal, a la Parte General pertenecen aquellas regulaciones que pueden ofrecer interés para la
totalidad de los preceptos penales de la Parte Especial. La Parte Especial contiene las diversas
clases de delitos, así como las disposiciones complementarias que afectan a determinadas clases de
delitos.
La Parte General se ocupa del estudio de todo lo relativo a las teorías de la ley penal (validez e
interpretación), del delito y de la sanción penal, en forma doblemente general y abstracta.
1. El primer nivel de generalización y abstracción lo obtiene de su nacimiento a partir de las
figuras delictivas establecidas para todos y a hechos idealizados.
2. El segundo nivel de generalización y abstracción, lo alcanza al buscar los elementos comunes
a todas las figuras delictivas.
El derecho procesal penal es la rama del orden jurídico cuyas nociones instituyen y organizan los
órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que
integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o medida de seguridad
penal.
Al lado de este entramado que conforman las ciencias penales nucleares (derecho penal material,
general y especial; podríamos decir que es la parte tradicional del derecho penal), se encuentra un
derecho penal periférico, constituido, en lo sustantivo, por el poco determinado derecho penal
económico y las leyes especiales; en lo adjetivo, por ciertos principios que excepciona el tradicional
proceso penal; una política criminal todavía errante y una criminología signada por su carácter crítico.
Legalidad y aplicación de la ley penal.
Al principio de legalidad, lo conocemos hoy como garantía de su propuesta de prevención general
(negativa) a través de la coacción psicológica, No hay o es nula una pena sin ley escrita, estricta,
previa y cierta.
1. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta. El principio de legalidad implica, en primer
término, la exclusión del derecho consuetudinario. El rango primario de la ley como fuente
formal del derecho está reforzado por la función de garantía que ella cumple. La única
posibilidad de apelar al derecho consuetudinario que existe en la Parte Especial se conecta
directamente con la existencia de tipos penales en blanco con elementos normativos de
carácter jurídicos, que aluden a preceptos nacidos de la costumbre o tipos abiertos que
requieran de normas sociales para su completitud.
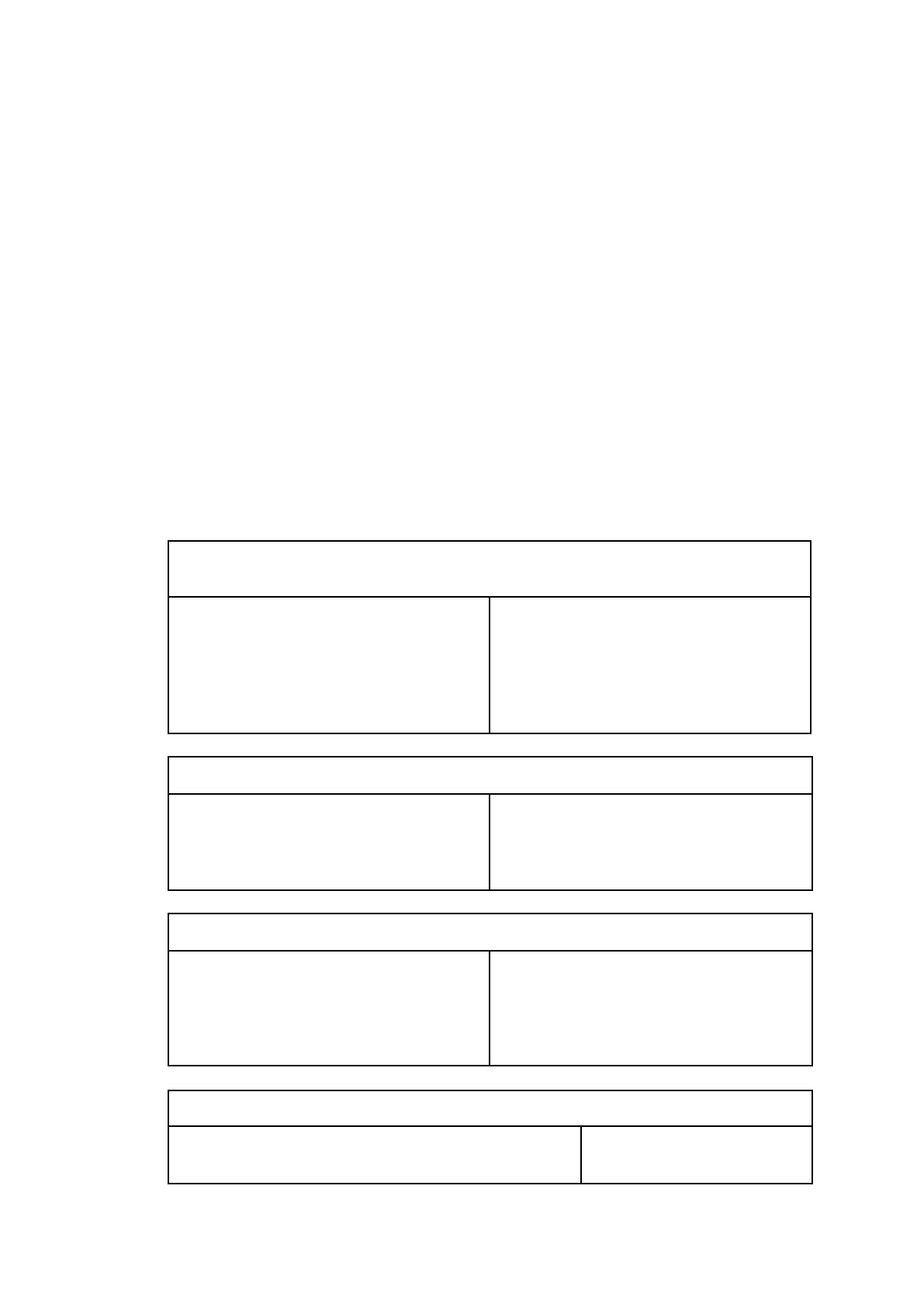
2. Nullum crimen nulla poena sine lege stricta. En el derecho penal se prohíbe, en principio, la
analogía legis o iuris (total o parcial) in malam partem como medio de creación y
extensión de los preceptos penales, así como la agravación de las penas y las medidas de
seguridad. Teniendo en cuenta que no es posible interpretar la ley sin analogía ya que la
misma significa similitud, y sólo es similar lo que coincide en parte, y en parte no. Por lo
tanto este principio se refiere a una interpretación de las leyes que se atenga lo más
estrechamente posible al texto dado por el legislador.
3. Nullum crimen nulla poena sine lege certa. Los tipos penales deben redactarse con la mayor
exactitud posible. El denominado mandato de determinación exige que la ley establezca de
forma suficientemente diferenciada las distintas conductas punibles y las penas que
puedan acarrear. Constituye el aspecto material del principio de legalidad de garantía contra
la utilización de cláusulas generales absolutamente indeterminadas. El mandato de
determinación prohíbe al legislador la conminación con pena de un comportamiento
indeterminado. A su vez, la interpretación sólo puede proceder de lo general a lo particular, de
género a especie y no viceversa. Son los elementos valorativos (o normativos), culturales, o
científicos los que determinan la apertura del tipo. (Elementos objetivos del tipo).
Aunque en menor medida, el mandato de determinación es relativizado con las leyes penales
en blanco, éstas se pueden clasificar:
1)
Según la mayor o menor relativización del
conceptos de la ley penal en blanco
principio de legalidad existen diferentes
Propias: Leyes penales que remiten a una
instancia inferior a la ley, sea una norma
administrativa de rango inferior (un
reglamento), bien sea una disposición
particular o bien sea, en fin, un acto
administrativo de una autoridad.
Impropias: Abarca aquellos casos en que la
ley penal se remite a otra norma extrapenal
que posee el mismo rango de ley o a otra
instancia de mayor rango (C.N, tratados
internacionales de jerarquía constitucional).
2)
En relación a dónde se encuentre el mandato de determinación, se las divide en.
Genuinas: La infracción de la norma
extrapenal se encuentra en la instancia a la
que remite la ley penal (art. 206 C.P).
No genuinas: La infracción de la norma
extrapenal se encuentra en la propia norma
penal y la remisión es sólo a elementos
jurídicos diversos que componen la figura.
3)
De acuerdo al grado de remisión, se clasifican en.
Totales: Aquí existe absoluta ausencia de
concreción en el tipo penal, de forma tal que
éste se restringe a establecer la sanción y
relega la definición de toda la esfera de lo
punible a una instancia diferente.
Parciales: El legislador penal remite a otras
instancias, únicamente en relación con
algunos aspectos del tipo delictivo (art. 134
C.P).
4)
Respecto a la movilidad de la disposición a la que se remite, se habla de remisión.
Estática: Se realiza una concreta disposición extrapenal
con la redacción existente en el momento de la creación
Dinámica: Cuando se entiende
efectuada a la redacción que se
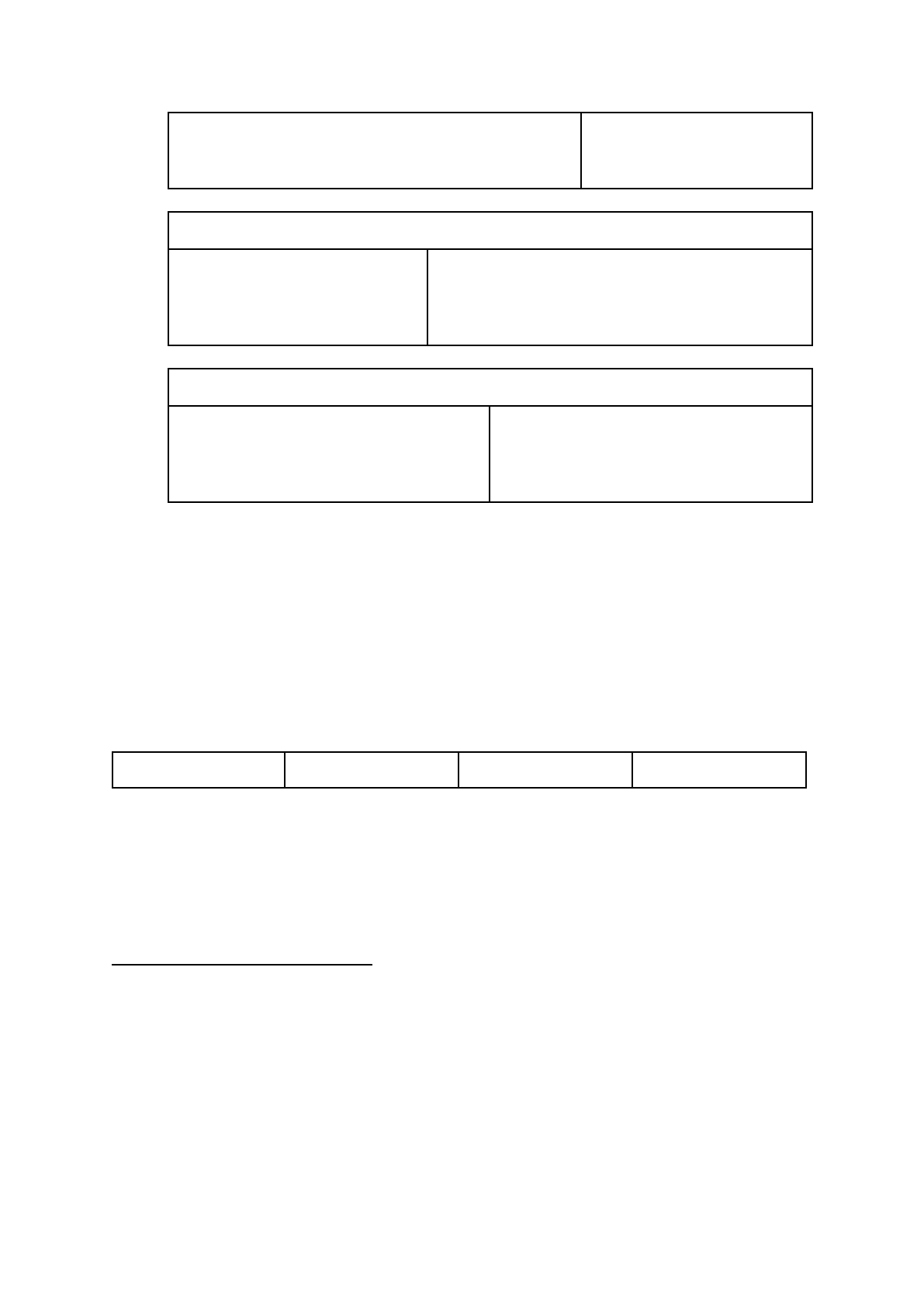
de la referida disposición objeto de remisión, de tal suerte
que una futura modificación de ésta carece totalmente de
efectos y no altera el régimen originario de remisión.
halle vigente en cada momento
en la instancia de remisión (art
.135 C.P).
5)
En lo que se vincula a la factibilidad de reenvío, la ley penal en blanco puede ser:
De primer grado: La que se lleva
a cabo directamente, sin ulteriores
remisiones, a una determinada
disposición extrapenal.
De segundo grado: Aquella que, siendo en sí misma
objeto de remisión por parte de una ley en blanco de
primer grado, reenvía a su vez a una tercera
disposición para completar la materia punible
6)
Teniendo en cuenta la mención de la ley penal, se alude a remisión:
Expresa: Cuando fija con claridad que la
determinación de los elementos de la
descripción típica debe encontrarse en otra
instancia diferente.
Concluyente: Cuando la remisión se efectúa
de un modo tácito o implícito, a través de la
introducción de un elemento de contenido
normativo- jurídico en el tipo
4. Nullum crimen nulla poena sine praevia legi poenali. Nuestra C.N determina que ningún
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho
del proceso. Los tratados internacionales de jerarquía constitucional han dado jerarquía al
principio de retroactividad de la ley más benigna. No obstante, los tratados internacionales
con jerarquía constitucional excluyen de la garantía de irretroactividad los delitos de lesa
humanidad.
La interpretación y la legalidad penal.
Interpretación objetiva: La voluntad del legislador no es medio de interpretación, sino resultado y fin
de la interpretación, expresión de la necesidad a priori de una interpretación sistemática y sin
contradicciones de la totalidad del orden jurídico. Los diferentes cánones de interpretación son:
Literal
Sistemática
Histórica
Teleológica
El legislador, mediante lo que se ha denominado interpretación auténtica unifica términos lingüísticos
repetidos en la Parte Especial, a la vez, que determina con mayor precisión algunas expresiones.
Artículos, 77 y 78 del código penal.
La teoría del delito.
El esquema de la teoría del delito se encuentra afectado por tres principios de raigambre
constitucional: principio de lesividad, de subsidiariedad y culpabilidad.
El principio de lesividad (art. 19): las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan el
orden público y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas
de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no
manda ni privado de lo que ella no prohíbe. A partir de esta cláusula se entiende que no puede existir
ilícito sin la agresión efectiva de un bien jurídico. Pero el injusto del D.P no es cualquier injusto
proveniente del ordenamiento jurídico, sino que por ser del D.P última ratio, es injusto cualificado en
tanto lesiona un bien jurídico penal. No todo bien jurídico ha de convertirse en un bien jurídico
penal. Al tener la característica de ser extrema ratio, se constituye no junto, sino sobre el
ordenamiento jurídico.
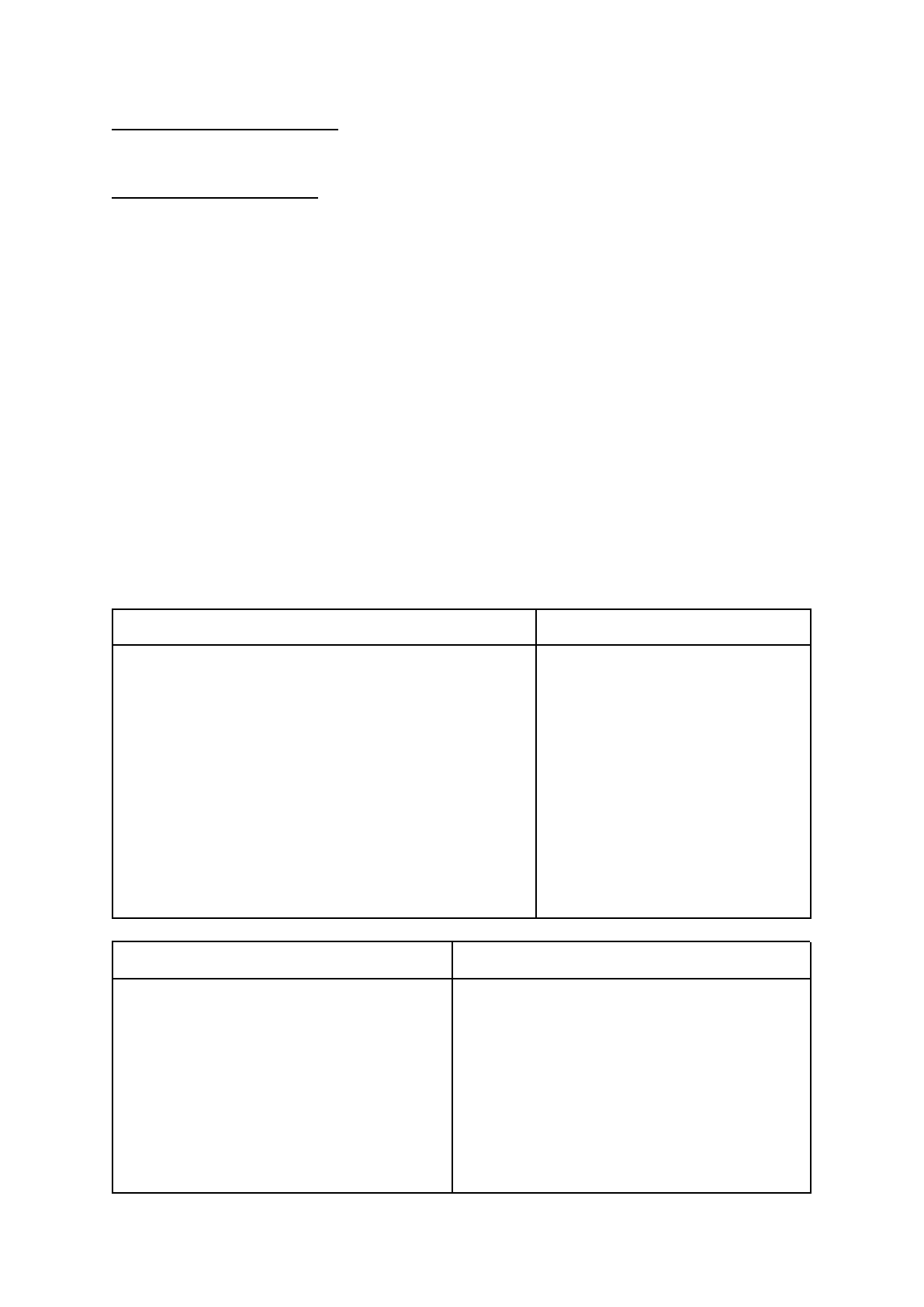
El principio de subsidiariedad. Consiste en recurrir al Derecho penal, como forma de control social,
solamente en los casos en que otros controles menos gravosos son insuficientes, es decir, “cuando
fracasan las demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho”.
El principio de culpabilidad: Se fundamenta en la dignidad personal. El principio impide castigar a
alguien por un hecho ajeno (principio de personalidad), se opone a la posibilidad de retribuir el
carácter o el modo de ser (principio de responsabilidad por el hecho), considera insuficiente la
producción de un resultado externo lesivo o la realización objetiva de una conducta nociva para
fundar la responsabilidad penal (principio de dolo o, mínimamente, culpa); e impide reprimir con
una pena al autor de un hecho antijurídico que no alcance determinadas condiciones psíquicas que
permitan su acceso normal a la prohibición supuestamente infringida (principio de imputación
individual).
La teoría del delito proporciona a la Parte Especial las distintas estructuras analíticas en que se
descompone el concepto de delito a fin de que proceda la explicación de las figuras delictivas en
particular. Las teorías del error, de las normas y sobre el fundamento de la pena, son componentes
paralelos de la teoría del delito.
Teoría del error. El “error” alude a la ignorancia esencial del sujeto que realiza una conducta
subsumible en el tipo objetivo de una figura en relación a la conducta externa o a una circunstancia
relevante para su encuadramiento en el tipo subjetivo del delito básico o calificado. Dos teorías han
tenido preeminencia en el tema del error: Teorías del dolo y de la culpabilidad. De ambas teorías han
existido dos versiones: unas estrictas; las otras restringidas.
1) Teoría del dolo.
Estricta
Restringida
Contempla la esencia del delito en la rebelión consciente
del sujeto contra la norma y en consecuencia aprecia la
culpabilidad dolosa cuando el sujeto, a más de haber
reconocido las circunstancias de hecho, actuó con
conciencia de la antijuridicidad (dolo malo). El error
inevitable sobre los componentes del dolo (que sería el
conocimiento de las circunstancias del entuerto y de la
cualidad del ilícito penal) lo excluye. Cuando es evitable, al
autor se le aplica la pena de delito culposo, siempre que
éste se encuentre previsto expresamente. Se la suele criticar
por la laguna de punibilidad que se produce en relación con
aquellos errores de derecho penal evitables, en los que no
existe el tipo culposo
Se contenta con la simple
potencialidad de la conciencia del
ilícito, perteneciente al dolo, sin
exigir su presencia psicológica
efectiva. Aunque, con el fin de evitar
la obvia objeción (en cuanto a que de
tal modo se estaría simplemente
equiparando la culpa [evitabilidad de
la falta de conciencia de ilicitud
efectiva]), sólo un alto grado,
especialmente reprochable de
semejante evitabilidad, debe
equivaler al dolo.
2) Teoría de la culpabilidad.
Estricta
Restringida
Para esta teoría, la conciencia sobre la
antijuridicidad de una conducta es un elemento
de la culpabilidad; no forma parte del dolo, el
cual pertenece al tipo, en cuanto a parte
subjetiva de éste y en tanto factor de dirección
de la conducta. El dolo es conocer y querer las
circunstancias fácticas y jurídico-específicas
del tipo objetivo. La conciencia sobre la
antijuridicidad de la conducta, derivada del
conocimiento de la prohibición o mandato y de
Si bien surge a partir de los puntos básicos de la
teoría estricta de la culpabilidad, disiente con ésta
en cuanto a la entidad dada a los presupuestos
fácticos de las causas de justificación. Si el error
del autor consistió en que supuso una
circunstancia de hecho inexistente, que en el caso
de haber existido pudo haber excluido el ilícito o
la responsabilidad por el hecho, el error es o debe
ser tratado del mismo modo que el error de tipo.
La tesis de esta teoría se corrobora desde otras
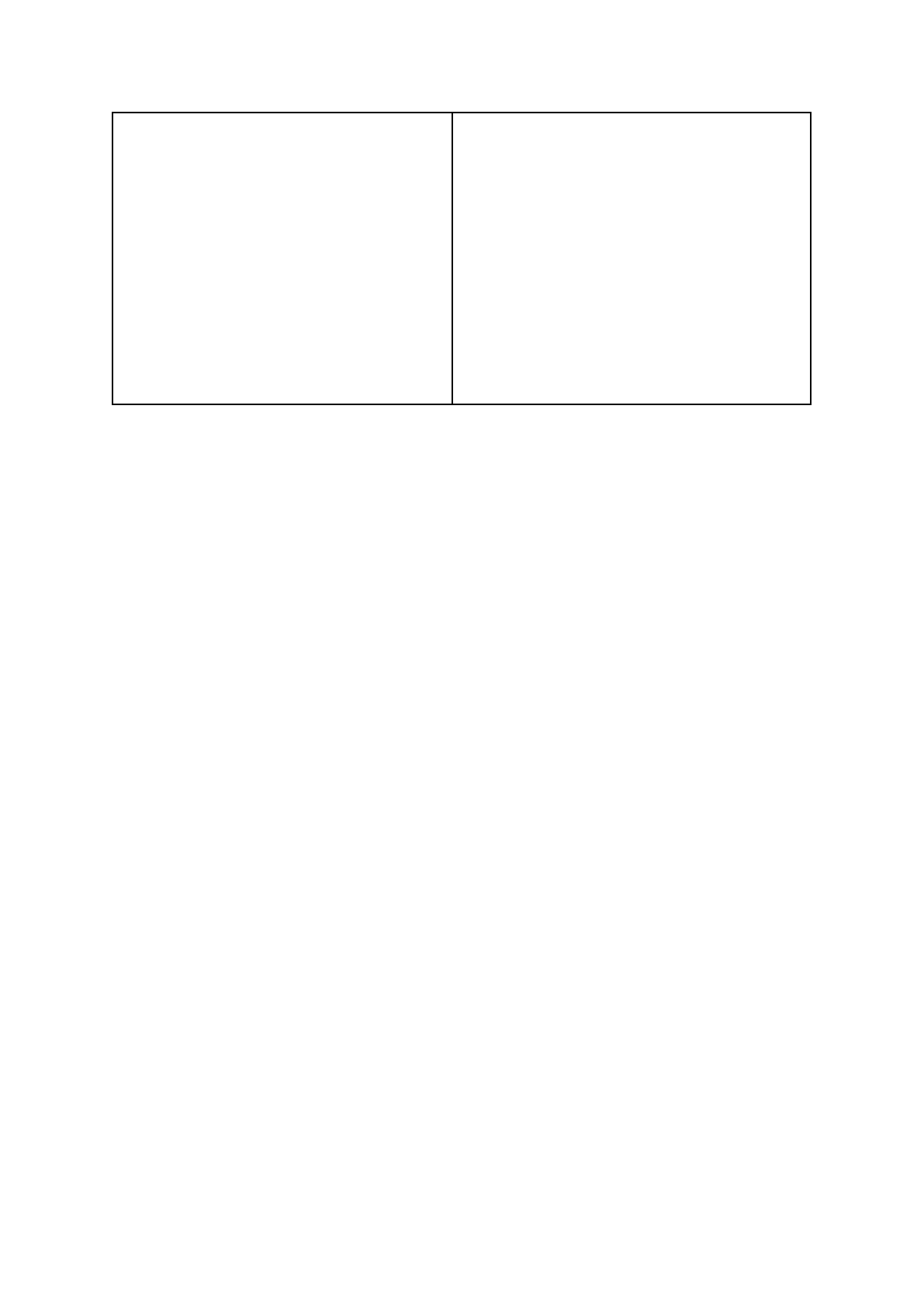
la falta de permiso, junto con los presupuestos
fácticos del último, son componentes de la
culpabilidad. El error sobre las circunstancias
empíricas y normativas del tipo da lugar al
error de tipo; si es invencible, elimina el dolo
la configuración subjetiva del tipo,
descargándolo analíticamente; si es vencible,
puede dar lugar al delito culposo. El error
sobre prohibición, mandato o permiso, da lugar
al error de prohibición de mandato, y la
conducta sigue siendo dolosa; si es vencible,
subsiste la responsabilidad del autor por su
actuar doloso, aunque cabe la posibilidad de
atenuación facultativa de la pena.
perspectivas: 1) Es una consecuencia necesaria de
la doctrina según la cual los presupuestos
objetivos de las causas de justificación son
elementos negativos del tipo: si su concurrencia
anula la tipicidad de la conducta, será coherente
tratar el error relativo a ambas clases de
circunstancias del hecho del mismo modo. 2) La
justificación putativa coincide con el error de tipo
en la circunstancia de que la voluntad del autor se
dirige a realizar una situación de hecho, cuya
producción se ajusta al derecho. 3) Se puede
subrayar la autonomía de este error y, sin
otorgarle el efecto de excluir el dolo, considerar
correcta la aplicación de sus consecuencias.
La suposición errónea de una situación fáctica exculpante.
Se plantea en la actualidad el caso de que sólo concurran los elementos subjetivos, pero no los
objetivos, de una causa de exclusión de culpabilidad: el autor supone erróneamente que se haya en
una situación excluyente de la culpabilidad. La idea básica afirma que el autor sólo quedará exculpado
en caso de error inevitable, mientras que en caso de error evitable deberá atenuarse la pena.
Teoría de las normas.
En la doctrina hay cierto consenso acerca de distinguir dos normas en el seno del D.P:
1. Norma primaria (norma de conducta): norma vinculada a los ciudadanos en general, que
establece cómo deben comportarse. ¿Es la norma primaria una norma de determinación o
de valoración? Una norma es de valoración cuando se limita a expresar un juicio de valor,
positivo o negativo, sin imponer ningún imperativo dirigido a su destinatario. Una norma es
de determinación si es la expresión de un mandato o prohibición que trata a modo de
imperativo o directiva, de determinar la conducta de su destinatario. Se adopta una posición
ecléctica. Dado que el derecho debe actuar en la comunidad, su función como norma de
determinación es preferente. Sin embargo, el derecho tiene también, simultáneamente, la
misión de juzgar como objetivamente desacertado el comportamiento del autor, siendo por
ello norma de valoración.
2. Norma secundaria (norma de sanción): Establece cómo decidir los diferentes casos y,
eventualmente, cómo castigar, dirigida a los órganos de decisión (tribunales). La norma
secundaria sólo puede ser imperativa. La norma de valoración contiene y supera a la norma de
determinación. La norma primaria (determinación-valoración), rige el injusto; la norma
secundaria, que comprende a la primaria, rige la responsabilidad.
Teoría de la sanción penal.
Cuando hablamos de merecimiento de sanción penal, nos estamos refiriendo al principio retributivo,
como manifestación del principio de culpabilidad –ya no como justificación, sino como límite- y por
ende, como garantía individual frente al poder punitivo del Estado. Se trata de un límite superior
para la aplicación de la pena, el cual no puede ser excedido por necesidades de prevención general o
especial. Su manifestación prevaleciente se encuentra en el injusto, para determinar si al sujeto le es
aplicable una pena o medida de seguridad. La necesidad de pena tiene vinculación con el principio
de utilidad, en relación a los demás sujetos (prevención general) o al sujeto responsable (prevención
especial). La necesidad es un límite a la imposición de penas, adicional al del merecimiento.
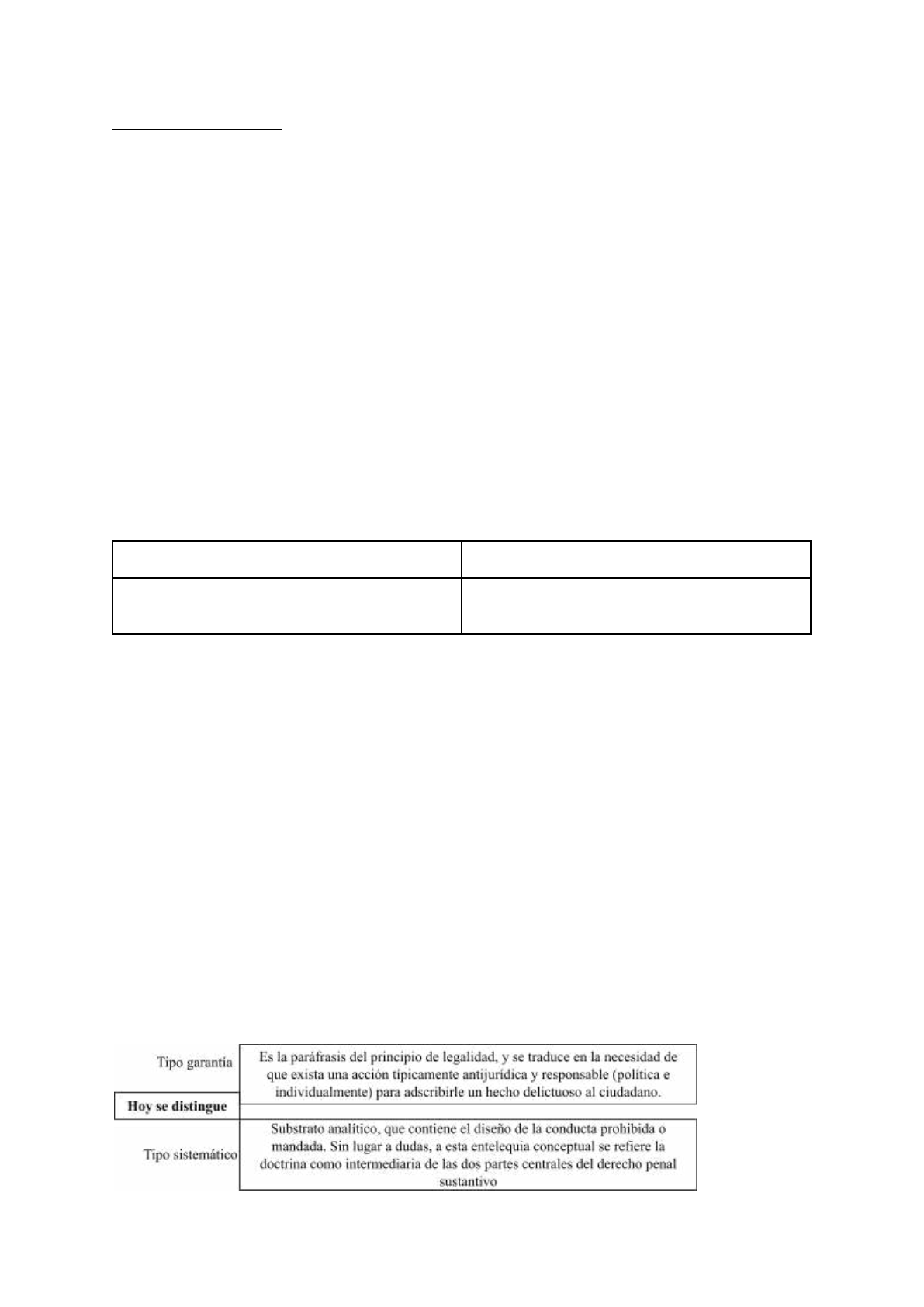
Teoría del bien jurídico.
El “sistema” de la Parte Especial es, en realidad, un sistema clasificatorio de los bienes jurídicos
protegidos en los delitos en particular. Las acciones punibles no se deducen de un principio
superior, sino que son producto de valoraciones generales históricamente condicionadas (opinión
general). La mayoría de las figuras delictivas son tipos penales en blanco o abiertos. El bien jurídico
se va actualizando de acuerdo con los avances o retrogradaciones que produzca la específica sociedad
en donde la legislación penal particular ha de aplicarse.
➔ Clasificación de la Parte Especial según el bien jurídico.
El Código Penal argentino parte de los distintos bienes jurídicos preponderantemente protegidos por
las distintas figuras delictivas. La mayoría de las figuras delictivas protegen, además del bien jurídico
principal, uno o más bienes jurídicos complementarios. Estas figuras compuestas o pluriofensivas no
son una excepción en el Código Penal, como se piensa a menudo.
A partir de los derechos lesionados por los distintos grupos de delitos, se los distingue en clases
(títulos). A las clases se las especifica en capítulos, de acuerdo con las distintas modalidades de los
grupos de conductas que lesionan un mismo derecho. A las especies (capítulos) de una misma clase
(títulos) se las divide en modos particulares de conductas agraviantes de cada especie que son las
figuras delictivas o preceptos individuales. El libro segundo del C.P argentino se compone de XIII
Títulos. La clasificación comparte la tendencia científica actual de distinguir dos grandes categorías
de delito:
Derechos individuales
Derechos colectivos
Atacan intereses particulares.
Afectan bienes jurídicos de grupos
determinados, de la comunidad o del Estado.
Objeto de la acción, objeto del bien jurídico y bien jurídico.
Bien jurídico: Valor espiritual del orden social sobre los que descansa la seguridad, el bienestar y la
dignidad de la existencia de la comunidad.
Objeto material: Es el objeto real sobre el que se lleva a cabo la acción típica. Puede aparecer de
diferentes formas: como unidad psíquico-corporal (cuerpo o vida de una persona), como valor social
(fama o crédito del injuriado), como valor económico (patrimonio), como cosa (pieza de caza), como
situación real (utilidad de un objeto).
El bien jurídico y el objeto material están relacionados como la idea y su manifestación, pero
conceptualmente no deben confundirse. El injusto de resultado del hecho reside en el menoscabo del
objeto material. Por el contrario, el bien jurídico como valor ideal que está sustraído a la intervención
del autor, puede ciertamente ser despreciado y también atacado, en su materialización a través del
objeto de la acción pero, en realidad, nunca puede ser “lesionado”.
Ejemplo. HURTO. Objeto de la acción, cosa sustraída. Objeto del bien jurídico, posesión de la cosa.
Bien jurídico, propiedad?
La teoría del tipo penal.
La teoría del tipo penal permite establecer qué elementos caracterizan el hecho prohibido o mandado
y condicionan la punibilidad.
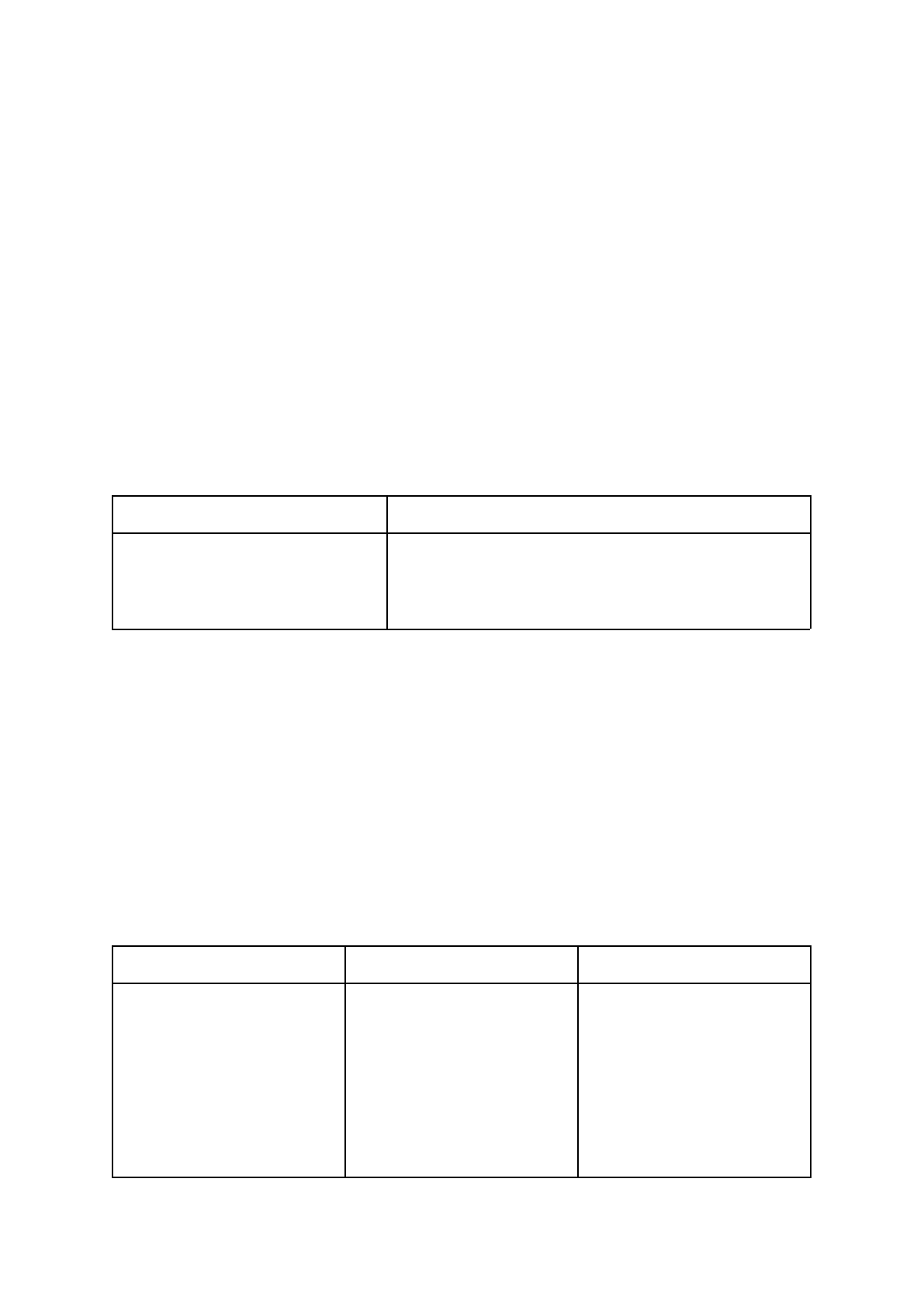
Clasificación según sus elementos estructurales.
El tipo comprende cuatro elementos estructurales: 1. La conducta típica; 2. Los sujetos; 3. Los
objetos; 4. La situación típica.
Conducta típica.
Está formada por los tres componentes de todo comportamiento: parte objetiva y subjetiva (norma de
determinación), más parte normativa (norma de valoración). De otro modo, tiene un aspecto externo
(descriptivo), uno interno (subjetivo) y otro valorativo e intersubjetivo. El verbo típico es el nombre
del comportamiento (acción u omisión) previsto en la figura delictiva. Puede consistir en un verbo o
en una frase verbal (matare, hostigare).
PARTE OBJETIVA.
Abarca el aspecto empírico-externo de la conducta (principio de exteriorización). En algunas
ocasiones puede exigir un efecto separado de la conducta, posterior a ella y consecuencia de ésta.
Otras veces, exigirá algunos elementos ajenos a la conducta, por razones de oportunidad o
político-criminales, denominados condiciones objetivas de punibilidad. Los tipos tienen diferentes
clasificaciones:
1. Por la vinculación entre la conducta y el objeto material, se distingue entre tipos de simple
actividad o mera inactividad, y de resultado.
Simple actividad.
De resultado
No requiere que la acción vaya
seguida de un resultado. En los
delitos de omisión propia se podría
hablar de delitos de mera inactividad.
Requieren que la acción vaya seguida de la causación de un
resultado separable espacio-temporalmente de aquélla. Es
una modificación del mundo externo distinguible
secuencialmente de la conducta desplegada.
Esta distinción entre tipos de mera actividad (o inactividad) y de resultado, tiene importancia para
determinar:
Tiempo y lugar del delito. El tiempo resulta trascendente para decidir cuándo una ley es anterior o
posterior al tipo. En cuanto al tiempo se ha impuesto la teoría de la actividad. El lugar importa sobre
todo a efectos de la jurisdicción y competencia. Cuatro perspectivas se han propuesto para resolver el
problema: i) La teoría de la actividad; ii) La teoría del resultado; iii) La teoría de la ubicuidad (según
que el punto de referencia elegido sea la conducta, el resultado o ambos); iv) y La teoría de la
valoración jurídica (según la cual se debe aplicar un criterio u otro según los fines perseguidos por las
distintas instituciones en que el problema se plantea).
Causalidad. De la existencia de un resultado deriva la exigencia o no de utilización de criterios
empíricos de causalidad, previos a la imputación objetiva, entre conducta y resultado. Los delitos de
resultado (acción o de omisión) exigen la utilización de este tipo de juicios científicos.
2. Según su consumación y la situación jurídica posterior, se distingue entre delitos instantáneos,
permanentes y de estado.
Instantáneos
Permanentes
De estado
La prescripción se empieza a
contar desde el momento en
que se produce el resultado.
Son aquellos delitos de cierta
duración en el tiempo por la
voluntad del autor. Su
prescripción inicia al momento
de cesar la permanencia. No se
debe confundir el tipo
permanente con el efecto
permanente del tipo. En el
primer caso el delito se sigue
Aunque estos tipos crean, al
igual que los delitos
permanentes, un estado
antijurídico duradero, la
consumación cesa desde la
aparición de éste, porque el
tipo sólo describe la
producción del estado y no su
mantenimiento. Los tipos de
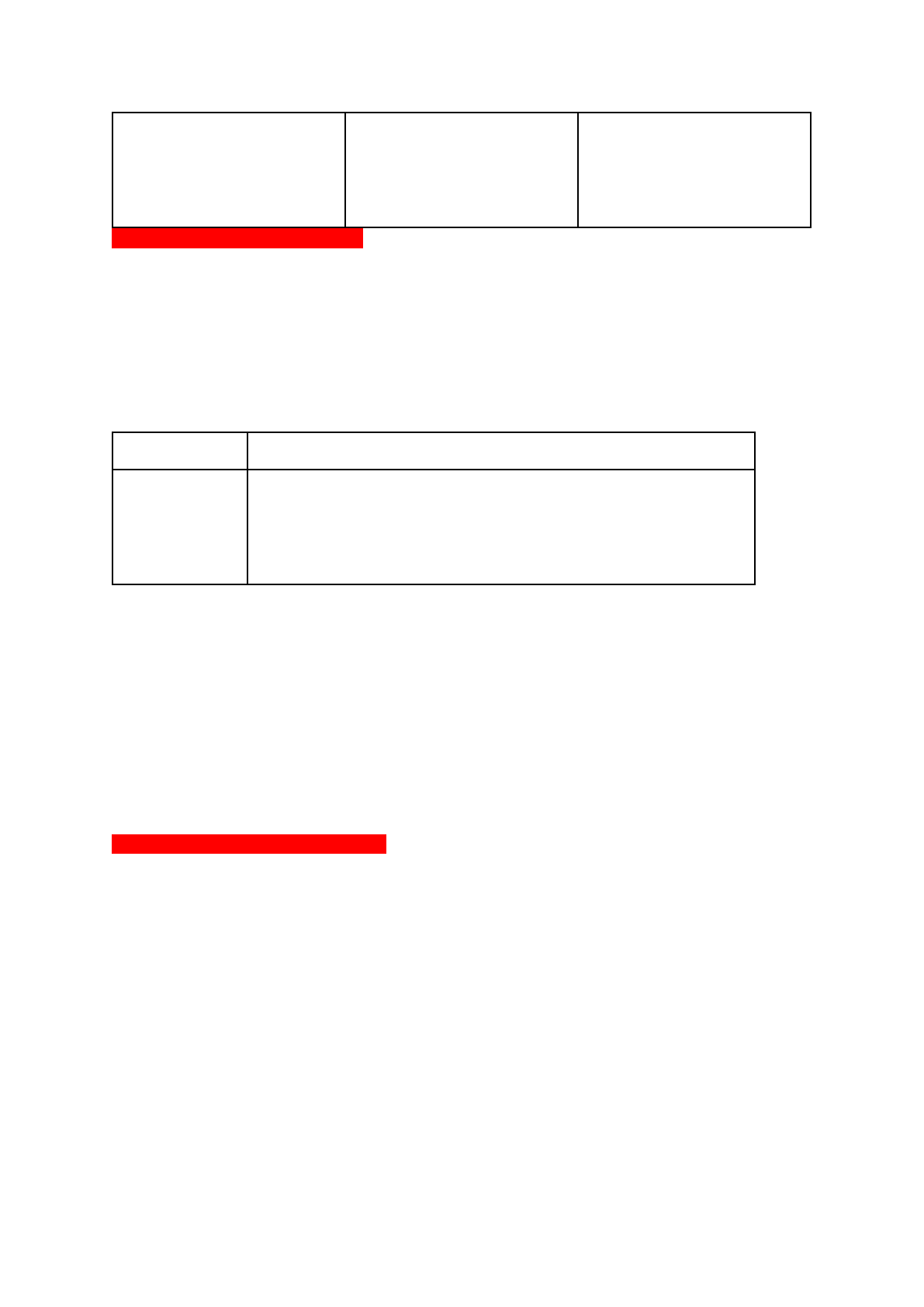
cometiendo; en el segundo, el
delito ya se encuentra
consumado, pero el resultado,
por irreversible, se prolonga en
el tiempo].
estado obligan a los órganos
predispuestos de carácter
estatal a hacer cesar los efectos
del delito
Prescripción, autoría y participación.
3. Según se transgrede una prohibición, un mandato o se deba cumplir un deber (de supervisión
o cuidado) especial, los tipos son de acción, de omisión propia o de omisión impropia y
tenencia.
Tipos de acción: son aquellos en la ley prohíbe la realización de una conducta que se estima nociva.
Su fundamento último es la autonomía de la voluntad y el deber de abstención consecuente.
Tipos de omisión: Son aquellos en que se ordena actuar en determinado sentido que se reputa
beneficioso y se castiga el no hacerlo. Su origen se remonta al principio de solidaridad y en la
obligación de participar activamente en beneficio de los demás.
Propia
Impropia, comisión por omisión
No requieren un
resultado
externo, son
delitos de mera
inactividad.
En los cuales el deber se encuentra determinado en el ámbito extrapenal
y requieren un resultado concreto. La comisión por omisión consiste en
responsabilizar a alguien por la producción de un resultado al no
intervenir en un curso causal (causalidad hipotética), cuando las
circunstancias lo hubieran requerido.
Tipos de tenencia: Aquellos tipos penales que describen expresamente la actividad punible como el
“tener” una cosa incriminada (objeto corporal).
En los tipos de acción sólo se requiere la determinación de la conducta o, en su caso, del resultado que
la acción debe producir. En los de omisión propia exige que la figura traiga estructurada una situación
típica. En los de omisión impropia resulta necesario, para adscribirle el hecho al sujeto activo, que
éste se encuentre en posición de garante y que conozca de su posición especial frente al hecho. La
posición de garante puede surgir de la obligación de protección de determinados bienes o intereses
frente a todos los peligros que lo amenacen (garantes de protección) o del deber de evitación de todas
las amenazas que provengan de una fuente de peligro determinada (garantes de control o
aseguramiento). En los casos de omisión propia e impropia queda excluida la tentativa (en el caso del
segundo supuesto está discutido).
Tentativa, autoría, participación y fla…)
De acuerdo con la precisión o indeterminación de las formas de conductas mandadas o
prohibidas destinadas a producir el resultado, se distinguen los tipos de medios determinados y
de tipos resultativos.
Tipos de medios determinados: En ellos la descripción legal acota expresamente las modalidades
que puede revestir la manifestación de voluntad, cuando es taxativa.
Tipos resultativos: A diferencia de los del punto anterior, aquí basta cualquier conducta que cause un
resultado típico. Los tipos resultativos contienen una relativa apertura del tipo.
De acuerdo con la cantidad de conductas (acciones u omisiones) recogidas por la figura, los tipos
pueden ser de un acto, de pluralidad de actos y mixtos. Además, en los casos de omisión
impropia, existen tipos de deber subsidiario.
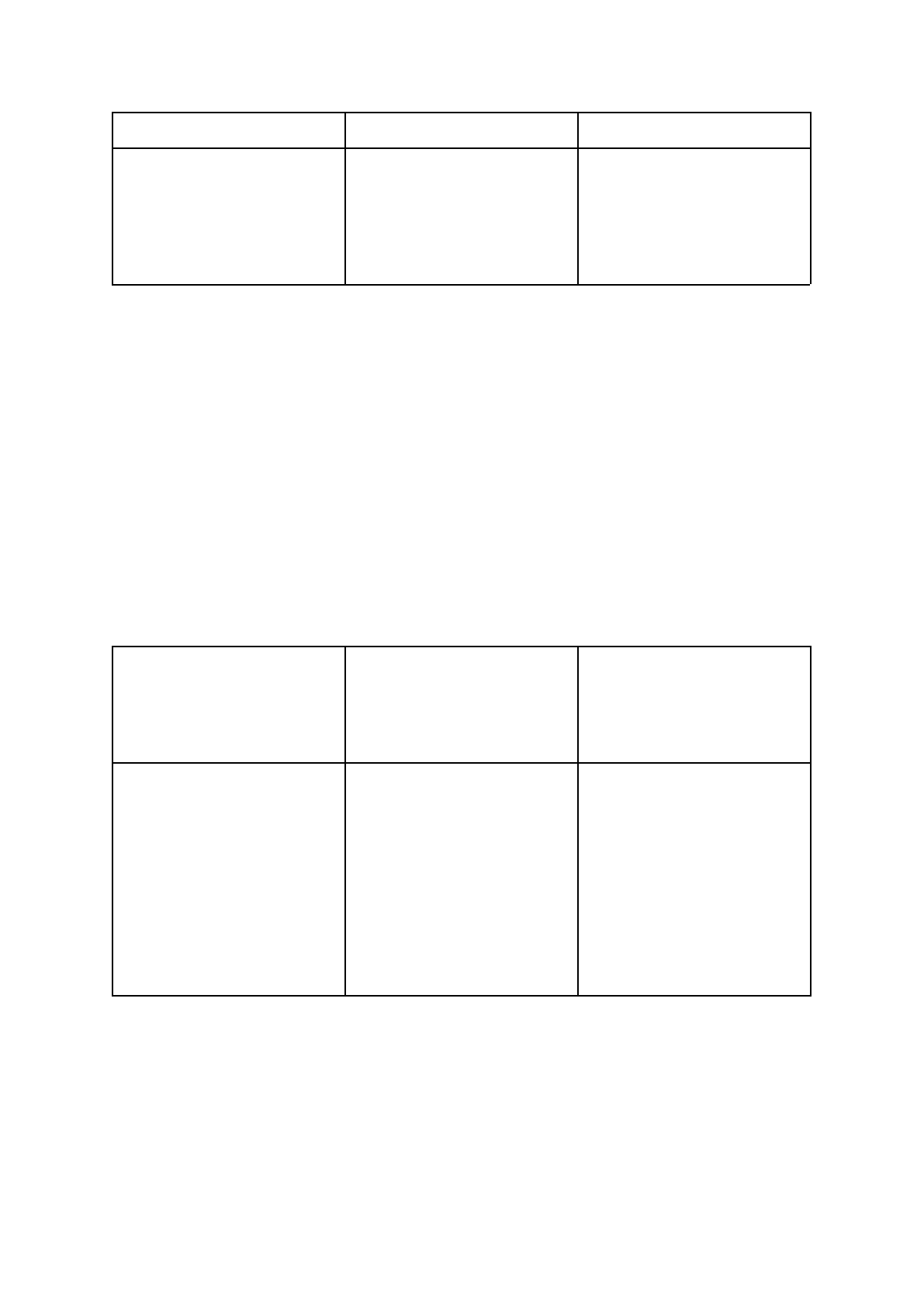
Un acto
Pluralidad de actos
Mixtos
Los que describen una sola
acción u omisión para su
realización.
Los que para su producción
requieren varias acciones u
omisiones diferentes.
Describen diversas conductas,
pero como disyuntivas,
separadas muy a menudo por la
conjunción “o”. A su vez, se
subclasifican en alternativos y
acumulativos.
Mixto alternativo. Es indiferente que se realice una u otra acción, o todas ellas, por entender que no
se añade mayor desvalor al injusto.
Mixto acumulativo. Hay tantos delitos como conductas, por interpretarse que la adición a otra
modalidad añade mayor desvalor al hecho.
Casos de omisión impropia, tipos de deber subsidiario. En los delitos de omisión propia se dan
hipótesis que la ley dispone, para el caso de imposibilidad fáctica de cumplimiento de la obligación
principal, un deber secundario a cumplir y cuyo incumplimiento también es punible. Sólo
demostrando la imposibilidad fáctica de cumplir ambos deberes, se excluye la tipicidad.
Resultados sin vinculación dolosa con la conducta y con relación mediata de causalidad,
comprende los tipos culposos, preterintencionales y las condiciones objetivas de punibilidad.
Tipos culposos: En estos encontramos un resultado no querido por el autor, pero que se ha producido
por falta de cuidado. Hacen referencia a la imprudencia, negligencia, impericia en arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes a cargo o de las ordenanzas a cargo, agregando en
algunos casos a la inexperiencia o antirreglamentariedad. En el C.P argentino existen tres especies
diferentes en el tipo culposo:
Tipos culposos con un
resultado
Tipos culposos con un
segundo resultado de peligro
concreto o lesión de un objeto
material de un bien jurídico
complementario
Tipos culposos impropios
El único resultado producido es
la realización del riesgo
estadístico derivado de la
conducta (activa u omisiva),
sin que exista otro elemento
intermediario entre ambos.
El segundo resultado – el cual
pone en peligro cierto o
produce la lesión del soporte
material de un bien jurídico
diferente al
preponderantemente protegido
por la figura- es el producto del
primer resultado, el cual es el
que se encuentra vinculado a la
acción riesgosa por la relación
de peligro estadístico.
Requieren, entre la conducta
riesgosa –violatoria del deber
de cuidado- y el resultado
lesivo del bien jurídico, la
conducta dolosa de un tercero
que se vale de la violación del
deber de cuidado para producir
dolosamente dicho resultado.
Tipos preterintencionales o cualificados por el resultado: Aquí se prevé una combinación de un
hecho básico doloso y un resultado no querido por el autor, pero producido por falta de cuidado.
Cuando junto a un comportamiento doloso concurra un resultado ulterior que hubiese podido preverse
y evitarse, podría afirmar que ese resultado ha sido imprudentemente provocado, en base a ello
estaremos en un concurso de delitos, entre el doloso y el culposo.
Condiciones objetivas de punibilidad: Son auténticos elementos del tipo situados fuera de la
congruencia con los elementos subjetivos, y cuya presencia constituye un presupuesto para que el
actuar típicamente antijurídico conlleve consecuencias penales. En su interior se hallan las propias y
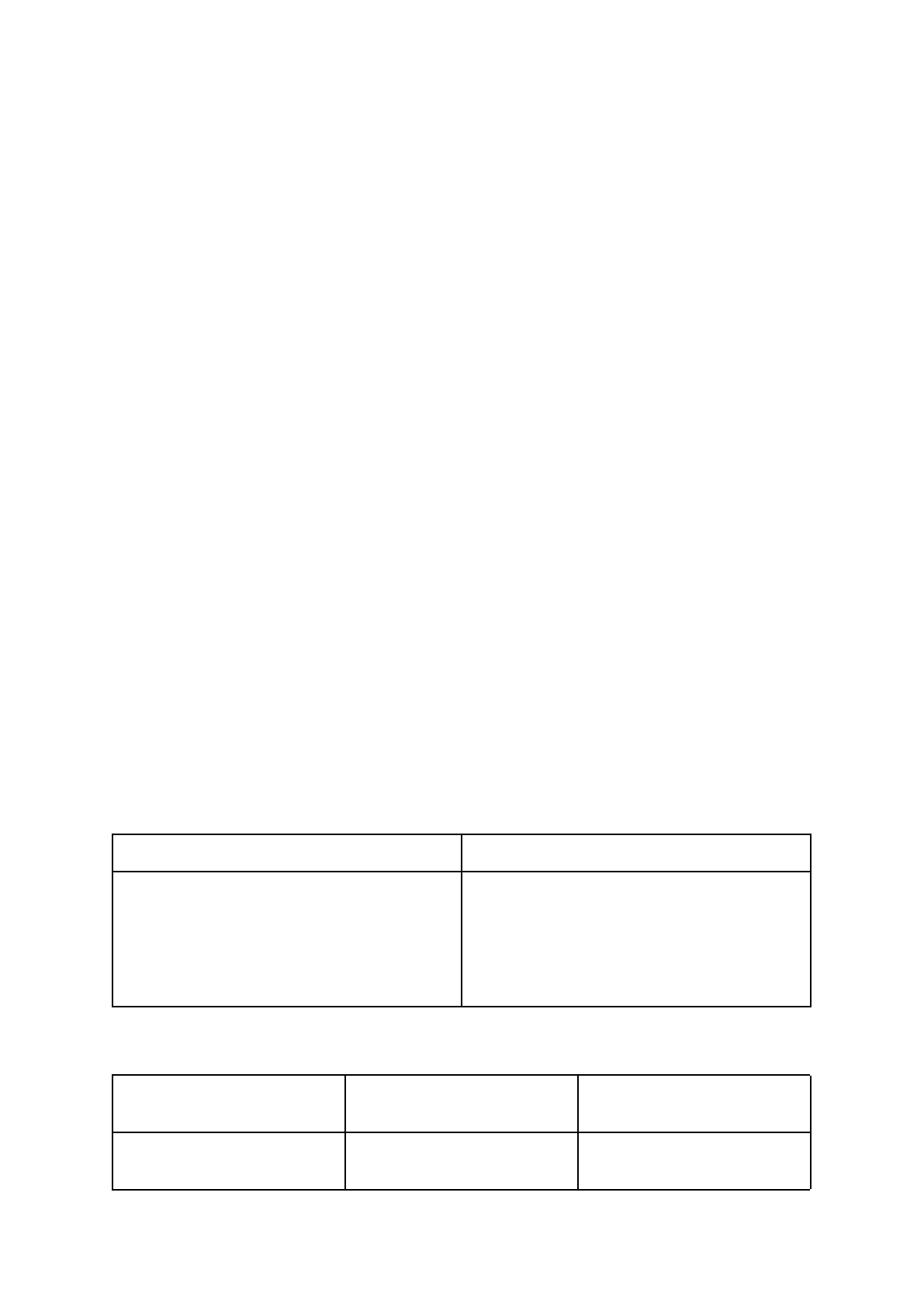
las impropias. Las últimas, a su vez, se dividen en causas encubiertas de agravación de la pena y
circunstancias del hecho encubiertas que fundamentan la punibilidad.
1) Las condiciones objetivas de punibilidad propias son simples causas de restricción de la
pena, circunstancias que permiten que no sean objetadas desde la perspectiva del principio de
culpabilidad.
2) Las condiciones objetivas de punibilidad impropias son las que en la práctica poseen mayor
importancia. Dentro de ellas se distinguen:
a) Condiciones encubiertas de agravación de la pena: Estas causas o condiciones
pertenecen, por su esencia, al tipo de injusto pero que, formalmente, están
configuradas como condiciones de la punibilidad porque el legislador quiso hacerlas
independientes de la necesidad de que aparecieran referidas al dolo o a la
imprudencia. Representan restricciones del principio de culpabilidad por razones
político-criminales.
b) Circunstancias del hecho encubiertas que fundamentan la punibilidad: Son
aquellas que se encuentran disociadas del tipo subjetivo por razones político
criminales. (Art. 95 Código Penal).
Réditos de la distinción: Los tipos culposos son tipos en blanco (impericia o inobservancia de los
deberes o reglamentos a cargo) o abiertos (imprudencia o negligencia). Tanto en delitos culposos
como en los preterintencionales, no existe la posibilidad de tentativa. La parte normativa del tipo (la
denominada imputación objetiva) adquiere su máxima en ambas clases de tipo, con cierta
preeminencia respecto al tipo subjetivo. La condición objetiva de punibilidad no requiere ninguna
relación subjetiva ni causal con la conducta.
PARTE SUBJETIVA.
Está constituida por la voluntad –consciente, como en el dolo, o sin conciencia suficiente de su
concreta peligrosidad para el bien jurídico, como en la culpa- y a veces por especiales elementos
subjetivos. Asimismo, se encuentra la categoría intermedia de los delitos preterintencionales. El
principio de proporcionalidad determina que la conducta dolosa siempre tiene que ser más grave que
la culposa. Aunque existen excepciones en donde la ley transforma en equivalentes ambas formas de
responsabilidad.
1. Los tipos culposos se clasifican, de acuerdo a su contenido psicológico, en tipos con culpa
consciente y tipos con culpa inconsciente.
Culpa consciente
Culpa inconsciente
Existe cuando, si bien no se pretende causar la
lesión producida, se divisa su posibilidad y, sin
embargo, se actúa: se reconoce el peligro
estadístico de la situación, pero se confía en que
no dará lugar a ninguno de los resultados lesivos
factibles.
Implica que no sólo no se quiere el resultado
lesivo, sino que ni siquiera se prevé su
posibilidad: no se advierte el peligro, pero la
conducta en sí misma ya es riesgosa.
La diferenciación realizada permite centrar el problema de la distinción entre el último escalón del
dolo –eventual- y el primero de la culpa –consciente.
2. Los delitos dolosos pueden imputarse a título de:
Dolo directo (de primer
grado)
Dolo indirecto (de segundo
grado)
Dolo eventual
El tipo objetivo se realiza con
intención o propósito (quiere
Comprende las consecuencias
que, aunque no las persigue, el
Es el conocimiento y la
aceptación previa por parte de
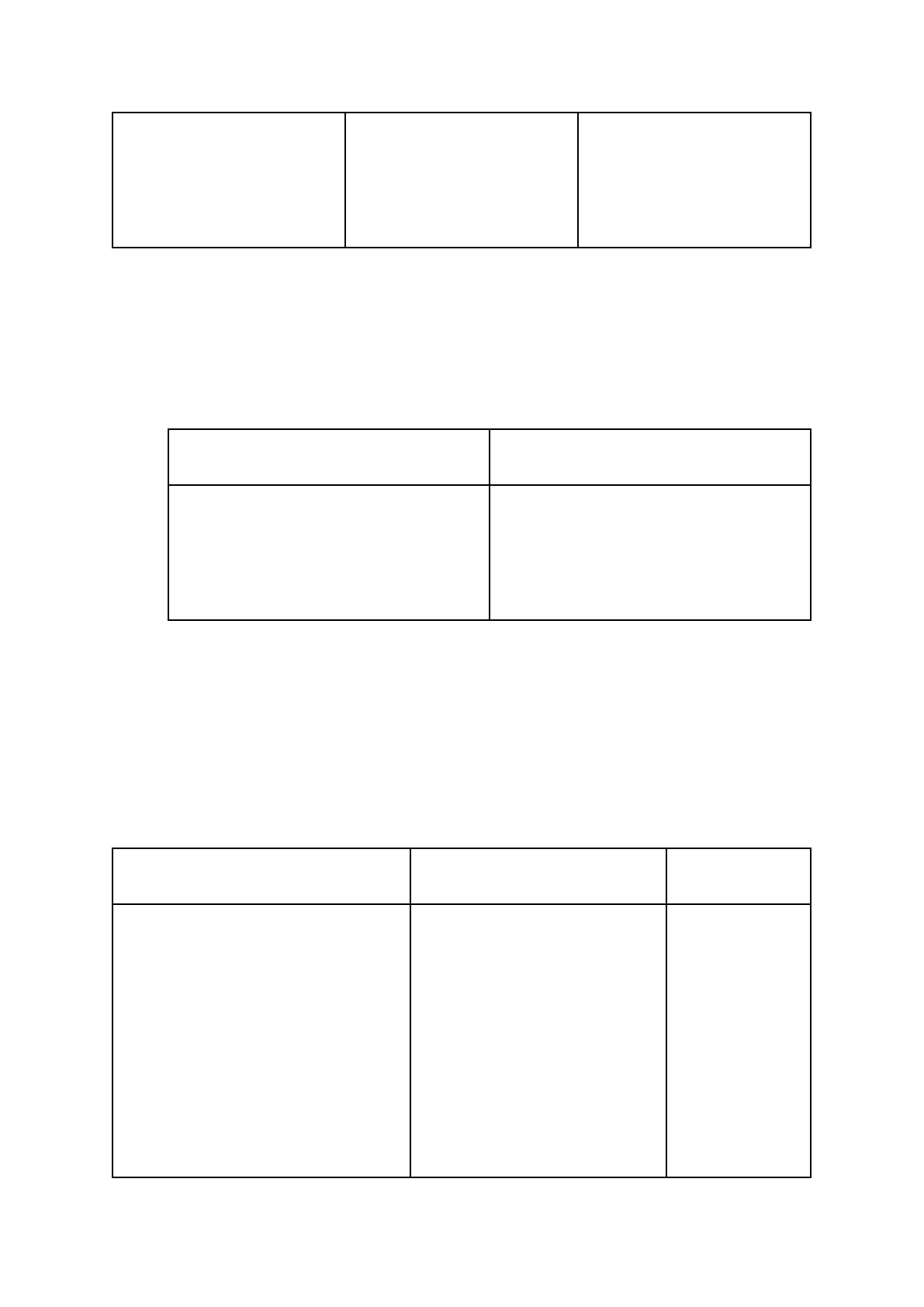
matar y lo hace).
sujeto prevé que se producirán
con seguridad.
una persona de la posibilidad
de que se produzca una
determinada consecuencia
como consecuencia de su
actuación, actuación que sin
embargo realiza.
Todo tipo doloso puede cometerse a título de dolo directo, pero jurídicamente, sólo algunos de ellos
pueden cometerse a título de dolo eventual. El delito doloso tiene un lado cognitivo y otro volitivo,
aunque estos tipos pueden contener otros elementos subjetivos que en ellos inciden.
a) Lado cognitivo: Dentro de este grupo se pueden distinguir los expresos y los implícitos. A su vez,
los expresos se dividen, según fuercen dolo directo o recaigan en aspectos periféricos menos
relevantes.
1) Expresos: Nuestra ley habla, cuando son expresos, de sabiendo, conociendo, tuviere
conocimiento, con conocimiento, le constare, conociendo, etc.
Expresos que fuerzan el dolo directo
Expresos que recaen sobre elementos
periféricos
Hay tipos dolosos que sólo pueden darse
con dolo directo, exigiendo un
conocimiento superlativo de lo esencial de
la parte objetiva, agudizando lo meramente
doloso hasta transformarlo en directo,
exigiendo la actuación a sabiendas.
Tienen por objetivo remarcar un
conocimiento específico sobre una
circunstancia o accidente del tipo.
2) Implícitos: El sujeto activo tiene que reconocer el significado legal de la pauta jurídica a la
que se remite o el significado social de la pauta valorativa impuesta de manera implícita en la
ley.
b) Lado volitivo: Los elementos que aquí se encuentran están sujetos a una amplia clasificación.
Entre ellos podemos mencionar: Los tipos con tendencia interna trascendente, de tendencia interna
intensificada, de expresión, con elementos impropios de la actitud interna y tipos de imperfecta
realización.
Tipos con tendencia interna trascendente: Se alude a delitos en los que una tendencia subjetiva
ultraintencional es inherente a un elemento típico o codetermina el tipo (clase) de delito. Se dividen en
tipos mutilados de dos actos o tipos de resultado cortado.
Tipos mutilados de dos actos
Tipos de resultado cortado
Tipo complejo
de ambos
En estos supuestos la intención del autor
al ejecutar la acción típica debe dirigirse
a realizar otra actividad u omisión
posterior. Es suficiente con que en el
momento del primer acto esté presente la
intención de realizar más tarde la
segunda acción que todavía se encuentra
pendiente. Pero no hace falta que se
ejecute el segundo acto, realmente
decisivo, sino que justamente sólo tiene
que estar propuesto. (ejemplo: rapto para
violar, pero el segundo acto no se
concreta por x razones, está mutilado).
En estos tipos, el avenimiento del
resultado no está incluido en el
tipo, sino que basta con la
intención del autor dirigida a su
producción. La intención del autor
al ejecutar la acción típica tiene
que dirigirse a un resultado
dependiente de la voluntad de un
tercero o de una situación fáctica
independiente de él (mato, robo o
hurto, pero para satisfacer
necesidades ajenas o para encubrir
otro hecho).
Existen figuras en
que el elemento
subjetivo de
tendencia interna
es complejo, al
mismo tiempo es
un tipo mutilado
de dos actos y,
también, un tipo
de resultado
cortado.

Tipos tendencia interna intensificada: El autor no hace algo que está más allá de la acción típica,
sino que realiza ésta confiriéndole un sentido subjetivo específico. En ellos se distinguen:
a) Tipos sexuales: Requieren no sólo que la acción contradiga gravemente en lo externo el
sentimiento de pudor, sino también que se realice con cierta intención lúbrica.
b) Tipos de tendencia especialmente peligrosa: Exigen una dirección de la voluntad del autor
que revele una disposición específicamente agraviante para el bien jurídico protegido
(ejemplo: ánimo de lucro, proponiéndose un interés pecuniario, propósito de causar perjuicio
a otro, etc.).
c) Tipos estructurales o con elementos constitutivos de profesionalidad, habitualidad o
comercialidad: La conexión con el contenido de injusto típico, reside en la especial
consolidación de una voluntad de acción cuyo portador, a través de la comisión reiterada del
hecho, quiere asegurarse como una fuente de ingresos duradera, bien en una inclinación que
lo impulsa a la comisión del delito correspondiente o, finalmente, en pretender convertir al
delito en una parte de su actividad profesional.
d) Tipos con vocablo de actividad final: En ellos lo decisivo es la dirección que el autor les
imprime hacia el resultado. De otro modo, aunque en realidad se define un determinado
proceso exterior, en ellos resulta decisiva la dirección por el autor hacia el resultado (fingiere,
el que engañando simulare, sustrajere, retuviere, favoreciere, ocultando, disimulando, etc.)
Tipos de expresión: La figura requiere que haya en el autor un estado interior de conocimiento al que
se contrapone el comportamiento externo.
Delitos con elementos impropios de la actitud interna: Constituyen tan sólo la faceta subjetiva de
especiales elementos del injusto (cruel, brutal, maliciosamente, etc.). Se cuentan, también, entre ellos
a todas las formas de aprovechamiento. Formulan un juicio de valor conclusivo sobre la relación total
entre sucesos externos e internos del hecho, entre situación de la acción y metas de la acción. Lo
cruel, brutal, malicioso, el aprovechamiento o el abuso, tiene que ser reconocido y asumido por el
agente (tipo subjetivo). No es una mera manifestación que lleve directamente al juicio de
reprochabilidad (culpabilidad).
Tipos de imperfecta realización: Se caracterizan porque el autor perseguía la consumación del delito
y, sin embargo, no lo consigue, logrando sólo realizar determinados actos preparatorios que la ley
castiga (punición autónoma como delitos de actos preparatorios), o bien llegando a efectuar todos o
parte de los actos de ejecución sin que el delito se produzca (tentativa), siempre que la falta de
consumación no se deba a desistimiento voluntario del autor ni se trate de contravenciones.
Se distinguen en propiamente dichos y emprendimiento.
1) Tipos de imperfecta realización propiamente dichos: Aquellos en los que el legislador ha
castigado de forma diferente los actos preparatorios, autónomamente tipificados, la tentativa y
la consumación.
2) Tipos de emprendimiento: En estos tipos se equipara, en cuanto a gravedad, la sanción de la
tentativa y consumación. Algunas veces se equipara a aquéllos la comisión de actos
preparatorios. Emprender un hecho significa que con su tentativa el hecho queda consumado.
a) Tipos de emprendimiento expresos: En ellos están equiparadas la consumación y la
tentativa. Para estas infracciones no rige la posibilidad de la reducción de la pena del
delito intentado y que decae el privilegio del desistimiento, lo que determina una
anticipación de la plena punibilidad al grado de tentativa.
b) Tipos de emprendimiento implícitos: Evidencian, de manera tácita pero
concluyente, la misma estructura que los delitos de emprendimiento propios en la
medida en que la puesta en marcha de una tendencia determinada está ya sujeta a
pena.
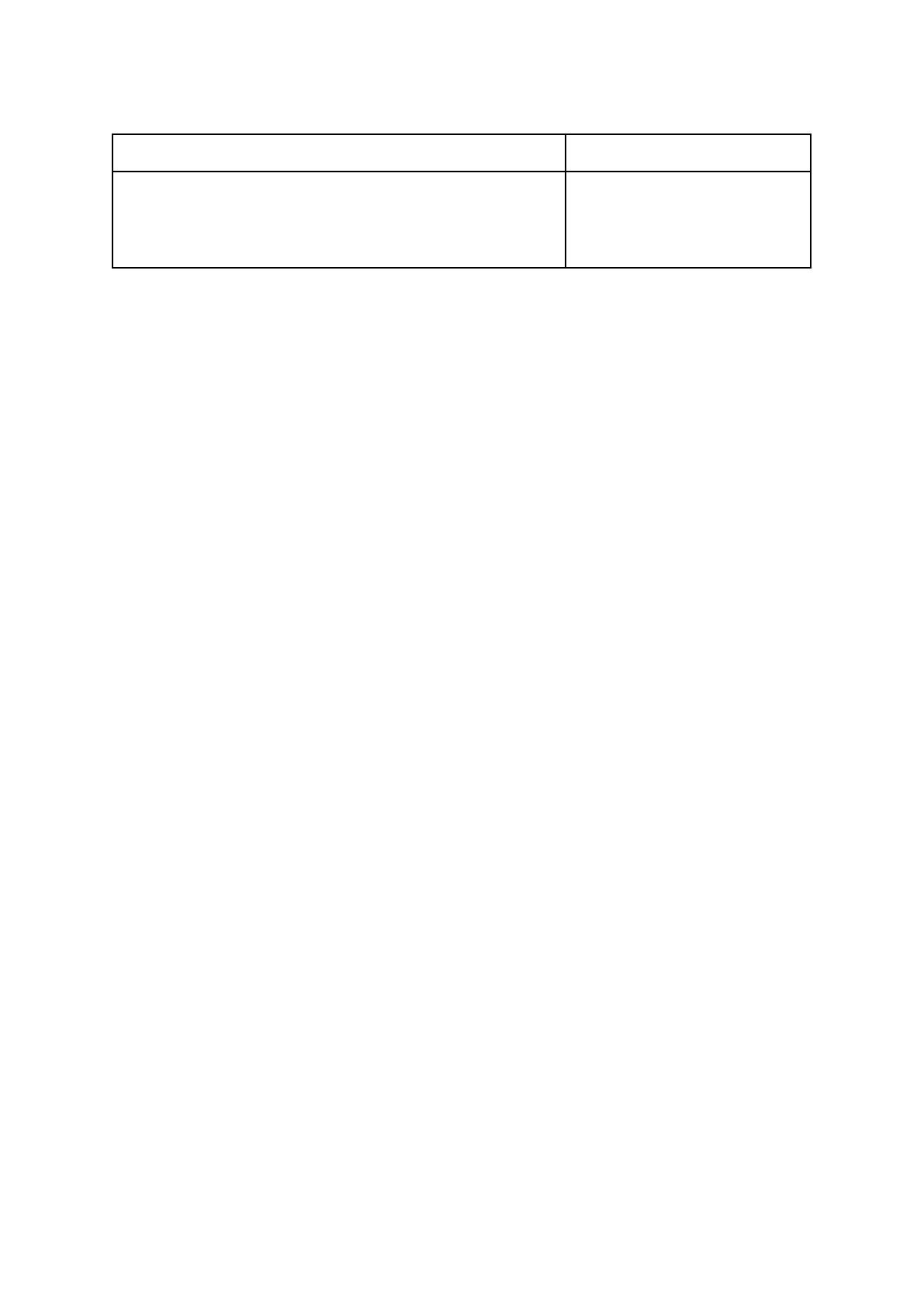
RELACIÓN ENTRE LAS PARTES OBJETIVA Y SUBJETIVA.
Tipo incongruente
Tipo congruente
Existe cuando la parte subjetiva no se corresponde con la
objetiva. El exceso puede ser, tanto del lado objetivo (tipo con
exceso objetivo), como del subjetivo (tipo con exceso
subjetivo).
Se da cuando la parte subjetiva
del tipo coincide simétricamente
con la parte objetiva.
PARTE NORMATIVA.
Comprende los criterios de valor utilizados por el legislador en su plan político criminal
intrasistemático para adscribir al injusto al ciudadano por la realización de la conducta y,
eventualmente, por la producción del resultado. Dentro la doctrina de la imputación objetiva, se
distinguen criterios de primer nivel y criterios de segundo nivel:
Criterios de primer nivel: El principio de imputación normativa más importante es el del riesgo
tolerado (ejemplo: manejar), cuya transgresión, en los delitos de resultado, tiene que verificarse a
través de tres juicios. En la actualidad se propone su extensión a los delitos de mera actividad.
A) La elevación del riesgo queda excluida por la disminución del riesgo a través de la conducta,
por falta de creación de un peligro o por riesgo tolerado.
B) En cuanto la realización del riesgo no tolerado en el resultado, queda descartada si el peligro
no se realizó, si no se realizó precisamente el riesgo tolerado, si no se realizó en un resultado
abarcado por el fin de protección de la norma de cuidado, o porque la conducta alternativa
conforme a derecho tampoco habría impedido su producción con alta probabilidad.
C) El escalón del alcance del tipo elimina la imputación, si el resultado producido por el riesgo
no tolerado, no se encuentra dentro del radio de los que está destinado a impedir el particular
tipo delictivo.
Criterios de segundo nivel: Son el principio de confianza, la posición de garante, el de
autoprotección del ciudadano, el de prohibición de regreso, el de lógica del delincuente y el principio
de precaución.
1. En los delitos culposos, principalmente en los que existen separación de tareas por rol, es de
aplicación el PRINCIPIO DE CONFIANZA, según el cual, cuando el comportamiento de
los seres humanos se entrelazan, no forma parte del rol del ciudadano controlar de manera
permanente a todos los demás. Quien se comporta debidamente en la circulación puede
confiar en que otros lo hagan también, siempre y cuando no existan indicios concretos para
suponer lo contrario. Este principio tiene dos modalidades: 1. Todo el que actúa como tercero
genera una situación que es inocua siempre y cuando el que actúe a continuación cumpla con
sus deberes. 2. Si una situación existente ha sido preparada de modo correcto por un tercero,
no ocasiona daño alguno, si quien hace uso de ella, en potencial, cumple con sus deberes.
2. En los delitos de comisión por omisión no se requiere la relación de riesgo, sino la
evitabilidad de la lesión en POSICIÓN DE GARANTE, o más precisamente se debe
corroborar si la acción mandada (y no realizada) hubiese reducido el riesgo de que el
resultado acaecido no se hubiera dado empíricamente. La imputación objetiva tiene el
siguiente método: 1. Primeramente, debe verificarse si existía alguna posibilidad de que éste
no se produjera. 2. Segundo, si una acción del sujeto omitente hubiese sido el vehículo de
dicha posibilidad a través de criterios de causalidad. 3. Tercero, si dicha acción se encontraba
dentro del ámbito de competencia especial que tenía el sujeto en razón de su posición de
garante.
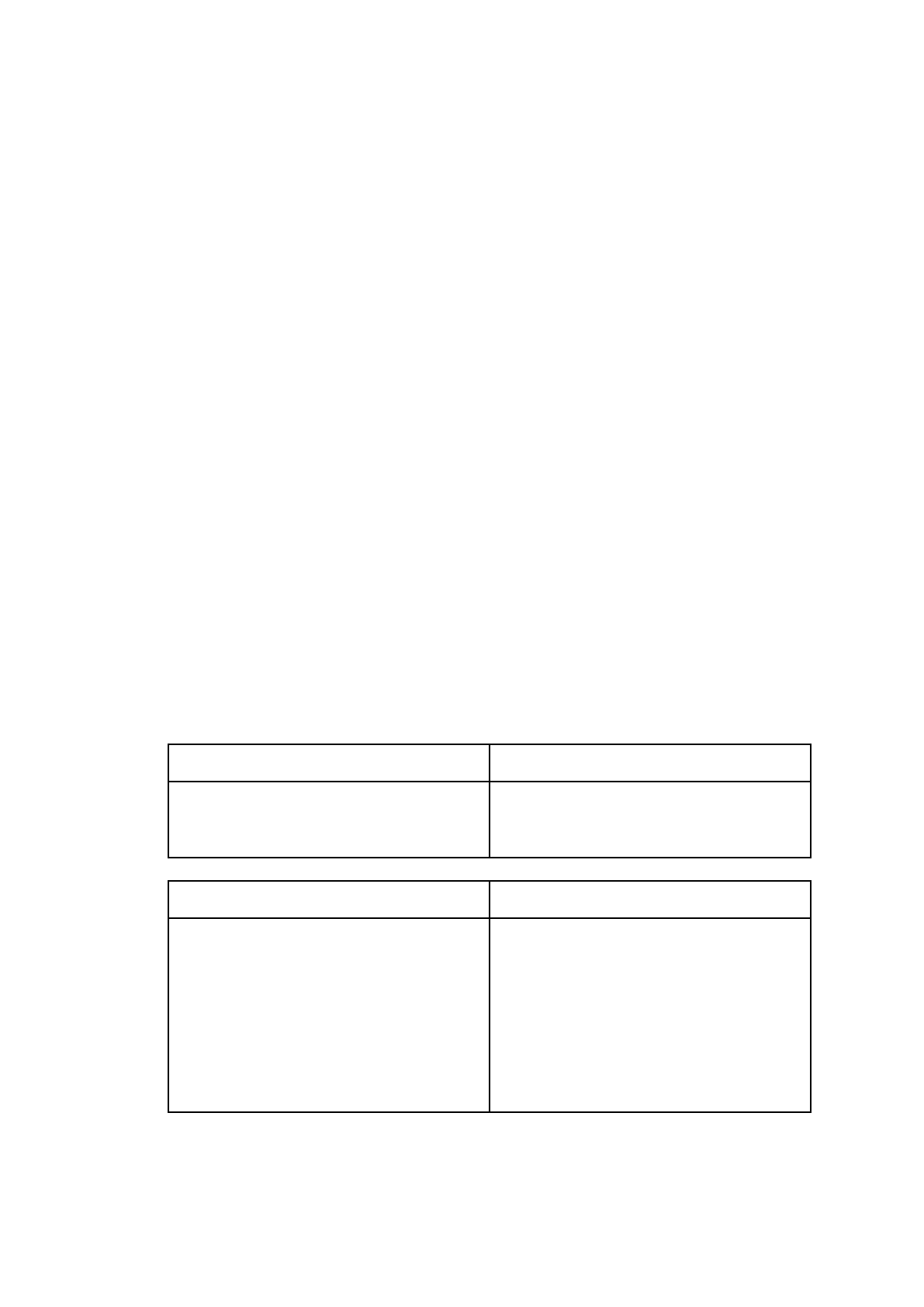
3. En los delitos con bien jurídico disponible o relativamente disponible un criterio accesorio e
importante es el de AUTOPROTECCIÓN DEL CIUDADANO. Los deberes de
autoprotección son del ciudadano, de la persona del sujeto ex ante, y no de la víctima ex post.
4. En la teoría de la participación se impone el principio de PROHIBICIÓN DE REGRESO:
el carácter de un comportamiento no puede imponerse de modo unilateral-arbitrario. Por
tanto, quien asume con otro un vínculo que de modo estereotipado es inocuo, no quebranta su
rol como ciudadano aunque el otro tenga dicho vínculo en una organización no permitida.
5. En la tentativa los conceptos comienzo de ejecución y desistimiento reúnen características
propias de los tipos abiertos pues requieren del reconocimiento del sujeto activo de la
significación social de la conducta que se está llevando a cabo, para poder ser adscripto o
excluido el hecho. Correlativamente, se hace lugar en el tipo normativo el principio de
LÓGICA DEL DELINCUENTE, a fin de delimitar, a partir de criterios externos, los tramos
de preparación y comienzo de ejecución., como el desistimiento voluntario del desistimiento
involuntario.
6. El PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN regula el bloque denominado responsabilidad por el
producto. Nacido en el derecho administrativo y transformado no sólo en un principio político
criminal (para castigar conductas dolosas donde no existe constatación de su
desenvolvimiento peligroso), sino también criterio de seguimiento e imputación en las figuras
existentes.
SUJETOS DE LA CONDUCTA TÍPICA. Son: El sujeto activo, el sujeto pasivo y el Estado.
SUJETO ACTIVO: Es quien realiza el tipo. Los tipos se dividen, según la necesidad o no de
características particulares del sujeto activo, de acuerdo a la necesidad o no de concurrencia de más de
un sujeto activo o de conformidad a su forma de intervención:
1. Según la necesidad o no de características particulares en el sujeto activo: Se los clasifica en
comunes (expresos o tácitos), especiales (propios o impropios) y de propia mano.
1) Tipos comunes. En esta clase de tipos la ley no limita el ámbito de los posibles sujetos
activos, sino que se refiere a ellos expresamente o tácitamente, pero en forma indeterminada.
Tipos comunes expresos
Tipos comunes tácitos
En estos casos la ley alude explícitamente
(al que, el que, los que, los individuos, la
persona, quienes).
En esta subespecie el sujeto activo –que
puede ser cualquiera- queda descrito
implícitamente
2) Tipos especiales. Se clasifican en
Tipos especiales propios
Tipos especiales impropios
Describen una conducta que sólo es punible
si a título de autor es realizada por ciertos
sujetos especialmente determinados por el
legislador (ej: funcionarios), de modo que
los demás que la ejecuten no pueden ser
autores ni de éste ni de ningún otro delito
común que castigue para ellos la misma
conducta. La lesión al deber, en este caso, es
lo que fundamenta la punibilidad.
Guardan relación con un tipo común, del
que puede ser autor un sujeto no
cualificado. En estos casos es decisivo
solamente el deber especial, y no la posición
del autor en sí. Su consecuencia inmediata
es la agravación de la punibilidad para el
sujeto específico.
3) Tipos de propia mano: Esta clase de tipo presupone la ejecución de un acto corporal o, por lo
menos, personal, que el autor debe llevar a cabo por sí mismo pues de lo contrario faltaría el
especial desvalor de la acción correspondiente del delito.
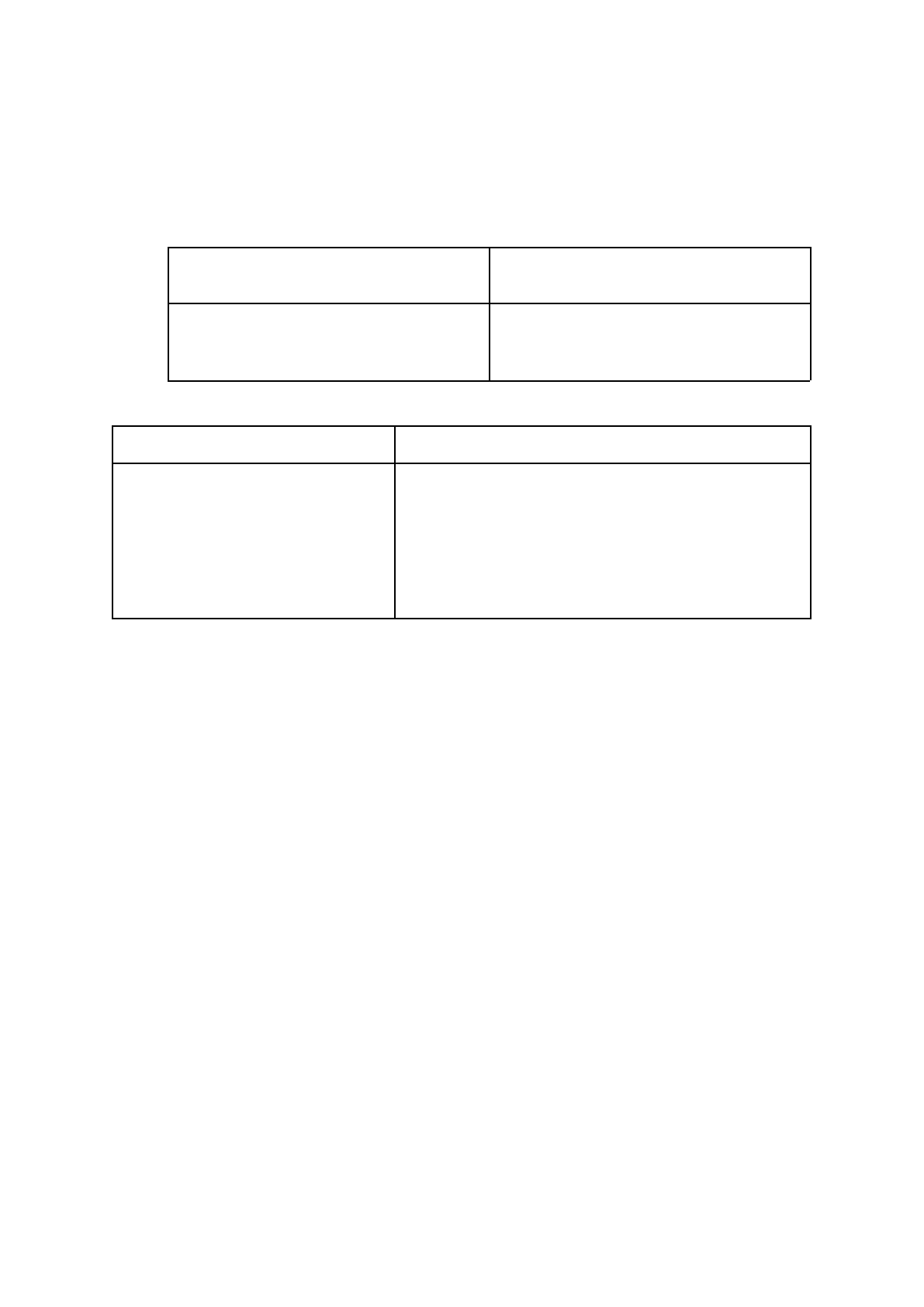
2. Según la necesidad o no de concurrencia de más de un sujeto activo: Se dividen en
unisubjetivos o plurisubjetivos. Los últimos pueden ser de conducta unilateral o de convergencia y
tipos de conducta bilateral o de encuentro.
1) Tipos unisubjetivos: Para su realización alcanza con la conducta de un solo sujeto activo.
2) Tipos plurisubjetivos: Exigen la concurrencia de varios sujetos activos, no pueden ser
realizados por una sola persona. Se distinguen:
Tipos de conducta unilateral o de
convergencia
Tipos de conducta bilateral o de
encuentro
La conducta de los sujetos activos se dirige
al mismo objetivo típico.
Las conductas de los sujetos, aunque
complementarias, persiguen un objetivo
distinto y tienen también distinto sentido.
3. Según la relevancia de la intervención del sujeto: Según la forma de intervención del sujeto
activo, concurrirán tipos de autoría o de participación.
De autoría
De participación
Requieren autoría (propiamente dicha)
o por medio de otra persona que actúa
como mero instrumento (autoría
mediata) en la realización de un delito.
El tipo puede ser cometido sólo o
junto con otros con los que ha habido
división de trabajo (coautoría).
Suponen la determinación directa de otro a cometer un
delito (consumado o tentado) o un auxilio o cooperación
con aportes infungibles, para la comisión de un delito, sin
los cuales no haya podido cometerse del modo realizado
(participación necesaria), o la cooperación o ayuda
posterior basada en la promesa anterior a la realización
del delito (participación no necesaria).
[Aclaraciones: En los delitos de omisión sólo puede ser autor quien se encuentra en la situación típica
y, por lo tanto, tiene el deber de actuar (dominio potencial). No rige la autoría mediata ni la coautoría.
En cuanto a la participación, sólo se permite instigación. En los delitos de comisión por omisión se
admite todo tipo de participación, pero autor sólo será quien reúna las condiciones de garante].
SUJETO PASIVO. Es el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito.
Pueden ser sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, la sociedad civil y el Estado.
1. Sujeto pasivo común y calificado. Existen sujetos pasivos calificados, su introducción por regla
tiene la finalidad de agravar o atenuar la pena.
2. Diferenciación con otros sujetos.
a) Difiere de la persona sobre la que recae física o psíquicamente la acción típica, en que ésta
puede o no ser el titular del interés preponderante como bien jurídico. En los delitos contra las
personas coinciden, no así en los delitos como la estafa en donde el engaño típico puede
recaer sobre una persona distinta a la que sufre el perjuicio patrimonial.
b) Tampoco se identifica con el damnificado. No abarca solo al titular del interés lesionado
sino a todos los que soportan las consecuencias mas o menos lesivas del acto.
c) Se lesiona un bien jurídico protegido secundariamente por el tipo.
d) Tipos plurisubjetivos aparentes: Se caracterizan por la necesidad de que el sujeto pasivo
colabore con el sujeto activo, se los suele denominar de participación necesaria. El fenómeno
se vincula con el desconocimiento previsto legalmente del consentimiento prestado por el
ofendido en ciertos delitos.
3. Estado: Es el ente público llamado a reaccionar con una pena, por ser sus órganos los principales
receptores de la denominada norma secundaria.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
DERECHO PENAL II (primer parcial).pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.