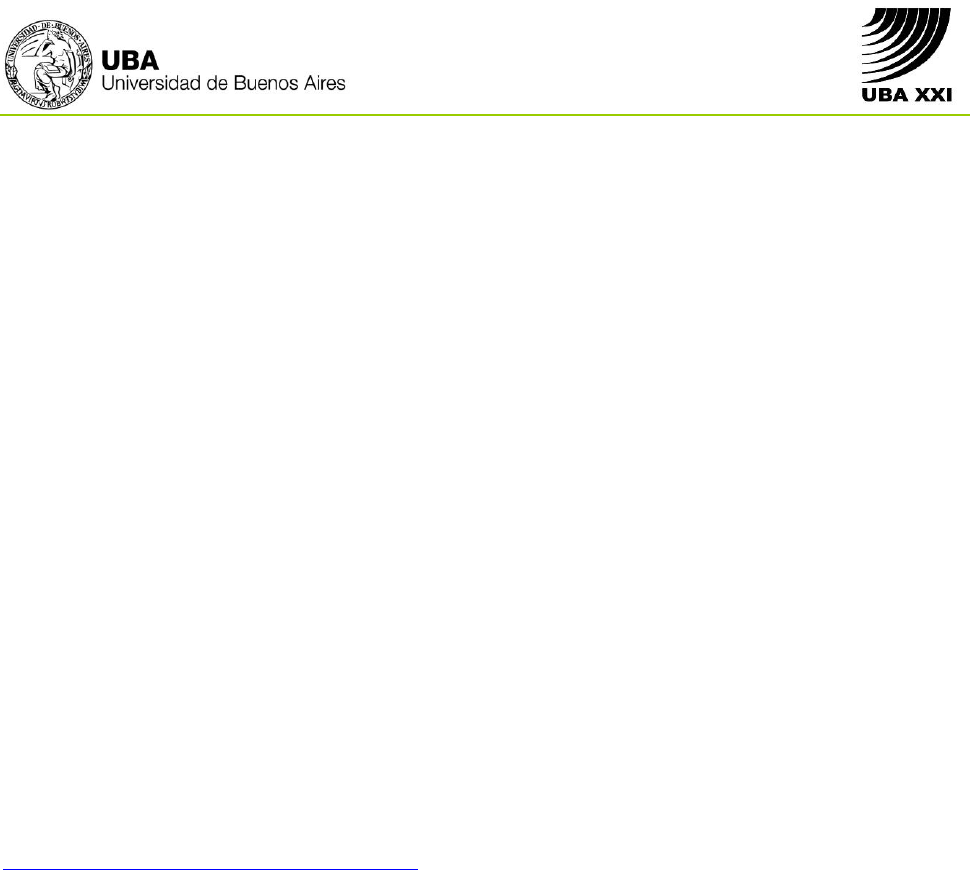
Unidad 1
Sociología y vida cotidiana
Apunte de Cátedra
Temas de la unidad
Lo social y lo natural. La vida cotidiana como fenómeno social y campo de conocimiento.
Estructura de la vida cotidiana y su relación con la dimensión histórica, social e individual.
Relación entre vida cotidiana y sociología. La acción social y su significación.
Bibliografía (Citada según el orden sugerido de lectura)
Apunte de Cátedra: Sociología y vida cotidiana, en el Campus virtual de UBA XXI
https://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar
MARQUÉS, JOSEPH VINCENT, No es natural - Para una sociología de la vida cotidiana, Barcelona,
Anagrama, 1982, cap. 1: “Casi todo podría ser de otra manera”.
MILLS, CHARLES WRIGHT, La imaginación sociológica, México, Fondo de Cultura Económica, 1961,
cap. 1: “La promesa”.
ELÍAS, NORBERT, Sociología Fundamental, Barcelona, Gedisa, 1982, Introducción.
HELLER, ÁGNES, Historia y vida cotidiana. Aportación a la sociología socialista, México, Enlace-
Grijalbo, 1985, cap. II: “La estructura de la vida cotidiana”.
BERGER, PETER Y LUCKMANN, THOMAS, La Construcción social de la realidad, Buenos Aires,
Amorrortu Editores, 2001, parte II: “La sociedad como realidad objetiva” y parte III: “La
sociedad como realidad subjetiva”.
SCHKOLNIK, FLORENCIA (2009), Documento de Cátedra: Un acercamiento a la vida cotidiana
desde los conceptos de Ágnes Heller, en el Campus virtual de UBA XXI.
https://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
2
Introducción
El conocido sociólogo británico Anthony Giddens afirma que “la sociología es el estudio de la
vida social humana, de grupos y sociedades” aludiendo de esta forma, al problema de la
manera en que construye su objeto la sociología y cuáles son los métodos propios de esta
disciplina, temáticas que serán abordadas al menos en su formulación clásica, en la Unidad 2.
No obstante, la expresión “vida social”, que puede sonar acaso un poco enigmática, requiere
de un tratamiento previo. Vida social presupone existencia (vida) de seres humanos en
interrelación con otros seres humanos.
En esta Unidad 1 nos dedicaremos, primero, a analizar una paradoja fundamental que enfrenta
el pensamiento sociológico: lo social no es natural pero en su existir se naturaliza. Tenemos
entonces, por un lado, lo social, y por el otro lo natural.
Comencemos a pensar la primera parte de la paradoja: lo social no es natural. Como veremos
en el texto inicial de Joseph Vincent Marqués, el primer movimiento que debe realizar una
mirada sociológica es el de la desnaturalización. Desde el sentido común, se suele entender
desnaturalización como deformación o tergiversación: desnaturalizamos algo cuando le
cambiamos su forma original o desviamos su objetivo o cumplimos su función de manera
opuesta a la que fue concebida. Desde ya, no usamos aquí el término en ese sentido. ¿Qué
significa desnaturalizar entonces? En primer lugar y fundamentalmente, significa señalar que
existe una diferencia radical entre el orden de la naturaleza y lo social. El ser humano es un
ser biológico y social a la vez. Biológico en tanto que está sujeto a leyes de la naturaleza:
nacer, alimentarse, reproducirse, morir, etc. Éstas son funciones que están inscriptas en la
estructura biológica del ser humano, que comparte con los seres de su misma especie y
básicamente, aunque de manera más compleja con el resto de mundo natural. Sin embargo, lo
distintivo de los humanos es la capacidad de organizarse socialmente para satisfacer esas
necesidades, de maneras que no son inmutables, sino que se modifican según las
circunstancias y a lo largo de la historia. Estas formas de agruparse y organizarse para
satisfacer las necesidades no están determinadas por la estructura biológica o instintiva, sino
que responden a una lógica propia y ésa es la lógica de lo social. Nótese que decimos “formas
de agruparse y organizarse” y no, el impulso o tendencia a agruparse, que no pondremos a
discusión aquí. Agreguemos además, que a las necesidades que responden a un origen
estrictamente biológico, se les suman una serie de necesidades construidas socialmente, como
ser la de acceder a la educación, a la cultura, a determinados servicios percibidos como
básicos (agua corriente, gas, luz eléctrica, transporte, salud pública, etc.), diversos hábitos de
consumo, y el acceso al trabajo mismo.
No podemos prescindir de lo biológico que se nos presenta como un algo ineludible para seguir
viviendo, pero satisfacemos esas necesidades biológicas en interrelación con otros humanos y
en gran medida, condicionados por esa interrelación. No podemos prescindir tampoco de lo
social en tanto que nos definimos como seres humanos. Repetimos entonces, “el ser humano
es por definición, biológico y social”.
Sin embargo, cuando pensamos en fenómenos que se derivan de la forma de organización
social, es decir, de este orden, como ya indicamos, que es radicalmente diferente de lo
natural, creemos o tendemos a percibirlos habitualmente, como si se tratara de cuestiones

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
3
que son tan inmutables como aquellas que surgen de nuestras necesidades y formas
biológicas.
Se podrá objetar que casi todos los seres vivos se agrupan con semejantes y, en algunos
casos, lo hacen en formas de organización complejas, con aparentes jerarquías y una división
del trabajo (las hormigas, las abejas, etc., son los ejemplos habituales). Pero esas formas que
adquieren están determinadas por su propia biología, orientada por su estructura instintiva y
se presentan como invariables, a pesar de las distintas estrategias adaptativas que desarrollan
las diversas especies. Las que no se adaptan a los retos y desafíos del ambiente, sencillamente
desaparecen, pero esa adaptación, cuando funciona, es instintiva. En el caso del ser humano,
su capacidad de adaptación es aún mayor, ya que al instinto se le suma la conciencia y la
cultura, o sea que la abstracción y el sentido que les atribuimos a nuestras acciones abren una
gama de posibilidades, aparentemente, nunca agotadas; es decir, la posibilidad de imaginar y
ensayar alternativas así como la adaptación a diversos climas y lugares.
Pensemos en un ejemplo que nos es cercano y que nos habla del elevado grado de
naturalización de nuestra propia existencia social: nos alimentamos porque así lo dispone la
naturaleza, de no hacerlo, moriríamos, pero las diversas maneras en que lo hacemos, qué
comemos, dónde y cómo, son muy distintas en el conjunto de los humanos, dependiendo de
las costumbres, hábitos, culturas, clases sociales y disponibilidad de alimentos. Lo social en
este caso, como en tantos otros, está atravesado por un universo de significados, por una
dimensión simbólica y regulada por normas, valores y costumbres que, insistimos, varían de
un lugar y un tiempo a otro, no permanecen siempre iguales como sí lo hacen el régimen
dietético de los leones, la forma de agrupamiento de los insectos o los hábitos migratorios de
las aves. La misma invención del fuego para cocinar los alimentos y modificar materiales es un
logro del ser humano producto de su evolución no sólo física y mental, sino también intelectual
(la capacidad de abstraer y transmitir por medio del lenguaje esas abstracciones). Pero cuando
cotidianamente nos alimentamos, no nos planteamos estas cuestiones, simplemente, lo
hacemos. De la misma manera, tomamos como dadas, es decir, no cuestionadas, nuestras
formas de relacionarnos, de interacción social, como si siempre tuvieran que ser así y no
fueran a cambiar. Como si estuvieran determinadas por una fuerza ajena o superior a nosotros
mismos en tanto seres sociales, pudiendo ser un mandato divino o simplemente la naturaleza:
es natural que así suceda y, por lo tanto, invariablemente, seguirá siendo de esa manera.
Otro de los rasgos distintivos del ser humano es el trabajo. Pero no debe entenderse por
trabajo el mero desgaste físico-energético para satisfacer una necesidad (en ese sentido todos
los animales lo hacen), sino más bien como la acción consciente para modificar nuestro
entorno, cambiar de forma la materia y transformar la naturaleza, actividades todas que
requieren de un grado significativo de abstracción, de ejercicio intelectual. Es una tarea por lo
tanto, que, si bien puede tener como objeto la satisfacción de necesidades naturales, se lleva
adelante desde un plano no instintivo; por eso mismo adquiere formas variables e
históricamente determinadas. Pensemos por ejemplo, en nuestro desarrollo civilizatorio, desde
las actividades de los pueblos cazadores-recolectores hasta la revolución industrial, pasando
por la agricultura y el comercio y las distintas formas de organización social que los hombres
se han dado a partir de la necesidad de garantizar la subsistencia.
La segunda parte de la paradoja consiste en desentrañar las razones por la cuales
naturalizamos y los tres primeros autores de la unidad (Marqués, Mills y Elías) apuntan desde

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
4
distintas perspectivas y estrategias conceptuales a fenómenos similares, que aparecen como
un obstáculo para la sociología a la hora de transmitir su mirada hacia el hombre común. La
naturalización, la falta de ejercicio de esa cualidad mental que Charles Wright Mills llama
imaginación sociológica o la cosificación en Norbert Elías, son no solamente un obstáculo
para esa transmisión, sino que también el sociólogo, o el científico social en sentido más
amplio (como no deja de señalar Elías, insistiendo en un cambio en el lenguaje o la manera en
que construye su discurso la propia ciencia de la sociedad), está sujeto al mismo fenómeno en
tanto su vida cotidiana es la de todos los hombres. Ésa es una de razones fundamentales por
la cuales comenzamos nuestra materia tomando a la propia vida cotidiana como objeto de
estudio sociológico. Otra razón es que en la vida cotidiana es donde internalizamos
(incorporamos a nuestra conciencia, transformamos en motivo propio e interior) las normas
que rigen nuestra vida social y adquirimos las habilidades imprescindibles para la misma.
El obstáculo al que hacemos referencia no es a una debilidad mental o un desinterés intrínseco
para la mayoría de los seres humanos, sino que responde a las características en que se
desarrolla la vida cotidiana y a partir de la cual se producen las categorías de pensamiento con
las que esos mismos seres humanos orientan sus acciones y les dan sentido a las mismas (y a
la propia vida): el llamado “sentido común”. El sistema de categorías, el esquema de
referencias, los presupuestos que llamamos sentido común nos permiten orientarnos, esperar
ciertos resultados, llevar adelante determinadas actividades fundamentales para poder seguir
reproduciendo nuestra vida, es decir, para poder seguir viviendo en una determinada sociedad.
Por ejemplo: sabemos o al menos esperamos, que si levantamos nuestro brazo en la parada
de un transporte público, éste se detendrá para que podamos subir, o que si abrimos una
canilla saldrá agua, o que si nos dirigimos a un semejante, las palabras que utilicemos, al
menos en un vocabulario básico, tendrán un mismo significado para él y para nosotros. Esta
reciprocidad de perspectivas, para utilizar los términos del sociólogo alemán Alfred Schütz, es
una suerte de idealización compartida, construida en interrelación de hombres con otros
hombres y constituye el marco del sentido común. Y funciona. Más aún, es imprescindible.
No obstante, deviene en un fuerte impedimento en la medida en que se absolutiza, que impide
trascender los límites de lo estrictamente necesario para reproducir nuestras vidas. El sentido
común, como lo dado, como lo que “es así” y no se cuestiona, se transforma en el obstáculo al
que varias veces hicimos referencia. Imponiendo un repliegue sobre lo individual, impide
comprender entonces, nuestra vinculación con circuitos más amplios que lo inmediato; el
mundo social se nos presenta como ajeno o extraño o cosificado. Por lo tanto, las posibilidades
reales de desarrollo de nuestra personalidad (en el contexto de las relaciones sociales) quedan
sumidas en las tinieblas de lo rutinario. Los problemas, temores y acechanzas no encuentran
palabras que los expliquen y eso aumenta nuestra desazón. La sociología no es una “medicina
social”, no trae recetas ni remedios infalibles; en principio pone palabras, y señala posibles
cursos de acción.
Thomas Luckmann, Peter Berger y Ágnes Heller intentan explicarnos las condiciones y los
elementos sociales y psicosociales de este proceso que constituye acaso, el desafío más
complejo de la moderna sociología. Dicho desafío es también su (nuestro) compromiso, que no
lo es sólo con el mero conocimiento, sino que lo es también con la propia sociedad a la que
estudia.

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
5
Guía de lectura de los textos
La apertura de nuestras lecturas se hace a partir del texto No es natural. Para una sociología
de la vida cotidiana, en el que Marqués nos ubica en distintas instancias de la conducta,
pensamiento y motivaciones de los hombres que, vinculados a otros hombres, desarrollan
acciones, establecen relaciones, se someten a normas, sostienen costumbres a las que están
ligados por sus creencias, intereses y afectos. La preocupación del autor es demostrar que,
“espontáneamente”, atribuimos a estas vivencias, en cada momento de nuestra vida y en
cualquier etapa de la historia, el carácter de “natural”. Por consiguiente, tal carácter nos lleva
a pensarlas como “únicas” e “invariables”, como si fueran determinadas por la biología, más
ampliamente, como si estuvieran “dadas” de un modo no susceptible de modificación o
cambio. Este fenómeno, característico del pensamiento cotidiano que “no incluye la reflexión”,
sustenta una conciencia desprovista de datos que no derivan estrictamente de nuestra
experiencia particular y que apela frecuentemente a causas trascendentes o “mágicas” para
justificar fenómenos de alcance diverso. Algunos de estos fenómenos expresan relaciones de
desigualdad y exclusión y llegan a privar a los hombres de sus derechos naturales, que son
aquellos ligados a la satisfacción de necesidades básicas, no sólo en referencia a la auto-
preservación física, sino también al derecho a una vida digna, a la educación, al cuidado de la
salud física y psíquica y a la posibilidad de sostener relaciones afectivas que les provoquen
placer y eleven la estima de sí mismo.
Percibir este fenómeno de naturalización significa simultáneamente, distinguir efectivamente lo
natural de lo social en un “movimiento” que permita desestructurar la cristalización de las
percepciones cotidianas y acceder al conocimiento científico de lo social; en otras palabras,
iniciarnos en el estudio de la sociología.
En el ámbito de las acciones humanas, siguiendo el planteo de Mills, aun percibiendo que no se
trata de actos y situaciones determinadas por la naturaleza, es frecuente y propio del
conocimiento espontáneo de los hombres no disponer de la posibilidad de vincular la
experiencia individual (aquella que a lo largo de nuestra vida conforma nuestra biografía) con
el contexto social en que se despliega tal experiencia. Este contexto, además, está sometido al
desarrollo de la historia, que determina las características propias de cada una de sus etapas,
a partir de la actividad de los hombres, individualmente o en grupos. Ellos se organizan en un
nivel superior y necesario y así constituyen las instituciones, organizaciones que expresan de
forma inmediata y necesaria la división social del trabajo que aquellos establecen cuando
buscan satisfacer sus necesidades. La promesa de las ciencias sociales, más puntualmente de
la sociología, es dotar a los hombres de la “facultad mental” que posibilite dicha reflexión
acerca de la relación entre experiencia individual y contexto. Echar luz sobre los a veces
opacos vínculos, que recorren el camino que va de la biografía (la propia historia del individuo)
con la Historia (en el sentido más amplio del término), el lugar que por múltiples razones
ocupa cada individuo en la sociedad y la estructura de esa misma sociedad. En otras palabras:
vincular lo individual con lo colectivo y sus mediaciones: a esta facultad Mills la denomina
imaginación sociológica.
La contribución de Elías a los problemas de campo y objeto de la sociología está relacionada
con una rigurosa advertencia acerca de los riesgos que las palabras desencadenan cuando, a

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
6
partir de su semántica, producen efectos cosificadores (cuando las figuras sociales parecen
como “cosas”, es decir, como objetos ajenos a los individuos) determinantes de frecuentes
tendencias egocéntricas, que ubican al individuo en el centro del análisis y a su alrededor, en
sucesión concéntrica, a la familia, la escuela, la empresa, la sociedad. La sociedad misma es
representada mentalmente como opuesto a los individuos. Simultáneamente, Elías denuncia el
fetichismo de la tecnología propia de la sociedad moderna como una forma más de
cosificación, que coexiste con la pervivencia de “fantasmas”, es decir de problemas que
afectan al hombre corriente que al no percibirse correctamente en su vinculación con la
sociedad, es arrastrado a aventuras irracionales: el semejante es concebido como distinto y
amenazador y potencialmente peligroso. El individuo cosificador (y a la vez cosificado) es,
entonces, sujeto de manipulaciones regresivas (Elías está pensando fundamentalmente en el
nazismo).
Por el contrario, afirma este autor en su Sociología Fundamental, que las personas se hallan
ligadas entre sí de diversos modos y constituyen “entramados de interdependencia”, con
equilibrios de poder más o menos inestables y de variados tipos como lo son las familias, las
escuelas, las ciudades, las capas sociales, el Estado, etc. La “revolución copernicana” (alude al
impacto que en el siglo XVI tuvo la teoría del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, que
estableció que los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que es esta última, uno más
siguiendo su órbita alrededor del sol) que según Elías, la sociología debe encarar, consiste en
romper la imagen egocéntrica, reemplazándola por una concepción de la sociedad como
configuración o entramado de individuos interdependientes.
Las conceptualizaciones básicas de la sociología tienen en el desarrollo del programa de la
materia, la posibilidad de vincularse con la vida cotidiana. Heller es la autora que estudiamos
para conocer la estructura de la vida cotidiana; para ello sugerimos que como primera
aproximación se lea atentamente ese texto, luego recomendamos leer el Documento de
Cátedra referido a esta problemática, Un acercamiento a la vida cotidiana desde los conceptos
de Ágnes Heller.
Es importante detenerse a reflexionar en los conceptos abordados allí, ya que permitirán
organizar la lectura y encontrar ciertos ejes que desde el programa de la materia se
consideran relevantes. En este sentido, es importante que para una mayor comprensión de la
temática se tenga en cuenta que se requiere del abandono de ciertas significaciones atribuidas
desde el conocimiento del sentido común a este concepto, al que habitualmente interpretamos
como lo diario o rutinario.
La vida cotidiana es una esfera en la que pueden ser comprendidas las interrelaciones del
mundo económico-social y la vida de cada persona. En palabras de Heller, es “la vida de todo
hombre” que, a partir del nacimiento, cada uno debe preservar satisfaciendo las necesidades
que en particular son propias de la auto-preservación. Este hombre particular (el que es cada
uno de nosotros), como miembro del género humano, tiene, a partir de su particularidad
concreta, la posibilidad de desarrollar acciones, sustentar conocimientos, sentir motivaciones
genéricas. Sin embargo, las determinaciones proyectadas desde la jerarquía socialmente
impuesta por la división social del trabajo, pueden provocar en su conciencia una cristalización
total de las características de la particularidad, impidiéndole el desarrollo humano específico
que le permite acceder a su condición de individuo como hombre entero (relación consciente
entre particularidad y especificidad).

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
7
El hombre concreto que estudiamos en la esfera de la vida cotidiana es, entonces, particular y
específico. Es necesario que tomemos en cuenta que tal particularidad no es la singularidad de
un hombre aislado, sino la del individuo cuya maduración se produce en la posibilidad
creciente de asimilar las relaciones a través de la manipulación de las cosas y de las formas de
comunicación social. ¿Acaso al aprender el hombre a vestirse, calzarse, emplear utensilios para
comer, no está asimilando relaciones sociales? Esta particularidad de creciente complejidad, es
una particularidad social y, a partir de ella, más allá de que el hombre perciba sus necesidades
como necesidades del “yo”, se produce el movimiento que integra al particular en el sistema
de necesidades de la comunidad, que hace posible las motivaciones y acciones en nombre del
“nosotros”. Teniendo en cuenta que no se trata de comunidades naturales, sino de la sociedad
capitalista (que imprime a la esfera de la vida cotidiana una jerarquía determinada por la
división del trabajo y las relaciones sociales que establece), se hace necesaria la ética, a fin de
que el individuo someta su particularidad a lo específico a partir de un mandato exterior. Más
allá de su poder de veto, la ética significará, en su concreción a través de la moral, la función
de transformación y culturización de las aspiraciones de la particularidad. Recordamos repasar
el Documento de Cátedra ya que proporciona algunas herramientas más para el abordaje del
texto.
Las características de la vida cotidiana (espontaneidad, probabilidad, economicismo,
pragmatismo, analogía, mímesis, entonación, fe y confianza arraigada en juicios provisionales,
precedentes que afianzan los prejuicios) están presentes en la heterogeneidad de acciones, las
múltiples actividades que nos vemos obligados a llevar adelante en la vida cotidiana,
estructurada por la jerarquía propia de la formación económico-social vigente y, por
consiguiente, histórica (relativa al tiempo en la cual se desarrolla). Tal jerarquía que se
reproduce en la vida cotidiana puede provocar la cristalización de estas características,
impidiendo el movimiento que posibilite el desarrollo hacia lo humano específico. Este bloqueo
genera en la conciencia el fenómeno de la extrañación, en el sentido de que lo específico se
presenta como algo extraño a la particularidad. Por el contrario, la homogenización
(concentración de toda la energía o atención en un solo punto) es el proceso que mediante la
abolición momentánea de tal heterogeneidad, sustenta las acciones y motivaciones de la
genericidad (en la lectura de Heller deben tomarse los términos genericidad y especificidad
como sinónimos) propias del individuo. Aún en su relación con el mundo determinado
jerárquicamente por la división del trabajo, puede este individuo en dicho proceso, desarrollar
una jerarquía autónoma y, desde esta autoconciencia, conducir su vida. Esto nos permite
afirmar que la vida cotidiana no es necesariamente extrañada.
Berger y Luckmann aportan una perspectiva teórica sobre la construcción social de la realidad.
Desde esta perspectiva, la sociología puede recuperar dos de sus “consignas” más influyentes
(y por nosotros abordadas en el desarrollo de la Unidad 2). Una de ellas es la propuesta por
Emile Durkheim (en Las reglas del método sociológico) y ésta refiere a considerar a los hechos
sociales como cosas; y la otra es la desarrollada por Weber (en Economía y Sociedad) al definir
como objeto de estudio de la sociología a la acción social por considerar que ésta es
portadora de significado subjetivo y, por lo tanto, susceptible de una comprensión.
De este modo, Berger y Luckmann entienden que estas dos propuestas no se contradicen,
sino que se complementan y en esa intersección conforman a la sociedad; entendiéndola a

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
8
ésta como existencia real objetiva y como producto de las actividades y acciones humanas. Es
este carácter dual de la sociedad, y es justamente ello lo que constituye su realidad, por lo que
la pregunta central de la sociología deberá ser: ¿Cómo es posible que los significados
subjetivos se vuelvan existencia objetiva?, o ¿Cómo es posible que la actividad humana
produzca un mundo de cosas?
La realidad se establece, entonces, como consecuencia de un proceso dialéctico (mutuo o
recíproco) entre las estructuras sociales, por un lado, y las interpretaciones simbólicas e
internalización de roles, por otro. La autoproducción del humana es siempre una empresa
social, pues los seres humanos producen juntos el ambiente social. El orden social es, así, un
producto humano (producto de la actividad humana).
En el análisis del proceso de construcción de la sociedad como realidad objetiva, los autores
van a priorizar el momento de la institucionalización: las instituciones tienen una historia de la
cual son producto, éstas controlan el comportamiento humano. El carácter controlador es
inherente a la institucionalización, en todas las instituciones y en todos los conglomerados de
instituciones (sociedades) existen mecanismos de control (sistema de control social)
El orden social no es considerado como externo e impuesto al individuo, sino que aparece a
través de una relación dialéctica con éste, como producto humano, la realidad
institucionalizada tiene su origen o es producto de la construcción humana.
Las instituciones históricas, justamente al adquirir historicidad, adquieren también una
cualidad: la objetividad. Éstas cristalizan al punto de que se experimentan como existentes por
encima y más allá de los individuos. Por lo tanto, el mundo social es un mundo institucional
que los individuos experimentan como realidad histórica y objetiva. Pero esta historia, como
tradición de las instituciones, tiene un carácter de objetividad en donde la biografía del
individuo conforma un episodio dentro de la historia objetiva de la sociedad.
Dicha objetividad del mundo institucional es una objetividad de producción y construcción
humanas. El mundo institucional es actividad humana objetivada. La relación entre el hombre,
productor, y el mundo social, su producto, es dialéctica, es decir, interactúan.
En el análisis de “La sociedad como realidad subjetiva” (capítulo III del texto), los autores se
centrarán en que la realidad objetiva es asumida -internalizada- por los individuos, allí
destacarán el análisis de la socialización.
El individuo no nace como miembro de una sociedad,
pero si con la predisposición a la sociabilidad. El punto de partida es la internalización, es decir
la aprehensión o interpretación inmediata de una acontecimiento objetivo en cuanto expresa
significado, en tanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otros que se vuelven
subjetivamente significativos para el individuo. La internalización es la base para la
comprensión de los propios semejantes y para la aprehensión del mundo en cuanto realidad
significativa y social.
La socialización es la introducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de
una sociedad o de un sector de él. Debe ser pensada
como un proceso que se da a través de
dos niveles: la socialización primaria, atravesada en la niñez y por la cual el niño se convierte
en miembro de una sociedad, es decir, donde el niño comprende el mundo como un todo
compacto e invariable y a la vida como un sistema en el que uno existe en relación con otros.
La socialización secundaria es el proceso posterior que conduce al individuo ya socializado a

Sociología – Apunte de Cátedra de la Unidad 1
9
nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad, acceso que se da en función de su rol y su
posición social.
El producto de la actividad del hombre (el mundo social) vuelve a actuar sobre el productor (el
hombre). Es el momento de la internalización, por la que el mundo social objetivado vuelve a
proyectarse en la conciencia del hombre; esto se da durante el mencionado proceso de
socialización o aprendizaje social.
Todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual encuentra a los otros
que están encargados de su socialización. Desde niño, el individuo se identifica con los otros
(otros significantes con los cuales existe una conexión de tipo emocional), la internalización se
produce porque el niño acepta los “roles” de los otros, o sea, los internaliza, se apropia y así es
capaz de identificarse él mismo; esto es adquirir una identidad (yo) subjetivamente coherente.
Recibir y constituirnos una identidad, permite adjudicarnos un lugar en el mundo.
La internalización de la sociedad, de la realidad objetiva, implica el establecimiento subjetivo
de una identidad coherente. Así, la sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan
subjetivamente en el mismo proceso de internalización. Esta cristalización corresponde con la
internalización del lenguaje (siendo el lenguaje el instrumento más importante de la
socialización).
En el transcurso de esta unidad intentamos desarrollar algunos elementos significativos de una
mirada sociológica que nos permitan pensar “lo social” como algo diferente de lo natural y, a
su vez, prestando particular atención al ámbito de la vida cotidiana. Pero será en la Unidad 2
donde se presentarán de una manera más sistemática y ordenada los conceptos centrales de
la sociología desde una perspectiva clásica. Es decir, los conceptos más relevantes de los tres
pensadores en los cuales abreva la sociología contemporánea.
Copia de Apunte de c. Unidad 1.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.