
Capítulo 2
Compraventa
I. Concepto
La compraventa es un contrato de cambio que permite la transmisión de la
propiedad de una cosa por un precio.
1
Es uno de los contratos más importantes y es habitualmente utilizado por la
sociedad. Es tan reiterada su realización que se hace difícil encontrar un día en la vida
de cualquier persona adulta en que no se hubiera celebrado este contrato, aun en su
versión manual o al contado.
El legislador dejó de lado el nombre “compra y venta” utilizado en el Código
Civil y “compra-venta” mencionado en el Código de Comercio, para referirse a
“compraventa”, entendiendo que es la denominación que mejor ilustra la operación de
intercambio de cosas por dinero, función socio-económica que caracteriza a este
contrato.
El artículo 1123 dice que “hay compraventa si una parte se obliga a transferir la
propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero”.
Por su parte, el Código Civil daba la noción de este contrato en el artículo 1323
y lo definía diciendo que “Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a
transferir a la otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue a recibirla y a pagar por
ella un pecio cierto en dinero”.
De una comparación entre ambas, se aprecia que la definición actual elimina la
mención a la obligación del comprador de recibir la cosa, lo que se explica por cuanto
“recibir la cosa” no es una obligación que tipifique el contrato, sino el pago del precio.
En la metodología actual, el legislador prefirió hacer solo mención de aquellas
obligaciones nucleares que pesan sobre las partes y resultan elementos esenciales
particulares del contrato, tales como: la obligación de transferir la propiedad de la cosa
que se halla en cabeza del vendedor y el pago del precio que debe ser en dinero, en
cabeza del comprador.
Asimismo, se elimina el adjetivo “cierto” que acompañaba al precio. Y ello así,
por cuanto, como se verá, basta con que sea determinable, es decir, que las partes se
hayan puesto de acuerdo en el procedimiento para arribar a su determinación para que el
contrato sea válido. Incluso podría quedar librado a la determinación de un tercero
(arts.1133 y 1134).
Es del caso aclarar ab initio que este contrato no supone la transferencia de la
propiedad ni la entrega efectiva del precio, sino la obligación de hacerlo.
2
El contrato se
perfecciona con el mutuo consentimiento, razón por la cual, tanto el pago del precio
como la transferencia de la propiedad constituyen efectos jurídicos de ese contrato. Son
obligaciones que nacen justamente por haberse celebrado el negocio.
Para constituir el derecho real de domino, nuestro ordenamiento jurídico sigue la
tradición romana, razón por la cual será necesario contar con título suficiente y modo.
Además, de la inscripción en los Registros de Propiedad respectivos –si correspondiere–
para hacerla oponible erga omnes.
Así, se puede hacer entrega de una cosa para múltiples finalidades, por ello se
requiere del título, para que justifique y explique el modo (tradición, entrega).
El derecho real de dominio, entonces, se adquiere con un título y el modo.
1
Lorenzetti, R. L. (2007). Tratado de los contratos: tomo I. Santa Fe: Rubinzal Culzoni, p. 191.
2
Borda, A. (2016). Derecho Civil. Contratos. Buenos Aires: La Ley, p. 297.
Asimismo, para que ese derecho sea oponible a todos, es necesaria su publicidad. Si el
bien no es registral, bastará con los actos posesorios que realice el adquirente para que
se repute conocido por todos (publicidad posesoria). Sin embargo, para determinados
bienes, por la importancia que ellos tienen en el tráfico y comercio en general, no basta
la publicidad posesoria que puedan tener, sino que se hizo necesaria la creación de
registros públicos en los cuales deben inscribirse obligatoriamente las transferencias de
dominio y sus modificaciones para que sean oponibles a terceros. Luego, a estos
terceros les bastará pedir un informe a los Registros de Propiedad para conocer la
situación jurídica del bien.
Por lo dicho, puede concluirse que en caso de bienes registrables, será necesario,
además del título y modo, su inscripción en el Registro de Propiedad pertinente para
hacer que ese derecho de dominio sea oponible erga omnes. Salvo que se trate de
aquellos supuestos donde la inscripción tiene efectos constitutivos del derecho y no
declarativos. Así, un régimen distinto se ha creado para automóviles (Decreto Nº
6582/58 t.o. por Decreto Nº 1114/97) y los equinos de pura sangre de carrea (Ley N°
20378), en cuyo caso la inscripción consolida directamente el derecho de propiedad sin
que sea necesaria la entrega de la cosa. La inscripción registral, en estos casos,
reemplazaría a la tradición, por lo que es constitutiva del derecho de propiedad, y no
declarativa como en los demás supuestos.
Son elementos particulares tipificantes de este contrato:
a) la obligación de transferir la propiedad de una cosa a cargo del
vendedor.
b) la obligación de pagar un precio en dinero a cargo del comprador.
Se aclara, nuevamente, que por tratarse de un contrato consensual que se
perfecciona con el consentimiento de las partes, el contrato carece de efectos reales,
razón por la cual solo hace nacer obligaciones crediticias en cabeza de los contratantes.
Luego, habilita al comprador, ante el incumplimiento del vendedor en el otorgamiento
de la formalidad exigida por el legislador para obtener el título suficiente que hace nacer
el derecho real de dominio, como la entrega de la cosa, a ejercer las acciones necesarias
para exigir su cumplimiento. En el mismo sentido, habilita al vendedor que no recibió el
precio en todo o en parte, a ejercer las acciones necesarias contra el comprador para
exigir su pago.
II. Aplicación supletoria del régimen del contrato de compraventa
Dada la existencia de costumbres suficientemente consolidadas que tratan como
compraventa a contratos que estructuralmente no lo son, el artículo 1124 dispone
las normas de este capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una
parte se obliga a:
a) transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal,
superficie, usufructo o uso; o a constituir los derechos reales de condominio, superficie,
usufructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios, o servidumbre, y dicha parte a pagar
un precio en dinero;
b) transferir la titularidad de títulos de valores por un precio en dinero.
Por medio de esta norma se establecen derechos que, además del de dominio,
quedan sometidos a las reglas del contrato de compraventa.
Significa reconocer que este negocio es el principal medio por el que se
transfiere el dominio, y de allí su consagración como norma supletoria para aquellos
supuestos, que sin llegar a transmitir el dominio, en razón de su proximidad y cercanía,
se les concede –supletoriamente– el mismo tratamiento.
Su aplicación es supletoria de la voluntad de las partes, en la medida que su
constitución o transferencia no esté sujeta a disposiciones imperativas o de orden
público. Entonces, ante el silencio de las partes y vacío legal, para la constitución o
transferencia de estos derechos, se aplican supletoriamente las reglas previstas para el
contrato de compraventa.
III. Caracteres
Los caracteres del contrato de compraventa son:
1) Típico: se encuentra expresamente regulado en el Código Civil y
Comercial de la Nación.
2) Nominado: posee nomen iuris, es decir, denominación legal.
3) Consensual: se perfecciona con el acuerdo de las partes en los
elementos esenciales que hace a la naturaleza y estructura del contrato (cosa y
precio). Luego, tanto la entrega de la cosa como el pago del precio, son
consecuencias, efectos jurídicos, de un contrato ya perfeccionado y cuyas
obligaciones –por ello– son exigibles, salvo que estén sujetas a plazo o
condición.
4) Bilateral: implica obligaciones recíprocas para ambas partes. A la
obligación de entregar la cosa le sigue el pago del precio.
5) Oneroso: porque es bilateral, y porque las ventajas que obtiene
una parte, no es sino a cambio del sacrificio que se obliga a realizar.
6) Conmutativo: las partes conocen las ventajas y sacrificios, como
las ganancias y pérdidas que obtendrán del contrato, desde el momento de su
celebración.
7) No formal. En principio, la ley no sujeta al contrato de
compraventa a ningún tipo de solemnidad determinada. Cuando para transmitir
derechos reales requiere formalidades (art. 1017) será un contrato solemne
relativo, cuyo incumplimiento producirá la conversión del negocio jurídico,
obligando a la parte remisa en otorgar la formalidad exigida por el legislador,
bajo apercibimiento de autorizar al juez a efectuarlo a su costa (art. 1018).
8) Función socio-económica: se trata de un contrato cuya finalidad
es el cambio.
IV. Comparación con otras figuras
1. Contrato de obra
En la costumbre negocial han proliferado situaciones fronterizas con el contrato
de obra, razón por la cual el artículo 1125 aclara la cuestión, al disponer que
cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas
hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a
menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en
suministrar mano de obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga la
manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción
sustancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra.
El principio general que se desprende de la norma es que cuando una de las
partes se obliga a entregar, por un precio, cosas que deben ser manufacturadas o
producidas, igualmente hay compraventa. Es decir, que el hecho de que exista una
manufacturación o fabricación no modifica la estructura del contrato, el que sigue

rigiéndose por las normas de la compraventa, salvo: a) cuando de las circunstancias o
naturaleza de la obligación resulta que lo importante, lo esencial, lo querido por las
partes es la mano de obra, b) cuando la parte que encargó la manufactura o la
fabricación se obligó a suministrar los materiales o una parte importante de ellos.
En este punto, el legislador sigue la postura de la doctrina y jurisprudencia que
habían señalado como criterio para desentrañar el tipo de contrato el interés que mueve
a las partes. Así, si al que encarga el trabajo le interesa más el proceso de fabricación,
elaboración, o manufactura que el resultado en sí, el contrato se juzgará de obra. A la
inversa, si lo esencial es el resultado terminado, y si la prestación principal consiste en
un “dar” más que un “hacer”, entonces el contrato se regirá por las reglas de las
compraventa.
Si bien en ambos casos hay una obligación determinada de resultado a cargo del
deudor, la obligación principal en el contrato de obra es de “hacer” y en la compraventa
de “dar”. De allí que la obligación del vendedor sea de entregar la cosa en la
compraventa, y su responsabilidad se refiere a los vicios ocultos y a la garantía de
evicción, sin que quede obligado por la inobservancia a las directivas del adquirente
respecto del modo de hacer la obra. En el contrato de obra, sin embargo, hay un pacto
sobre el modo de hacerla. Al comitente le interesada el proceso, el proyecto, el que no
podría verse alterado unilateralmente por el empresario-constructor sin la conformidad
del dueño.
Respecto de la segunda distinción, se ha dicho que resulta contradictoria con la
presunción establecida en el contrato de obra. En efecto, aquí se entiende que si el
comitente, persona que encarga la obra, se obliga a suministrar los materiales o porción
sustancial de ellos, el contrato se supone de obra. Por su parte, en el capítulo dedicado al
“contrato de obra”, el legislador dispone que la contratación puede hacerse “con o sin
provisión de materiales por el comitente” (art. 1262).
No obstante, según el texto que se analiza, en caso de que el comitente o quien
encargó la obra aporte los materiales o parte importante de ellos, en principio, se
aplicarán las reglas del contrato de obra. Qué deba entenderse por “porción sustancial”
será una cuestión de prueba, que quedará sujeta a la apreciación judicial.
Así, habrá compraventa cuando se adquiera un traje o un vestido, aun cuando
haya que hacer arreglos para adaptarlo al cuerpo del comprador, pues estos son cambios
menores, o se trata de valores desdeñables con relación a la cosa. En cambio, habrá
contrato de obra si se encarga a un sastre o modisto la realización de un traje o vestido,
aun cuando el género sea aportado por este último, pues la labor es de mayor valor que
el que pueda tener la cosa (en este caso, el género). Igualmente, el contrato será de obra
cuando se encargue la realización de un busto, aunque el mármol lo aporte el dueño del
negocio.
3
2. Contrato de Permuta
La posibilidad de confusión con este contrato se configura cuando una parte
adquiere la propiedad de una cosa a cambio de entregar en contraprestación parte en
dinero y parte en especie, con la entrega de otra cosa. Entonces, la cuestión versa en
determinar si se está frente a un contrato de permuta o de compraventa. La inquietud, de
todas formas, es más doctrinaria que práctica, desde que en última instancia a la
permuta se le aplican subsidiariamente las disposiciones de la compraventa.
No obstante, el legislador al igual que lo hacía el Código Civil, pero mejorando
3
Borda, A. (2016), op. cit., p. 303.
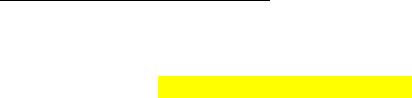
la técnica legislativa, resuelve el entuerto disponiendo que “si el precio consiste parte en
dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de
compraventa en los demás casos” (art. 1126).
Es decir, que si el precio en dinero que se entrega es igual o mayor al valor de la
cosa, el contrato se juzgará como compraventa.
3. Contrato de locación de cosas
En principio no debiera haber inconveniente en distinguir ambas figuras, desde
que la compraventa tiene por finalidad la transmisión del dominio, en cambio en la
locación se busca exclusivamente la entrega del uso y goce de la cosa.
Sin embargo, la doctrina ha planteado algunas cuestiones cuando se trata de
determinar qué contrato es aquél por el cual se transmite un inmueble para que quien lo
recibe extraiga productos o frutos. Para ello, si bien se han formulados varias soluciones
posibles, según Salvat, si al mismo tiempo se transmite el uso y goce de la cosa que los
produce, hay locación, pero si el uso no se transmite, existiría venta de frutos o
productos.
4
4. Contrato de cesión de créditos
Sustancialmente, se puede decir que la compraventa encierra la transmisión de
un derecho, pues su finalidad es la transmisión del dominio de una cosa.
Ahora bien, para distinguir este contrato de la cesión, la tesis predominante
sostiene que hay compraventa siempre que se pretenda transmitir el derecho real de
dominio, pero si lo que se transmite es un crédito o derecho real sobre cosa ajena (de
disfrute, pues los de garantía solo pueden transmitirse como accesorios a un crédito),
existe cesión.
5
5. Contrato de donación con cargo
La venta y la donación con cargo pueden dar lugar a cierta confusión cuando
consisten en el pago de una suma de dinero, la cual absorbe la totalidad o una parte
importante de la cosa donada.
Ahora bien, el acto así concebido según lo dispuesto por el artículo 1544 no
estaría sujeto a ninguna de las condiciones de las donaciones gratuitas. Mas para saber
si hay donación o venta algunos buscan la solución en el beneficiario de los cargos. Así,
si es el donante, parecería que hay venta, pero si el beneficiario es un tercero, la
donación debe ser admitida (Rezzónico, Borda, Salvat).
Para otros, en cambio (Llambías, Mosset Iturraspe), cuando el cargo es de la
entidad mencionada, el contrato se hace oneroso cualquiera fuere la calificación que se
haya dado, sin que varíe la calificación del contrato porque el beneficiario sea un
tercero. Probablemente en ese caso, el verdadero donatario resulte ese tercero, para lo
cual se habrá empleado un medio indirecto caracterizado entonces, según los casos,
como negocio indirecto o fiduciario.
6
6. Dación en pago
4
Salvat, R. M. (1957). Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuente de las obligaciones. Buenos Aires,
Tea, p. 400.
5
LLambías, J. y Alterini, A. (1985). Código Civil anotado. Buenos Aires: Abeledo Perrot, p. 362.
6
Rivera, J. C. (año). Acción de simulación. ED 60-895.

Hay dación en pago cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una
prestación diversa a la adeudada (art. 942).
La dación en pago es modo de extinguir obligaciones.
Ahora, cuando la deuda tuvo origen en la entrega de una suma de dinero al
deudor, la analogía con la compraventa es evidente: de una parte hay entrega de una
suma de dinero, y de la otra, una cosa. Tal semejanza trae como consecuencia que se
deben aplicar las reglas de la compraventa a esa relación jurídica trabada entre deudor y
acreedor. Es lo que consagra con mayor amplitud el artículo 943 cuando dispone que:
“la dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga
mayor afinidad”.
Sin embargo, es preciso destacar que a pesar de la semejanza aludida, son
figuras diferentes, lo que queda reflejado de la segunda parte del artículo 943 según el
cual, aunque el deudor responde por la evicción y los vicios redhibitorios, estos efectos
no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto expreso y sin perjuicio –claro
está– de los derechos de terceros. Por lo tanto, mientras la dación en pago supone una
obligación preexistente, que queda extinguida por ese acto, la compraventa constituye
de por sí la fuente de las obligaciones recíprocas de comprador y vendedor. Esto tiene
importancia, visto que si se hubiera entregado una cosa en pago de lo que no se debe, si
ello ocurriera, la cosa puede ser repetida por el pagador.
7
V. Naturaleza del contrato
De cualquier manera, el contrato será compraventa si contiene los elementos
esenciales y tipificantes que hacen a la estructura del negocio, sin perjuicio de la
calificación que efectúen las partes. A contrario sensu, no será juzgado como
compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le hace falta algún
requisito esencial (art. 1127).
Esta norma recepta lo estipulado en el artículo 1326 del Código Civil: “El
contrato no será juzgado como de compra y venta, aunque las partes así lo estipulen, si
para ser tal le hace falta algún requisito esencial”.
El proyecto de 1998 no contiene una norma similar a la del artículo 1127. Por su
parte, los autores del Anteproyecto del Código Civil y Comercial prefirieron continuar
con la tradición del Código Velezano porque consideran que contribuye y es útil para la
tarea de la calificación del contrato.
8
El texto resulta sumamente esclarecedor al decir que la naturaleza del contrato
no depende del rótulo que utilicen las partes, sino de que se respeten los requisitos del
tipo.
Entonces, que habrá compraventa siempre que las partes se pongan de acuerdo
en tres elementos esenciales: cosa, precio, y en el derecho inmediato que se transmite
con el contrato y que hace a la naturaleza misma de la compraventa, esto es, que la parte
vendedora entienda vender (transmitir el dominio de una cosa) y la compradora entienda
comprar (adquirirlo).
Los actos jurídicos dentro de los que se encuentran los contratos son lo que su
estructura dice que son, y no lo que las partes entienden al calificarlos.
7
Borda, A. (2016), op. cit., p. 304.
8
Lorenzetti, R. L., Highton de Nolasco, E. y Kemelmajer de Carlucci, A. (2015). Fundamentos del
Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Recuperado de
http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf (Ver
particularmente Título I del Libro tercero: Compraventa. Permuta. Suministro)

VI. La obligación de vender
El artículo 1128 dice que “nadie está obligado a vender, excepto que se
encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo”.
El legislador vuelve aquí con un principio troncal en materia contractual y que se
halla reiterado en la parte general: que nadie está obligado a contratar. Nadie puede ser
forzado a hacerlo, rige el principio de libertad en su doble sentido: libertad de contratar
(querer hacerlo o no) y libertad contractual (asignarle al contrato el contenido que más
se ajuste a las necesidades de las partes, siempre que con ello no se violenten
disposiciones de orden público, la moral, ni las buenas costumbres). La regla, como en
todo derecho, no es absoluta, y por ello prevé una excepción, “que se encuentre
sometido a una necesidad jurídica de hacerlo”.
El Código Civil, en el artículo 1324, enumeraba cinco discutidos supuestos en
los que consideraba que existía necesidad jurídica de vender y que calificaba como
“venta forzada”, término que se lo juzgó equívoco, y por ello se lo modificó por
“necesidad jurídica de vender”, toda vez que si es compulsivo (forzado) no hay
compraventa porque no hay voluntad.
Los supuestos que mencionaba el Código Velezano daban cuenta de:
1) Cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosa por expropiación por
causa de utilidad pública (inc. 1).
Aquí en realidad no hay compraventa sino expropiación, el Estado no paga un
precio, sino que indemniza los perjuicios ocasionados en razón de la utilidad pública
que reporta la propiedad. No hay acuerdo, por ello no hay compraventa, sino
expropiación.-
2) Cuando por una convención o testamento se le impone al propietario la
obligación de vender una cosa a persona determinada (inc. 2).
Tampoco se puede hablar aquí de “venta forzada” si se piensa que antes de
cumplir con la venta se aceptó el acuerdo o el testamento. Luego, hubo consentimiento.
3) Cuando la cosa fuera indivisible y pertenece a varios individuos y alguno de
ellos exige el remate (inc. 3).
Se trata de una división de condominio. Lo que se debe dividir o lo “forzoso” es
terminar con el condominio, pero no la venta, en la media que siempre podría el
interesado adquirir la parte de los restantes condóminos. Para otros, en cambio, hay
necesidad jurídica de hacerlo, puesto que el principio es que la cosa común debe partirse
y si no se puede adquirir la cuota parte del otro condómino, se debería vender.
4) Cuando los bienes del propietario de la cosa hubiesen de ser rematados en
virtud de una ejecución judicial (inc. 4).
No se trata de una compraventa. El juez no actúa en carácter de vendedor, sino
en uso de las facultades jurisdiccionales que la ley le acuerda; por ello, en realidad, se
trata de una consecuencia del incumplimiento del deudor frente al derecho del acreedor
de satisfacer su crédito con los bienes de aquél.
5) Cuando la ley impone al administrador de bienes ajenos la obligación de
realizar todo o parte de las cosas que estén bajo su administración (inc. 5).
Tal el caso de la obligación que la ley impone en cabeza de los tutores respecto
de ciertos bienes de sus pupilos. También el caso de los síndicos en las quiebras o
concursos, donde se debe proceder a la venta y liquidación de los bienes del deudor para
proceder al pago de los acreedores.
9
9
Belluscio, A. (dir.) y Zannoni, E. (coord.) (1998). Código Civil y leyes complementarias. Comentado,
anotado y concordado: tomo 6. Buenos Aires: Astrea, p. 385.

VII. Elementos particulares de la compraventa
1. La cosa vendida
El artículo 1129 dispone que “pueden venderse las cosas que pueden ser objeto
de los contratos”.
Todo lo concerniente a la “cosa” se rige por las disposiciones relativas al objeto
de los actos jurídicos. Por ello, el contrato no es más que una especie dentro del género
de los actos jurídicos, todo lo regulado en el capítulo de “objeto de los actos jurídicos”
es aplicable a la compraventa.
Por cosa en sentido jurídico se entiende todo objeto material susceptible de valor
económico (art. 16).
Asimismo, según lo regulado por el artículo 1003, el objeto debe ser lícito,
posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y
corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial.
No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están
prohibidos por las leyes, o son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de
la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo
especial se prohíbe que lo sean (art. 1004).
En rigor de verdad, la “cosa” sobre la que recae el contrato de compraventa es el
objeto mediato del contrato, puesto que lo principal, el objeto inmediato que persigue la
parte compradora al celebrar el negocio es el derecho de propiedad que sobre la cosa se
transmite.
En los fundamentos del Anteproyecto de 2012 se explicó que, a diferencia del
proyecto de 1998, no resulta sobreabundante dejar sentado que se pueden vender todas
las cosas que pueden ser objeto de los contratos, por cuanto ello implica remisión a los
requisitos del objeto de los actos jurídicos, con las especificaciones contenidas en la
parte general de contratos. Se juzgó que la completa omisión es un defecto de técnica
legislativa. Por el contrario, su regulación evitará toda especulación interpretativa,
cuando la venta sea de bienes que no son cosas. Se dispone que pueden venderse todas
las cosas que pueden ser objeto de los contratos.
10
Con base a la remisión genérica de los contratos en general, puede decirse que
resulta de aplicación a la compraventa lo dispuesto sobre los bienes existentes y futuros
(art. 1007), ajenos (art. 1008), litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares (art.
1009) y herencia futura (art. 1010).
1.1. Cosa cierta que ha dejado de existir
El artículo 1130 dispone que
Si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo del perfeccionamiento del
contrato, éste no produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el
comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Puede pactarse
que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al
celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al
celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada.
10
Alterini, J. H. (dir.) (2015). Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético: tomo VI. Buenos
Aires: La Ley, p. 52.

Como requisito para que el contrato produzca efectos, se requiere que la cosa
vendida no haya perecido en el momento de celebrarse el acuerdo de voluntades. Es
lógico, puesto que en razón del carácter sinalagmático y conmutativo del contrato, la
prestación a cargo del vendedor es la razón determinante del comprador para celebrar el
contrato. Por ello, si bien la ley permite los contratos que versan sobre bienes futuros,
veda la venta de cosas que han dejado de existir como si estuvieran presentes.
Para determinar cuándo una cosa ha dejado de existir, señala López de Zavalía
que no se requiere la total destrucción, en el sentido que no quede materia alguna o
materia alguna apreciable, sino que basta con que no pueda hablarse de la cosa tenida en
cuenta en el contrato.
11
Con esta inteligencia, se puede decir que si, por ejemplo, se vende un auto que
estaba en perfecto funcionamiento y a raíz de un siniestro su funcionamiento y
estructura quedan completamente dañados, aunque el vehículo continúe existiendo la
compraventa será de ningún valor por haber dejado de existir tal y como fue tenida en
cuenta a la hora de contratar.
Entonces, si la cosa ha dejado de existir en forma total, no habrá contrato o éste
no producirá efecto alguno. Luego, si alguna de las partes anticipó parte de su
prestación (hizo una seña) tendrá derecho a su devolución.
Si la pérdida de la cosa es total, el vendedor no puede estar obligado a
entregarla, así como el comprador no podría ser compelido a abonar el precio; pero si la
destrucción o la pérdida es parcial, el legislador –tal como lo hacía el derogado artículo
1328 del Código Civil–, faculta al comprador a dejar sin efecto el contrato o exigir el
cumplimiento de la parte existente, con la consecuente reducción del precio.
Si la inexistencia o existencia parcial se debe a hechos imputables al vendedor,
deberá responder por los daños y perjuicios que le causó al comprador, caso contrario
no tendrá responsabilidad alguna.
En principio, el contrato de compraventa por su naturaleza es –como se dijo–
conmutativo, lo que implica que las partes al momento de celebrar, saben en forma
cierta las ventajas que obtendrán, como los sacrificios a los que se sujetan. No obstante,
nada impide que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido en
todo o en parte. En este caso, las partes transforman un contrato naturalmente
conmutativo en uno aleatorio por su sola voluntad en uso de la autonomía que el
legislador les reconoce.
En este supuesto, cabe interpretar que el vendedor tendrá derecho al pago de
todo el precio, aunque la cosa no llegue a existir si el comprador asumió ese riesgo en su
totalidad. En su caso, será según el riesgo asumido.
Sin embargo, y visto que el legislador no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos ni a quien obra en violación al deber de buena fe, el vendedor no tendrá
derecho al pago del precio, aun cuando el comprador haya asumido el riesgo de que la
cosa no llegue a existir, si él sabía o tenía conocimiento al tiempo de contratar de que la
cosa había perecido. De no prohibir tal actuar, se estaría avalando una encubierta
dispensa del dolo.
1.2. Venta de cosa futura
El artículo 1131 establece que
Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa
llegue a existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del
11
López de Zavalía, F. (2000). Teoría de los contratos: tomo 2. Buenos Aires: Zavalía, p. 73.

contrato, o de las circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y
tiempo convenidos. El comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que
la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor.
Para entender que es un contrato de cosa futura, es necesario conocer qué es una
cosa futura. Y esto se refiere a todos aquellos bienes corporales que en el momento de la
celebración del contrato no existen, pero que se espera que con el curso natural y
ordinario de los acontecimientos lleguen a existir. Se refiere al tiempo, a la proyección
que la cosa tiene en el porvenir.
Como ejemplo de este tipo de contratos se pueden tomar en cuenta la compra de
los frutos de una huerta, ya que no se conoce su existencia al tiempo de la celebración
del contrato, pero se espera que existan al transcurrir cierto tiempo.
El legislador regula dos supuestos de venta de cosa futura:
1) En primer lugar, cuando la compraventa se encuentra subordinada a la
condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. En este caso, el comprador no
asume ningún riesgo respecto de la existencia futura de la cosa. Se considera un
contrato conmutativo y una venta condicional (art. 1007). Durante la pendencia de la
condición el vendedor debe realizar los actos convenientes para que la cosa llegue a
existir en las condiciones pactadas. Los autores del Anteproyecto explican que esta
conducta de vendedor integra la condición suspensiva y no se asume como condición
separada de ella.
12
En el caso de la compraventa conmutativa sujeta a condición suspensiva, esta
tendrá efectos jurídicos si la cosa llega a existir. Se le exige al vendedor, como se dijo,
que en lo que a él compete y depende, realice todos los esfuerzos y tareas que resulten
del contrato para que la cosa exista, es decir, para que se cumpla la condición a la que
está sujeto el contrato.
Si la cosa existe, el contrato produce efectos jurídicos, y las partes se deben
mutuamente las prestaciones que asumieron. Así, el vendedor deberá entregar la cosa y
el comprador abonar el precio por ella. Si la cosa no llega a existir, el contrato se
resuelve como si nunca las partes hubiesen contratado.
Es un supuesto de la “venta de la cosa esperada” o emptio rei speratae.
2) En segundo término, encontramos la venta de una cosa futura en la que el
comprador asume el riesgo de que la cosa no llegue a existir en todo o en parte. Es una
hipótesis de venta aleatoria, venta de esperanza o emptio spei.
En cuanto a la compraventa aleatoria, vale lo dicho al comentar el supuesto de
ventas de cosas ciertas que han dejado de existir. Aquí, la cuestión estriba en que el
comprador asumió el riesgo de que la cosa no llegue a existir, por lo que el contrato es
aleatorio, asumiendo el riesgo. Por ello el precio se deberá igual, aun cuando la cosa no
llegue a existir.
En el contrato aleatorio, el contrato produce efectos jurídicos desde el momento
mismo de su nacimiento. Lo que se encuentra sujeto a un hecho futuro e incierto no es
la existencia del contrato, el que produce efectos jurídicos desde su celebración, sino la
extensión de sus efectos. Es decir, las ventajas o las pérdidas que eventualmente
deberán soportar las partes. La diferencia con el contrato conmutativo sujeto a
condición suspensiva es que en este el alea afecta la existencia del contrato mismo, lo
que no sucede en el contrato aleatorio, donde lo que está sujeto a un hecho futuro e
incierto es la extensión de las consecuencia de un negocio perfectamente válido y
12
Junyent Bas, F.A. y Meza, M. I. (2015). El contrato de compraventa en el Código Civil y Comercial.
En R. S. Stiglitz (dir.), Contratos en el nuevo Código Civil y Comercial. Parte especial: tomo II. Buenos
Aires: La Ley, p. 13.

productor de efectos jurídicos.
Puede ocurrir que el comprador tome sobre sí dos riesgos distintos: a) el que la
cosa exista o no; b) el que la cosa exista en mayor o menor extensión.
En el primer caso, el vendedor tendrá derecho a todo el precio aunque la cosa no
llegue a existir, salvo que ello haya ocurrido por culpa o dolo del vendedor, supuesto en
cuyo caso el comprador no solo no deberá el precio, sino que tendrá derecho a reclamar
los daños y perjuicios.
En el segundo caso, también el vendedor tendrá derecho a todo el precio, pero
solo en el caso de que la cosa llegue a existir por lo menos parcialmente. Así, por
ejemplo, si ha vendido con esta cláusula la próxima cosecha de maíz, no importa que el
rendimiento haya sido menor o mayor, ni que ella se haya perdido parcialmente por
sequía o granizo. En cualquier caso, el comprador deberá a totalidad del precio; pero si
la pérdida ha sido total, el comprador no debe el precio, y si ya lo hubiera pagado tiene
derecho a repetirlo.
13
Antes de la sanción del Código Civil y Comercial, determinar cuándo una venta
era de una u otra clase era una cuestión de hecho que debía dilucidar el juez.
Actualmente, a fin de preservar la situación del comprador en razón de la gravedad que
importa asumir un riesgo, en caso de duda, se exige que de ser aleatoria la venta, se
haga constar por cláusula expresa.
1.3. Venta de cosa ajena
La venta de cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo
1008. El vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir el dominio al comprador
(art. 1132).
Aquí vale lo dicho en la parte general, norma a la que remite el propio artículo
sobre venta de cosa ajena.
El Código Civil derogado regulaba el supuesto en tres artículos que debían ser
concordados para no caer en contradicciones. Hoy el panorama resulta un tanto más
claro.
El artículo 1008 refiere que si el que promete transmitir bienes ajenos no ha
garantizado el éxito de la promesa, “solo está obligado a emplear los medios necesarios
para que la prestación se realice” (obligación de medios) y si por su culpa el bien no se
transmite, “debe reparar los daños causados”. Debe también indemnizarlos “cuando ha
garantizado la promesa y ésta no se cumple” (comprometió un resultado). Agrega, que
“el que ha garantizado bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no
hace entrega de ellos”.
Es decir, que se regulan dos supuestos: i) la contratación de bienes ajenos como
ajenos, en cuyo caso la responsabilidad del vendedor dependerá de si comprometió un
resultado (garantizó la promesa) o solo se comprometió a emplear los medios necesarios
para que la promesa se cumpla (obligación de medios), en este supuesto solo responde
por culpa; ii) la contratación a nombre propio, en cuyo caso, si el vendedor no logra
hacer tradición de la cosa, responde por daños.
La parte final del artículo 1132 dispone que el vendedor se obliga a transmitir o
hacer transmitir su dominio al comprador. Se señala que esta parte resulta contradictoria
con lo antes establecido, ya que el vendedor bien puede obligarse solo a emplear los
medios necesarios sin garantizar ninguna promesa. Luego, y pese a la técnica empleada,
parece claro que corresponde dar la interpretación apuntada al comentar el artículo
13
Borda, A. (2016), op. cit., p. 322.

1008.
Para ilustrar la venta de cosa ajena, cabe poner como ejemplo las ventas por
boleto de compraventa en materia inmobiliaria. En efecto, es sabido que la compraventa
de inmuebles tiene una forma reglada por la ley (la escritura pública, conf. art. 1017 inc.
a del Código Civil y Comercial) de manera que no se puede considerar constituido el
derecho real de dominio hasta la suscripción de dicha escritura, considerada título
suficiente. Luego, la venta hecha por boleto de compraventa se debe entender como
venta de cosa ajena si quien resulta vendedor carece de la titularidad del dominio,
considerando en este caso que se obliga a transmitir ese derecho de propiedad, para lo
cual deberá obtener el dominio de la cosa ajena para estar en condiciones de cumplir la
promesa de otorgar la escritura de dominio a favor del adquirente por boleto.
Eventualmente, podrá garantizar el éxito de la promesa, en cuyo caso siempre responde
si ésta no se cumple, u obligarse a emplear los medios necesarios para que la prestación
se realice, respondiendo solo en el caso que por su culpa la transmisión del derecho de
dominio no se logre.
1.4. Venta de inmuebles fraccionados
El inmueble como objeto del contrato de compraventa puede presentar diversas
particularidades. Así, puede ser dividido en lotes. Para hacerlo se requiere de un proceso
de determinación técnica y material del lote, y jurídica, siempre que no se afecte la
funcionalidad económica. Se trata de una división sobre el bien, material, jurídica y
horizontal, que se encuentra regulada en la Ley N° 14005.
La costumbre negocial ha difundido los “loteos” mediante los cuales el
propietario de un inmueble lo divide en partes que luego son vendidas a particulares con
un crédito en varias cuotas. La dificultad se ha planteado porque los adquirentes no se
transforman en propietarios sino al final del pago de la totalidad del precio, y quedan
desprotegidos frente a la insolvencia del vendedor o a la falta de aprobación
administrativa de la urbanización.
14
La venta de inmuebles mediante la subdivisión en lotes y otorgamiento de
facilidades de pago a los adquirentes suscitó siempre una serie de cuestiones
relacionadas tanto con la protección de los legítimos derechos de quienes invierten en
ella su dinero como con la posición de los enajenantes. Estas cuestiones se manifestaron
con carácter más agudo en las épocas en las que el movimiento inmobiliario, sea por
una razón o por otra, revistió inusitado incremento, ya que es en ella cuando el gran
número de negocios favorece el desmedido afán de lucro y las actividades poco
escrupulosas.
15
En este sentido, la Ley N° 14005 luego reformada por la Ley N° 23266, vino a
proteger a aquellos compradores por loteo inmobiliario que suscriben un boleto de
compraventa, pagando el precio por mensualidades y obteniendo la escritura luego de
un tiempo determinado en el contrato.
Es una norma de orden público que apunta a dos soluciones: 1) dar seguridad al
instrumento que firma el adquirente frente a los terceros, y 2) limitar las facultades
resolutorias del vendedor.
En efecto, si bien estos planes de venta han tenido notorias ventajas, pues han
facilitado el acceso a la propiedad privada a personas de modestos recursos que de otra
14
Lorenzetti, R. L. (2007), op. cit., p. 372.
15
Colombo, L. A. (año). La venta de inmuebles en lotes y a plazos (A propósito de la Ley Nacional
14.005, complementaria del Código Civil). En R. L. Lorenzetti. (dir.). Revista Jurídica Argentina –
Obligaciones y contratos. Doctrinas Esenciales, 291.
manera no hubieran podido abonar el precio al contado, al mismo tiempo se prestaron a
abusos, extinguiendo el contrato cuando el comprador había pagado parte importante de
las cuotas, recuperando el vendedor el inmueble con las mejoras que el comprador había
efectuado y conservando en su poder las cuotas pagas a título de indemnización de
daños y compensación por el uso de la cosa.
Por “lote” debe entenderse la fracción de la superficie de la tierra comprendida
dentro de los límites de un inmueble, cuyo propietario ha decidido dividir. Se extendió
su ámbito de aplicación a la venta en mensualidades de una unidad que el adquirente
debe construir a su cargo bajo el régimen de propiedad horizontal.
Se establecieron los requisitos para la venta de un inmueble en estas condiciones
y, cumplidas estas formas, se regularon importantes efectos en caso de conflicto entre el
adquirente y terceros acreedores del inmueble.
En este sentido, se exigió que el propietario que quisiera vender un inmueble en
lotes y por cuotas anote en el Registro de la Propiedad del Inmueble su voluntad de
proceder a la venta en tal forma, acompañando un certificado de escribano sobre la
legitimidad extrínseca del título y un plano de subdivisión con los recaudos que
establezcan las reglamentaciones respectivas (art. 2). Una vez hecha esta anotación
previa, el propietario está en condiciones de formalizar los contratos con cada uno de
los compradores. Estos contratos, si bien pueden hacerse en instrumento privado, dentro
de los treinta días de su fecha debe procederse a su anotación en el Registro (art. 4).
El comprador puede escriturar con preferencia a cualquier acreedor posterior, los
embargos posteriores a la fecha del instrumento solo pueden hacerse sobre las cuotas
impagas (art. 6).
El comprador puede reclamar la escrituración después de haber satisfecho el
25% del precio, siendo dicha facultad irrenunciable y nula cualquier cláusula en
contrario. Puede el vendedor exigir garantía hipotecaria por el saldo (art. 7). Se entiende
el plazo del pago del precio en beneficio del comprador, razón por la cual puede
adelantar el pago con descuento de los intereses (art. 9).
El vendedor no puede hacer valer el pacto comisorio después de que el
comprador haya cancelado el 25% del precio, o hecho mejoras equivalentes al 50% del
precio de compra.
1.5. Venta de inmuebles en propiedad horizontal
El inmueble también puede ser dividido en departamentos de propiedad
horizontal. Para concretarla hay que construir el edificio y dividirlo, lo que demanda un
proceso que afecta material y jurídicamente al inmueble, produciéndose una división
horizontal que se encuentra actualmente regulada en el Título V, del Código Civil y
Comercial de la Nación ante la derogación de la Ley N° 13512 y de prehorizontalidad
(Ley N° 19724).
En el régimen jurídico de la propiedad horizontal hay un derecho real de
dominio de cada propietario sobre las unidades funcionales, un condominio sobre los
lugares comunes, y servidumbres sobre algunos usos compartidos. También puede
hablarse de un elemento asociativo, puesto que los que viven en un edificio tienen un
tipo de relación que se asemeja a la sociedad. Así, a los fines de organizar la
convivencia, se prevé la existencia de un reglamento de copropiedad y administración
que es el estatuto que rige la vida comunitaria de un edifico sometido a propiedad
horizontal, siendo la ley del consorcio el instrumento en donde constan los derechos,
obligaciones, deberes y prohibiciones de los titulares.
El consorcio está constituido por el conjunto de propietarios de las unidades

funcionales y tiene personería jurídica distinta de cada propietario (art. 2044).
2. El precio
El precio es el valor de cambio de las cosas traducido al equivalente en dinero,
papel moneda o metálico o todo aquello que cumpla función dineraria.
En el contrato de compraventa, es la suma que el comprador entrega al vendedor
a cambio de la cosa que recibe. En otras palabras, es la cantidad de dinero que el
comprador está obligado a pagar al vendedor como contraprestación por la transferencia
de la propiedad de la cosa que aquél recibe.
Es la causa fin de la contraprestación del vendedor. Por ello, es uno de los
elementos esenciales particulares del contrato de compraventa. La falta de precio
acarrea la nulidad de la venta.
Debe reunir los siguientes requisitos:
i) Debe ser en dinero: el primer requisito debe entenderse a la luz del artículo
765 del Código Civil y Comercial. Es decir, como una cantidad de moneda determinada
o determinable al momento de la constitución de la obligación.
Siendo en dinero, no importa que sea moneda nacional o extranjera, más allá de
la facultad que la norma referida le otorga al comprador de liberarse de la obligación
dando el equivalente en moneda de curso legal.
Sin embargo, para la jurisprudencia no se trataría de una disposición de orden
público, razón por la cual las partes podrían dejarla de lado, imponiendo el
cumplimiento de la obligación solo en la divisa extranjera pactada en el contrato por
considerarla requisito esencial el pago en la especie pactada.
16
ii) Debe ser serio: aunque la ley no lo manifiesta expresamente, la doctrina
nacional está conteste en afirmar que el precio debe ser serio. Es decir, que los
contratantes deben tener la real intención de pagarlo y percibirlo. Es una característica
propia de toda contraprestación.
No existe precio serio cuando él es ficticio, irrisorio o simulado.
Se entiende que existe precio simulado cuando si bien se expresa en el contrato
(es ostensible), luego, en el acto oculto, las partes declaran que no debe pagarse por
querer un contrato distinto, por ejemplo, una donación. En este caso, sería nula la
compraventa y válida la donación en la medida de la licitud del acto encubierto.
El precio es ficticio cuando se consigna en el contrato (también es ostensible),
pero por el mismo acto u otro inmediato se declara que no se debe.
El precio irrisorio es aquel cuyo monto resulta notoriamente desproporcionado
respecto del valor real de la cosa. Es aquél que resulta despreciable, que mueve a risa
como si se vende un inmueble por cinco pesos. En este caso, por contraposición al
supuesto de precio vil, donde el precio es real y verdadero pero no guarda relación con
el verdadero valor de la cosa o resulta desproporcionadamente bajo y tiene
trascendencia al admitirse la lesión como vicio de los actos jurídicos; en el caso de
“precio irrisorio” se dice que no hay precio y, por ende, no hay compraventa.
17
iii) Debe ser determinado o determinable: el artículo 1333, con relación a su
determinación, indica que
16
Cámara Nacional, Sala F (25/08/2015), “F., M.R. c/ A., C.A. s/ consignación” y “L.T. c/ F., M.R. s/ ej.
hip”. Cámara Nacional Civil. Sala C (18-09-2015), “Pico del Cerro c/ Bagden, Javier Martín s/ eje. de
acuerdo”.
17
LLambías, J. y Alterini, A. (1998). Código Civil anotado: tomo III A. Buenos Aires: Abeledo Perrot, p.
406.
el precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe
pagar, cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado o cuando lo sea
con referencia a otra cosa cierta. En cualquier otro caso se entiende que hay precio
válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo.
Entonces, según lo que se dijo, cabe considerar distintas alternativas para
determinar el precio: a) que lo fijen las partes, b) un tercero designado, c) con relación a
otra cosa cierta.
Lo corriente es que las partes, al celebrar el contrato, procedan de común
acuerdo a su determinación, ya sea de manera directa o valiéndose de otros
procedimientos. El legislador, en este sentido, es claro, basta para su validez que las
partes hayan previsto un mecanismo para su determinación. Por ejemplo, por referencia
al valor de otra cosa cierta (inc. c).
2.1. Precio fijado por las partes
No existe en este caso problema alguno. Es el supuesto más frecuente y de los
mencionados, el único que cabe calificar como determinado. Los dos restantes son
supuestos de precio determinable, pues el precio será fijado en el futuro en relación con
otra cosa cierta o por un tercero.
2.2. Precio fijado en relación con otra cosa cierta
Aquí, el precio es determinable en relación con otro precio conocido (el precio
por el que se vendió la casa vecina) o que recae sobre cosas de idéntica naturaleza (el
precio corriente en el mercado para cosas similares).
2.3. Precio fijado por un tercero
La ley reconoce la posibilidad de que ambas partes, de común acuerdo, decidan
que el precio lo establezca un tercero.
El artículo 1334 regula la cuestión y dispone que
el precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su
celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si
el tercero no quiere o no puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez por el
procedimiento más breve que prevea la ley local.
En estos casos, donde el precio se deja librado a la determinación que haga un
tercero, el contrato se entiende sujeto a una condición suspensiva, toda vez que como el
precio es un elemento esencial del contrato, hasta tanto esa determinación no haya sido
hecha, la venta no existe y la convención es un contrato innominado que impone a las
dos partes la obligación de concluir la venta al precio fijado por el tercero y la
obligación previa de designar a este tercero.
Luego, el contrato se perfecciona y produce efectos jurídicos una vez designado
el tercero, desde que es recién en ese momento que el negocio cuenta con todos los
elementos constitutivos como tal.
En caso de que las partes no se pongan de acuerdo en su designación o
sustitución, o el tercero no pueda o no quiera fijar el precio, lo debe hacer el juez por el
procedimiento más breve que prevea la ley local. A nivel nacional será el procedimiento
sumarísimo.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
Compraventa.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.