CAPÍTULO X
ACTITUDES: DEFINICIÓN Y MEDICIÓN
COMPONENTES DE LA ACTITUD. MODELO DE LA ACCIÓN RAZONADA Y
ACCIÓN PLANIFICADA
Silvia Ubillos
Sonia Mayordomo
Darío Páez
Definición de Actitud
Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport, que la
consideraba ‘un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la
experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a
toda clase de objetos y situaciones’ (Allport, 1935, en Martín-Baró, 1988).
Esta definición plantea ya algunas características centrales de la actitud
(Vallerand, 1994): a) es un constructo o variable no observable directamente; b) implica
una organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y conativos;
c) tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción -aunque no se
debe confundir con ella- y también influencia la percepción y el pensamiento; d) es
aprendida; e) es perdurable; y, f) tiene un componente de evaluación o afectividad
simple de agrado-desagrado.
Además, otros dos aspectos que se suelen integrar en los fenómenos actitudinales
son: a) su carácter definitorio de la identidad del sujeto; y, b) el ser juicios evaluativos,
sumarios accesibles y archivados en la memoria a largo plazo (Zimbardo y Leippe, 1991).
Teorías Clásicas de la Formación de las Actitudes
Las teorías clásicas de la formación de las actitudes postularon que éstas se
aprendían de la misma forma que otras respuestas aprendidas. Se consideraba que las
respuestas actitudinales se reforzaban por procesos de condicionamiento clásico e
instrumental.
El Condicionamiento Clásico de las Actitudes
El condicionamiento clásico plantea que un estímulo neutral no capaz de elicitar
una determinada respuesta, adquiere esta capacidad gracias a la asociación de éste, de
forma repetida, con un estímulo que provoca dicha respuesta.
Diferentes autores han considerado que la formación de las actitudes podía darse
por un proceso de condicionamiento clásico y que éstas podían afectar a posteriores
respuestas comportamentales. Staats y Staats (1958) presentando a estudiantes el
nombre de ciertas nacionalidades acompañadas por adjetivos positivos, negativos o
neutros, encontraron que aquellas que habían sido apareadas con adjetivos positivos
se evaluaban más favorablemente que las apareadas con adjetivos negativos. Según

el condicionamiento clásico, la respuesta actitudinal es debida a la mera asociación
entre el estímulo condicionado y el incondicionado.
Sin embargo, esta aproximación ha sido criticada ya que no llega a explicar los
procesos que median entre la asociación de las respuestas evaluativas con los estímulos
incondicionados.
Igualmente, algunos investigadores (Insko y Oakes, 1966) criticaron dicha
conceptualización aduciendo una explicación en términos de características de la
demanda. Es decir, se sugirió que los sujetos se daban cuenta de la relación existente
entre los nombres de las nacionalidades y las palabras evaluativas y respondían según a
las expectativas del experimentador. Sin embargo, dicha crítica también ha sido refutada
por otra serie de autores (Krosnick, Betz, Jussim y Lynn, 1992) que demostraron a
través de una serie de experimentos que los resultados en la formación actitudinal no
podían ser explicados en los términos anteriormente citados.
En definitiva, las investigaciones desde la perspectiva del condicionamiento
clásico sugieren que nuestras actitudes pueden ser ‘teñidas’ sin querer por el contexto en
que un objeto se ha experimentado, siendo un proceso bastante funcional cuando la
relación entre el estímulo y el contexto es estable (Stroebe y Jonas, 1996).
El Condicionamiento Instrumental de las Actitudes
Según el paradigma del condicionamiento instrumental una respuesta que forma
parte del repertorio comportamental del sujeto puede ser reforzada. Así, aquellas
respuestas que vengan acompañadas de consecuencias positivas para el sujeto tenderán
a ser repetidas en mayor medida que aquellas que eliciten consecuencias negativas
(Stroebe y Jonas, 1996).
Un estudio clásico es el de Verplanck (1955) que encontró que el refuerzo verbal
a través del reconocimiento diferencial de las opiniones de los sujetos producía una
mayor frecuencia de declaraciones de opinión cuando éstas eran reforzadas
positivamente.
Igualmente, otra serie de autores (Hildum y Brown, 1965; Insko, 1965)
demostraron que las actitudes podían modificarse a través del refuerzo diferencial. Por
ejemplo, Insko (1965) entrevistó a una serie estudiantes acerca de un tema de interés. A
la mitad de ellos se les reforzó a través de respuestas verbales actitudinales favorables y
a la otra mitad con respuestas actitudinales desfavorables. Posteriormente, se pasó a los
sujetos un cuestionario para valorar su actitud acerca del asunto fruto de la entrevista y
se encontró que, una semana más tarde, los grupos -reforzados diferencialmente-
diferían en su actitud.
Sin embargo, aunque se acepta que el refuerzo verbal puede suscitar un cambio
de actitud, una critica que se establece a este paradigma es que no llega a explicar si
estos efectos se dan automáticamente o si, por el contrario, existen diferentes procesos
cognitivos que median la relación. En este sentido, Cialdini e Insko (1969) plantean que
el refuerzo verbal presenta dos funciones: a) es un indicador de la posición actitudinal
del entrevistador; y, b) establece una relación entrevistador-entrevistado.
2 Psicología Social, Cultura y Educación
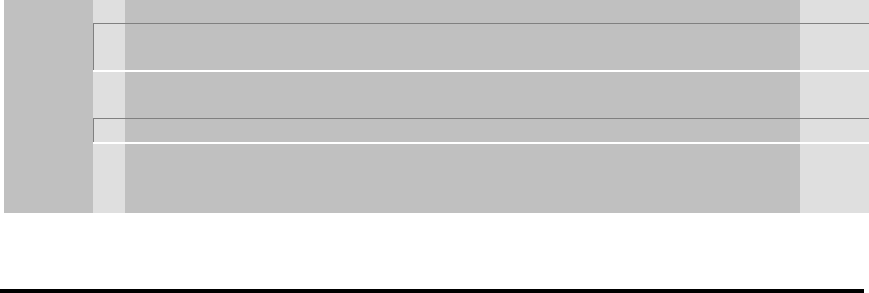
Comparación entre Actitudes y otros Constructos Representacionales
Actitudes y valores. En su concepción más consensual, podemos considerar la
actitud como la evaluación de un objeto social. En este sentido, tanto las actitudes como
los valores suponen evaluaciones generales estables de tipo positivo-negativo. A pesar
de ello, no se deben confundir ambos constructos. Los valores, a diferencia de las
actitudes, son objetivos globales y abstractos que son valorados positivamente y que no
tienen referencias ni objetos concretos. Los valores sirven como puntos de decisión y
juicio a partir de los cuales el sujeto desarrolla actitudes y creencias específicas. Los
valores se tratarían, de alguna forma, de actitudes generalizadas (Garzón y Garcés,
1989).
Actitudes y opiniones. Existe una cierta similitud entre estos dos constructos si se
tiene en cuenta su aspecto cognitivo. Las opiniones son verbalizaciones de actitudes o
expresiones directas de acuerdo-desacuerdo sobre temas, que no necesariamente tienen
que estar asociadas a actitudes ya desarrolladas. Además, las opiniones son respuestas
puntuales y específicas, mientras que las actitudes son más genéricas.
Actitudes y creencias. Las creencias son cogniciones, conocimientos o
informaciones que los sujetos poseen sobre un objeto actitudinal. La diferencia entre
creencia y actitud reside en que, si bien ambas comparten una dimensión cognitiva, las
actitudes son fenómenos esencialmente afectivos.
Actitudes y hábitos. Tanto las actitudes como los hábitos son fenómenos
aprendidos y estables. Los hábitos son patrones de conducta rutinizados generalmente
inconscientes. Sin embargo, las actitudes son orientaciones de acción generalmente
conscientes. Además, la actitud es un conocimiento de tipo declarativo, es decir, que el
sujeto puede verbalizar, lo que ocurre difícilmente con el hábito que es un conocimiento
de tipo procedimental (Perloff, 1993; Zimbardo y Leippe, 1991; McGuire, 1985).
La Medición de las Actitudes: Tipos de Medidas
Entre los diversos procedimientos existentes para medir las actitudes se pueden
destacar los auto-informes, la observación de conductas, las reacciones ante estímulos
estructurados, el rendimiento objetivo del sujeto y las respuestas fisiológicas. Sin
embargo, las medidas dominantes son los autoinformes y, dentro de éstas, caben señalar
las siguientes escalas:
1) La escala de Thurstone. Ésta suele estar formada por unas 20 afirmaciones que
intentan representar la dimensión actitudinal a intervalos iguales. El siguiente cuadro
ejemplifica una escala de Thurstone:
Cuadro 1. Escala de Thurstone de Roles Sexuales
Valor
Menos
favorable
A Las mujeres deberían preocuparse únicamente de ser buenas esposas y madres. 1.0
B
Está bien que una mujer siga una carrera, con tal que no abandone a su marido y
familia.
2.5
C Una mujer tiene tanto derecho como un hombre a una carrera profesional. 4.0
Más
favorable
D Dado que la sociedad le ha negado posibilidades laborales a las mujeres durante
muchos años, se les debería compensar adoptando medidas que den un tratamiento
privilegiado a la fuerza laboral femenina cualificada.
5.5
Fuente: Páez, 1995
Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 3
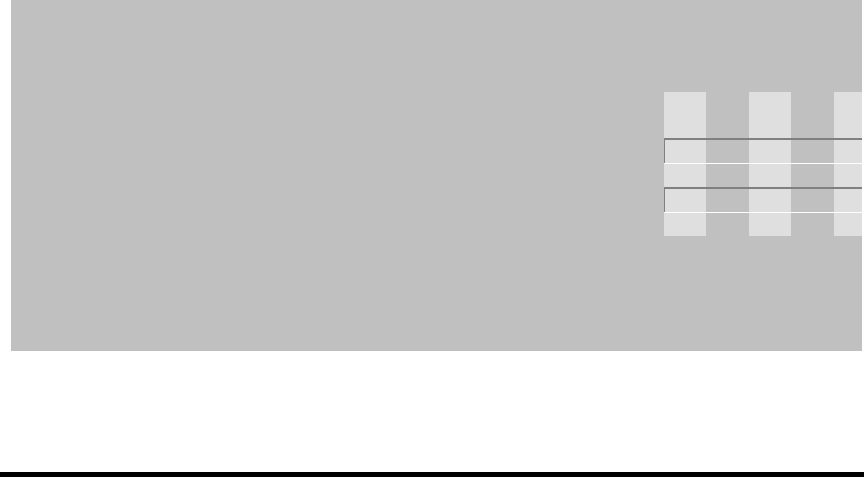
El proceso de construcción y valoración de los resultados sería el siguiente: a)
reunidas las afirmaciones relacionadas con la actitud de estudio, se pide a diferentes
jueces que sitúen cada afirmación en una categoría de respuesta -de menos a más
favorable-; b) se eliminan aquellas en las que hay dispersión de opinión interjueces; c)
las respuestas convergentes se utilizan para determinar el valor de la afirmación -la
mediana obtenida se utiliza con este fin-; d) se seleccionan los ítems que están en un
intervalo igual a lo largo de la actitud; e) se presentan las afirmaciones a los sujetos
aleatorizadamente; f) éstos eligen las afirmaciones con las que están de acuerdo; y, g) se
obtiene la estimación de la actitud de cada sujeto a partir de la mediana de las
afirmaciones elegidas por éste.
2) La escala de Guttman. Aunque su elaboración es sencilla, suele ser de uso y utilidad
limitada. Con ella se busca obtener una escala con un orden explícito. Así, esta escala se
basa en el porcentaje de aceptación de una respuesta de tipo A hasta E. Por ejemplo, se
pide a los sujetos que evalúen si aceptarían a miembros de diferentes grupos étnicos en
distintos grados: A) los expulsarían del país; B) visitantes de su país; C) inmigrantes o
ciudadanos de su país; D) compañeros de trabajo; y, E) vecinos. En este caso, se
presupone que los sujetos que aceptan la opción A -expulsarlos- no aceptarían la B
-visitantes-. Por tanto, la distribución de aceptación en una sociedad tradicional debería
seguir una escala porcentual: el 80% aceptaría la opción B, el 60% la C y el 40% la D.
Teniendo en cuenta esto, se considerarían como errores los casos en los que los sujetos
aceptaran las opciones C y D sin aceptar la B.
3) La escala de Likert. A diferencia de la escala Thurstone, la escala de Likert no
presupone que haya un intervalo igual entre los niveles de respuesta. Sencillamente se
pide a los sujetos que indiquen su grado de acuerdo-desacuerdo con una serie de
afirmaciones que abarcan todo el espectro de la actitud -p. e., en una escala de 5 puntos,
donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo-. Estas escalas presuponen que cada
afirmación de la escala es una función lineal de la misma dimensión actitudinal, es decir,
que todos los ítems que componen la escala deberán estar correlacionados entre sí y que
existirá una correlación positiva entre cada ítem y la puntuación total de la escala (Perloff,
1993). Por ello, se suman todas las puntuaciones de cada afirmación para formar la
puntuación total. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de escala:
Cuadro 2. Escala Likert para Evaluar la Actitud hacia el Preservativo
Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los
preservativos. Señale su opinión teniendo en cuenta que: 1= Totalmente en desacuerdo; 2 = Algo en
desacuerdo; 3 =Ni acuerdo, ni desacuerdo; 4= Algo de acuerdo; y, 5 = Totalmente de acuerdo.
1. Son engorrosos, incómodos, complicados de usar.
1
2
3
4
5
2. Tranquilizan y dan seguridad en la relación. 1 2 3 4 5
3. Las personas que utilizan preservativo en sus relaciones son responsables. 1 2 3 4 5
4. Su colocación es un juego erótico más. 1 2 3 4 5
5. Interrumpen el acto sexual. 1 2 3 4 5
Los ítems 1 y 5 al estar formulados de forma ‘negativa’, deberán ‘recodificarse’ para poder sumar la
puntuación de todos los ítems y obtener así un indicador global de la actitud. De este modo, una alta
puntuación (cercana a 25) reflejará una actitud muy positiva hacia el preservativo y una baja puntuación
(cercana a 5) una actitud negativa.
Fuente: Adaptación propia de la escala de Ubillos (1995)
4 Psicología Social, Cultura y Educación

En las prácticas situadas al final de este capítulo se presentan tres escalas de
Likert; una sobre Ética Protestante del Trabajo, otra sobre Actitud de Competición o
Competitividad y otra sobre Mundo Justo.
4) El diferencial Semántico. El diferencial semántico de Osgood se ha aplicado a la
medición de la dimensión afectiva o evaluativa de la actitud. Éste consiste en una serie de
escalas bipolares que vienen definidas por diferentes adjetivos antónimos (Clemente y
Fernández, 1992). En uno de los extremos de la escala se encuentra uno de los adjetivos
-p. e., bueno-, mientras que en el otro se sitúa su adjetivo antónimo -p. e., malo-. Los
sujetos deben evaluar el objeto de actitud en cuestión según una escala de, normalmente,
5 o 7 posiciones para cada par de adjetivos (Igartua, 1996). Osgood et al. (1957)
encontraron que las personas utilizan principalmente tres dimensiones semánticas a la
hora de evaluar los conceptos: la ‘evaluación’, la ‘potencia’ y la ‘actividad’. Además,
plantearon que estas dimensiones eran universales y que la más importante era la
evaluativa. En castellano, los adjetivos bipolares con mayor peso en las tres dimensiones
del diferencial semántico son los siguientes: a) Evaluación: bueno-malo, amable-odioso,
admirable-despreciable, simpático-antipático; b) Potencia: gigante-enano, mayor-menor,
grande-pequeño, inmenso-diminuto; y, c) Actividad: divertido-aburrido, activo-pasivo,
rápido-lento, joven-viejo (Bechini, 1986).
Funciones de las Actitudes y Metodología
Clásicamente se ha planteado que las actitudes cumplen funciones, es decir, llenan
necesidades psicológicas. En este sentido, se han identificado cinco funciones -tal y como
se ha expuesto en el capítulo introductorio sobre el objeto de la Psicología Social- (Katz,
1960; Lippa, 1994; Oskamp, 1991; Perloff, 1993; Pratkanis y Greenwald, 1989; Stahlberg
y Frey, 1990; Igartua, 1996):
a) Función de conocimiento. Mediante las actitudes los sujetos ordenan y categorizan el
mundo de manera coherente, satisfaciendo así la necesidad de tener una imagen clara y
significativa del mundo. Las actitudes ayudan al sujeto a ordenar, entender y asimilar las
informaciones que pueden resultar complejas, ambiguas e impredecibles;
b) Función instrumental. Las actitudes permiten maximizar las recompensas y minimizar
los castigos, satisfaciendo una necesidad hedónica. Así, las actitudes ayudan a las
personas a lograr objetivos deseados y evitar aquellos que no se desean;
c) Función ego-defensiva. La actitud permite afrontar las emociones negativas hacia sí
mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Las actitudes ayudan a proteger
la autoestima y a evitar los conflictos internos -inseguridad, ansiedad, culpa-;
d) Función valórico-expresiva o de expresión de valores. Las actitudes permiten expresar
valores importantes para la identidad o el auto-concepto. Las personas a través de sus
actitudes pueden expresar tendencias, ideales y sistemas normativos; y,
e) Función de adaptación o ajuste social. Las actitudes permiten integrarse en ciertos
grupos y recibir aprobación social. Las actitudes pueden ayudar a cimentar las relaciones
con las personas o grupos que se consideran importantes, es decir, permiten al sujeto estar
adaptado a su entorno social -ser bien vistos, aceptados, etc.-.
Cada actitud no siempre cumple una única función. Es más, en ocasiones una
actitud puede estar cumpliendo varias funciones y/o diferentes personas pueden adoptar
una actitud similar apoyándose en diferentes funcionalidades. Pongamos un ejemplo.
Una actitud muy negativa hacia el SIDA: a) podría servir para categorizar el SIDA
Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 5

como una enfermedad grave que hay que evitar -función de conocimiento-; b) la
expresión de rechazo hacia el SIDA permitiría ser aceptado por un medio político y
religiosamente conservador -función de ajuste social-; c) podría potenciar la realización
de una conducta de prevención para minimizar la posibilidad de verse personalmente
contagiado -función instrumental-; d) este rechazo podría además servir para expresar la
adhesión a los valores religiosos morales relativos a la monogamia, la sexualidad
heterosexual y el autocontrol sexual -función valórico-expresiva-; y, e) la proyección
del riesgo al contagio sobre los promiscuos y los desviantes permitiría enfrentar y
denegar la ansiedad al no percibirse el sujeto de tal forma -función ego-defensiva-.
Actualmente se emplean diferentes procedimientos metodológicos para verificar
las funciones de las actitudes. Entre ellos destacan: a) contrastar las diferencias
individuales, ya que se presupone que diferentes tipos de sujetos pueden privilegiar más
una función que otras. En este sentido se ha encontrado que, por ejemplo, los sujetos de
bajo auto-monitoraje o auto-vigilancia (véase el capítulo sobre Identidad) presentan
actitudes con una funcionalidad de expresión de valores, mientras que los sujetos de alto
auto-monitoraje manifiestan en mayor medida actitudes de búsqueda de ajuste social
(Snyder, en Kristiansen y Zanna, 1988); b) utilizar diferentes objetos actitudinales. Así
por ejemplo, se puede tener cierta seguridad de que los productos de lujo -p. e., un
perfume- cumplen fundamentalmente una función de expresión de la identidad social,
mientras que los productos utilitarios -p. e., café- cumplen en mayor medida funciones
instrumentales; c) comparar diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, en una
situación novedosa e incierta se activaría la necesidad de certidumbre y la función de
conocimiento sería predominante (Manstead, 1995); y, d) pedir a los sujetos que
indiquen directamente los objetivos de su actitud hacia un determinado objeto
actitudinal o, alternativamente, examinar la argumentación que los sujetos desarrollan
a favor o en contra de un tema, objeto o grupo social. En este sentido, Herek (1987)
examinando las argumentaciones escritas por estudiantes acerca de sus actitudes
favorables o desfavorables hacia los homosexuales, encontró que éstas mostraban
fundamentalmente tres funciones: 1) valórico-expresiva; 2) ego-defensiva; y, 3) una
combinación de función de conocimiento e instrumental basada en su experiencia con
los homosexuales.
Estructura de las Actitudes: Los Modelos sobre la Actitud
Modelos Tridimensional, Bidimensional y Unidimensional
Según el modelo tridimensional toda actitud incluye tres componentes: a) el
cognitivo; b) el afectivo; y, c) el conativo-conductual (McGuire, 1968, 1985; Breckler,
1984; Judd y Johnson, 1984; Chaiken y Stangor, 1987).
El componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el objeto
actitudinal (McGuire, 1968), es decir, al conjunto de creencias y opiniones que el sujeto
posee sobre el objeto de actitud y a la información que se tiene sobre el mismo
(Hollander, 1978).
El componente afectivo podría definirse como los ‘sentimientos de agrado o
desagrado hacia el objeto’ (McGuire, 1968).
El componente conativo hace referencia a las tendencias, disposiciones o
intenciones conductales ante el objeto de actitud (Rosenberg, 1960; Breckler, 1984).
6 Psicología Social, Cultura y Educación

Las teorías de la Consistencia que dominaron el estudio de la actitud en la década
de los 70 (Festinger, 1957; Festinger y Carlsmith, 1959; Rosenberg, 1960; Zajonc, 1968)
enfatizaban la alta relación y concordancia existente entre estos componentes
actitudinales. Un cambio en uno de ellos supondría cambios en los demás, siendo el grado
de congruencia entre las propias creencias -o entre las creencias y la afectividad suscitada-
hacia el objeto actitudinal un importante elemento motivacional para el sujeto. Sin
embargo, las investigaciones de campo sobre la disonancia cognitiva han mostrado que
las personas no se centran particularmente en descubrir las inconsistencias entre
creencias, que no suelen ser conscientes de ellas y que no pasan mucho tiempo tratando
de descubrirlas.
En la actualidad, se critica que se presuponga la existencia de una relación entre
creencias, afectividad y conducta, ya que eso implica que la definición de actitud al
mismo tiempo plantea la explicación del fenómeno. Además, algunos autores han
criticado el hecho de que se integre la conducta como un componente de la actitud puesto
que, en ocasiones, la conducta puede resultar ser un objeto actitudinal -p. e., mi actitud
con respecto a cruzar por un paso de cebra con el semáforo peatonal en rojo-.
Así, una postura subyacente insiste en una visión bidimensional de la actitud.
Según el modelo bidimensional, la actitud constaría de un componente afectivo y de un
componente cognitivo. Sin embargo, son los modelos tri- y unidimensionales los que más
atención han recibido (Stahlberg y Frey, 1990).
Por último, la aproximación unidimensional enfatiza el carácter evaluativo de la
actitud. En este sentido, la actitud será sinónimo de sentimientos de simpatía-antipatía,
aproximación-rechazo hacia el objeto actitudinal. Para Petty y Cacioppo (1981; 1986a, b),
la actitud se entiende como una evaluación general y perdurable de carácter positivo o
negativo sobre algún objeto de actitud. Según Fishbein y Ajzen (1975; Ajzen y Fishbein,
1980), los tres componentes del modelo tridimensional son entidades separadas, que
pueden estar relacionadas o no según el objeto en cuestión. La actitud se define como una
predisposición aprendida a responder de forma consistente de una manera favorable o
desfavorable con respecto al objeto determinado. Por ello, los defensores del modelo
unidimensional distinguen el concepto de actitud del de creencia y del de intención
conductual. La creencia se referiría a las opiniones acerca del objeto de actitud. Las
actitudes serían las evaluaciones afectivas efectuadas respecto al objeto. Las intenciones
conductuales se referirían a la predisposición para realizar una cierta conducta con
relación al objeto (Igartua, 1996) (véase más abajo).
La evidencia empírica que apoya a cada uno de estos modelos es algo
contradictoria. Breckler (1984) plantea que, en función del objeto estudiado, la
dimensionalidad de la actitud es susceptible de variación. A este respecto se contempla
que un objeto actitudinal puede ser evaluado a través de una respuesta afectiva cuando las
creencias hacia dicho objeto son simples, de número reducido y no se contradicen entre
ellas. Sin embargo, en el caso de que las creencias sean numerosas, complejas y algo
contradictorias, una respuesta afectiva no conseguirá representar la estructura completa de
la actitud (Igartua, 1996). Además, diversas investigaciones han mostrado que resulta de
gran importancia la experiencia directa que el sujeto tenga con el objeto de actitud. En
este sentido, se ha observado que inicialmente al formarse una actitud, cuanto mayor sea
la experiencia directa que se tenga con el objeto actitudinal, mayor será la relación entre la
actitud afectiva y la conducta manifiesta. Sin embargo, después de una experiencia más
extensa y cuanto mayor sea la complejidad de la actitud, la relación entre afectividad y
conducta desciende y aumenta la relación entre esta última y el nivel de las creencias.
Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 7

Finalmente, en la actualidad una postura emergente combina las concepciones de
los modelos tri- y unidimensionales planteando la siguiente definición de actitud: ‘La
actitud es una disposición evaluativa global basada en información cognitiva, afectiva y
conductual que, al mismo tiempo, puede influenciar a las cogniciones, las respuestas
afectivas, la intención conductual y la conducta en sí misma’ (Zanna y Rempel, 1988).
Modelos Unidimensionales Clásicos y Actuales
El Modelo Socio-cognitivo
Según las concepciones inspiradas en las teorías de la cognición social, la actitud
es la categorización del objeto sobre una dimensión evaluativa almacenada en la
memoria a largo plazo. La actitud es un esquema o estructura de conocimiento que se
forma por asociación y cuya activación se rige por las redes y nodos de la memoria. La
actitud es un conjunto estructurado de creencias, respuestas afectivas, intenciones de
conducta y conductas recordadas en torno a un nodo afectivo-evaluativo. Algunas de
estas estructuras son unipolares ya que poseen sólo creencias, respuestas afectivas, etc.
favorables ante el objeto actitudinal -p. e., la actitud ante los deportes-. Otras estructuras
memorísticas son bipolares, en particular cuando se trata de actitudes con carga
simbólica y asociadas a polémicas públicas -p. e., una persona con una actitud favorable
hacia el aborto, probablemente tendrá en su estructura de conocimiento tanto creencias
positivas como negativas ante el aborto-.
El Modelo de la Acción Razonada
La perspectiva del Modelo de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980)
postula una concepción unidimensional de la actitud, como fenómeno afectivo, pero
determinada por las creencias sobre el objeto. Este modelo aplica la lógica de la utilidad
o del valor esperado (véase gráfico 1) tomando en cuenta los atributos positivos y
negativos que se hayan asociados a la conducta. Así, la Teoría de la Acción Razonada
afirma que la conducta está influenciada por la intención de conducta, y ésta a su vez
está influenciada por la actitud y la norma subjetiva. Se supone que la persona toma
decisiones en función de cómo valora los resultados de su comportamiento y de las
expectativas que tiene sobre ese comportamiento con respecto a lograr dichos
resultados. Además de esta racionalidad instrumental, el modelo integra la racionalidad
cultural o normativa mediante una medida de la opinión favorable/desfavorable de los
otros significativos ante la conducta específica y sobre la motivación para seguir esta
opinión (Boyd y Wandersman, 1991).
8 Psicología Social, Cultura y Educación
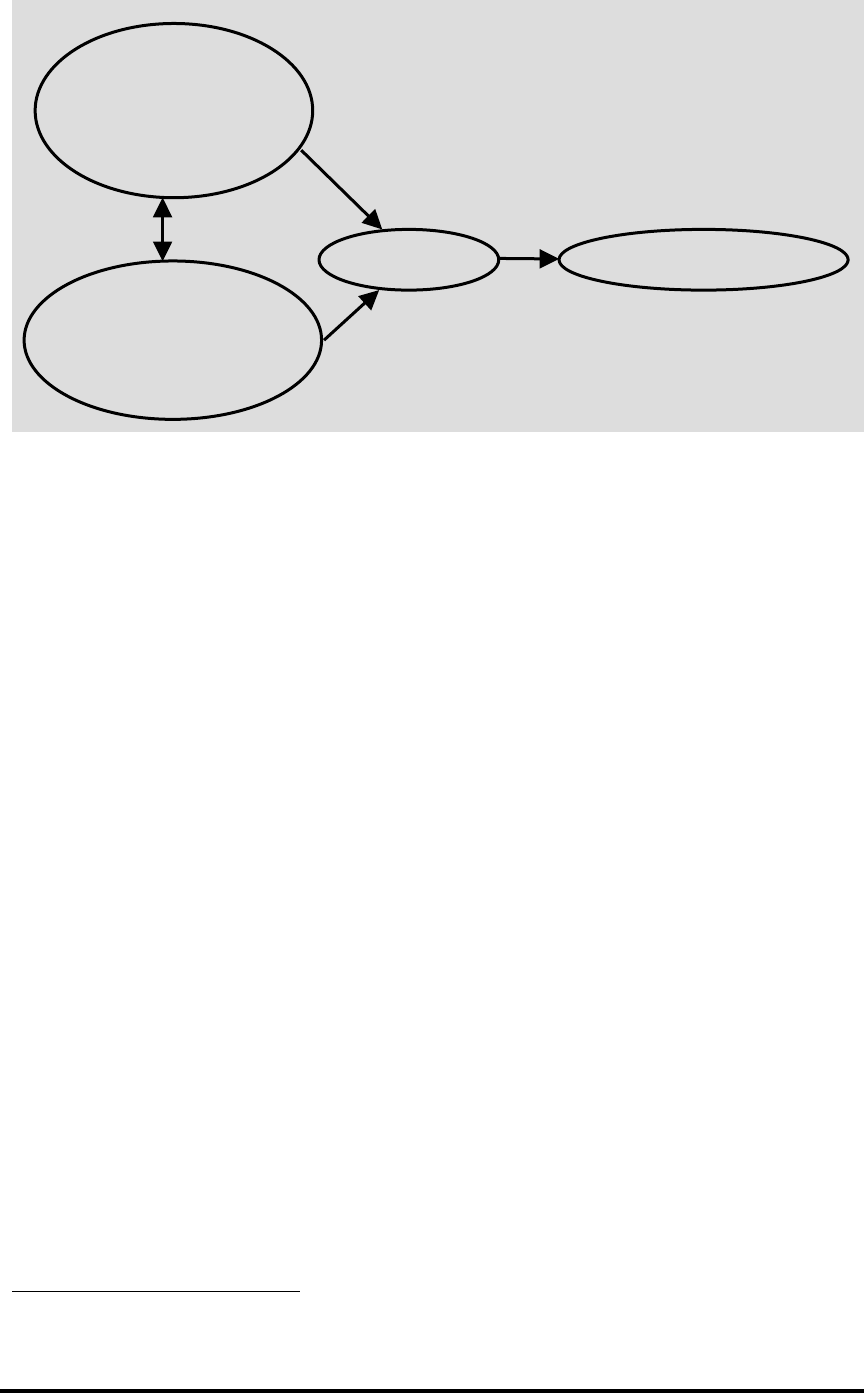
Gráfico 1. Representación de la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980)
ACTITUD
Creencias Valor
X
Creencias Expectativas
COMPORTAMIENTO
INTENCION
NORMA SUBJETIVA
Creencias sobre otros
X
Valor de los otros
Diversas revisiones meta-analíticas realizadas con el fin de contrastar la validez
del Modelo de la Acción Razonada, como son la de Sheppard, Hartwick y Warshaw
(1988) y la de van den Putte (1991), encontraron relaciones estadísticamente
significativas entre la intención de conducta y la conducta real
1
, y entre la actitud y la
norma subjetiva con la intención de conducta
2
. Además, van de Putte (1991) informó
que la relación entre intención y actitud era más fuerte que la relación entre intención y
norma subjetiva. Sin embargo, una puntualización realizada por Sheppard et al. (1988)
fue que, si bien la relación entre intención de conducta y conducta real era alta cuando
esta última era considerada como controlable por parte de las personas, la relación
descendía cuando la conducta era un objetivo, es decir, cuando no estaba bajo el control
de los sujetos, requería habilidades y de la colaboración de otros, había obstáculos o era
una meta a alcanzar. Esta apreciación reflejaría que el comportamiento está determinado
por procesos no contemplados por este modelo ya que: a) se aplica sólo a
comportamientos que están bajo el control de los sujetos; y, b) la intención es un
predictor más débil de la conducta cuando ésta no está bajo el control de uno.
Por último, diversos estudios han encontrado que el Modelo de la Acción
Razonada explica aproximadamente entre el 30-40% de la varianza de la intención de
conducta y entre el 25 y 35% de la varianza de la conducta real (Pagel y Davidson,
1984; Boyd y Wandersman, 1991; Sheppard, Hartwick y Warshaw, 1988).
El Modelo de la Acción Planificada
Con el fin de paliar las deficiencias explicativas del Modelo de la Acción
Razonada en cuanto a la diferenciación entre conducta controlable y/o conducta como
objetivo, Ajzen (1988) amplió este modelo agregando un componente de percepción de
controlabilidad de la conducta (véase gráfico 2). Así, el Modelo de la Acción
Planificada intenta predecir tanto conductas voluntarias como aquellas que no están bajo
Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 9
1
Sheppard et al., (1988) r = 0.53; van den Putte (1991) r = 0.62.
2
Sheppard et al., (1988) r = 0.66; van den Putte (1991) r = 0.68.
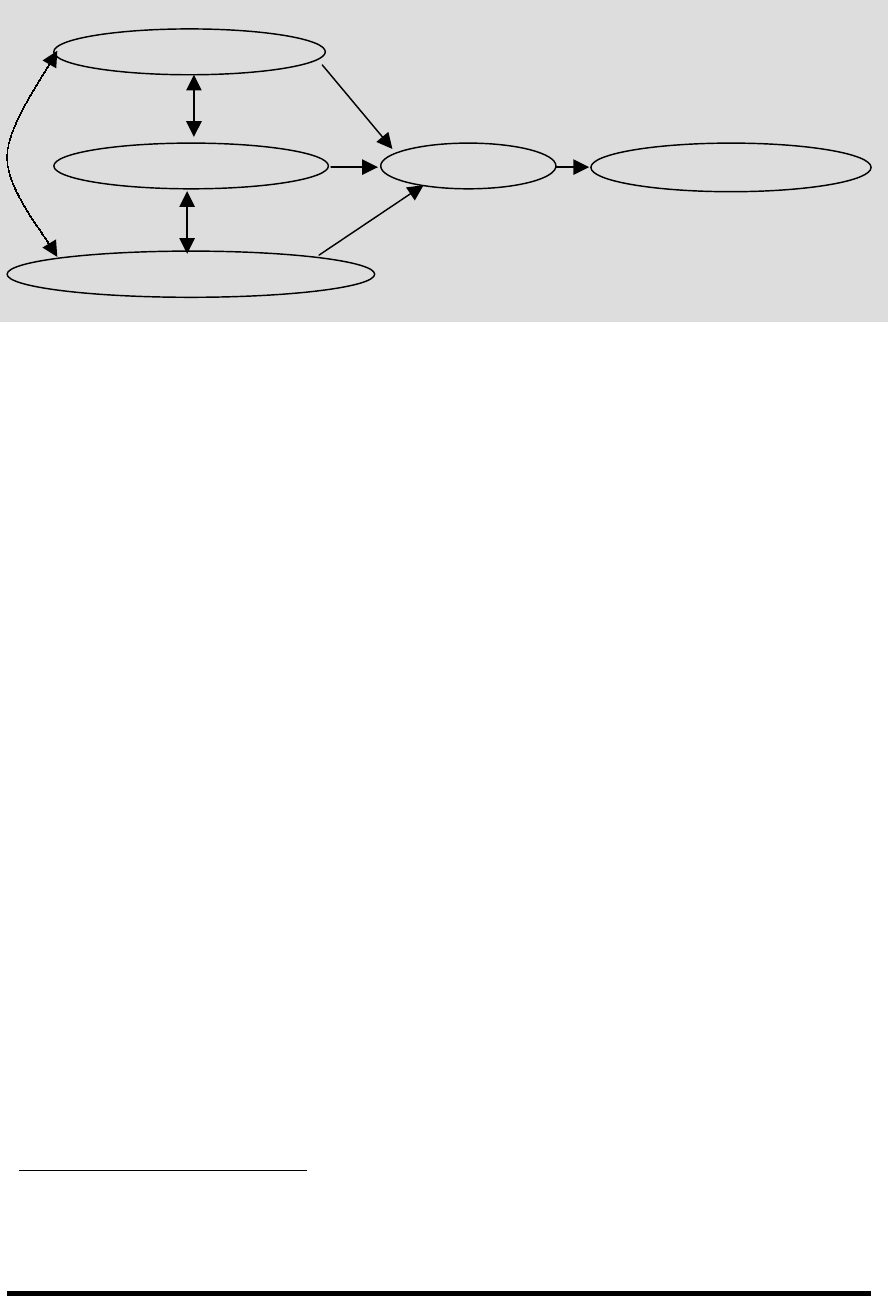
el control exhaustivo de uno mismo. Se ha postulado que la percepción de control de la
conducta a realizar es un elemento central en su predicción.
Gráfico 2. Representación del Modelo de la Acción Planificada propuesto por Ajzen (1988)
A
C
TIT
U
D
NO
RMA
SU
B
J
ETI
V
A I
N
TE
NC
I
ON
COMPORTAMIENTO
PERCEPCION DE CONTROL
El control percibido hace referencia a la percepción de los obstáculos internos
-falta de habilidades, de competencias- y externos o situacionales -poca accesibilidad,
no colaboración de otros-. Esta variable ha mostrado tener efectos indirectos sobre la
conducta a través de la intención de conducta. Sin embargo, su efecto directo es menor
3
.
Es decir, parece ser que el control percibido influye en la conducta posterior a través de
la planificación de ésta. En general, se ha encontrado que la inclusión de la percepción
de control agrega una mayor capacidad explicativa al modelo (Chaiken y Stangor, 1987;
Tesser y Shaffer, 1990).
Ajzen (1991) revisando diferentes estudios, encontró relaciones entre la
conducta, las intenciones y el control percibido
4
. La predicción del comportamiento se
incrementó al incluir el control percibido en la mayoría de los estudios (Beale y
Manstead, 1991; Borgida, Conner y Manteufel, 1992; DeVillis, Blalock y Sandler,
1990; Netemeyer y Burton, 1990). Basen-Engquist y Parcel (1992) realizaron una
investigación sobre la Teoría de la Acción Razonada incluyendo la variable de
auto-eficacia y encontraron que ésta contribuía de forma específica a la predicción de
las intenciones así como de las conductas. El estudio de Sutton et al. (1999) encontró
que mientras la actitud, la norma subjetiva y la percepción de riesgo predecían de forma
significativa la intención de conducta, ni el control percibido ni la auto-eficacia lo
hacían.
Por otro lado, con respecto a la percepción de control, existe un fenómeno
asociado al sesgo de falsa unicidad bastante extendido entre las personas denominado
ilusión de control. Éste consiste en la tendencia a tener una visión optimista de la
capacidad de controlar la realidad. Desde este punto de vista, la percepción de control se
puede mostrar sesgada positivamente y puede tener una relación compleja con la
conducta.
3
Por ejemplo, correlación media entre control percibido e intención de conducta r = 0.45 (beta = 0.17) y
correlación media entre control percibido y conducta r = 0.25 (beta = 0.01) (Albarracín et al., 2001).
4
Correlaciones situadas entre 0.20 y 0.78 con una media de 0.51.
10 Psicología Social, Cultura y Educación
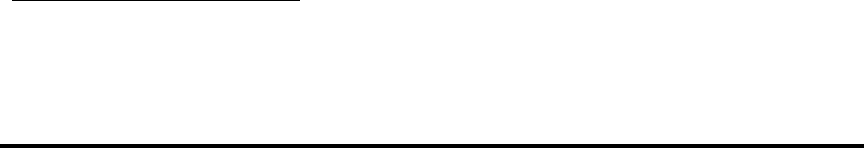
Elección entre Alternativas de Conducta
Otro desarrollo relevante que se ha planteado es que la capacidad predictiva del
Modelo de la Acción Razonada se incrementa si se miden las actitudes no sólo ante la
conducta en cuestión, sino ante las posibles alternativas de conducta existentes -realizar
una determinada conducta frente a no realizarla o realizar otras-. Si bien no todas, varias
investigaciones confirman este aspecto (Tesser y Shaffer, 1990). La investigación de
Davidson y Morrison (1983) comparó la capacidad predictiva de medidas cognitivas y
afectivas, de intención de conducta y de actitudes con respecto a la contracepción.
Realizó una comparación intersujetos con respecto a un método contraceptivo y otra
intrasujetos con relación al preservativo, el DIU, el diafragma y la píldora -en la primera
comparación, distintos sujetos evaluaban diferentes métodos y en la segunda, las
mismas personas evaluaban cada método-. La conducta contraceptiva se midió un año
después. La capacidad predictiva de la actitud era mejor en la comparación intrasujetos
que en la intersujetos. La dimensión de intención de conducta era el mejor predictor,
seguida de las medidas afectivas y las cognitivas.
La Experiencia Anterior y el Cambio Comportamental
El modelo de actitud de Fishbein y Ajzen planteaba que las actitudes no
incidirían en el comportamiento sino a través de la intención. Además, consideraba que
la norma subjetiva, es decir, la norma social del grupo de referencia influía sobre la
intención comportamental y no sobre la conducta real.
Bentler y Speckart (1979, 1981) modificaron el modelo de Fishbein y Ajzen en
dos puntos fundamentalmente (véase gráfico 3): 1) por una parte, postularon que la
conducta previa afecta tanto a las actuales intenciones conductuales como a la conducta
futura
5
; y, 2) por otra, que las actitudes pueden influir directamente a la conducta,
además de influirla indirectamente a través de las intenciones conductuales
6
. Se plantea
que la inclusión de la experiencia anterior aumenta la capacidad explicativa del modelo.
Estos autores demostraron dichos puntos en su trabajo sobre la ingestión de alcohol y
drogas y, posteriormente, ha sido utilizado de manera exitosa en diversas áreas.
Sin embargo, otros resultados que demuestran que la experiencia influye
directamente tanto en las intenciones conductuales como en el comportamiento
posterior, no han encontrado una influencia directa significativa de la actitud hacia la
conducta futura (Fredricks y Dossett, 1983). Actualmente se acepta el papel de la
experiencia anterior como predictor de la conducta (Fredricks y Dossett, 1983; Budd y
Spencer, 1985; Davidson et al., 1985; Chaiken y Stangor, 1987; Tesser y Shaffer, 1990;
Sutton, McVey y Glanz, 1999). En este sentido, Sheeran et al. (1999) mostraron que la
realización previa de una conducta mantiene una relación media positiva con la actual y
futura realización de la conducta.
5
Por ejemplo, correlación media entre experiencia anterior e intención de conducta r = 0.57 (beta = 0.36)
y correlación media entre experiencia anterior y conducta r = 0.34 (beta = 0.11) (Albarracín et al., 2001).
6
Por ejemplo, correlación media entre actitud y conducta r = 0.38 (beta = 0.21) y correlación media entre
actitud e intención de conducta r = 0.58 (beta = 0.31) (Albarracín et al., 2001).
Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 11
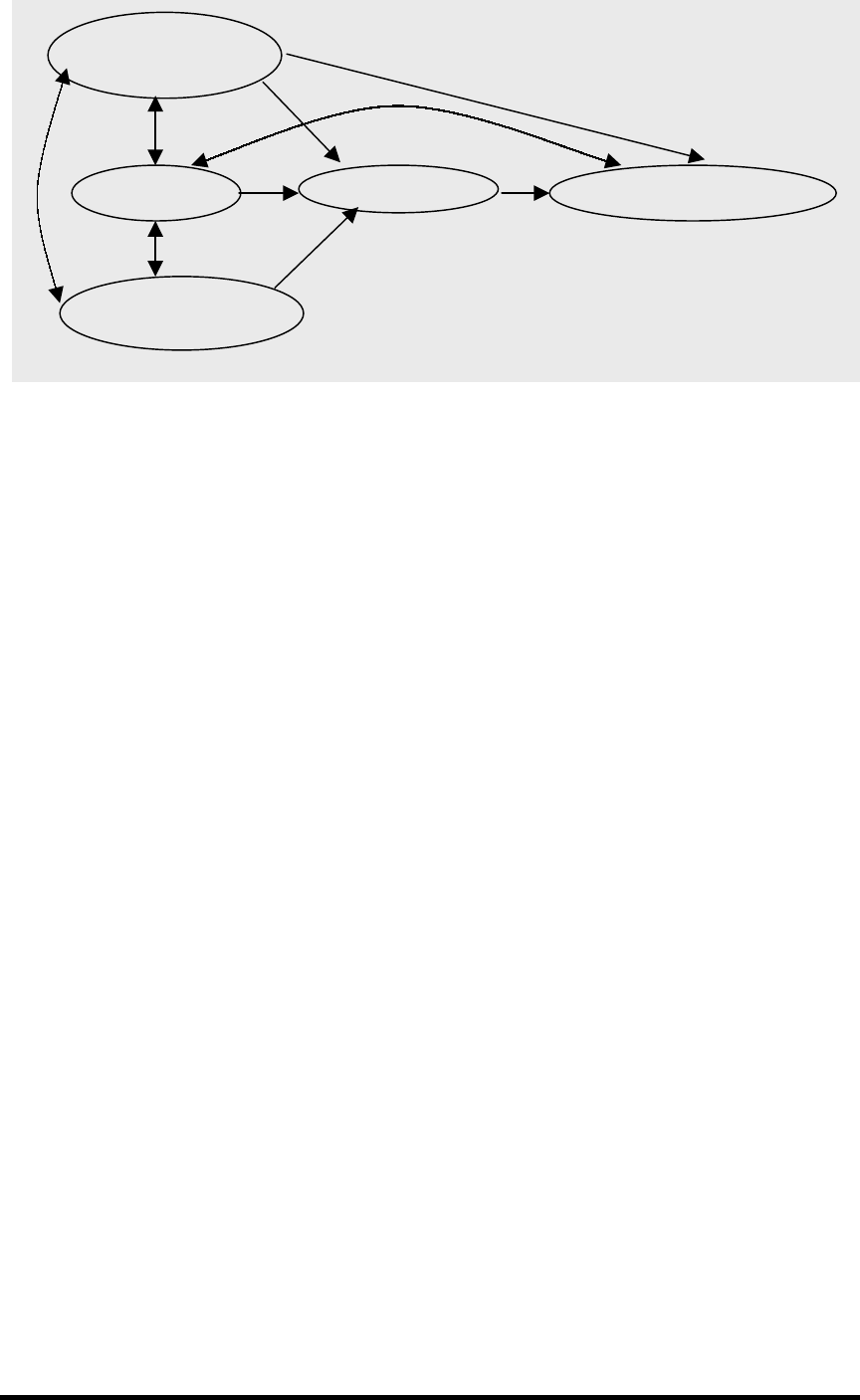
Gráfico 3. Representación del Modelo de Actitud-Comportamiento (Bentler y Speckart, 1981)
EXPERIENCIA
ANTERIOR
COMPORTAMIENTO
ACTITUD
NORMA
SUBJETIVA
INTENCION
Actitud, Norma Subjetiva y Norma Descriptiva
Una norma social es un modo de pensar, sentir o actuar generalmente, sobre el
que las personas de un grupo están de acuerdo y confirman como acertado y correcto
(Thibault y Kelley, 1959). La norma social es similar a la actitud puesto que ambas son
representaciones cognitivas de modos apropiados de pensar, sentir y actuar en respuesta
a objetos y eventos sociales. Pero, mientras que las actitudes representan las
evaluaciones positivas o negativas de un individuo, las normas reflejan las evaluaciones
del grupo acerca de lo que es apropiado o inapropiado. La norma social se refiere a un
proceso de comunicación e interacción en un grupo en el que se produce una cierta
homogeneidad percibida o real de conductas y se refleja en (Miller y Prentice, 1996):
a) La uniformidad percibida de conductas. Este componente se suele medir mediante
estimaciones de frecuencias abiertas -p. e., en porcentajes- en preguntas del tipo ‘¿cuál
es la frecuencia con que tus amigos conducen ebrios los fines de semana?’. Tanto la
frecuencia percibida como la real, obtenida mediante la media o proporción de personas
que directamente dicen realizar la conducta -p. e., el 40% afirman ‘conducir ebrios’-, si
son mayoritarias indican la existencia potencial de una norma social. La frecuencia
percibida de conductas es un indicador de las denominadas normas descriptivas -que es
lo que hacen las personas similares a mí- y suelen predecir la conducta más fuertemente
que las normas sociales prescriptivas -lo que es ‘válido’ o ‘real’, lo que hay que hacer-;
b) La actitud percibida de los miembros del grupo hacia la conducta. Este componente
se mide a través de escalas de Likert mediante preguntas del tipo ‘¿cuál es la actitud de
tus amigos hacia la conducción en estado de embriaguez?’. Una actitud percibida
homogénea y claramente en una dirección -p. e., en contra de la conducción estando
ebrio-, es otro componente del proceso normativo;
c) La norma prescriptiva o subjetiva. Ésta se refiere a la percepción de la presión social
hacia la adopción o no de una conducta. Este componente se mide mediante preguntas
del tipo ‘la mayoría de mis amigos o las personas que me importan creen que no debo
de conducir en estado ebrio’ -1 = nada de acuerdo; 7 = muy de acuerdo-. La opinión
favorable de los otros significativos predice la conducta real, aunque con menos fuerza
que la norma descriptiva, ya que muestra la influencia mediante aprobación o
desaprobación explícita del grupo de referencia; y,
12 Psicología Social, Cultura y Educación
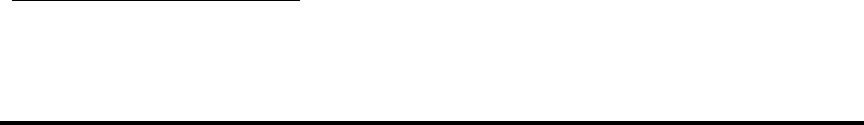
d) La actitud personal. Ésta es la opinión favorable o desfavorable de la persona en
cuestión ante la conducta dada. Por ejemplo, ‘creo que no debo conducir en estado
ebrio’ -1 = nada de acuerdo; 7 = muy de acuerdo-.
En general, las investigaciones han mostrado que la actitud es un componente
más importante que la norma subjetiva para predecir determinadas conductas. Además,
parece ser que la creencia de que el grupo realiza una determinada conducta y las
actitudes positivas hacia ésta se asocian más fuertemente con la conducta real que la
presión social percibida para realizar la conducta
7
.
Normas y Procesos Socio-Cognitivos: Falso Consenso e Ignorancia Pluralista
Existen una serie de procesos cognitivos que van a permitir el funcionamiento de
las normas dominantes contextuales y culturales. Dichos procesos son los fenómenos del
Falso Consenso y de la Ignorancia Pluralista.
Sesgo de Falso Consenso: Mis Actitudes son la Norma
El Falso Consenso se relaciona con la tendencia a proyectar sobre los otros las
propias opiniones, creencias y conductas. Es decir, suponer que otras personas
comparten nuestros puntos de vista o preferencias en mayor grado de lo que, de hecho,
pasa en realidad. En otras palabras, se supone que los otros se parecen más a nosotros de
lo que en realidad es. Según el fenómeno del Falso Consenso, el grupo que comparte o
posee un atributo -sus acciones, opiniones y emociones- tiende a sobrestimar la frecuencia
o prevalencia del mismo con respecto al grupo que no lo posee, es decir, a sobrestimar el
consenso con respecto al atributo dado. Esta tendencia ha sido observada en muchos
contextos diferentes (Sherman, Presson y Chassin, 1984; Suls, Wan y Sanders, 1988). Por
ejemplo, las personas que tienen actitudes anti–gitanas, en comparación con las personas
que no las tienen, tienden a sobrestimar la proporción de gente que muestra esas actitudes
racistas. Además, esta tendencia es más fuerte entre las personas que tienen posturas
minoritarias y en el caso de conductas desviadas de la norma social imperante (Miller y
Prentice, 1996).
Los factores explicativos que se han atribuido a la existencia de este fenómeno
del Falso Consenso son:
a) De accesibilidad y contacto con similares. Se tiende a sobrestimar la frecuencia de
nuestros actos -p. e., tener actitudes anti-gitanas- porque solemos relacionarnos con
personas similares a nosotros, que actúan como nosotros lo hacemos -p. e., nuestros
amigos tienden a manifestar más este tipo de actitudes discriminatorias- y, por tanto, estas
conductas estarían más accesibles en la memoria;
b) De saliencia y focalización de la atención. Nuestros actos son más salientes y vividos
que los actos no elegidos, focalizamos más la atención en ellos, por lo que sobrestimamos
su frecuencia real;
c) Atribución de causalidad. Cuanto más atribuimos la conducta a causas situacionales o
externas, mayor es la tendencia a creer que esa conducta es típica o compartida. Debido al
efecto de actor–observador tendemos a explicar nuestras conductas por el contexto y,
7
Por ejemplo, correlación media longitudinal entre conducta preventiva y actitud r = 0.33; correlación
media longitudinal entre conducta preventiva y norma subjetiva r = 0.16; y, correlación media
longitudinal entre conducta preventiva y norma descriptiva r = 0.33 (Sheeran et al., 1999).
Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 13

como consecuencia, percibimos que tanto nosotros como el resto de las personas actuamos
de forma similar; y,
d) Motivacional. El Falso Consenso permite defender la autoestima proyectando sobre la
mayoría una conducta y haciendo que la persona se sienta normal y no desviada o rara. La
mayoría de la gente quiere creer que los otros están de acuerdo con ellos porque esto
intensifica su confianza en sus propios juicios, acciones o estilos de vida (Marks y Miller,
1987). Además, a mayor gravedad de la conducta, mayor Falso Consenso, siendo la
tendencia más fuerte entre las personas que tienen posturas minoritarias o desviantes. Sin
embargo, por otro lado, no se ha encontrado una relación entre baja autoestima y tendencia
al Falso Consenso, como cabría esperarse de la explicación motivacional, que supone que
la gente con menor autoestima tenderá a mostrar más el Falso Consenso para defenderla
(Whitley, 1998). Además, en los atributos más deseables, la persona puede estar motivada
para percibirse como única (Suls y Wan, 1987). Bajo estas circunstancias, el efecto del
Falso Consenso no aparece (Campbell, 1986).
Las tres últimas explicaciones, es decir, las que hacen referencia a la saliencia y
focalización de la atención, a la atribución de causalidad y a la motivación,
aparentemente, están más vinculadas a efectos de Falso Consenso en opiniones, creencias
y actitudes, más que en conductas. Aunque Mullen y Hu (1988) concluyen de su
meta-análisis que las explicaciones con mayor apoyo empírico son las de saliencia y la
focalización de la atención, otros autores sugieren que los factores motivacionales son más
importantes (Spears, 1995).
Comparación social, Influencia social y Falso Consenso
Para medir el sesgo de Falso Consenso se suele utilizar la comparación de la
estimación subjetiva de la frecuencia que el encuestado dice poseer sobre una actitud o
conducta, y la estimación subjetiva de la frecuencia sobre dicha actitud o conducta que
el encuestado piensa que tienen -o no tienen- los otros. Esto permite constatar si esta
sobreestimación se da o no (Miller y Prentice, 1996). Por ejemplo, un grupo que
manifestaba actitudes anti–gitanas estimaba que el 48% de los sujetos eran racistas. El
otro grupo, que no tenía este tipo de actitudes, estimaba que el 30% de los sujetos eran
anti-gitanos. La diferencia entre ambos (48–30=18%) es una estimación de este sesgo.
Por otro lado, los procesos de comparación e influencia social, fenómenos que
hacen vislumbrar la importancia de las normas sociales, han focalizado la atención de
los investigadores que han tratado de determinar si éstos pueden contribuir en la
decisión de las personas a la hora de embarcarse o no en la realización de una
determinada conducta. Por ejemplo, Graham, Marks y Hansen (1991) sugieren que los
factores sociales son uno de los determinantes más importantes para el consumo de
sustancias por parte de los adolescentes, y más específicamente para el consumo de
alcohol y tabaco (Brown, Classen y Eicher, 1986; Dielman, Campanelli, Shope y
Butchart, 1987).
14 Psicología Social, Cultura y Educación
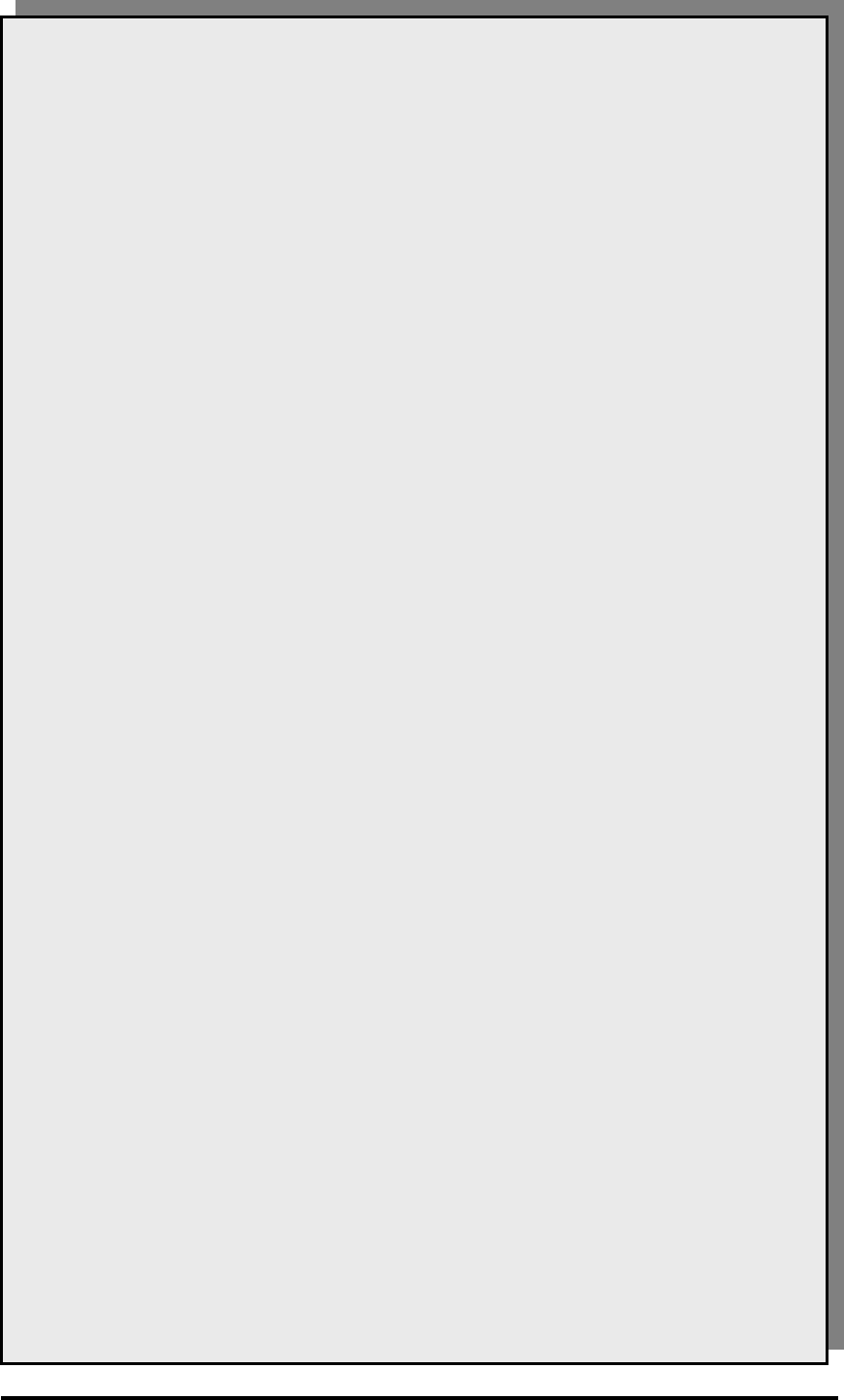
Cuestionario de Conductas íntimas (Ubillos et al., 2003)
1.0. ¿Cuán a menudo te comparas con otras personas para saber cómo de bien te
están yendo las cosas (personalmente, socialmente)?
No me comparo nada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Me comparo mucho
1.1 ¿Cuán probable crees que influencian tu conducta sexual las actitudes y creencias
de tus padres?
Nada importante Moderadamente Muy importante
1 2 3 4 5 6 7
1.2 ¿Cuán probable crees que influencian tu conducta sexual las actitudes y creencias
de tus amigos?
Nada importante Moderadamente Muy importante
1 2 3 4 5 6 7
2. ¿Cuán probable crees que son las siguientes experiencias para una persona similar
a ti (edad, sexo, educación, lugar de residencia, ingresos, actitudes religiosas y
políticas)?
Indica la probabilidad de 1 a 100. Es decir, indica el porcentaje de personas
similares a ti que han vivido esa experiencia.
2.0.- Experiencia coital antes de los 16 años: _____ %
2.1.- Experiencia coital antes de los 18 años: _____ %
2.2.- Relación sexual ocasional con alguien a quien no conocían mucho sin utilizar
contraceptivos: _______ %
3. Indica cuántas de tus amistades más cercanas viven o han vivido las siguientes
experiencias.
Pon el número de personas cercanas que la han vivido y el total. P. e., si
consideras a 7 personas como cercanas y 1 de ellas ha tenido experiencia sexual antes de los
18, pondrías 1/7.
3.0.- Experiencia coital antes de los 16 años: /
3.1.- Experiencia coital antes de los 18 años: /
3.2.- Relación sexual ocasional con alguien a quien no conocían mucho sin utilizar
protección o preservativos: /
4.Por favor dinos cuál es la actitud o la evaluación que percibes o crees que hacen las
personas de tu entorno de estudios (Facultad) sobre las siguientes actividades:
4.0. Experiencia coital antes de los 16 años.
Muy Negativa Negativa Neutra Positiva Muy Positiva
1 2 3 4 5
4.1. Experiencia coital antes de los 18 años.
Muy Negativa Negativa Neutra Positiva Muy Positiva
1 2 3 4 5
Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 15
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
Capitulo X.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.