
Capítulo 1
Desarrollo histórico
de la neuropsicología
©Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.
El estudio acerca de la organización cerebral de la actividad cognoscitiva-comporta-
mental y el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral tiene apenas un
poco más de un siglo, pero el material producido ha sido tan vasto como polémico por
su contenido. Este tipo de análisis ha permitido avances notables en la comprensión
de cómo se organiza el sistema nervioso.
Para simplificar, se distinguirán cuatro periodos en el desarrollo de los conceptos
sobre las relaciones cerebro-actividad cognoscitiva: 1) Periodo preclásico (hasta 1861),
2) periodo clásico (1861-1945, aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial); 3)
periodo moderno o posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945-1975), y 4) periodo
contemporáneo (de 1975 a la fecha; aproximadamente, desde la introducción de las
técnicas imagenológicas contemporáneas).
PERIODO PRECLÁSICO (HASTA 1861)
La primera referencia a una alteración cognoscitiva en caso de daño cerebral, con-
cretamente una pérdida del lenguaje, aparece en Egipto hacia el año 3 500 aC, pero
la primera referencia que reconoce claramente el papel del cerebro en este tipo de
incapacidad se encuentra en el Corpus de Hipócrates (alrededor de 400 aC).
Hipócrates cita dos tipos de alteraciones: los áfonos y los anaudos, como subtipos de
pérdidas del lenguaje. Durante el Imperio Romano, Valerius Maximum describe el
primer caso de alexia traumática. En ese entonces, sin embargo, la actividad cog-
noscitiva tiene más relación con los ventrículos cerebrales que con el propio cerebro
(Benton, 1981).
Durante los siglos XV-XIX se publican informes relacionados sobre todo con
patologías del lenguaje. Antonio Guaneiro habla en el siglo XV de dos pacientes afá-
sicos, uno de los cuales presenta un lenguaje fluente parafásico y el otro una afasia
no fluida. La primera descripción de un caso de alexia sin agrafia se debe a Gerolamo
Mercuriale. Johann Schmitt y Peter Schmitt, en el siglo XVII, se refiere a varios
pacientes afásicos con diferente sintomatología, incluyendo la incapacidad para
denominar y repetir. Durante el siglo XVIII se sabe de diferentes trastornos cog-
noscitivos, especialmente verbales: anomia y jerga (Gesner), agrafia (Linné), capaci-
dad preservada para cantar (Dalin) e incluso disociación en la capacidad de leer en
diferentes lenguas (Gesner).

2
Neuropsicología clínica
Durante el siglo XIX surgen múltiples descripciones vinculadas a las secuelas posi-
bles de daño cerebral sobre la actividad comportamental. Bouillaud distinguió en 1825
dos tipos de patologías del lenguaje, uno articulatorio y otro amnésico, correspondien-
tes en general a las formas motora y sensorial de afasia. En 1843 Lordat propuso una
dicotomía similar al distinguir la pérdida de la capacidad para producir palabras (asiner-
gia verbal) de la pérdida de la capacidad para recordarlas (amnesia verbal). Ogle utilizó
en 1867el término agrafia para referirse a la incapacidad para escribir.
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX Franz Gall formula una nueva doc-
trina particularmente influyente durante el siglo XIX: que los hemisferios cerebra-
les del hombre incluyen varios órganos independientes que sustentan las cualidades
intelectuales y morales. Así, el lenguaje, por ejemplo, depende de la región orbital
de los lóbulos frontales. Esta región crece de manera anormal y conduce a la pro-
trusión de los ojos (“ojos de buey”) en personas con excelente memoria verbal, pero
también con talento para el lenguaje y la literatura. Por lo ingenuo que parece hoy
en día a la luz de los conocimientos científicos actuales, el punto de vista de Gall (fre-
nología) ha sido frecuentemente ridiculizado, sin embargo, no se ha hecho suficien-
te hincapié en el papel decisivo que desempeñó al plantear en forma explícita que
toda la actividad cognoscitiva (por compleja que sea) es resultante de la actividad
cerebral. Gall es el antecesor directo de la neuropsicología.
PERIODO CLÁSICO (1861-1945)
Como parte de un prolongado debate, la Sociedad Antropológica de París presentó a
comienzos de 1861 un cráneo primitivo, con el argumento de que había una relación
directa entre la capacidad intelectual y el volumen limitado del cerebro. En abril de
ese mismo año, falleció un paciente que había sufrido pérdida del lenguaje y que era
objeto de estudio de uno de los miembros de la Sociedad. El examen postmortem
demostró que el enfermo presentaba una lesión grave en la zona frontal posterior, y
Paul Broca presentó este caso para fortalecer un punto de vista localizacionista
(Broca, 1863). Broca sugirió que ya que el paciente había perdido el lenguaje (afe-
mia) luego de una lesión frontal, la capacidad para hablar podía localizarse en la por-
ción inferior posterior del lóbulo frontal, al menos en este caso. Naturalmente, su
afirmación desencadenó un gran debate, y un informe posterior de casos similares
terminó por reforzarla. Más tarde, Broca llamó la atención del mundo científico al seña-
lar que sólo el hemisferio izquierdo se alteraba en caso de pérdida del lenguaje. Agregó
que cuando un paciente perdía el habla, la patología se localizaba en el hemisferio
izquierdo, en tanto que las lesiones que afectaban la misma región del hemisfe-
rio derecho no producían la pérdida de la capacidad lingüística. Broca declaró en
1865 que “La afemia se relaciona con lesiones de la tercera circunvolución frontal
del hemisferio izquierdo del cerebro”. Actualmente se sabe que este dramático
hallazgo se había dado a conocer unos 25 años atrás por Dax, cuyo trabajo nunca fue
publicado y permaneció en el anonimato hasta la época de Broca.

Desarrollo histórico de la neuropsicología 3
©Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.
Hubo un intenso debate por la manera en que se debía denominar esta alteración
en el lenguaje, inicialmente designada por Broca como afemia. Lordat empleó pre-
viamente el término alalia, y Trousseau (1865) desaprobó el término de afemia porque,
en su opinión, era sinónimo de infamia, y propuso entonces la palabra afasia. Esta
última terminó por imponerse.
El segundo gran avance en el enfoque localizacionista del lenguaje —y por ende,
de toda la actividad cognoscitiva— ocurrió con la publicación de la tesis doctoral de
un estudiante alemán, Karl Wernicke, en 1874. Wernicke propuso la existencia de dos
tipos de afasia: motora y sensorial, separables clínicamente y apoyó su punto de vis-
ta en correlaciones clínico/anatómicas. Posteriormente postuló un tercer tipo de afa-
sia, la afasia de conducción, basándose en la descripción diagramática de las áreas del
cerebro que participan en el lenguaje. Más tarde, junto con Lichtheim, dio a conocer
un modelo de clasificación de las afasias al que se conocería como el esquema de
Lichtheim-Wernicke.
Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la bús-
queda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasia
como el empleo de diagramas para “explicar” las alteraciones en el lenguaje. En esa
época surgió una serie de esquemas y clasificaciones de diferentes síndromes neu-
ropsicológicos. Los localizacionistas suponían que áreas específicas del cerebro
(“centros”) se relacionaban con aspectos particulares de la actividad psicológica, y
“demostraban” este supuesto al correlacionar defectos específicos y exámenes
postmortem, señalando que la patología se localizaba en sitios específicos del cere-
bro. Tales hallazgos clínicos solían expresarse con el lenguaje psicológico de la épo-
ca (imágenes auditivas, impercepción, esquemas verbales, ceguera psíquica, etc.), y
las asociaciones clínico-anatómicas hacían referencia a los efectos de la patología
cerebral sobre estas supuestas funciones. Así, se propuso un centro glosoquinético, un
centro de la escritura, un centro de las imágenes auditivoverbales, un centro de la lectu-
ra, etc., supuestamente demostrables a través de correlaciones clínico-anatómicas.
Entre los investigadores que apoyaron este enfoque inicial debe mencionarse a
Lichtheim (1885), Charcot (1877), Bastian (1898), Kleist (1934) y Nielson (1936).
La primera descripción sobre alteraciones perceptuales consecuentes al daño
cerebral la realizó Munk en 1881, quien observó que los perros con daño parcial y
bilateral de los lóbulos occipitales no podían reconocer —o reaccionar adecuada-
mente ante— los objetos ya conocidos, aunque sí podían evitar los obstáculos colo-
cados en su camino. Munk interpretó esta incapacidad visual —no propiamente una
ceguera— como una pérdida de la memoria de las imágenes de la experiencia visual
previa, y la denominó ceguera psíquica. Lissauer (1890) presentó una primera descrip-
ción detallada de este fenómeno en seres humanos. Freud (1891) propuso el nom-
bre agnosia, que finalmente reemplazó al de “ceguera psíquica” utilizado por Munk;
asimbolia, empleado por Finkelnburg en 1870, e impercepción, propuesto por Jackson
en 1864. Más tarde, por agnosia no sólo se hacía referencia a alteraciones percep-
tuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas

4
Neuropsicología clínica
(agnosias auditivas) y a los trastornos perceptuales somatosensoriales (agnosias
táctiles), a la falta de percepción del propio cuerpo (agnosias somáticas o asomatog-
nosias) y a la carencia de reconocimiento espacial (agnosias espaciales).
Cuando estaban vigentes las correlaciones clínico-anatómicas, un grupo impor-
tante de investigadores se adhirió a otro punto de vista muy diferente sobre los tras-
tornos consecuentes al daño cerebral, a partir de una interpretación más holística y
global sobre el cerebro. Hughlings Jackson (1864), neurólogo inglés, abordó estas
alteraciones cognoscitivas desde un punto de vista dinámico y psicológico, más que
estático y neuroanatómico; se refirió a lo que denominó síntomas de decremento
—pérdida específica resultante del daño— y síntomas de incremento —aumento de
otras funciones como consecuencia del decremento de una función particular— en
caso de daño cerebral; lo que encontramos en el paciente no es sólo el efecto de la
lesión en un sitio particular del cerebro, sino lo que resulta de los cambios globales
que ha sufrido el cerebro. Aunque la opinión de Jackson fue rechazada durante
muchos años y no se integró a la literatura, finalmente logró una influencia conside-
rable. De igual manera, Sigmund Freud, en su monografía sobre las afasias publica-
da en 1891, mostró una gran influencia de Jackson y criticó abiertamente a los
“constructores de diagramas”. Su trabajo, sin embargo, mereció muy poca atención,
pues se vendieron únicamente 257 copias en diez años; hasta 1906, cuando se llevó
a cabo la presentación dramática de Pierre Marie, el punto de vista holístico recibió
poca atención. Marie presentó un artículo al que tituló, con irreverencia “La terce-
ra circunvolución frontal no desempeña ningún papel especial en las funciones del
lenguaje”, el cual le permitió continuar con la polémica. Entonces se efectuó un
debate similar al de 1861, en el que Dejerine, un defensor del punto localizacionista
clásico, se opuso al punto de vista holístico de Marie. Aunque no hubo acuerdos
importantes, el punto de vista holístico se consolidó, y logró un número importante
de adherentes durante la primera parte del siglo XX, entre los cuales debe mencio-
narse a Head (1926), Wilson (1926), Pick (1931), Weisenburg y McBride (1935),
Wepman (1951) y Bay (1962).
En 1900 Liepmann introdujo el concepto de apraxia, para indicar la incapacidad
de realizar determinados movimientos por orden verbal, sin que hubiera parálisis
de la extremidad correspondiente. Sin embargo, ya en 1871 Steinthal se había refe-
rido a la falta de relación entre los movimientos y el objeto a que conciernen, y en
1880 Gogol había señalado que la utilización errónea de los objetos puede originar-
se en trastornos gnósicos. Posteriormente, Wernicke (1874) utilizó el término desa-
parición de las representaciones motrices para describir la incapacidad de realizar
movimientos previamente aprendidos. Finkelnburg (1885) se refirió a la asimbolia
como la imposibilidad de utilizar los signos convencionales, tanto del lenguaje como
de otros sistemas simbólicos; en consecuencia, puede haber diferentes formas de
asimbolia; por su parte, Meynert (1890) hizo mención de la asimbolia motriz, es
decir, la incapacidad de utilizar objetos debido a una imposibilidad en el “surgimien-
to de las imágenes de inervación”. Pese a todo, se reconoce a Liepmann como el

Desarrollo histórico de la neuropsicología 5
©Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.
autor del concepto de apraxia. Además (1900), distinguió tres tipos diferentes de
apraxia: melocinética, ideomotora e ideacional
Se cree que Rieger (1909) fue el primer investigador que llamó la atención sobre el
hecho de que algunos pacientes con daño cerebral tienen dificultades para ensamblar
objetos. Más tarde, Kleist (1912), y, posteriormente Poppelreuter (1917), hablaron de
apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar
actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, como dibujar, y
que es evidentemente diferenciable de la apraxia idemotora. Diez años más tarde, el
propio Kleist aportó el término apraxia construccional para designar las alteraciones en
las actividades formativas —como ensamblar objetos, construir figuras o hacer dibu-
jos—, en las cuales la forma espacial del producto es inadecuada, sin que exista apraxia
para los movimientos simples (apraxia ideomotora); y haya, en cambio, una buena per-
cepción visual de formas y suficiente capacidad para localizar los objetos en el espacio.
No se trata propiamente de una apraxia ni de una agnosia, por lo que algunos autores
consideraron más adecuado calificarla como una apractoagnosia (Lange, 1936).
En la década de 1920 se distinguen nuevos tipos de alteraciones en la organiza-
ción de los movimientos. Marie et al., (1922) utilizaron el término planotopoquinesia
para referirse a un síndrome que incluye no sólo las dificultades para orientar los
movimientos espaciales necesarios para vestirse, sino también trastornos en el cál-
culo y en la orientación en mapas. Posteriormente, esta dificultad para orientar los
movimientos necesarios para vestirse fue analizada por Brain (1941), quien se refie-
re a una forma específica de apraxia del vestirse, es decir, la incapacidad para ubicar
sin error la vestimenta en el propio cuerpo.
Henry Head (1926) presenta una aproximación clínico-psicológica en el estudio
de las afasias. Sin embargo, muchos afasiólogos, cuyos puntos de vista pueden con-
siderarse como clínico-psicológicos, reconocen que el daño en ciertas áreas neuro-
anatómicas se asocia de manera consistente con ciertas formas de sintomatología
afásica, pero su aproximación al lenguaje realza más la evidencia psicológica y lin-
güística que los hallazgos neurológicos o anatómicos. La mayoría de los “holistas”
mencionados emplea correlaciones psicológicas para aproximarse al problema clíni-
co de las secuelas del daño cerebral.
Von Monakow (1914) afirmó que no existen afasias (o amnesias o agnosias o
apraxias), sino pacientes afásicos (o amnésicos o agnósicos o apráxicos). Postuló que
toda patología cerebral se acompaña de una gran área circundante alterada (efecto de
diasquisis), responsable de la variabilidad en los cuadros clínicos observados. Aceptó
que las lesiones en áreas específicas del cerebro daban lugar a síndromes específi-
cos, pero consideró que la diasquisis podía comprometer porciones tan variables del
cerebro como para imposibilitar, en casos particulares, la localización de la patología
subyacente a la función alterada. Desde entonces el concepto de diasquisis ha teni-
do una importancia especial.
Los psicólogos de la gestalt, mejor ejemplificados por Goldstein (1948) y Conrad
(1949), promovieron el enfoque holístico en neuropsicología. El daño cerebral

6
Neuropsicología clínica
interfiere con la función básica (gestalten), con una sintomatología variable derivada
de las variaciones en la alteración de toda la organización cerebral. El enfoque ges-
táltico substituyó los conceptos psicológicos de las teorías neuroanatómicamente
basadas y tuvo una gran influencia en todas las esferas de la psicología, incluyendo
las referentes a las alteraciones del lenguaje. El apoyo científico para el enfoque
holístico provino también de la experimentación animal de Lashley (1929), cuyos
trabajos iniciales sugirieron que la función cerebral no era el producto de una estruc-
tura neuroanatómica específica, sino que resulta de la participación integrada de una
masa extensa de tejido cerebral. Lashley y sus seguidores incorporaron mediciones
estrictas y técnicas observacionales en psicología, pero finalmente, estos estudios
terminaron por afirmar la importancia de estructuras cerebrales específicas en dife-
rentes funciones psicológicas. Aun cuando la mayoría de los estudios contemporá-
neos sobre las afasias se niegan a aceptar el punto de vista gestáltico propuesto
inicialmente, algunos autores mantienen todavía cierta posición holística, o bien
aceptan aspectos del enfoque dinámico, holístico. Su influencia continúa siendo, en
alguna medida, importante.
Hacia mediados del siglo XIX ya se había descrito la mayoría de los síndromes
neuropsicológicos, y se conocía suficientemente la participación de cada hemisferio
cerebral en diferentes procesos neuropsicológicos
PERIODO MODERNO (1945-1975)
Durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, no sólo en los países euro-
peos sino en el resto del mundo, el número creciente de pacientes heridos de guerra con
alteraciones cognoscitivas resultantes de lesiones cerebrales incrementó la demanda de
procedimientos diagnósticos y rehabilitativos. El primer resultado importante de la pos-
guerra fue la aparición del libro de A.R. Luria, La afasia traumática, publicado en
ruso en 1947 y en inglés en 1970, que presenta una serie de propuestas originales
acerca de la organización cerebral del lenguaje y de su patología, con base en la
observación sistemática de centenares de heridos durante el conflicto bélico. La
influencia de Luria en las interpretaciones teóricas y clínicas de las afasias ha sido inmen-
sa. Sus puntos de vista se sistematizaron posteriormente en otras obras suyas, como El
cerebro humano y los procesos psicológicos (1966), Las funciones corticales superiores en
el hombre (1976), El cerebro en acción (1974) y Fundamentos de neurolingüística (1976).
Luria adoptó un punto de vista intermedio entre el localizacionismo y el antiloca-
lizacionismo. Para él, los procesos psicológicos representan sistemas funcionales
complejos que requieren de muchos eslabones diferentes para su realización normal.
En condiciones normales, existe la participación simultánea de múltiples áreas cor-
ticales, y cada una de éstas se especializa en una forma particular de procesar la
información; sin embargo, dicho procesamiento específico puede participar en dife-
rentes sistemas funcionales. Así, por ejemplo, la primera circunvolución temporal
del hemisferio izquierdo participa en la discriminación fonológica, y su daño implica

Desarrollo histórico de la neuropsicología 7
©Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.
dificultades en todos los sistemas funcionales que requieren de la discriminación
fonológica. Por ello, Luria propone una clasificación de los trastornos afásicos basada
en los diferentes niveles en que el lenguaje se encuentre alterado. También propone
una metodología para evaluar los trastornos neuropsicológicos con base en el análisis
de los errores: el criterio de correcto-incorrecto en una prueba no es tan importan-
te como el análisis de las características de los errores producidos por el paciente y de
los errores asociados con otras habilidades cognoscitivas (análisis sindromático).
Desde mediados de los años 60, N. Geschwind y el denominado Grupo de Boston
dirigieron las interpretaciones clínicas y teóricas de los procesos cognoscitivos en gene-
ral, tanto en los Estados Unidos como en gran parte del mundo occidental. Geschwind
expuso una explicación de los síndromes corticales con fundamento en la transmisión
de información entre centros corticales. En décadas recientes, este enfoque conexio-
nista ha tenido una gran influencia. En este sentido, Geschwind publicó en 1962 su pri-
mer artículo, y en 1965 apareció su trabajo más representativo: “Disconnection
Syndromes in Animals and Man”. Ese mismo año organizó, en el Boston Veterans
Administration Hospital, el Centro de Investigación de las Afasias, que no sólo dirigió
las interpretaciones teóricas y las aproximaciones clínicas a las afasias, sino que tam-
bién preparó a una pléyade de neuropsicólogos llegados de todo el mundo. Además de
sus interpretaciones de los síndromes corticales como síndromes de desconexión,
Geschwind desarrolló las ideas clásicas de Wernicke, de modo que su clasificación de
los trastornos afásicos sigue claramente la interpretación de Wernicke-Lichtheim.
Durante este periodo, se desarrolla en diferentes países la investigación en neu-
ropsicología. En Francia, Henri Hécaen (1962, 1964, 1976; Hécaen y Albert, 1978) rea-
liza importantes contribuciones prácticamente en todas las áreas de la neuropsicología,
pero sobre todo en el estudio de la asimetría cerebral y la organización del lenguaje. En
Italia, De Renzi, Vignolo y Gainotti trabajan en torno a los trastornos afásicos del len-
guaje, habilidades construccionales y espaciales. Poeck, en Alemania, realiza aportes
significativos en múltiples áreas, particularmente en el campo de las afasias y las
apraxias. En 1958 se crea en el Instituto de Neurología de Montevideo (Uruguay) el
llamado Laboratorio de Afecciones Corticocerebrales. En Inglaterra, Weigl,
Warrington y Newcombe abordan los problemas del lenguaje, así como las alteracio-
nes perceptuales. En España se crea, con la dirección de Barraquer-Bordas, un
importante grupo de trabajo especializado en neuropsicología. Y en general, en todos
los países europeos se forman grupos de investigación dedicados al análisis de la
organización cerebral de la actividad cognoscitiva. En esos tiempos la neuropsicolo-
gía se establece definitivamente como un área de actividad científica y profesional.
PERIODO CONTEMPORÁNEO (DESDE 1975)
Desde mediados de 1975 la neuropsicología ha tenido un crecimiento notorio. De hecho,
se considera el área con mayor desarrollo dentro de la psicología y dentro de las neu-
rociencias en general. Estos avances se podrían sintetizar en siete puntos diferentes:

8
Neuropsicología clínica
1) Surgimiento de las imágenes cerebrales.
2) Utilización de pruebas estandarizadas en el diagnóstico.
3) Desarrollo del área de la rehabilitación neuropsicológica.
4) Profesionalización de la neuropsicología.
5) Aumento en el número de publicaciones.
6) Integración conceptual.
7) Ampliación del campo de trabajo.
La incorporación y difusión de las técnicas imagenológicas contemporáneas, en
especial la escanografía cerebral o la tomografía axial computarizada (
TAC ), implicó una
verdadera revolución en todas las ciencias neurológicas. Muchos conceptos acerca de
la organización cerebral de la actividad cognoscitiva fueron redefinidos al menos par-
cialmente. En el campo de la neuropsicología se obtuvieron correlaciones clínico-ana-
tómicas más precisas para diferentes síndromes y se incorporaron nuevas distinciones
y clasificaciones (vg., Kertesz, 1983, 1994; Damasio y Damasio, 1989). No sólo se pro-
ponen diferentes subtipos para diversos síndromes neuropsicológicos, sino también
las áreas “no clásicas” en neuropsicología (en particular las estructuras subcorticales)
resultan muy atractivas por su posible participación en procesos cognoscitivos. El
interés en la patología del lenguaje se extiende mas allá del área perisilviana clásica del
lenguaje descrita por Dejerine. Aun cuando no se dispone de respuestas definitivas y
el debate continúa, se ha presentado en cierta medida un replanteamiento general acer-
ca de la organización cerebral de la actividad cognoscitiva/comportamental.
Durante la década de 1990 se fortalece la investigación con el empleo de imágenes no
ya anatómicas sino funcionales, en particular la resonancia magnética funcional (
fMRI, por
sus siglas en inglés) y la tomografía por emisión de positrones (
PET), que han permitido
visualizar la actividad cerebral durante la realización de diferentes tareas cognoscitivas
(por ejemplo, hablar, leer, pensar en palabras, etc.). Asimismo, surge un nuevo mode-
lo en la interpretación de la organización cerebral de la cognición, el denominado
“modelo funcional”. Hasta este momento se había utilizado un “modelo lesional”.
Se recurre igualmente al uso creciente de procedimientos estandarizados de eva-
luación, lo cual representa un intento por utilizar un lenguaje común en neuropsico-
logía. Algunas pruebas y baterías de pruebas de evaluación han llegado a utilizarse en
diferentes países, como la Batería Neuropsicológica de Halstead-Reitan, la Batería
Neuropsicológica de Luria-Nebraska, el Neuropsi, la Escala de Memoria de Wechsler,
la Prueba de Boston para el Diagnóstico de las Afasias, la Prueba de Clasificación de
Wisconsin, la Figura Compleja de Rey-Osterrieth, etc. También se han dedicado
esfuerzos a la normalización y estandarización de estas pruebas de diagnóstico, tan-
to en poblaciones normales como en las patológicas.
La rehabilitación de las secuelas cognoscitivas de lesiones cerebrales en gene-
ral (la desaparición de las alteraciones no sólo afásicas, sino también amnésicas, aprá-
xicas, agnósicas, comportamentales, etc.) ha generado un enorme interés en los últimos
años. Ha surgido también una nueva área de trabajo, conocida como rehabilitación
cognoscitiva o rehabilitación neuropsicológica, que procura introducir procedimientos
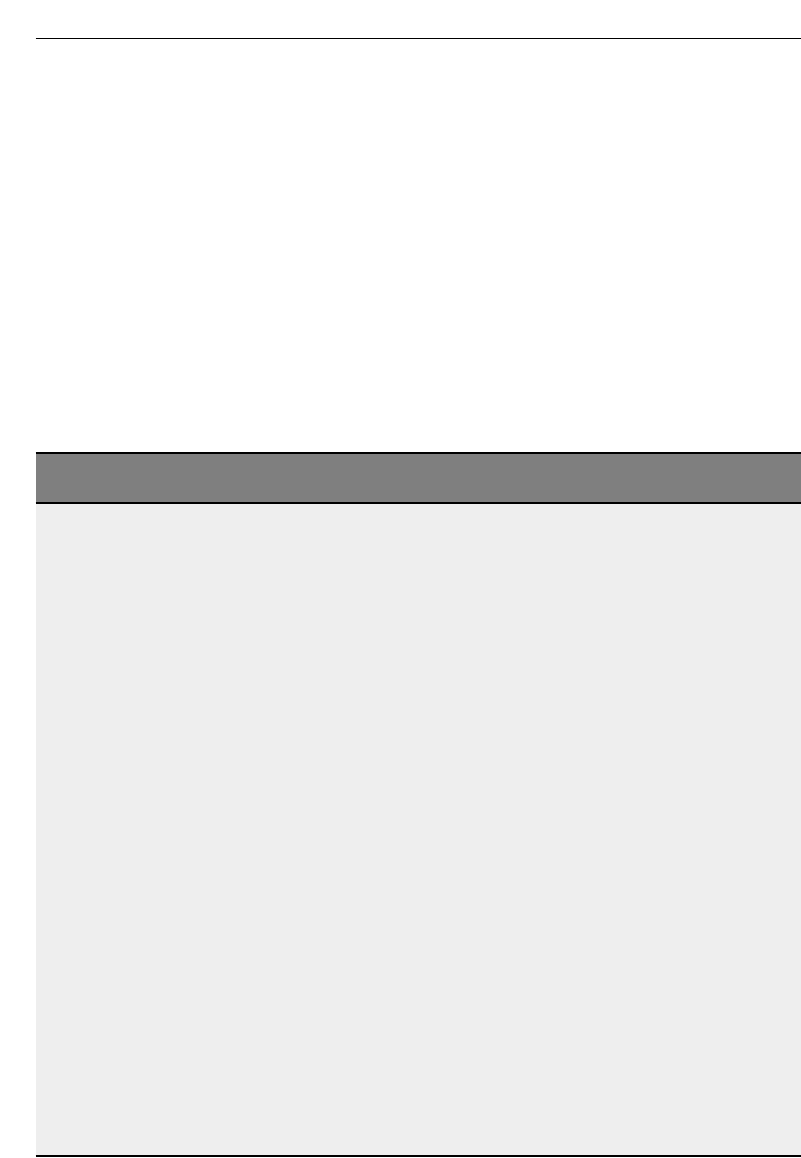
Neuropsychologia
1962 Pergamon Press
Cortex
1964 Masson
Brain and Language
1976 Academic Press
The Behavioral and Brain Sciences
1978 Cambridge University Press
Journal of Clinical and
1979 Swets y Zeitlinger
Experimental Neuropsychology
Brain and Cognition
1982 Academic Press
Cognitive Neuropsychology
1984 Lawrence Erlbaum Associates
Developmental Neuropsychology
1985 Lawrence Erlbaum Associates
Journal of Neurolinguistics
1985 Pergamon Press
Archives of Clinical
1986 Pergamon Press
Neuropsychology
Aphasiology
1987 Taylor y Francis
Neuropsychology
1987 Taylor y Francis, APA
The Clinical Neuropsychologist
1987 Swets Publishing Service
Behavioral Neurology
1988 Clinical Neuroscience Publishers
Neuropsychiatry, Neuropsychology
1988 Raven Press
and Behavioral Neurology
Neuropsychological Rehabilitation
1991 Lawrence Erlbaum Associates
Neuropsychological Review
1991 Plenum Press
Applied Neuropsychology
1994 Munksgaard
Child Neuropsychology
1995 Swets Publishing Service
Aging and Cognition
1995 Swets Publishing Service
Journal of the International
1995 Cambridge University Press
Neuropsychological Society
Neuropsychologia Latina
1995 Masson
Neuropsicología, Neuropsiquiatría
1999 ALAN, Grupo de Neurociencias
y Neurociencias
Revista Argentina de Neuropsicología
2003 SONEPSA
Acta Neuropsychologica
2003 Soc. Polaca de Neuropsicología
Desarrollo histórico de la neuropsicología 9
©Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.
remediales en pacientes con daño cerebral no sólo en relación con las alteraciones
del lenguaje, sino también con respecto a los trastornos cognoscitivos asociados
(memoria, percepción, atención, etc.) (vg., Meier y Diller, 1987; Ostrosky et al.,
1996; Sohlberg y Mateer, 1989). Por su parte, la terapia del lenguaje o fonoaudiolo-
gía se ha reforzado con el trabajo de muchos neuropsicólogos dedicados a la rehabi-
litación cognoscitiva. El empleo de computadores en el área de la rehabilitación
representa un avance potencialmente muy valioso en esta dirección.
Durante los últimos años, la cantidad de publicaciones internacionales —tráte-
se de libros o de revistas especializadas— ha crecido en forma sorprendente, dando
testimonio de la importancia cada vez mayor de la neuropsicología dentro del mun-
do científico contemporáneo (véase cuadro 1-1).
CUADRO 1-1. Principales revistas internacionales de neuropsicología
Revista Año Editorial

10
Neuropsicología clínica
El área del campo de estudio de la neuropsicología se ha extendido notoriamen-
te en estos últimos años para incluir no sólo el análisis de las alteraciones cognosci-
tivas y comportamentales asociadas con el daño cerebral, sino también el estudio de
los problemas infantiles asociados con el desarrollo, los fenómenos correlativos al
envejecimiento, el análisis de las demencias, y la neuropsicología de los estados psi-
copatológicos. Nuevas patologías han requerido asimismo el análisis de la neuropsico-
logía; tal es el caso del sida. Los escenarios laborales han crecido de manera notable, y
la neuropsicología juega un papel importante en los hospitales y en las escuelas, las
cárceles, los hogares de ancianos, etcétera.
Progresivamente, se ha constituido un cuerpo de conocimientos básicos en neu-
ropsicología, el cual se aproxima a una integración conceptual. En años recientes han
surgido diferentes modelos teóricos, y actualmente se trata de integrar las observa-
ciones obtenidas en pacientes con patologías cerebrales con otras más resultantes
de imágenes funcionales del cerebro (“método lesional” y “método funcional”). Las
discrepancias sobre la interpretación teórica de la organización cognoscitiva en el
cerebro son cada vez menores.
A futuro, se prevee:
1) Una ampliación ulterior del campo de trabajo.
2) Una consolidación del perfil profesional.
3) Una mayor aproximación a la psiquiatría (neuropsiquiatría), a la rehabilitación
y a los temas educacionales.
4) Una mejor comprensión de los factores culturales y educacionales.
5) Una mayor sofisticación en los procedimientos diagnósticos.

capitulo 8.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.