
Unión concubinaria
1. Antecedentes en el Derecho Uruguayo.
Son escasas las menciones que se hicieron sobre el concubinato en el derecho
uruguayo, el Código Civil apenas lo recogía en el art. 148 (actualmente
modificado) como causal para la Separación de Cuerpos y el Divorcio, y disponía
que la separación sólo podría tener lugar: “Por el adulterio de la mujer en todo
caso, o por el del marido cuando lo cometa en la casa conyugal o cuando se
produzca con escándalo público, o tenga el marido concubina”.
También el art. 241 del Código Civil hoy derogado por el Código de la Niñez y la
Adolescencia hacía mención al concubinato en sede de investigación de la
paternidad cuando establecía que: “el presunto padre haya vivido en concubinato
notorio con la madre durante el período de la concepción”.
Luego de esto pocas leyes hicieron mención al concubinato, ya que prácticamente
el legislador nacional no se ocupó del tema hasta ahora.
Por último un posible argumento que se sostenía para afirmar la existencia y
protección del concubinato era el art. 40 de la Constitución, el cual dispone que “la
familia es la base de la sociedad” no haciéndose diferencia entre legítima y la
proveniente de una unión concubinaria.
2. Ámbito de aplicación de la ley.
Esta ley se aplica a todas las uniones concubinarias, de cinco años o más, de
convivencia ininterrumpida. Esto sin perjuicio de la regulación de las uniones de
hecho que no están incluidas en la ley. Art. 1 Ley 18.246.
3. ¿Qué se entiende por Unión Concubinaria?
La ley define a los efectos de la misma a la unión concubinaria como: “la situación
de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su
sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva
de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar
unidas por matrimonio entre sí y que no resulta alcanzada por los impedimentos
dirimentes establecidos en los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del Artículo 91 del Código
Civil .” Art. 2 Ley 18.246.
Vamos a desglosar rápidamente ésta definición y analizarla paso por paso:
La ley hace referencia a una situación de hecho derivada de la comunidad de vida
de dos personas. Esta situación de hecho está marcada por una relación afectiva
entre las dos personas que integran dicha relación. Al decir comunidad de vida,
creemos que supone una relación more uxorio (con apariencia de matrimonio), es
decir que, las personas deben compartir el lecho, techo y mesa.
La principal innovación de esta ley es incluir a las parejas homoafectivas,
reconociéndole derechos a los que se refiere esta ley. Se trata de cualquier
persona, no se hace distinción por sexo, identidad u opción sexual.
Esta relación entre las dos personas tiene varios caracteres, primero debe ser
afectiva de índole sexual, hace referencia a las parejas homosexuales y
heterosexuales, necesariamente tiene que ser de carácter sexual. Tiene que ser
exclusiva y singular es decir, y sin decirlo la ley de manera expresa, la pareja se
debe fidelidad mutua; y además debe ser la única relación de ese carácter que
tengan las personas que la integran. Además debe ser estable y permanente, es
decir ininterrumpida durante cinco años o más, no deben haber separaciones de
larga duración, debe ser una pareja con estabilidad y permanencia suficiente para
ser reconocida.
La relación no debe estar alcanzada por los llamados impedimentos dirimentes
para el matrimonio del art. 91 del Código Civil. Es decir, para formar una unión
concubinaria el hombre debe tener 14 años cumplidos y la mujer doce años, en
todos los casos. Debe contarse con el consentimiento de ambas personas, no se
reconoce la unión entre parientes en línea recta (padres con hijos, nietos con
abuelos, etc.) por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o natural (legítimo
cuando los hijos nacen del matrimonio y natural cuando nacen fuera de él), y en
línea transversal entre hermanos legítimos o naturales.
4. Derechos que confiere la Unión Concubinaria
La ley dispone que los concubinos se deben asistencia personal y material,
también están obligados a contribuir a los gastos del hogar según su situación
económica. La asistencia personal y material, se asimila a lo que son los auxilios
recíprocos, ya conocidos para el matrimonio. Esta afirmación se reafirma con el
inciso segundo del art. 3 de la Ley 18.246 que dice que los auxilios recíprocos
subsisten aun después de concluida la relación, por un período no mayor al que
duró la relación. Por ejemplo: si un concubino o concubina necesita de los auxilios
del otro y el vínculo concubinario duró seis años, el concubino o concubina que
está en condiciones de prestarlos, deberá hacerlo por un período no mayor a seis
años.
En especial los auxilios recíprocos se relacionan con los alimentos, entendemos
por alimentos no sólo la casa y comida, sino el vestido, el calzado, las medicinas y
salarios de los médicos y asistentes, en caso de enfermedad. Se comprende
también la educación, cuando el alimentario es menor de veintiún años. Art. 121
Código Civil.
Presentada una demanda de alimentos, la parte demandada podrá excepcionarse
cuando la demandante haya sido condenada por la comisión de uno o más delitos
en perjuicio de ésta o sus parientes hasta el tercer grado en la línea descendente,
ascendente o colateral. Comprobados estos extremos, el Juez desestimará sin
más trámite la petición impetrada. Art. 3 inc. 3 Ley 18.246.
En las mismas condiciones del inciso anterior y cuando los hechos se produzcan
una vez concedida la prestación alimentaria, el Juez, a petición de parte, decretará
el cese de la referida prestación. Art. 3 inc. 4 Ley 18.246.
También se establecen derechos hereditarios y de seguridad social que serán
analizados en los apartados correspondientes.
5. Reconocimiento de la Unión Concubinaria.
La Unión Concubinaria por si sola no confiere los derechos a los que hace
mención la ley en estudio, sino que se requiere para la aplicación del régimen de
unión concubinaria el reconocimiento en vía judicial de la misma.
El reconocimiento puede ser durante la unión, o luego de extinguido el vínculo por
separación voluntaria o muerte de uno de los concubinos.
Están legitimados (autorizados legalmente) para entablar el reconocimiento ante
los tribunales: primero los concubinos, actuando conjunta o separadamente; y
segundo cualquier interesado que justifique sumariamente la razón de su interés
(por ejemplo: ser heredero del concubino), que a su vez podrá promover la acción
de reconocimiento de la unión concubinaria, una vez declarada la apertura legal
de la sucesión de uno o ambos concubinos.
Por el reconocimiento judicial se forma una sociedad de bienes entre los
concubinos, salvo que estos dispongan otro régimen para sus bienes. A su vez, no
sólo se otorgan derechos sobre los alimentos entre concubinos, sino que también
se confieren derechos hereditarios. Es decir que se abre un campo aun
inexplorado en el derecho sucesorio, el concubino o sus herederos con derechos
hereditarios, concurriendo con los demás herederos.
El reconocimiento se tramitará por un procedimiento llamado voluntario (donde no
hay conflicto) art. 402 y ss. del Código General del Proceso. En todos los casos

los concubinos que inician el procedimiento deberán proporcionar al tribunal el
nombre y domicilio de las personas cuyos derechos patrimoniales derivados de
una sociedad conyugal o de otra unión concubinaria, puedan verse afectados por
el reconocimiento (artículos 404 y siguientes del Código General del Proceso ).
De haber conflicto se seguirá por otro procedimiento llamado extraordinario, en el
cual hay una participación preceptiva del Ministerio Público.
El registro de las uniones concubinarias se hará en el Registro Nacional de Actos
personales “Sección Uniones Concubinarias” donde se registrarán: a) los
reconocimientos judiciales de concubinatos, b) las constituciones de sociedades
de bienes derivadas del concubinato, c) los casos de disolución judicial del
concubinato, con excepción de la muerte de uno de los concubinos. Arts. 12 y 13
Ley 18.246.
6. Sociedad de Bienes
El objeto principal del reconocimiento es: por un lado determinar la fecha de
comienzo de la unión, y por otro la indicación de los bienes que hayan sido
adquiridos a expensas del esfuerzo o caudal común para determinar las partes
constitutivas de la nueva sociedad de bienes.
Es decir con el reconocimiento nace también una sociedad de bienes entre los
concubinos, que supone la sujeción de esa sociedad a lo establecido para la
sociedad conyugal de bienes, en cuanto sea aplicable. También nacen las
prohibiciones que rigen respecto a la contratación entre cónyuges, como por
ejemplo la del art. 1675 del Código Civil que establece que “Es nulo el contrato de
compraventa entre cónyuges no separados de cuerpos”. En este caso se aplicaría
a la compraventa entre las personas de un vínculo concubinario no disuelto.
De todos modos los concubinos de común acuerdo pueden optar por otras formas
de administración de los derechos y obligaciones que se generen durante la
vigencia de la unión concubinaria. Art. 5 inc. 2. Ley 18.246 Es decir, que podrían
optar por tener cada uno su patrimonio por separado.
Con el nacimiento de esta sociedad, se disuelven las anteriores sociedades de
bienes, ya sea de matrimonio o de otra unión concubinaria anterior que tengan los
concubinos de la actual unión concubinaria.
7. Derecho de la concubina y del concubino a la Seguridad Social.

El art. 14 de la Ley 18.246 reconoce derecho a la pensión de sobrevivencia que
establece el art. 25 de la Ley 16.713 de 3 de setiembre de 1995, por medio de
agregar un numeral más el E) que establece como beneficiarios a los concubinos,
el artículo dice de éste modo: “Las concubinas y los concubinos, entendiéndose
por tales las personas que, hasta el momento de configuración de la causal,
hubieran mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos
cinco años en unión concubinaria de carácter exclusivo, singular, estable y
permanente, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual y que
no resultare alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los
numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 91 del Código Civil ". Las parejas que se ven
incluidas en éste régimen son las del art. 2 de la ley 18.246, ya que se repite la
definición antes propuesta.
También se sustituye el artículo 26 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de
1995, con la redacción parcialmente introducida por la Ley Nº 16.759 , de 4 de
julio de 1996, y se establecen los términos y condiciones en que los concubinos se
convierten en beneficiarios. Los concubinos deberán acreditar la dependencia
económica del causante o la carencia de ingresos suficientes.
La Ley 18.246 hace especial hincapié en proteger a la concubina mujer cuando
dice: “Tratándose de las viudas y de las concubinas, tendrán derecho al beneficio
siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000 (quince mil
pesos uruguayos)”.
Cuando se trata de beneficiarias viudas y de beneficiarias concubinas, que tengan
cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que
cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá
durante toda su vida. Esto último hace mención a las beneficiarias mujeres,
también se incluyen a los beneficiarios hombres pero con una condición, gozarán
igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto
de los mismos las causales de término de la prestación que se establecen en el
art. 26 de la Ley 16.713.
Para los concubinos el derecho a pensión se pierde en los siguientes casos:
cuando el concubino contrae matrimonio; cuando el beneficiario se hallase al
momento del fallecimiento del causante en algunas de las situaciones de
desheredación o indignidad previstas en los artículos 842 , 899 , 900 y 901 del
Código Civil ; cuando mejorase la fortuna del beneficiario.
El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere
correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo
equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad total. Si el causante

estuviere ya jubilado o percibiendo el subsidio transitorio por incapacidad parcial,
el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad o de subsidio.
La asignación de pensión será el 75% (setenta y cinco por ciento) del básico de
pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del
mismo o padres del causante. Si se trata exclusivamente de la concubina o del
concubino el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico de pensión. Si se trata de
la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado y/o concubina o
concubino, o de la divorciada o divorciado en concurrencia con la concubina o
concubino, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico
de pensión. Si alguna o algunas de esas categorías tuviere o tuvieren núcleo
familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará o distribuirá, en su
caso, entre esas partes.
A la concubina o concubino, con núcleo familiar, en concurrencia con otros
beneficiarios, le corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de
pensión. Cuando concurran con núcleo familiar la concubina o concubino, la
distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el
caso de que alguna o algunas de las categorías integre o integren núcleo familiar,
su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los
beneficiarios. El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes
iguales entre los restantes copartícipes de pensión.
A la concubina o concubino, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros
beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de
pensión. Cuando concurran la viuda o viudo y/o concubina o concubino la
distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. El
remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de
pensión.
Por último el art. 18 de la ley 18.246 que sustituye al numeral 2) del artículo 167 de
la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de 1995 establece una exención a la materia
gravada. La materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de
seguridad social recaudadas por el Banco de Previsión Social, es todo ingreso
que, en forma regular y permanente, sea en dinero o en especie, susceptible de
apreciación pecuniaria, perciba el trabajador dependiente o no dependiente, en
concepto de retribución y con motivo de su actividad personal, dentro del
respectivo ámbito de afiliación.
La modificación establece que no constituye materia gravada ni asignación
computable: El pago total o parcial, debidamente documentado, de cobertura
médica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria
otorgadas al trabajador, su cónyuge, concubina o concubino con cinco años de

convivencia ininterrumpida y demás características previstas por el literal E)
del artículo 25 de la 16.713 con la modificación hecha por el art. 14 de la ley
18.246, sus padres -cuando se encuentren a su cargo-, hijos menores de
dieciocho años, o mayores de dieciocho y menores de veinticinco mientras se
encuentren cursando estudios terciarios e hijos incapaces, sin límite de edad.
La ley establece el período cuando comienzan a cubrirse estos derechos de
seguridad social. Cumplido un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley,
quedarán extendidos a las concubinas y concubinos -a que refieren
los artículos 1º y 2º de la ley 18.246- todos los derechos y obligaciones de
seguridad social previstos para los cónyuges según el ámbito de inclusión que
corresponda, a que refieren los artículos 14 a 18 de la ley 18.246 o de
disposiciones legales ya vigentes. Esto responde seguramente a razones de
operativa e implementación por parte del BPS. Puntualizamos que es sólo para el
beneficio de seguridad social, y no para los demás derechos consagrados en esta
ley que tienen total protección desde su vigencia.
A los efectos de la generación de pensiones de sobrevivencia, los requisitos
previstos por los artículos 1º y 2ºde la ley 18.246 deberán existir al momento de
configurarse la causal pensionaria.
Para comenzar a gozar de estos derechos y obligaciones de seguridad social la
ley 18.246, establece que la prueba de la unión concubinaria, con los requisitos
del art. 1º y 2º, se debe ofrecer al organismo previsonal que correspondiere según
la inclusión de los servicios respectivos; sin perjuicio de la eficacia que a tal fin
tendrá, en lo pertinente, el reconocimiento judicial obtenido conforme a lo previsto
en la ley. Es decir, no configura prueba única el reconocimiento judicial, sino que
el organismo provisional puede requerir del interesado las pruebas de la unión
concubinaria que considere necesarias, para ver si configuran los requisitos de los
arts. 1º y 2º.
8. Modificaciones a otras disposiciones legales
La ley 18.246 por medio de su art. 22 sustituye el art. 127 del Código Civil que
continúa diciendo que los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios
recíprocos, pero además le hace un agregado: “La obligación de fidelidad mutua
cesa si los cónyuges no viven de consuno”. Esto responde a que aun estando
casado una persona, puede hacer que se reconozca judicialmente un concubinato,
con las características antes expresadas, si se mantuviera el derecho de fidelidad
haría incompatible la ley de Unión Concubinaria con el Código Civil, el resultado
igual sería el mismo, tendríamos que llegar a la conclusión de una derogación
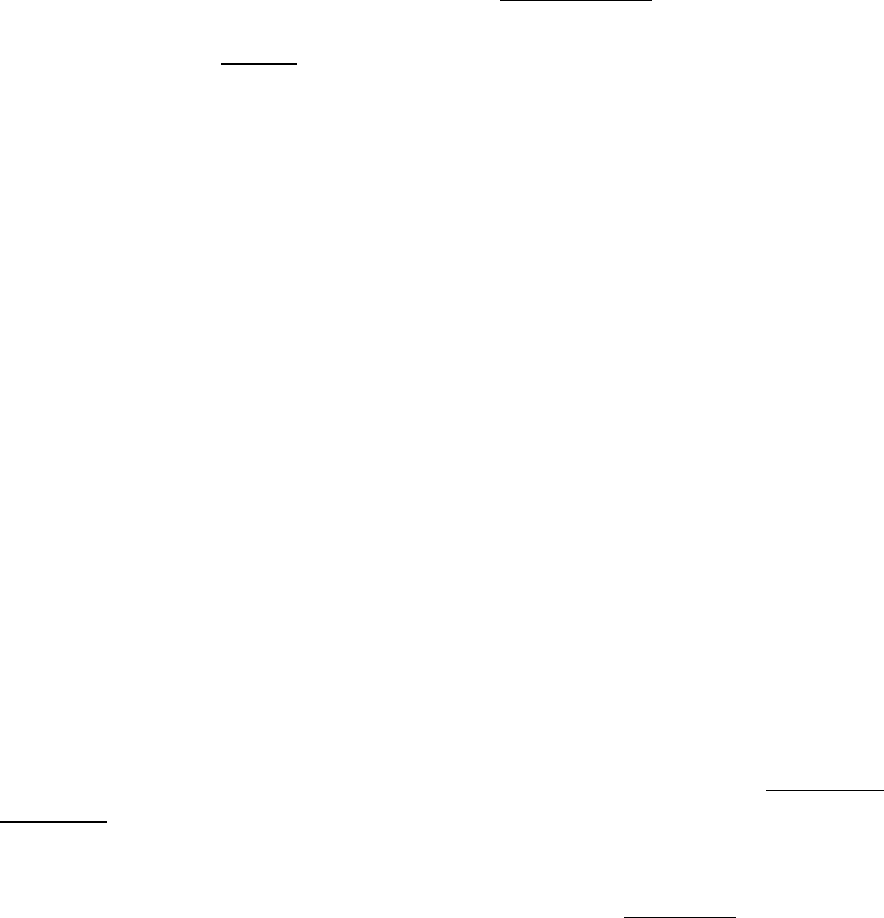
tácita del Código Civil por aplicación del principio norma posterior deroga norma
anterior; de todas formas el legislador con esta solución evita posibles discusiones
sobre el tema.
Otra modificación que se hace del Código Civil está en el art. 24, que dice de esta
forma: Sustitúyese el artículo 194 del Código Civil por el siguiente:
"ARTÍCULO 194.- Cesa la obligación que impone al marido el inciso primero del
artículo 183 de este Código si la mujer contrae nuevas nupcias o si vive en unión
concubinaria declarada judicialmente". Se agrega lo que nosotros resaltamos en
negrita, la obligación del marido a la que hace mención este art. es la del 183 del
Código Civil, que establece la obligación que siempre tiene el marido de contribuir
a la congrua y decente sustentación de la mujer no culpable de la separación con
una pensión alimenticia de manera de que pueda seguir con el nivel de vida que
tenía. Es decir, que no sólo cesa esa obligación de servir alimentos si la mujer
lleva una vida desarreglada o contrae nuevas nupcias, sino que también si vive en
unión concubinaria declarada judicialmente.
También se establece una disposición de materia laboral, el art. 23 de la ley
18.246, establece que habiendo una relación laboral entre los concubinos, esto no
obsta a los derechos derivados de dicha relación laboral entre éstos, “siempre que
se trate de trabajo desempeñado de manera permanente y subordinada. Se
presume dicha relación, salvo prueba en contrario, cuando uno de los concubinos
asume ante terceros la gestión y administración del negocio o empresa de que se
trate”.
En materia de arrendamientos se hacen un par de modificaciones. La primer
modificación importante ya que el art. 25 de la ley 18.246 establece que “en todas
las normas materia de arrendamientos que otorguen beneficios a favor del
cónyuge, se sustituirá la palabra cónyuge por la expresión "cónyuge, concubino o
concubina” ampliando la categoría de beneficiarios también a los concubinos.
La segunda modificación corresponde a un agregado que se le hace al decreto-ley
Nº 14.219 , de 4 de julio de 1974, del siguiente artículo: "ARTÍCULO 36 bis.- El ex
concubino podrá desalojar de la vivienda de su propiedad o sobre la que posee
otro derecho real, a la persona con la que habitó en unión concubinaria, en los
plazos y con la limitación de excepciones previstas en el artículo 35 de esta ley".
No podrá hacerlo “El propietario o titular de un derecho real no podrá exigir que
sus hijos de menos de dieciocho años de edad desocupen la vivienda de la que es
titular, salvo que se les proporcione o dispongan de otra que les permita vivir
decorosamente". Art. 87.1 que se agrega al decreto ley Nº 14.219 por el art. 27 de
la ley 18.246.
9. Conclusión
Con la creación de la ley de Unión Concubinaria se ha dado un paso importante al
reconocer tanto a parejas homosexuales como a heterosexuales, otorgándoles
derechos y obligaciones que no estaban reconocidos hasta ese entonces;
habiendo sólo una serie de medios insuficientes para tratar de proteger los
derechos de alguna forma adquiridos por los concubinos. Uruguay se suma así a
la tendencia legislativa de reconocer las uniones concubinarias con las
características antes mencionadas, sin importar el sexo de las personas que las
integran.
Apuntes (Unión concubinaria).pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.