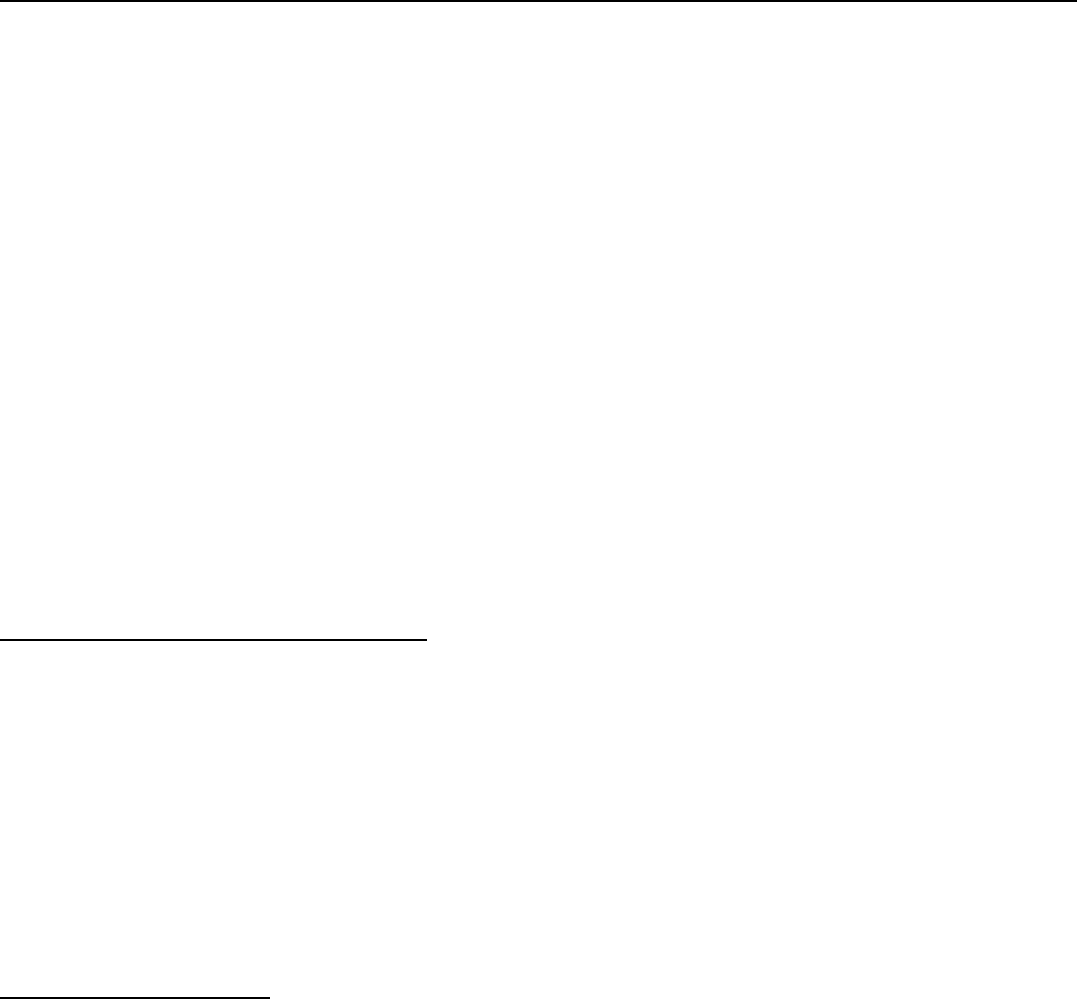
Resumen para el Primer Parcial: Unidades 1 y 2 | Antropología (2009) | UBA XXI
UNIDAD 1
La Antropología como disciplina científica
Se plantean dos ejes temáticos: por un lado, se analiza el contexto sociohistórico en el que surge la Antropología como
disciplina científica y, por otro, se observa de qué manera la Antropología interpretaba tal contexto en los primeros
años de su desarrollo.
Temas:
Caracterización de la Antropología como ciencia. Situación histórica y conocimiento en Antropología: “la situación
colonial”. La situación colonial en América Latina y en la Argentina: la construcción de la “otredad” por Occidente a
partir de la conquista de América y cómo este hecho conduce históricamente a la configuración del objeto de la
Antropología. La descolonización del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y su relación con el objeto de la
Antropología.
Bibliografía resumida (por orden de lectura):
- Lischetti, Mirtha, “La Antropología como disciplina científica“
Caracterización de la antropología como ciencia
La ciencia no es autónoma, se acompaña con los condicionamientos sociohistórico de producción ese conocimiento
científico. La explicación de estos condicionamientos es un medio para precisar y enriquecer el conocimiento del error y
del as condiciones que lo hacen posible e inevitable. El error tiene una función positiva en la génesis del saber.
El comienzo, desarrollo y decadencia de todo sistema teórico ocurre en un ambiente permeado por la totalidad de la
vida social. La aparición del conocimiento está condicionada por factores extrateóricos. Las actitudes teóricas no son
individuales, sino que surgen de los propósitos colectivos de un grupo, que están detrás del pensamiento del individuo.
El conocimiento no puede ser comprendido correctamente mientras no se tengan en cuenta sus conexiones con la
existencia o con las implicancias sociales de la vida humana.
¿Qué estudia la Antropología?
La Antropología apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto en toda su extensión geográfica e
histórica; aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución del hombre, desde los homínidos hasta las razas
modernas y tiende a conclusiones, positivas o negativas, pero válidas paratotas las sociedades humanas, desde la gran
ciudad moderna hasta la más pequeña tribu melanesia”. ( Lévi-Strauss)
Es una ciencia con grandes aspiraciones, acusada por sus pretensiones de abarcar las totalidades sincrónicas y
diacrónicas. Esta aspiración la fue configurando a lo largo de su historia. Y en relación con la unidad de análisis con la
que trabajó: la pequeña comunidad nativa.
A esta unidad de análisis Hobsbawn le atribuye el hecho de que la Antropología haya alcanzado, dentro de las ciencias
sociales, el mayor nivel científico después de la economía y la lingüística. También opina que al trabajar en la pequeña
tribu ha obligado a los antropólogos a considerar a las sociedades como un todo y a indagar sus leyes de
funcionamiento y de transformación.
Durante el período clásico del funcionalismo, la Antropología Social desarrollaba sus propias teorías como teorías de un
complejo pero estático equilibrio, pero hoy los antropólogos han redescubierto la historia.
Desde la última guerra, la Antropología considera que los conflictos sociales son inherentes a las sociedades, como
hechos fundamentales. Pocas o ninguna de las sociedades muestran una marcada tendencia a la estabilidad.
Ritos: elementos de integración y a veces de desintegración, que habían sido interpretados como indicadores de la
continuidad sin ruptura de las sociedades.
El campo de intereses de la Antropología es vasto. Cubre todas las épocas, todos los espacios, todos los problemas:
Antropología política, económica, estudios de parentesco, etc. Cubre tanto la dimensión biológica (hominización,
clasificación de razas, etc.) como la dimensión cultural.
Pretende explicar tanto las diferencias como las semejanzas entre los distintos grupos humanos. Pretende dar razón
tanto de la continuidad como del cambio de las sociedades.
La producción antropológica anterior a los años 60, ha ido configurándose como especialidad a partir de conceptos que
localizaron la diferenciación del “otro cultural”: La Antropología aporta como producto básico de su praxis el
descubrimiento y la objetivación del otro cultural.
El punto de partida es una práctica científica que ha encontrado en las “sociedades exteriores” al a sociedad occidental
su terreno de aplicación, sociedades sometidas a presiones externas y fuerzas de cambio.
La Antropología Social, Cultural y Etnológica, como ciencia especifica, aparece recortando un sector particular: el de
grupos étnicos y socioculturales no europeos, y ulteriormente no desarrollados. El sector de la humanidad que a partir
de la segunda guerra mundial se conoce como países subdesarrollados o “Tercer Mundo”:
La Sociología recortaba a los países desarrollados también.
El proceso histórico social mundial que conducirá al surgimiento de las nacionalidades y a y a la parcial ruptura de los
imperios colonial, así como al acceso de dichos países a un nuevo tipo de comunicación, los confirmará como
“nacionalidades complejas”.
Su relación de dependencia no se manifiesta a partir del mismo tipo de relaciones configuradas durante el siglo XIX.
Dichas nacionalidades reaparecen en el universo de la investigación sociocultural como “nuevas sociedades complejas”
y pasan a convertirse en objeto común del antropólogo y del sociólogo.
En la primitiva división el espacio de realidad sociocultural la línea pasaba por la diferenciación entre lo superior y lo
inferior,, entre lo desarrollado y no desarrollado, entre lo occidental y lo no occidental, y en la actualidad reaparece a
partir de una línea que pasa por lo urbano (modelo de lo desarrollado) y lo campesino (modelo de lo no desarrollado).
Ese “otro cultural” objeto de la antropológica habría sido en primer término los pueblos etnográficos o conjuntos
sociales antropológicos, luego los campesinos, y por último y/o simultáneamente, las clases subalternas.
En los años ‘60, además, la producción académica se ocupa de toda una serie de “otros”, que establecen una
“diferencia” respecto a la “normalidad” generada por los sectores dominantes de las sociedades capitalistas avanzadas.
Entre ellos se incluía los campesinos y las clases subalternas, loa adolescentes, los enfermos mentales, el lumpen-
proletariado, etc.
Todos estos “otros” aparecen como ejemplos de una “diferencia”. Pero lo que permite generalizaciones arbitrarias a
partir de estas “otredades” es la falta de un análisis teórico rigurosos. Esas otredades poseen diferencias de signo
distinto, lo único que tienen en común es la afirmación de la diferencia. La diferencia en sí no puede ser establecida
como un valor, puesto que puede servir como mecanismo de dominación. En términos abstracto puede afirmarse el
“derecho a la diferencia”, pero la diferencia ha servido en sociedades históricamente determinadas para acrecentar
determinadas expresiones de dominio colonial.
En la actualidad el campo de estudio de la Antropología es la sociedad en su conjunto, compartiendo como Antropología
Social la especificidad con la Sociología, con la que cada vez comparte más técnicas y métodos. Y frente a la cual sólo
cabría esgrimir los elementos que las diferenciaron en el momento en que se gestaban como ciencia, y que constituyen
a la sociología como la ciencia de “nosotros” y a la Antropología como la ciencia de los “otros”.
Si bien el punto de vista y el equipo conceptual de los antropólogos han sido formados por las investigaciones
consagradas a las sociedades tradicionales, se han realizado numerosas tentativas para ensanchar el campo de la
investigación antropológica, así como para aplicar sus métodos y sus técnicas a los diferentes tipos de sociedades.
Al intervenir en nuevos campos, el antropólogo tiende o a recoger los datos que escapan a otros tipos de
investigaciones o a aislar los significados de conjunto que a veces olvidan las otras ciencias sociales.
Para Firth el antropólogo puede ser clasificado como un sociólogo que se especializa en al observación directa sobre el
terreno y a pequeña escala, y conservando un cuadro conceptual que acentúa la idea de totalidad. Lo que el antropólogo
debe proporcionar es un conocimiento más sistemático de su microestructura y de su organización.
Aunque los objetos de la investigación de la Antropología sean, actualmente, problemas de nuestra propia sociedad, se
la sigue considerando como estando alejada de lo occidental.
Por otra parte, es posible reivindicar el hecho de que la Antropología ha dado a la cultura occidental el acceso a otras
fuentes que aquellas de la antigüedad clásica con las que contaba, haciendo posible un humanismo de más amplias
resonancias.
Los datos de la Antropología proporcionan el conocimiento de toda la historia cultural del hombre, desplegada en la
diversidad de la experiencia humana.
En el transcurso de su desarrollo, la cien antropología no se conforma sólo con describir la diversidad humana, sino que
también aspira a proporcionar un conocimiento científico de la sociedad.
En la actualidad, el papel de la Antropología sería el de cuestionar cada sociedad particular, convirtiéndola a cada una en
problema para la El tipo de problemática que tradicionalmente ha abordado y su metodología nunca han sido
homogéneos, en lo que respecta a sus intereses y perspectivas. Dentro de la problemática el abanico es amplio y
diverso, desde la tecnología a los sistemas políticos, desde las representaciones mágico-religiosas hasta el lr
relevamiento de las lenguas nativas.
Problemática, vasta y diversa, pero con una impronta identificatoria: el análisis de microsituaciones a partir de fuentes
de primera mano.
Su metodología ha sido tradicionalmente inductivita y empirista. La tesis fundamental del empirismo es que los
universales o leyes que los antropólogos debieron tratar de descubrir se hallan a nivel empírico, en el nivel del
comportamiento.

Esta metodología ha sido un obstáculo en el avance científico de la Antropología, pues las leyes sociales no pueden
hallarse en el nivel de comportamiento porque éste es una síntesis de múltiples determinaciones, sólo puede expresar
dichas leyes de una forma parcial distorsionada.
El conocimiento no comienza con percepciones, observaciones o con la recopilación e datos o de hechos, sino con
problemas.(Popper.)
Esta particularidad epistemológica de la Antropología se explica por haberse desarrollado en sus comienzo como una
ciencia natural de las sociedades humanas. Así, el antropólogo se planteaba descripción y clasificación de los objetos
extraños que se presentaban ante observación.
Después del período clásico no encontramos unicidad en la metodología. Esta debe ser referida a los paradigmas o
estrategias de cada investigación, que dependen de lapídeas básicas en torno ala pertinencia de la ciencia para la
experiencia humana y en torno ala presencia o ausencia de diferentes clases de procesos causales.
La amplitud y complejidad de la Antropología da lugar a que se configuren diferentes ramas de la ciencia, centradas en
distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana.
La Antropología Biológica o Física fundamenta los demás campos de la Antropología en nuestro origen animal. Tratan
de reconstruir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles de especies antiguas. También
describen la distribución de variaciones hereditarias entre las poblaciones contemporáneas para medir las aportaciones
relativas de la herencia, la cultura y el medio ambiente a la vida humana.
La Arqueología desentierra los vestigios de culturas de épocas pasadas. Estudia secuencias de la evolución social y
cultural bajo diversas condiciones naturales y culturales.
La Lingüística Antropológica aporta el estudio de la gran diversidad de lenguas habladas por los seres humanas. Se
interesa por la forma en que el lenguaje influye y es influido por los otros aspectos de la vida humana, y por la relación
entre la evolución del lenguaje y la evolución del Homo Sapiens.
La Antropología Cultural, la Antropología Social, y la Etnología se ocupan de la descripción y análisis de las culturas del
pasado y del presentes. Estas no pueden ser utilizadas como equivalentes ya que revelan orientaciones teóricas
diferentes. Las diferencias se atribuyen a las tradiciones de los distintos países y al abordaje diferencial de los
problemas, lo que refiere a marcos conceptuales diferentes.
Antropología Cultural en EE.UU, privilegia el concepto de cultura.
Antropología Social en Gran Bretaña y la Etnología en Francia privilegian los conceptos de estructura y función.
Otra distinción es la que existe entre Etnografía y Etnología.
Etnografía es el trabajo sobre el terreno. Suele tomar forma de un trabajo monográfico con la descripción de un grupo
limitado. Se constata que la descripción pura no existe, que las observaciones que realizamos siempre están sesgadas.
Que la distinción entre hecho y teoría se conserva en la distinción entre laetnografía (descripción de las culturas) y
la Etnología (teorización acerca de esas descripciones) como una dicotomía engañosa. Observamos los hechos y los
filtramos a través de una pantalla de interés, de predisposición y de experiencias previas, y todas nuestras descripciones
están influidas por consideraciones teóricas. Las descripciones varían de acuerdo con los marcos conceptuales o teóricos
de los investigadores.
La distinción entre Etnografía y Etnología también cuestiona dos momentos separados en el quehacer científico.

La distinción entre Etnografía y Antropología Social o Cultural son denominaciones que también se utilizan para señalar
los momentos de síntesis teóricas.
La explicación científica frente a un fenómeno se reformula constantemente.
Situación histórica y conocimiento en la Antropología
La Antropología se desarrolla plena y autónomamente a fines del siglo XIX y se consolida en la primera mitad del XX. Su
elemento fundante fue “el trabajo sobre el terreno”, en localidades lejos de las metrópolis de donde provenían los
antropólogos. Va construyendo su objeto de estudio y el recorte de la realidad que le interesa investigar, de acuerdo
con los distintos momentos históricos. Sus formulaciones son producto de una situación histórica: el Colonialismo. Este
ha sido la condición necesaria de la aparición de la Antropología.
Según Pierre Bonte hay cinco períodos histórico-científicos en el desarrollo de la Antropología:
Siglo XV ® Contenido histórico: Descubrimiento occidental del mundo. Desarrollo del capitalismo mercantil y del
comercio de esclavos. Acumulación primitiva de capital. Etapas del pensamiento Etnológico: Descubrimiento del
“mundo salvaje” y constitución de un nuevo campo del conocimiento: la descripción de hábitos y costumbres, cronistas
de indias.
Siglo XVIII ® Contenido histórico: Liquidación de la esclavitud e inicio del Colonialismo propiamente dicho Formación del
capitalismo industrial Occidental y nuevas posibilidades de acumulación de capital. Etapas del pensamiento
Etnológico: Críticas de la tesis esclavistas recogidas de otras civilización. Dicotomía “primitivo-civilizado”.
1850 - 1880 ® Contenido histórico: Entrada en la fase imperialista de reparto del mundo y origen de las conquistas
coloniales.Etapas del pensamiento Etnológico: Repitiendo la dicotomía “primitivo-civilizado”, la antropología se
constituye como disciplina independiente y comparte con als ciencias de la época la ideología del evolucionismo.
1920-1930 ® Contenido histórico: Implantación definitiva y triunfante del sistema colonial. Etapas del pensamiento
Etnológico:Crítica al evolucionismo. Constitución de la Antropología Clásica y sus diversas escuelas científicas que
definen los métodos de observación y análisis.
1950 - 1960 ® Contenido histórico. Desarrollo de los movimientos de liberación nacional y comienzo de los procesos de
descolonización. Etapas del pensamiento Etnológico: La antropología plantea de nuevo su objeto y su relación con el
mismo. Investigación de los fundamentos de una Antropología General y Crítica a la Antropología Clásica.
Para comprender las causas profundas de la expansión colonial es necesario detenerse en el tercer período de Bronte,
haciendo una breve caracterización de la Europa del siglo XIX.
Año 1870, inicio de un largo período de paz, que se prolongó hasta las puertas de la Primer Guerra Mundial. El éxito al
congelar las tensiones europeas se obtuvo a expensas del resto del mundo, que en aquellos años fue escenario de
luchas continuas y objeto de reparto entre las grandes potencias. El hombre blanco debía soportar la “carga” de
extender por todo el mundo las formas materiales y espirituales de su civilización. El sentimiento de superioridad de los
blancos estaba asociado al gran progreso económico. El desarrollo industrial fue tal que, si bien Gran Bretaña era
considerada como la potencia de hegemonía económica de Europa y todo el mundo, sólo diez años después se
encontraba igualada y superada en algunos sectores por Alemania y EE.UU. En este proceso de crecimiento y
reestructuración del sistema económico occidental deben buscarse las causas de la expansión colonial.
Los últimos 30 años del siglo XIX fueron de gran desarrollo productivo, pero de importante y prolongada crisis: la gran
depresión, que se prolongó hasta principios del siglo XX. Hubo una clara disminución de las tareas de incremento en
todas las ramas de la actividad económica, por la falta de salidas suficientes para absorber las mercancías y los capitales
acumulados. El sistema productivo occidental tenía la necesidad de reestructurar sus bases para no incurrir en un
desastre económico. La crisis planteada estimuló en ciertos sectores la concentración de la producción en pocas
empresas industriales. Así nacieron auténticos imperios económicos que controlaban las principales ramas de la
actividad productiva (acero, químicos, tejidos, fuentes energéticas). Por otro lado, la división entre capital bancario e
industrial iba desapareciendo y, con la unión de los bancos y las industrias, se dio lugar a un nuevo capital, el financiero.
La crisis se prolongada. Europa estaba cerrada por barreras aduaneras, por lo que las potencias comenzaron a buscar en
otra parte las salidas para sus productos.
Ferry, primer ministro francés y promotor de la expansión imperialista, decía que la política colonial es la continuación
de la política industrial. Sistema proteccionista.
Gran Bretaña recurre a la penetración en países extraeuropeos.
Entre 1875 y 1880 el valor de las importaciones aumentó en detrimento de las exportaciones, y el déficit de la balanza
comercial se dobló. Los ingleses se dedicaron a estimular las inversiones en el extranjero, sobre todo en las áreas
coloniales. La carrera por el reparto del mundo entre las potencias revestía caracteres muy distintos de los de la época
colonial anterior. La búsqueda de mercados no basta para definir la lógica del imperialismo. Hay que remontarse a las
nuevas estructuras de tipo monopolista, los grandes monopolios en formación para asegurar un rendimiento continuo e
invertir en áreas ventajosas el exceso de capital. En Europa esto no era posible, el crecimiento de los grandes trusts no
podía verificarse sino a expensas de lo territorios extraeuropeos donde la tierra a buen precio, los salarios bajos las
materias primas a bajo costo y la facilidad de asumir posiciones monopolistas hacían prever inversiones altamente
rentables. La posesión exclusiva de regiones ricas en materias primeras era una necesidad esencial para los grandes
grupos económicos. El imperialismo se convirtió en la doctrina política de Gran Bretaña. El país que le seguía era
Francia, luego Bélgica, Alemania, Holanda y Portugal.
Esta era la situación de la economía política en la Europa del siglo XIX. La Antropología, a la que se le confiere el estudio
de las culturas diversas, diferentes de la cultura occidental, debe colocarse necesariamente ante la “situación colonial”.
El abismo entre las civilizaciones era demasiado grande para un entendimiento mutuo. El breve período de tolerancia no
duró mucho. Esto dice Worsley sobre la expansión colonial. La fase que terminó con la división triunfante del globo
entero entre un puñado de potencias europeas vino en 1885. Repetición de viejos modelos de imperialismo, marcó el
alba de una nueva era de la historia humana, caracterizada por un imperialismo de nuevo tipo como respuesta a las
presiones económicas y financieras en Europa. Dio lugar a la unificación del globo en un solo sistema social. La nueva
fase fue destruir la tradicional nación-Estado europea occidental. Nació un sistema imperial más amplio.
Pero la situación colonial y la configuración del globo, en el que las potencias europeas se reparte el mundo colonial, no
va a ser percibida por la Antropología Clásica. Solamente va a aparecer con al descolonización. Según Balandier la
situación colonial es la dominación impuesta por una minoría extranjera racial y culturalmente diferente, que actúa en
nombre de una superioridad racial o étnica y cultural, afirmada dogmáticamente. Dicha minoría se impone a una
población autóctona que constituye una mayoría numérica, peor que es inferior al grupo dominante desde un punto de
vista material. Esta dominación vincula en alguna forma la relación entre civilizaciones radicalmente diferentes: una
sociedad industrializada, mecanizada, de intenso desarrollo y de origen cristiano, se impone a una sociedad no
industrializada, de economía atrasada y simple y cuy tradición religiosa no es cristiana. Esta relación presenta un
carácter antagónico básico, que es resulto por la sociedad desarrollada mediante el ejercicio de la fuerza, un sistema de
seudo justificaciones y un patrón de comportamientos estereotipados operando en la relación.
Podría decirse que desde el siglo XV hasta ese entonces, situaciones de relación colonial en América, Asia, África y
Oceanía.
La situación colonial nace de la conquista y se desarrolla a partir del establecimiento de relaciones entre dos
civilizaciones. En el curso de su desarrollo, tiene tiempos fuertes y débiles en la presión: fases de conquista, de
aprovisionamiento, de administración y al término del ciclo, un encaminarse hacia la autonomía.
Según Balandier hay tres tipos de empresas dentro de la situación colonial:
- La empresa material: control de la tierra y modificación de población de los países sojuzgados, economías ligadas a la
metrópoli.
- La empresa política y administrativa: control de autoridades locales y autoridades de reemplazo, control de la justicia,
oposición a las iniciativas políticas autóctonas, aunque se expresen de manera discreta.
- La empresa ideológica: tentativas de desposesión religiosa para permitir la evangelización, acción directa de un
aprendizaje importado, transmisión de modelos culturales en función del prestigio desarrollado por el grupo dominante.
Los colonizados prueban la situación colonial como una empresa de desposesión material y espiritual.
Es sobre esta situación histórica concreta que se va a desarrollar la Antropología Clásica.
El colonialismo no es sólo expansión y dominación económica, sino también dominación y etnocentrismo culturales.
Supone la creencia en una sola cultura.
A la visión imperial está ligada la negativa de reconocer a las sociedades no occidentales una interioridad real que no
sea percibida como pasividad u hostilidad.
Según un autor No es natural, no es justo que los pueblos civilizados occidentales vivan en espacios restringidos, donde
acumulan maravillas de la ciencia, el arte, la civilización, dejando la mitad del mundo a pequeños grupos de hombres
incapaces e ignorantes… o bien poblaciones decrépitas sin energía ni dirección, incapaces de todo esfuerzo.
Esta superioridad intrínseca de los europeos legitima la apropiación y para el colonizador, el colonizado se va
transformando en un vago, un desganado, desocupado. Pero la visión imperial no es negación pura y simple de la otra.
La diversidad del mundo es sabrosa para el colonialismo de 1900. Esta diversidad, este exotismo, genera inspiración y
curiosidad científica. Son la doble compensación del imperialismo. Curiosidad de un tipo bien determinado (para ella la
religión se convierte en superstición, el derecho en costumbre y el arte en folklore). Se va a pretender además estudiar
científicamente los pueblos que se colonizan y colonizar científicamente.
Las escuelas antropológicas que dominan la historia de la expansión colonial de los siglos XIX y XX son el evolucionismo y
el funcionalismo. No son las únicas pero son las hegemónicas.
¿Qué concepciones se tenían de las sociedades no occidentales en el siglo XIX en el marco de esas corrientes teóricas?
Durante el siglo XVIII los ideólogos del Iluminismo elaboran una visión progresista de las sociedades salvajes, que no
logra plasmarse en una teoría y en una práctica antropológica en sentido estricto. Conserva la creencia en la
universalidad de la naturaleza humana concebida como la expresión, geográfica e históricamente, de la universalidad de
la razón. Las sociedades salvajes no son estudiadas por sí mismas, sino por la ayuda que puedan aportar al
establecimiento de una tipología de las operaciones de que es capaz el espíritu humano Para los pensadores originales
del siglo XVIII los salvajes son los representantes contemporáneos de los hombres de origen o próximos al origen. Pero
esta idea de salvajes no es asimilable al a de los pensadores evolucionistas, para quienes el primitivo es el representante
del estado primero de la sociedad. El origen es concebido en el siglo XVIII como auténtico, en tanto que en el siglo XIX
será concebido como simple, lo tosco y lo inacabado. En la medida en que el origen es lo auténtico, se puede obtener de
él enseñanzas teóricas y prácticas.
El concepto de pueblo de naturaleza no solamente remite a la idea de una norma práctica, de una vida moral auténtica
sino también a la de una razón teórica, respecto a la cual el saber actual toma sentido y validez.
La ideología del “buen salvaje” estaba ligada a la del Iluminismo. Rousseau ve en la sociedad salvaje el modelo de
sociedad auténtica, que responde a las necesidad inmediatazas. Y la sociedad que sus contemporáneos llaman
“ilustrada” no es más para él que una sociedad en la que las luces consisten ante todo el lujo, la afectación, el artificio y
la superficialidad. Los artificios y el lujo europeos irían a pervertir al “buen salvaje” en estado puro y de encantadora
inocencia. Como las necesidades y la ideas que constituyen la naturaleza humana son las mismas en todas partes, la s
propiedades generales de sociedades son comparables,; tienen preocupaciones e intereses comunes.
Y así el interés y las preocupaciones de las sociedades salvajes son las mismas que las de Europa Los pueblos son
comerciantes, cambian sus mercancías y Europa podría organizar con ellos relaciones pacíficas si no hubiera una
dificultad debida al hecho de que esas relaciones han sido manchadas por la anterior violencia europea. El pensamiento
dominante a fines del siglo XVIII no pretende fundar en la violencia el establecimiento de relaciones con las naciones
salvajes, pero han tenido que “arreglar” estas concepciones ya que no eran compatibles con una cierta colonización.
Pero de ninguna manera es asimilable al colonialismo que aparece a mitad del siglo XIX.
Hacia 1860 la reflexión antropológica toma un nuevo rumbo. Aparecen las obras clásicas de Bachofen, Tylor y Morgan.
Las mismas explican que las sociedades están alineadas según un continuo homogéneo y único, jalonado por cortes:
“estudios de avance. Toda sociedad real se ve reducida en un determinado momento a un estadio de evolución técnico-
económico.
En la revolución industrial el criterio de avance es esencialmente tecnológico.
El principio de la unidad del género humano se funda en la universalidad del conocimiento técnico.
Un principio común de inteligencia puede encontrarse en el salvaje, el bárbaro y el hombre civilizado. La humanidad ha
sido capaz de producir en condiciones semejantes mismos instrumentos y utensilios, los mismos inventos y construir
instituciones semejantes a partir de los mismos gérmenes de pensamiento originales. De la punta de la flecha que
expresa el pensamiento en el salvaje, a la punta en mineral y hierro que expresa el del bárbaro y, finalmente, el
ferrocarril, que es el triunfo de la civilización. (Morgan)
Para Morgan el salvajismo ha precedido al a barbarie en todas las tribus de la humanidad y la barbarie ha precedido al a
civilización.
El siglo XIX asocia el aporte de la civilización a la valoración de los recursos inexplotados . El hombre civilizado es en todo
más juicio y más hábil que el salvaje, y también mejor y más dichoso. (Tyler).
Ha caído en desuso la ideología del buen salvaje y ha sido suplida por la de la superioridad de la sociedad civilizada o
industrial.
Dentro de esta corriente la Antropología tiene la tarea de describir esas sociedades atrasadas “antes de que sean
transformadas por Occidente”. Europa tiene el deber de abrir los pueblos coloniales al a civilización. La especificidad de
la colonización contemporánea no es sólo el hecho de una sociedad que se cree superior, sino el hecho de una sociedad
que cree fundamentar su superioridad en la ciencia y especialmente en la ciencia social.
Berque dice El imperialismo imponía al mundo una forma de concia al mismo tiempo que una forma de gestión.
Implica tanto la ideología evolucionista como el dislocamiento de los sistemas económicos tradicionales. La asimilación
constituye el objetivo de la colonización en la perspectiva evolucionista. O sea, la entrada de todas las sociedades no
occidentales en la órbita de la “civilización”. Se adopta una actitud de desilusión ante la resistencia de los colonizados y
se afirma la necesidad de un paso gradual y mesurado de dicho estado a la civilización.
La explotación colonial supone el pasaje de una economía de subsistencia o de excedente relativo, a una economía
basada en la producción de excedente para el mercado monopolista. Esto conducirá a cambios radicales en las
relaciones ecológicas, productivas, y en los contenidos culturales e ideológicos de estas relaciones.
La penetración colonial supone dos procesos conjuntos: la apropiación y privatización e la tierra y la producción de
mano de obra barata. Estos procesos se sostienen sobre los siguientes supuestos:
- Considerar lo “descubierto como si no perteneciera a nadie, como si las áreas no estuvieran habitadas y usadas por
otros grupos.
- Invocar causas legales. Derechos creados por la legislación europea.
- Legitimar los hechos de apropiación por la superioridad intrínseca de los europeos y por la incapacidad de los pueblos
europeos.
Coincidiendo con la cuarta fase según Bonte, en la que se consolida definitivamente el sistema colonial, correspondería,
en la etapa de pensamiento etnológico, el pasaje del evolucionismo al funcionalismo.
El funcionalismo va a surgir en el seno mismo de la ideología evolucionista como la necesidad que tiene la colonización
de conocer las instituciones locales, para lo cual se requiere el análisis de las estructuras sociales indígenas.
No reniego por completo del evolucionismo. Sigo creyendo en la evolución, los orígenes, el proceso de desarrollo, pero
veo que las respuestas a todas las preguntas del evolucionismo deben derivarse del estudio empírico de los hechos e
instituciones cuyo desarrollo pasado queremos reconstruir. Malinowski . Antropólogo inglés que va a dar fuerza y
carácter a la corriente funcionalista. Su opinión es importante para demostrar que las rupturas científicas y/o
ideológicas no son taxativas y que se trata más de cambios de enfoque antes que de cortes radicales.
La técnica de “trabajo de campo” se va a imponer para cumplir los objetivos del funcionalismo. El método funcional va a
poner su interés en las relaciones entre costumbres, instituciones y aspectos culturales. El antropólogo deberá
permanecer largamente sobre le terreno para comprender a la sociedad en su interioridad.
El antropólogo debe abandonar su confortable posición y debe ir a las aldeas, ver a los indígenas trabajando, debe
navegar con ellos, observarlos en la pesca, en la caza y en las expediciones. La información debe llegarle en toda su
plenitud a través de sus propias observaciones sobre la vida indígena en lugar de venir de informaciones reticentes. La
Antropología la aire libre.
Así postula Malinowski que debe ser recogida la información, en función de su mejor validez.
La Antropología, con el funcionalismo, deja de ser el mirador de la civilización ante las costumbres “aberrantes”. Es el
mirador de la sociedad industrial ante la vida auténtica. Para el antropólogo, la necesidad de “vivir lejos de los blancos,
en completa convivencia con indígenas”. Vivirá entre ellos como un miembro más de su sociedad. El antropólogo rompe
con el mundo blanco, mas por razones metodológicas que románticas. Trata de abolir su condición de europeo para
hacerse una mirada objetiva. En la Antropología funcionalista el punto de vista comparativo se esfuma y deja lugar a
estudios monográficos sobre culturas que contienen lo que es necesario para su comprensión. El funcionalismo se
define por contraste con las otras corrientes que lo han precedido.
La concepción funcionalista con respecto a los pueblos colonizados era una mirada que penetraba en la interioridad de
esas culturas, conllevando un relativismo implícito, una actitud romántica.

¿Qué efecto tuvo el medio ambiente colonial sobre el surgimiento del funcionalismo británico?
No se trata de una relación mecánica, ya que otros regímenes coloniales europeos no consiguieron producir escuelas de
antropología semejantes. Hay que contar con la política del gobierno indirecto como progenitor de la antropología
funcionalista o de otra clase.
La perspectiva funcionalista fue un experimento de análisis sincrónico que llega su culminación en el funcionalismo
contemporáneo. Que abandona la optimista confianza en el progreso y la reemplaza por el problema del orden y la
cohesión. Incorporando la norma del utilitarismo social: utilidad para la sociedad.
Los antropólogos de este período pretendieron ser útiles al gobierno colonial. Algunos lo fueron, otros no. El paréntesis
que supuso el funcionalismo con respecto al a valoración de superior /inferior adjudicados a Occidente y a los pueblos
colonizados respectivamente fue breve y restringido a los ambientes académicos, pues la sociedad y los administradores
coloniales siguieron manteniendo una concepción evolucionista en cuanto a la valoración e los grupos etnográficos.
A partir de la Segunda Guerra Mundial se abandonan las concepciones relativistas, se asume un neoevolucionismo que
mide el adelanto de las sociedades humanas por cantidad de energía consumida por habitante. Y el mundo queda
dividido en países “desarrollados” y países “subdesarrollados”.
La Antropología contemporánea y la descolonización
¿Qué sigue siendo válido del modelo clásico después del hecho concreto de la descolonización?
La destrucción del régimen colonial en África en la década del 60 es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. A
muchas personas les parece un hecho de ingratitud. Para otros es la consecuencia natural de una progresión
deliberadamente planeada por las potencias coloniales, que condujeron a los países coloniales hasta que fueron
responsables de sus actos.
Estos dos mitos tienen una cosa en común: ignoran, o niegan, la larga y continua lucha del pueblo africano.
La conquista europea del África comenzó en el siglo XV por Portugal. En los siglos XVII y XVIII las potencias europeas
obtuvieron nuevos puntos de apoyo con Francia y Holanda. La conquista de África por Europa se extendió a lo largo de
cuatro siglos y sólo quedó completada en 1935, con la invasión e Etiopía.
Los dos factores que ayudan a comprender la rebelión africana. En primer lugar, el gran esfuerzo de las potencias
europeas por dividir al África se produjo en vísperas de la época imperialista, cuando los poderosos agrupamientos
monopolistas europeos trataban de expandir su dominio para apoderarse de materias primas, adquirir tierras para la
colonización y para fines estratégicos, y establecer nuevos puntos de dominio para el comercio: es decir para encontrar
nuevos campos al as actividad lucrativas. En segundo lugar, ésta época de África provoca una creciente resistencia del
pueblo africano, que culmina en el movimiento de liberación de las naciones africanas.
Muchas son las formas de expresión que han tomado los movimientos de liberación nacional. La defensa de la tierra, la
resistencia al comerciante extranjero, al so impuestos y a los trabajos forzados, la oposición verse complicados en la
primera guerra mundial, la tentativa de formar una iglesia y escuelas africanas independientes, la lucha por salarios más
altos y por derechos sindicales, la oposición al as leyes de tránsito y otras formas de discriminación racial, la lucha por
las libertades civiles y por el pleno derecho político, la campaña por la africanización de los empleos públicos, contra la
barrera de color en industrias y la falta de educación. Y de estas exigencias surgen los movimientos de liberación de las
naciones africanas.
1919-1944: Congresos panafricanos debaten todos los problemas y elaboran las exigencias y normas políticas.
Continente asiático: independencia de la India, revolución comunista en China y en Vietnam del Norte.
El rencor contra Occidente, la inquietud ante la tensión creciente entre China y los EE. UU., el temor de una guerra
desastrosa, el deseo de los gobernantes de la India de aclarar los términos de las relaciones con China, la necesidad de
conocerse mejor y coordinar esfuerzos entre todos: hacen que cinco estados de Asia y del sudeste asiático lancen la
iniciativa de una Conferencia entre todos los jóvenes países de esos dos continentes.
Se realizan conferencias preparatorias y se llega por fin a la Conferencia de Bandung, Indonesia. Son invitados los países
de Asia y África que habían alcanzado su independencia política.
La conferencia había sido preparada para discutir cuatro objetivos generales:
- Promover la voluntad y la comprensión entre las naciones de Asia y África, para estudiar y favorecer sus intereses
mutuos.
- Examinar los problemas y las relaciones sociales, económicas y culturales entre los países representados.
- Examinar los problemas que interesan especialmente a los pueblos de Asia y África, aquellos que afectan la soberanía
nacional, el racismo y el colonialismo.
- Apreciar la posición de Asia y África en el mundo contemporáneo, tanto como la contribución que puedan aportar y el
afianzamiento de la paz y la cooperación internacionales.
Debaten estos objetivos y sintetizan las conclusiones en diez puntos que expresan los principios de la coexistencia entre
las naciones.
Aspecto negativo de la conferencia (según Senghor): es solamente una revuelta moral contra la dominación europea.
Es también más que eso, es la expresión de la toma de conciencia de su eminente dignidad por parte de los pueblos de
color. Es la muerte del complejo de inferioridad de estos pueblos. Es una afirmación de independencia, inseparable de la
noción de igualdad de todas las naciones.
Las consecuencias de Bandung se reflejaron en la ONU, donde la solidaridad de las naciones afroasiáticas cumplieron
con la tarea de hacer legítimas esas luchas en los foros internacionales.
Esos lazos jurídicos y políticos no los van a configurar como naciones independientes en toda la amplitud del término. Su
relación con el occidente europeo y con los EE.UU. Va a seguir siendo de dependencia. Como lo es también la relación
de las naciones centro y sudamericanas. Pero esa dependencia no se va a manifestar a partir del mismo tipo de
relaciones configuradas durante le siglo XIX.
El neocolonialismo europeo y el norteamericano, es el sistema que va a imponer una nueva división internacional del
trabajo.
¿Qué sucede con el reconocimiento de la relación colonial? La conciencia europea tardará mucho en reconocer la
situación colonial. La denuncia de la misma es temprana y se mantiene durante todo el siglo XIX, pero aparece sólo
como tema de denuncia, pero no de acción y transformación. Se encuentran críticas al as situación colonial durante
todo el siglo y en potencias coloniales de diferente grado, pero las mismas aparecen absorbidas por el desarrollo de la
política expansionista europea, por la ideología vigente de todo el período, la cual justificará la situación colonial y el
racismo consecuente. Esa ideología es la del evolucionismo y la del darwinismo social.
El estereotipo del conjunto de las clases sociales europeas y de las “ciencias” que se encargaban de estudiar ese objeto.
Los propios líderes políticos asiáticos y africanos ejecutarán la denuncia de las relaciones coloniales. Después de la
segunda guerra mundial la ciencia oficial reconoció teóricamente esta situación.
El final de la guerra supuso descubrir el subdesarrollo, la Dependencia, el Colonialismo. Los especialistas de los países
colonizadores que se iban quedando sin coloniales, descubrieron la situación colonial. Los franceses, británicos, belgas,
comenzaron a analizar la relación no desde la superioridad o inferioridad, sino a partir de una construcción basada en la
relación de explotación que conforma la situación colonial y donde la relación superior o inferior es determinado por
dicha relación. La misma es analizada no sólo en su determinación económica, sino en las consecuencias para toda la
estructura social determinada.
La historia de este descubrimiento manifiesta la aparición de sucesivos conceptos que analizan el fenómeno desde
perspectivas contradictorias, justificadores por un lado, críticos por otro. Surge así el concepto de subdesarrollo, a partir
de concebir la situación colonial como los europeos y cristianos teniendo poco que ver. El subdesarrollo y el desarrollo
suponen una historia de sucesivas etapas a cumplir, las cuales unos las atravesaron primero (desarrollados) y otros las
están atravesando en diversos escalones del proceso (subdesarrollados).
Los conceptos de situación y relación colonial apuntan básicamente a criticar el planteo: los europeos (colonizadores) y
los americanos/africanos/asiáticos (colonizados) configuran una situación total en la cual cada una de las partes es lo
que es parcialmente, en función de esa relación.
Las sociedades se han determinado mutuamente y no son lo que son por factores metafísicos, predestinados o racistas.
Estos nuevos planteos transformaron la matriz teórica, modificaron el tipo de preguntas al objeto y produjeron nuevas
respuestas. La función esencial de la descolonización fue crear la necesidad de una reestructuración del saber. La
Antropología redescubre la Historia.
Esta nueva construcción científica tiene antecedentes inmediatamente previos, simultáneos al desarrollo de los
movimientos de liberación nacional. Un conocimiento temprano de la situación colonial, por parte de representantes de
la escuela de Manchester (Worsley, Gluckinan, Kuper). En Francia, Balandier
La preocupación de Gluckinan por el contexto total de la sociedad pluralista se manifestaba en su interés por la
estructura social total de la región (examinó la organización racial de África del Sur y Central en términos radicales y
dinámicos, junto con Hilda Kuper). Era necesario estudiar las áreas urbanas, tanto como las rurales, y considerar a los
trabajadores africanos como trabajadores que operan dentro de un sistema social urbano industrial. Contrasta los
“sistemas estables” con la situación que encuentra sobre el terreno. Hoy el sistema no es estable. La moderna
organización política de Zululandia consiste en la oposición entre los dos grupos de color representados por
determinadas autoridades… la oposición entre los dos grupos no está bien equilibrada, pues está dominada por la fuerza
superior del gobierno… La amenaza de esta fuerza es necesaria para hacer que el sistema funcione, puesto que los
valores e intereses zulúes no reconocen una fuerte relación moral entre ellos y su rey y jefes. Generalmente consideran al
gobierno como algo exterior que los explota, sin tener en cuenta sus intereses.
El orden de sus investigación sometió los conceptos de estructura y de función a la prueba de la historia y de la dinámica
que hace que las sociedades preservadas sean hoy prácticamente imposibles de hallar. La reintroducción de estas
sociedades como sujetos autónomos de la historia va acompañada por una interrogación sobre la naturaleza universal
de una historia de la que Occidente se ha adueñado de modo exclusivo durante mucho tiempo y de una ciencia de la
que ha pretendido poseer todos los restos.
En el centro de la reflexión científica se introduce una crítica, realizada por los antropólogos indígenas. En el continente
africano, se constata y verifica el reclamo de estas naciones por poner fin a la antropología clásica.
Años 30,a parición de obras de antropología elaboradas por intelectuales africanos, árabes, de la India, de China y de los
países andinos. Los estudiosos se apropian del instrumento teórico que los constituía en objeto. Aparece una
modificación en el estén sentido de estas teorías, no sólo en la crítica de algunas tesis sino en el cuestionamiento al tipo
de lenguaje cosificante que en ese entonces usaba el funcionalismo.
La asimetría de las hitación no es criticada en tanto tal, sino apropiada, interiorizada por algunos colonizados, que
consideran en lo sucesivos a sus compatriotas, los otros indígenas, con una óptica antropológica.
El antropólogo africano puede defender la cultura de su país, justificar sus valores y prácticas dominantes, contra las
interpretaciones deformantes e interesadas del europeo. Pero se trataba en ese entonces de una impugnación que
operaba dentro del mismo lenguaje de la antropología funcional.
A partir de los años 50 surge una impugnación de otro tipo. La voluntad de los africanos de hacer su propia
antropología, junto con su recusación a la antropología clásica, los lleva a intentar elaborar una nueva aproximación, en
la cual las culturas del Tercer Mundo no serían percibidas desde un punto de vista redentor, sino en la significación que
se dan ellas mismas y a sí mismas. Opondrían a la contemplación distante, “astronómica”, “externa”, el valor de la larga
familiaridad, de la relación histórica con el objeto estudiado.
Son los mismos africanos, nacidos y crecidos en África, quienes conocen mejor que nadie el África de ayer y de hoy,
quienes comprenden más profundamente las voluntades y los deseos de los pueblos africanos. Así las investigaciones
africanas hechas por los sabios africanos pueden alcanzar más fácilmente la verdad y extraer conclusiones justas. (Liu Se
Mu de China Popular).
El método de esta antropología será una revalorización de lo vivido, de los valores profundos, de la cultura nacional tal
como aparece a quienes la construyen y la viven. Una comprensión intuitiva del sentido del sistema, por los miembros
de ese sistema.
El desarrollo de los nuevos acercamientos será el fruto de tanteos, el resultado de un proceso de “ensayo y error”. Pero
no hay que subestimar el alcance de las criticas y de las tentativas del Tercer Mundo para pensarse a sí mismo.
En América Latina la Nueva Antropología acompaña a los movimientos “indianistas” (diferenciarlo del término
indigenismo, que va destinado a los programas del gobierno y reflexiones científicas) que tienen por finalidad el
pensarse a sí mismos como sujetos y establecer las condiciones posibles de un etnodesarrollo.
Una parte de la antropología contemporánea parece descubrir que el africano, en un mundo que se descoloniza, es
quizás ante todo un campesino, un pastor, un obrero, un ser social e histórico. Lo hace en procura de una recuperación
de identidad cultural y de derechos.
Tradicionalmente los antropólogos han sido euroamericanos que estudiaban a los no euro americanos. Hoy existen
escuelas de antropología en India, Japón, México, Filipinas, Sudeste asiático y varios países africanos. En ellas los
antropólogos-ciudadanos están desarrollando una nueva rama de la antropología aplicada. Esta consecuencia
secundaria de la descolonización es uno de los factores más esperanzadores y olvidados de la actual situación.
Hacia fines de los 60’s se reconoce publica y generalizadamente en el ambiente académico la situación colonial y se
asume una postura crítica frente a la misma.
Se distinguen diferentes enfoques y perspectivas que emergen más o menso simultáneamente.
Tres fuentes principales:
- La británica, especialmente Goddard, Banaji y Anderson.
- Los artículos aparecidos en Current Anthropology, de Berreman, Gjessing y Gougli.
- La francesa, representada por el libro de Leclerc: Antropología y Colonialismo.
El tema básico de discusión es la situación colonial y el rol de la antropología; el foco de atención es el imperialismo
británico (en el caso de Gjessing, Leclerc, Goddard, Banaji, Anderson) y el neoimperialismo norteamericano (en el caso
de Berreman y Gough) y muy especialmente las implicancias que en esos momentos tenían los trabajos antropológicos
al servicio de la Central de Inteligencia Norteamericana sobre Vietnam y Tailandia. Se acusa directamente de hacer un
trabajo de inteligencia reñido con la ética. Aquí surge la discusión e la posterior utilización de los resultados científicos.
Es evidente que los antropólogos poseen conocimientos especiales y determinadas destrezas para ayudar a los gobiernos
a dirigir las tribus primitivas y los habitantes de sus dependencias. Han sido empleados por los gobiernos de Inglaterra,
Portugal, España, Holanda, México, Francia y otros países. La comprensión de las instituciones nativas es un requisitos
previo para el éxito de los gobiernos coloniales, aunque hasta ahora los antropólogos se han utilizado más para ejecutar
una política que para formularla. Durante la guerra se utilizaron los conocimiento antropológicos para emplear a los
trabajadores del territorio ocupado, para producir alimentos en algunas regiones, y para conseguir la cooperación de los
nativos a la causa Aliada. Muchos antropólogos ayudaron a instruir a oficiales del ejercito y de la armada para que
pudieran ejercer el gobierno militar en los terrenos ocupados. Desempeñaron un papel importante escribiendo la serie de
folletos entregados a los soldados de las fuerzas que, desde recorrían toda la gama. Ayudaron a describir la mejor
manera para inducir al os prisioneros japoneses, italianos y alemanes a rendirse, y fomentaron la continuación de la
reasistencia en los países ocupados por nuestros enemigos.
En los EE. UU. Los antropólogos trabajaron en los servicios de Inteligencia Militar, Departamento de Estado, Oficina de
Servicios Estratégicos, Junta de Economía de Guerra, Servicios de Bombardeo Estratégico, Gobierno Militar, Servicios
Colectivos, Oficina de Información de Guerra, Oficina Federal de Investigación, y otros organismos oficiales. Trabajaron
en investigaciones aisladas. Había que preparar un manual para los soldados de servicio en Eritrea. Había que redactar
un libro de frases militares en ingles. Se preparo un manual para ayudar a los aviadores perdidos a reconocer y preparar
alimentos comestibles. Se aconsejo sobre la manera como debían diseñarse la ropa y el equipo para el ártico y los
trópicos. Las tareas encomendadas variaron entre las elección el so reclutas indios y la preparación de un memorándum
sobre cómo reconocer los pescados en mal estado. Se prepararon materiales de educación visual para ayudar a instruir
al personal destinado a realizar trabajos secretos en el extranjero y los antropólogos pronunciaron conferencias en
muchos cursos de orientación. (Kluckholin).
Estos acontecimiento fueron motivo de grandes deliberaciones. El debate sobre al utilización de los resultados
científicos se desarrolla en dos niveles, el político y el académico.
En el plano político se discute el rol del antropólogo y su nivel de compromiso con la realidad social. En el plano
académico se dirime la objetividad de las ciencias sociales y los alcances del nivel ideológico-valorativo.
Aparece en 1970 un libro de opinión de antropólogos y sociólogos sobre el papel de la ideología en la producción del
conocimiento científico y el vínculo entre las ciencias sociales y el compromiso político. La respuesta que dan ante el
impacto que supuso en el ambiente académico la aparición del trabajo de Horowitz sobre el Proyecto Camelot, proyecto
de relevamiento de información de temas políticos en el área de América Latina.
Desde entones, la preocupación por los determinantes ideológicos ha quedado incorporada de manera generalizada al a
reflexión científica en la Antropología.
A partir de la descolonización se modifica el pensamiento antropológico; el descubrimiento temprano de la situación
colonial por algunos científicos; la apropiación del modo antropológico por los otros, por los propios objetos que analiza

el modelo; la generalización el descubrimiento de la situación colonial en el plano científico y ligado a esto último, la
reacción de la comunidad científica ante el problema de los usos de la ciencia; el rol del antropólogo como científico
social y su compromiso moral y político.
Todas estas fueron expresiones diferentes del modelo clásico que se apartan de él y comienzan a ejercer una reflexión
crítica con respecto al mismo.
Síntesis de en qué ha quedado transformada la mira antropológica después de todos estos conocimientos:
Si bien se piensa que en la antropología se ha ejercido una transformación en el recorte del campo de estudio y en la
manera científica de abordarlo, no se sigue una sola perspectiva.
Después de la crisis de la descolonización, el reconocimiento de la situación colonial, y la propia implicancia del
antropólogo. Se encuentran diversas situaciones posibles:
- Concentrarse en el puñado de cazadores y recolectores que todavía se las arreglan para mantener algún tipo de
existencia independiente. Estos grupos sufren abusos, enfermedades, brutalidades políticas, explotación, virtual
genocidio. Se conserva, en este caso, el recorte tradicional de la realidad: los “pueblos primitivos”. Ésta no es una
respuesta para le conjunto de la disciplina.
- Otra reacción ha sido admitir que la realidad existente, las sociedades particulares, o los sectores de esas sociedades,
están determinados por la política estatal centralizada y por la economía internacional. Recuperan del modelo su forma
de aproximación totalizadora, definida críticamente, dejando de lado “la falsa o ilusoria totalidad”. Una parte de este
grupo considera no realista, impracticable, el intentar hacer análisis holístico de las unidades sociales contemporáneas
de gran escala como la nación-Estado. Y han tratado de definir unidades de investigación y análisis que se hallen a mitad
de camino entre la pequeña aldea y la nación-Estado.
- Algunos decidieron hacer una pausa en “el trabajo de campo” y prosiguieron el desarrollo teórico. Esta postura es
posible sólo transitoriamente, ya que una ciencia necesita de sus datos, de su referente empírico para elaborar su
teoría.
- Otros se han consagrada a investigaciones acerca de enclaves raciales, étnicos, religiosos, situados dentro de
sociedades más amplias, dentro de las cuales se diferencian o no en algunas de sus identificaciones. La profundización
en la noción de etnia obliga a reservar este término a un cierto tipo de sociedades. Esta profundización ha sido
esencialmente el elemento primordial de la antropología soviética, orientada hacia la resolución el os problemas
teóricos y políticos de las nacionalidades y de las diversidades étnicas.
- Ha abordado también el estudio de las sociedades modernas, en algunos casos el de las empresas industriales.
Todas las ciencias sociales se están haciendo menso diferenciadas y especializadas en sus metodologías, más
interdependientes en la investigación, en el análisis y en la aplicación, desplazándose colectivamente hacia un nuevo
tipo de holismo. Las realidades de un mundo que se uniformiza, de una decadencia en cuanto a variedad cultural y a
autonomía llevan a todas las ciencias sociales a apoyarse unas en otras, a utilizar las formas de penetración, las técnicas
y los datos de las otras como la mejor forma de tratar los temas y problemas que preocupación común de todas las
disciplinas.
Dentro de la nueva manera de pensar antropológica se incluye la reintroducción de las sociedades del “Tercer Mundo”
en la historia, el papel de la antropología actual es el de contribuir a la reestructuración del saber antropológico que
queda centrado en el estudio de las “diferencias históricas” entre las sociedades humanas, y la problemática de dichas
sociedades.
Este documento contiene más páginas...
Descargar Completo
ANTROPOLOGIA - Resumen para el Primer Parcial.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.