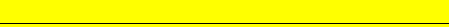
Ana Quiroga: “Crisis, procesos sociales y grupos”.
Quiroga esboza algunas hipótesis acerca de la vinculación entre relaciones sociales, procesos
de crisis y subjetividad. Estas hipótesis se articulan en el eje de salud mental y el aprendizaje y
han sido elaboradas a partir de una práctica en Psicología Social.
Como hipótesis, surgen del procesamiento de la experiencia y apuntan a situarla en la realidad
de un país dependiente inmerso en una crisis estructural. Esta crisis experimentó un cambio
cualitativo en 1989, siendo uno de sus indicadores, un proceso hiperinflacionario.
La intensificación de la crisis se manifestó como una situación de emergencia en lo económico,
social, político, ético y cultural.
Impactó en las diversas dimensiones de la vida social, instalando rasgos de anomia, y
desestructuración de las instituciones.
• Marco teórico:
Quiroga se basa en el pensamiento de Pichon-Riviére, para él la psicología social implica una
concepción de sujeto como ser complejo y sostiene la esencia social del psiquismo. Entiende
que entre el orden social e histórico y la subjetividad existe una relación dialéctica y fundante.
La concepción que Quiroga comparte con Pichon-Riviére de sujeto lo caracteriza como: ser de
necesidades, que solo se satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan. El sujeto es
producido en una praxis.
Nada hay en él que no sea la resultante de la interrelación entre individuos, grupos y clases.
Ese ser de necesidades se constituye en su subjetividad, en su dimensión psíquica y social, en y
por una actividad transformadora de sí y de la realidad.
Es sujeto producido, emergente de procesos sociales, institucionales, vinculares. Y es por ser
un sujeto de necesidades, que es un sujeto de la praxis, del conocimiento. Hace de su esencia
el producto de su vida material, que lo define como sujeto de la historia, creador del orden
social y del universo simbólico que es su escenario. si las relaciones sociales hacen a la esencia
de lo subjetivo, podemos decir que en su forma y existencia no tienen respecto a los procesos
psíquicos una relación secundaria, sino una de interioridad y de compleja determinación.
Los procesos psíquicos no tiene una relación secundaria sino de interioridad y determinación.
Desde esta perspectiva, en el interjuego sujeto-mundo, lo externo se hace interno y este a su
vez se transforma en su opuesto, ya que lo interno se externaliza.
El sujeto tiene un carácter de ser complejo.
La concepción de sujeto que fundamenta la psico social pichoniana tiene implicancias en la
elaboración de un criterio de salud, orientador.
• Concepción de sujeto. Criterio de salud.
El hombre es ser-en-el-mudo, en relación dialéctica con él. Y su psiquismo se caracteriza como
un sistema abierto al mundo.
La elaboración de un criterio de salud requiere el análisis de las formas concretas que toma la
relación fundamental sujeto-mundo (material, social, vincular). Todo esto significa que
implícitamente se formula una hipótesis a cerca de salud-enfermedad.
En el marco de la elaboración de un criterio de salud mental y de la promoción de la misma,
Quiroga reflexiona acerca de la organización material y social de la experiencia personal y
colectiva en un orden socio histórico concreto.
Profundiza en las significaciones, en el universo de sentido que condensa el sistema de
representaciones que legitima a esa cotidianidad como el orden valido, natural, humano.
La psicología social se inscribe así en una crítica de la vida cotidiana. Esto es, en el análisis
científico de los hombres concreto en sus condiciones concretas de existencia, lo que abarca la
complejidad de su praxis, su experiencia, su acontecer interno.
• Las situaciones de crisis
La cotidianeidad como manifestación y experiencia directa de las relaciones sociales está
marcada por esa particular forma de movimiento al que se denomina crisis.
Al analizar la situaciones de crisis nos encontramos con una paradoja: el termino crisis ha sido
designado históricamente como ruptura, discontinuidad, lo que también significa o implica
perdidas.
La actual crisis económica, social y política nos enfrenta con contradicciones: quiebra la
cotidianidad y a la vez le da forma, instalándose en ella y otorgándole una nueva calidad a la
experiencia.
A la vez por su intensidad y magnitud parece haberse transformado, en el plano de las
representaciones sociales, en un referente abstracto y universal. Se ha convertido, la crisis, en
todo lo que justifica y explica. Corremos el riego de naturalizarla, cayendo en una alienante y
encubridora familiaridad, antagónica con la posibilidad de tomar conciencia de ella e intentar
resolverla.
• Concepto de crisis
Plantea una caracterización de crisis. Esta situación se asocia con ruptura, discontinuidad
súbita, desestructuración de un orden previo. La crisis también implica transformación,
inestructuracion, inestabilidad. Es desorden, movimiento múltiple. Por estas características,
ideologías autoritarias que tienen una visión rígida e inmóvil del mundo, en un modelo que no
contempla la dialéctica orden-desorden, identifican crisis y caos. A la vez desde una
concepción negativa de esa otra forma del movimiento que es el caos, en esa identificación se
condena el proceso de crisis como acontecer caótico, catastrófico, que solo engendra
destrucción y cuyo inevitable final es la desintegración del mundo social, las instituciones y los
sujetos. La crisis se asocia a vacío, abismo infinito y desorganización que no puede gestar
nuevas formas.
Ese discurso despoja a la crisis de sus potenciales aspectos de crecimientos y creatividad y se
basa en una postura que niega con el temor y la intolerancia a los procesos de cambio.
Desde intereses objetivo, se propone como alternativa un “orden cierto”, “eterno”, al que se
consagra como ideal supremo y al que muchas veces subyace otra forma de violencia
extrema.
• Subjetividad, movimiento y crisis
Quiroga abre el interrogante acerca de la relación entre subjetividad y crisis y rescata la
vinculación indisoluble entre crisis y subjetividad. Esta vinculación funda dialécticamente la
identidad del sujeto. La entrada de la vida, la entrada en el mundo es entrada en crisis (rene
kaes). La ruptura inicial y la elaboración de esa quiebra originaria, de esta primer
discontinuidad, es la experiencia inaugural y constitutiva del humano.
La situación de nacimiento condensa todos los rasgos de una crisis. Implica la redefinición
radical de las condiciones de existencia, la desestructuración de lo previo. Es discontinuidad y
tensión máxima de contradicciones. Implica una vivencia de miles de estímulos, que perturban
los mecanismos de regulación, por esto Pichon-Riviére define a ese acontecer como
protodepresion, en tanto registro de pérdida y amenaza de desintegración.
La protocrisis es a la vez protoaprendizaje, y siguiendo esta línea la autora insiste en la relación
presente desde el inicio de la constitución del sujeto, entre desarrollo, crisis y aprendizaje.
El sujeto por su condición de necesidades y de la práctica, por las modalidades de su relación
con el mundo, por la dominancia del desequilibrio sobre equilibrios que son transitorios y
lábiles, el hombre en un ser cuya esencia hace el movimiento, como sujeto histórico es sujeto
de las crisis y sus elaboraciones.
El psiquismo humano se configura como movimiento de desestructuración y estructuración de
quiebra y resolución.
Este movimiento permanente, este inacabamiento que hace a la subjetividad y le da vida,
remite contradictoriamente a la necesidad de una estructura relativamente estable que opere
como sostén y referente.
El vínculo y el grupo cumplen en relación al sujeto, una función esencial de sostén o función
yoica, condición de emergencia y desarrollo del psiquismo humano.
Desde su génesis el psiquismo se constituye en la institución del vínculo y del grupo, los que a
su vez tienen su apoyatura y normativización en las relaciones sociales.
El proceso de constitución de la subjetividad, acontecer sostenido en las estructuras de
interacción, figurantes e integradoras del psiquismo, opera desde el comienzo de la vida.
La organización psíquica por su carácter de sistema abierto en relación dialéctica con el
mundo, está en movimiento continuo de modificación e integración. La vida psíquica es
movimiento y es siempre potencialmente crítico.
Esto hace del sostén social, institucional, grupal y vincular una necesidad omnipresente. Queda
definido un lugar y función: que el vínculo, grupos, organizaciones y relaciones sociales
cumplen para el sujeto. Operan como sostén y posibilitante de la vida psíquica.
• Crisis social y subjetividad
La crisis social es un proceso objetivo, que se despliega en el plano de las relaciones sociales,
nos compromete como sujetos de un sistema, pero a su vez nos trasciende.
Consiste, como movimiento, en la agudización de las contradicciones inherentes a ese sistema,
en una tensión máxima entre los polos de esas contradicciones. Esa tensión al intensificarse,
produce un estado de conflicto que tiene diversas manifestaciones, ya que las crisis sociales
nunca son unidimensionales, emergen de una multiplicidad de contradicciones. Irrumpe y se
redimensiona en la escena social.
En los momentos críticos de tensión extrema, en la sociedad luchan proyectos pero en un
clima de confusión, ambigüedad, incertidumbre para la gran mayoría de los actores sociales,
sujetos, que corren el riesgo de quedar atrapados, sujetados a las crisis, sin poder posicionarse
como protagonistas de ese acontecer histórico.
La crisis tiene un aspecto develador, en que rasgos ocultos de la vida social se hacen
manifiestos pero a la vez, la quiebra que implican gestan momentos de confusión.
En la crisis no hay apoyatura en lo previo, ni en lo nuevo, nos anticipa la posibilidad de un
impacto crítico en la subjetividad.
La multidimensionalidad de la crisis social, se expresa por un deterioro acelerado de las
instituciones de ese sistema, lo que puede aparecer como caducidad de normas y valores,
desorganización de la representación del mundo, replanteos sustanciales, etc. ¿Qué implica
esto para el sujeto que sostiene y es a la vez sostenido en esas relaciones sociales y sus
instituciones? Esto implica la pérdida masiva de referentes. Por ello la quiebra del orden social
se transforma en conmoción, perturbación subjetiva y desde allí puede ser crisis del sujeto.
Aquello en lo que se apoyaba y orientaba, que conformaba parte de su ser-en-el-mundo y de
su ser el mundo para él se vive como insatisfactorio o destruido. Emerge la angustia que puede
llegar a convertirse en pánico, en vivencia catastrófica.
En la crisis social, el sistema de relaciones que sostiene y normativiza a las organizaciones, a los
grupos, y al sujeto se moviliza y se convulsiona. Queda así paradójicamente puesta en
evidencia su función de apoyatura del sujeto.
La ruptura de la cotidianeidad se manifiesta en los vínculos en el ámbito grupal, en las
organizaciones, en la institución familiar y en el mundo del trabajo, genera ansiedades que
muestran hasta q punto el sistema social es sostén de psiquismo, sistema que funda al sujeto
ya que su configuración se da tanto en la identificación como en el antagonismo, nunca el
vacío.
Lo que llamamos cotidianeidad implica una secuencia de los hechos de nuestra experiencia,
que tiene un ritmo relativamente estable. En ese ordenamiento se organiza nuestra noción de
temporalidad, lo que a su vez hace a la vivencia emocional de identidad. Cumple un rol
significativo en la construcción de esa identidad.
En los picos hiperinflacionarios que se entrelazan con desorganización social o anomia (como
sucedió en Rosario y en el conurbano bonaerense en mayo de 1989 y el altísimo grado de
incertidumbre y manipulación política en el 89-90), el valor de cambio se vuelve imprevisible.
Aparece lo vertiginoso, lo que provoca una alteración profunda de la vivencia temporal, se
fractura la relación entre necesidades, metas disponibles y acceso a la satisfacción. Estas
discontinuidades súbitas impactan en la subjetividad.
Se potencian los sentimientos de desinstrumentación, privación, lo que constituye un severo
ataque al yo. La pregunta por el propio destino no encuentra respuesta. No hay socialmente
una respuesta verosímil para el sujeto o un diseño para el futuro. La cotidianeidad previa se
quiebra, no puede ser asumida como proyecto sino vivida como fragmentación amenazante.
La crisis económica hiere al sujeto en un apsecto central: su condición de productor. La act
productora se deteriora y queda cercenada (amputar, mutilar) como posibilidad de acceso a la
satisfacción de las necesidades básicas. Se pone en cuestión una forma de articularse con el
mundo, con los otros.
Vacío, incertidumbre, desestructuración conduce a uno de los rasgos más dolorosos de las
crisis, la confusión y el sufrimiento psíquico que ella genera. Se intensifican los sentimientos de
vulnerabilidad, de fragilización yoica, y la agudización de las contradicciones.
• Crisis social y procesos de conocimiento.
Registrar una situación como crisis implica una inestructuración del campo del conocimiento,
por la movilización o ausencia de referentes. Las crisis implican quiebra o debilitamiento de los
sistemas de significación, registro del surgimiento de lo nuevo y de la agudización de las
contradicciones. La inestructuración que emerge nos habla de la articulación entre aprendizaje
y crisis. Esto se da por una parte porque aprender significa poner en crisis lo previamente
estructurado como visión del mundo para lograr una nueva estructuración (siempre previsorio
y abierta). Por la otra, porque las crisis se enfrentan y resuelven a través de procesos de
aprendizaje que modifican al sujeto y sus modalidades de interpretar y operar sobre la
realidad, haciéndolo crecer como sujeto del hacer y el conocimiento.
La ambigüedad o inexistencia de referentes que orienta el hacer y el vivir, alimenta ansiedades
ante la pérdida que se hacen particularmente intensas si no se elabora un proyecto en el cual
sostener la esperanza. La crisis, en este contexto, aparece como un presente vaciado de
contenido, catastrófico ante un futuro inexistente. La melancolización, la impotencia, el
quedar atrapados en la fastasmática destrucción, de lo siniestro, aparecen como riesgos
significativos para los sujetos de ese orden social. En ese interjuego de vivencias de pérdida y
ataque, confusión, ambigüedad y melancolía, emerge la parálisis.
Ante estas situaciones insoportables, como la confusión, a veces se busca una salida a
través de la acción violenta. En otras ocasiones, a causa de la angustia y como defensa ante la
vivencia desintegración del yo, pueden surgir conductas estereotipadas, una visión maníaca
del mundo, entre otras.
En las crisis profundas y prolongadas como fue la que encaramos en el fin del siglo y sobre la
base de hechos objetivos, se generan e instalan vivencias de frustración y pérdida. Estas por su
permanencia e intensidad, dan lugar a nuevos rasgos de la subjetividad. Emerge un
escepticismo de características alienantes.
Asociamos escepticismo y alineación en este contexto de crisis, porque en ese
posicionamiento ante el acontecer social que se expresa en carencia o fragilidad de proyectos,
ausencia de expectativas, los sujetos se desconocen a sí mismos, sus potencialidades les
resultan ajenas o son vividas como destruidas.
Esta alineación a través del escepticismo, se manifiesta en el descreimiento y desesperanza, lo
que a la vez nos habla del sufrimiento psíquico. Implica una resignación del propio poder ante
el poder de otro. Esta estrategia de poder manipula, desde relaciones y mensajes, los
sentimientos y pensamientos, y tiende a favorecer la internalización de una mirada y un
discurso, el del otro dominante.
Pero este no es el único camino, está presente para el sujeto de las crisis la posibilidad de una
disociación operativa que le permita no ser invadido por las ansiedades, conservado su
capacidad de discriminación y análisis. Esto de disociación operativa, es otra modalidad de
posicionamiento ante la crisis, es otra forma de ordenar la visión del mundo, que permite
alternar la disociación y la integración, el descenso de las ansiedades , pudiendo albergar el
conflicto, trabajar las contradicciones y crecer en el aprendizaje. Esto implica una mayor
preservación del pensamiento y del vínculo, con un reconocimiento de sí y del otro y de la
relación que los articula.
Las crisis sociales llevan a vivir alternativas contradictorias de ilusión y desilusión, de búsqueda
y desesperanza. Es un momento de intensificación de los procesos proyectivos, de alteración
de las identificaciones y en la configuración de ideales.
• Crisis, grupo, vínculo, organización.
Los vínculos, los grupos, las instituciones y los procesos identificatorios que los sustentan,
están comprometidos en el proceso de crisis. Las relaciones son puestas a prueba,
interrogadas. Surge así una demanda del otro, al grupo o a la institución que tiene
características homogeneizantes en las que pareciera no haber lugar para la singularidad de los
sujetos, quizás porque la fragilización subjetiva lleva a vivenciar como amenazantes la
diversidad, diferencia.
Se potencia en esos momentos regresivos la primarización de los vínculos, la ilusión de un
grupo refugio que por su clausura proteja del mundo. Esta no suele sostenerse y emerge la
desconfianza, el malestar en el grupo que expresa a su vez un hecho mayor: el malestar en la
cultura.
Es importante destacar que el sufrimiento y la alineación no son procesos de un solo destino,
un círculo de repetición. Grupos, vínculos, organizaciones son reclamados e instituidos como
referentes, como espacios alternativos a una cotidianeidad frustrante. Se los convoca como
ámbito de elaboración de ansiedades, de preservación del yo, de la identidad, del
pensamiento, de la capacidad de desarrollar un hacer desalineante y creativo.
En estos espacios vinculares la primer tarea es gestar la posibilidad de encuentro superando la
fragmentación que hegemoniza la vida social. A partir de la articulación de necesidades se
busca acercar el diseño de un futuro a través de un proyecto que parta de la realidad de la
crisis múltiple transitando hacia su resolución.
• Los rasgos positivos de la crisis.
La historia muestra que las crisis personales o sociales, las crisis de las organizaciones abren
posibilidades de conciencia y de tránsito de caminos innovadores. Las vivencias y el destino de
los sujetos de las crisis sociales tienen calidades muy diferentes si estos se sitúan como actores
o como espectadores de ese movimiento social, si se incluyen protagonicamente con
posibilidades de acción y decisión, o si se sitúan en un lugar de exclusión y pasividad.
En las crisis no solo hay desorden de lo múltiple, sino que también hay decisión y desenlace.
Este último no está delgado de el posicionamiento de los sujetos ante el movimiento de la
crisis. ¿Desde donde tomar posición? desde la historia personal y social. Historicidad, unidad,
continuidad, hacen al proceso social y subjetivo que se denomina identidad. Esa identidad es el
instrumento de compresión de la crisis, el soporte interno del sujeto y de las organizaciones.
Desde su identidad que implica movimiento, semejanza y diferencia el sujeto se sitúa en el
presente y anticipa un futuro, sostenido y sosteniendo un proyecto que da sentido a su vida
personal, y a su ser social. Ese proyecto será su sostén, su referente.
El proyecto adquiere una dimensión de lo posible, una apertura para poder planificar la
esperanza. El proyecto es superación de la parálisis, del riesgo de quedar atrapado. El sujeto
puede reconocer la destrucción sin quedar identificado con lo destruido. Se abre así un espacio
a la reparación y a la gestación de lo nuevo.
El proyecto implica un nivel de conciencia y articulación e identificación muy diferente del de
aquel en el que vive quien queda aislado en soledad, atrapado.
• Crisis y aprendizaje social en el mundo actual.
En las crisis se da la posibilidad de aprendizaje social ya que la conmoción opera como
analizadora de las relaciones sociales, las instituciones y los sujetos.
Al intensificarse las contradicciones y desorganizarse una visión instituida del mundo, se abre
una mayor oportunidad a la conciencia crítica, al análisis de la trama cotidiana.
Las crisis generan condiciones de aprendizaje social en tanto en movimiento de
desestructuración de referentes no es unívoco, no genera sólo confusión. Abre también un
potencial espacio a la búsqueda de caminos alternativos, la creatividad individual y colectiva.
En las crisis, emergen nuevas formas organizativas que rescatan la identificación con el otro, el
reconocimiento del otro desde su capacidad productiva y transformadora. Se desarrollan,
construyendo nuevas redes sociales, modalidades innovadoras de articulación, de hacer y
comunicación para superar la crisis.
La lucha contra la alineación, la afirmación de lo humano y el fortalecimiento subjetivo,
transitan por la dignidad. Por el reconocimiento de sí como sujeto capaz de construir su propio
destino y de convertirse en hacedor social de su historia.
Desde la concepción de salud mental de la autora, que enlaza crisis con la potencial
direccionalidad del cambio social y subjetivo, esta circunstancia plantea requerimientos éticos
y profesionales.

LOS CRITERIOS DE SALUD MENTAL
El tema de los criterios de salud-enfermedad fue trabajado por Enrique Pichon-Riviére y por
Ana Quiroga desde fines de la década del 60. Esta tarea común se desarrolló procesando una
diversidad de experiencias y era requerida, ya que el orden social se encontraba en continuo
cambio por lo tanto, se planteaban cuestiones que obligaban a repensar la forma de relación
sujeto-mundo a la que llamamos salud mental. Luego de la muerte de Pichón, la tarea fue
continuada por Ana Quiroga. La concepción de salud mental, está indisolublemente ligada a la
concepción de sujeto.
• Criterios de salud y enfermedad. Su rol en la vida social.
La reflexión acerca de las concepciones de salud mental y su rol en la vida social puede operar
como hilo conductor para penetrar en ese campo, que Ana Quiroga caracteriza como
complejo, difuso; del que afirma que es equívoco y confuso, en tanto escenario de
controversias teóricas e ideológicas, a la vez fuertemente impactado por los procesos de crisis
y transformación de la vida social y su incidencia en la subjetividad.
Las transformaciones de la vida social y sus efectos subjetivos, generan nuevos interrogantes y
demandas, los que implican a sujetos, grupos, y organizaciones, así como a los referentes
institucionales y los marcos teóricos.
Estamos ante hechos que nos muestran la emergencia de nuevas formas de vinculación,
nuevas modalidades de significarse a sí mismo, y al otro y también de nuevas patologías. Estas
se ligan al pánico, la sobreadaptacion, el narcisismo y la autodestrucción.
El criterio de salud mental constituye un hilo conductor que nos guía en este campo, al cual la
autora caracteriza como complejo, difuso, confuso y conmocionado por el acontecer social y
subjetivo. Pichon Riviere sostenia que: La elaboración de un criterio de salud mental es a
nuestro juicio el punto de partida posible y necesaria para analizar y evaluar, tanto las
estructuras asistenciales y las situaciones institucionales como los puntos de urgencia en esas
estructuras o situaciones.
Este criterio nos permite indagar las necesidades de la población, orienta las formaciones de
los distintos agentes, así como la planificación de formas de organización. En síntesis, la
concepción de salud mental sería el encuadre de las políticas en salud mental, así como las
distintas operaciones técnicas y elaboraciones teóricas, por tenerla como referente.
En el campo de la salud mental, nos encontramos con diversidad de concepciones, de
definiciones. Esto se explica porque la salud mental como proceso y como representación
social es una construcción social.
La institución de la salud está presente de un modo u otro en todas las instancias de la vida
social. La salud está en obra, en el sentido de construcción y desarrollo o deterioro y daño en
las distintas prácticas sociales: el trabajo, la vida familiar, la política, la justicia, el uso del
tiempo libre, las formas de la sexualidad, la crianza, etc. Por eso, la autora sostiene que la
salud mental es un hacer y deshacer que tiene por escenario la vida cotidiana.
Hasta aquí hemos hecho referencia a la salud mental como conjunto de procesos, como relación
del sujeto consigo mismo y con el mundo. Un mundo que se da a su experiencia como mundo
social, a su vez que material y simbólico.
En ese universo de significaciones, en ese mundo de instituciones que hacen al orden social,
emergen las concepciones de salud mental, pero a la vez inciden en él y contribuyen a
configurarlo. Estas representaciones sociales tienen una base material, surgen de un orden de
fenómenos distinto al plano de lo simbólico, de la conceptualización al que pertenecen. Como
representaciones intentan dar cuenta de esa base material, de hechos y procesos operando a
la vez sobre ellos. Podemos hablar entonces de una determinación recíproca.
La concepción de salud mental es una representación social incluida en un sistema. Este
criterio que define lo sano y lo enfermo es una presencia que puede ser explícita o implícita,
pero alcanza siempre una enorme vigencia normativa.
En la escena social coexisten y se confrontan distintas concepciones de salud mental de lo
normal y de lo patológico. Algunos de estos criterios son dominantes, hegemónicos. Esto
quiere decir que hay formas hegemónicas de interpretar la subjetividad y evaluar las
conductas de los sujetos.
Estas concepciones presentes y actuantes en distintas instancias de la vida social, tienen alta
eficacia en la constitución de la subjetividad, en particular a lo que hace a la identidad, la
pertenencia a lo social, familiar, grupal y la autoestima.
La normativa acerca de la salud mental es socializadora e incorporada como ley no escrita en
cada experiencia social y vincular, como ocurre con otras representaciones sociales. A la vez
está fuertemente implicada con las relaciones sociales y la problemática del poder.
• Los criterios de salud y el proceso de conocimiento
Los criterios de salud y enfermedad presentes y operantes en nuestra vida cotidiana y
habitualmente invisibilizados, no sometidos a problematización, son elaboraciones colectivas,
no necesariamente conscientes, con sustento en relaciones sociales fundantes.
Sus condiciones de producción no solo son las del avance científico en el conocimiento. En
tanto representaciones sociales, tienen también condiciones de producciones económicas,
históricas y políticas. Se elaboran desde una concepción del hombre y desde un proyecto
social. Por eso implican valores y normativas acerca de la subjetividad.
Un sistema de representaciones sociales que interpreta y tiende a esclarecer o legitimar las
condiciones concretas de existencia de los seres humanos en un tiempo histórico y en un
orden social dado, no es per se fuente de distorsión y desconocimiento. Por el contrario, como
producción simbólica, interpreta, subyace a las distintas elaboraciones teóricas de cada campo
de indagación. Estas representaciones pierden su condición de conocimiento y se transforman
en su opuesto, cuando por intereses objetivos, tienden a realizar un enmascaramiento de la
realidad, un ocultamiento funcional.
La ideología hoy dominante, visión del mundo, sustentada en las necesidades de un sector
minoritario y hegemónico incurre en esa distorsión a través de mecanismos como: la
universalización de lo particular, lo que no permite el análisis de la relación entre lo general y
lo particular conduciendo a falsas generalizaciones.
Otros mecanismos complementarios del anterior son: la eternalizacion de lo histórico y el
considerar como propio del orden natural lo que se origina en un sistema social.
La relación ideología y conocimiento debe ser analizada teniendo en cuenta al menos estos
tres factores: 1. concepción del mundo, del hombre, y la historia. 2. base social objetiva,
intereses que esa concepción expresa. 3. conocimiento objetivo.
• Los criterios de salud desde la psico social pichoniana
La autora y Pichon Riviere luego de un prolongado trabajo en el campo de la salud mental, han
elaborado un criterio, que tiene distintas formulaciones. En todas ellas se focaliza la relación
sujeto-mundo y se interroga tanto al sujeto, como al orden socio histórico que en sus distintas
dimensiones organiza e interpreta su experiencia.
La autora analiza ese orden vigente en tanto facilitador u obstaculizador de la existencia de un
sujeto integrado de sí y con otros, cc de sus conflictos, de las relaciones en las que está
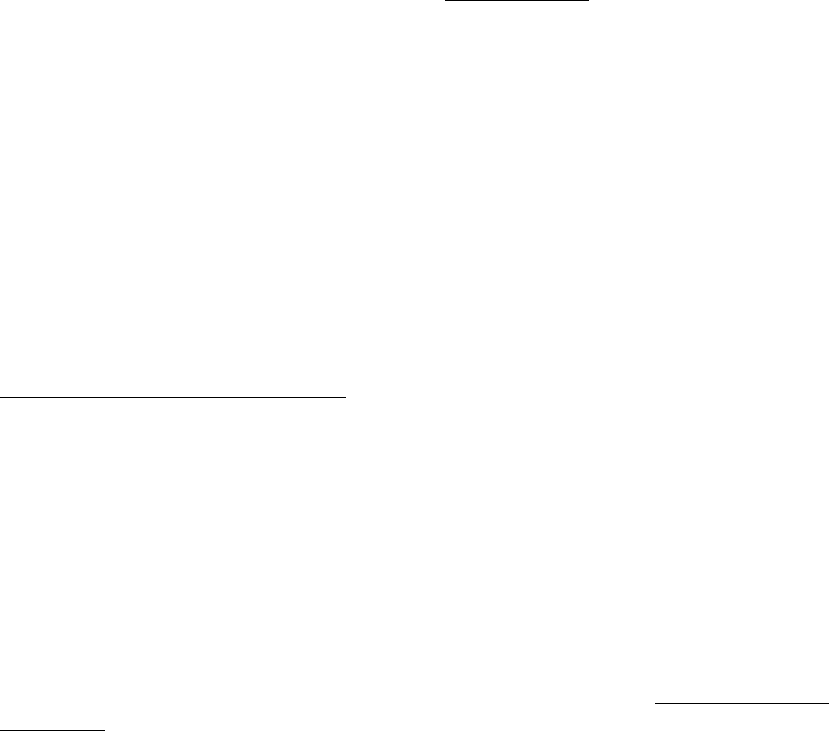
inmerso y es actor. Un ser con capacidad de aprendizaje y creatividad, que pueda reconocerse
en su condición esencial de productor, en relación activa con la naturaleza y los otros hombres,
que pueda asumirse como sujeto de sus necesidades y por lo tanto sujeto del hacer, del
conocimiento y de la historia.
En una de sus formulaciones más difundidas, Pichon-Riviére identifica la salud mental con la
adaptación activa a la realidad. Lo que implica relación con el mundo en términos de
aprendizaje, transformación recíproca en función de necesidades. El término adaptación activa
fue elegido por Riviere en polémica con la concepción hegemónica y su función esencial de
instrumento de control social o domesticación subjetiva. Esa norma dominante plantea una
adaptación pasiva, un cumplimiento de los requisitos de convivencia que no implica
transformación del sujeto ni resolución de conflictos.
Desde el punto de vida que sustentamos, el sujeto en tanto productor, se configura y despliega
en un mundo objetivo y no se agota en ser un productor de sentido.
Lo material en lo humano, requiere de lo simbólico, se funden y entrelazan en una compleja
unidad. Pero lo simbólico no se agota en la dimensión subjetiva. Es tamb procesamiento de lo
que, trascendiendo al sujeto, a la vez lo funda.
Riviére elabora un pensamiento al que denomina psicología social y abandona la perspectiva
dominantemente intrapsiquica del psa cuando descubre en su práctica clínica la eficacia de las
relaciones reales del mundo objetivo en la subjetividad.
Ese mundo objetivo, esa realidad tan frecuentemente mencionada por el autor existe con
independencia del sujeto, que es su potencial conocedor y transformador. Este
reconocimiento de la realidad y su lugar en y para el sujeto, lo lleva a hablar de adaptación, y
el reconocimiento de la capacidad creativa, práctica y crítica de este planteo: la connotación
activa. Se sitúa en polémica con la simple adaptación, relación acrítica con el mundo,
aceptación acrítica de normas, valores, hábitos,etc.
En algunas de sus definiciones más significativas, Riviére sostiene que el sujeto es sano en
tanto aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para
transformar esa realidad transformándose a la vez él mismo… está activamente adaptado en la
medida en que mantiene un interjuego dialéctico con el medio.
Fundamentos de una psicología social
• Concepción del hombre y ciencias sociales
El hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente, en relaciones que lo
determinan. Nada hay en él que no sea resultante de la interacción entre individuos, grupos y
clases.
Entiende al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación
dialéctica, mutuamente modificante con el mundo, que se da siempre a su experiencia como
mundo social, es decir, entretejido de vínculos y relaciones sociales. Esa relación dialéctica
tiene su motor en la necesidad.
La elaboración de un criterio de salud, al que Pichón y Quiroga llaman de adaptación activa o
aprendizaje significa el análisis de las formas que reviste la relación del sujeto con el mundo.
El sujeto es sano en tanto aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene
capacidad para transformar esa realidad, transformándose a su vez él mismo. Está
activamente adaptado en la medida en que mantiene un interjuego dialéctico con el medio.
Así ha introducido Quiroga a través de frases de Pichón Riviere, dos elementos teóricos ligados
entre sí, ya que uno se elabora a partir del otro. Uno es una concepción del hombre, el otro un
criterio de salud desde el cual se orienta y da sentido a la operación psicológica.
A toda reflexión en el campo de las ciencias sociales, subyace una concepción del hombre, una
hipótesis acerca de la esencia y el origen de ese conjunto de procesos que instituyen más allá
del orden animal, una nueva instancia: el orden histórico social, el orden de la cultura, orden
simbólico, específicamente humano. Esta concepción del hombre nos remite a una concepción
del mundo o sistema social de representaciones y que da cuenta de las distintas prácticas de
los hombres. Decimos subyace porque hablamos de su condición no necesariamente explícita.
Esta fundamenta y determina la problemática de esa ciencia. La práctica en el campo de la
psicología, la concepción del hombre, de la naturaleza, del orden social histórico y sus
interrelaciones, se constituye como lugar teórico, desde donde se plantea el problema del
sujeto y su comportamiento.
La pregunta por las condiciones de producción de los procesos psíquicos no tiene como punto
de partida la teoría, sino que surge de la práctica. Es la práctica la que interroga a los hechos y
en el procesamiento de esa práctica emerge la teoría como respuesta abarcativa y sistemática
que intenta dar cuenta de los fenómenos en la complejidad de sus relaciones y
determinaciones. Pero el investigador, en tanto ser social, se sitúa en su práctica desde el
interior de un sistema social de representaciones que tiene sus condiciones de producción en
el complejo de relaciones sociales que constituyen el contexto de su tarea.
• Relaciones entre ciencia e ideología
Pichón y Quiroga rescatan la presencia de un tercer factor, fundante y muchas veces
escamoteado: la base social, los intereses sociales objetivos que expresa cada concepción del
mundo, como reflejo de las prácticas de los hombres articulados en una sociedad
determinada.
La relación se plantea entonces entre: 1. concepción del mundo, del hombre y la historia, 2.
base social objetiva, intereses que esa concepción expresa, 3. conocimiento objetivo.
El conocimiento humano tiene su fundamento en necesidades materiales que los hombres
resuelven a partir del establecimiento de relaciones sociales.
La práctica social, compleja y contradictoria opera como factor determinante en el desarrollo
del conocimiento.
Lo complejo y lo contradictorio de esas relaciones sociales, la diversidad de intereses,
determinan a su vez formas del pensamiento, de la representación, del conocimiento.
Emergen desde allí diversas modalidades de interpretación de lo real.
Todas las formas de ideología son reflejo de la existencia social. En una sociedad dividida en
clases, las ideologías tiene tamb carácter de clase. La ideología de los sectores dominantes será
consecuentemente encubridora y distorsionadora de la realidad, en tanto tiende a legitimar,
desde las formas de cc social, esa dominación negando o manteniendo ocultos hechos y
relaciones.
Su discurso se caracteriza por naturalizar lo social, eternizar lo histórico y universalizar lo
particular.
De esto se desprende que la posibilidad de que la concesión del hombre opere como obstáculo
epistemológico el la elaboración de una psicología científica no depende de su relación con el
nivel ideológico, sino de las características de los intereses sociales que expresa y del momento

del desarrollo histórico social en que ha sido elaborada. Así quedaría invalidado el falso dilema
de ciencia o ideología, concepción del mundo o conocimiento objetivo.
• Concepción del hombre y psicología social
La intención de Quiroga es mostrar cómo el autor Pichon-Riviére fundamenta una psicología y
la define como social, a partir de una concepción del sujeto como social e históricamente
determinado, configurándose en un interjuego con un contexto que se da a su experiencia
siempre interpenetrado de vínculos y relaciones sociales.
Este interjuego tiene como fundamento una contradicción inherente al sujeto en tanto
organismo vivo: la contradicción entre necesidad y satisfacción. Es la necesidad la que
promueve la relación activa con el mundo externo, con el otro, en la búsqueda de la fuente de
gratificación.
Esa contradicción intrínseca es la que remite a la dialéctica sujeto-contexto, en la que el sujeto
se configura.
En la elaboración de esta concepción del sujeto se articularon, una práctica clínica y
concepción del mundo que se constituye como conocimiento objetivo en tanto da cuenta de
la estructura de lo real, al esclarecer las relaciones entre naturaleza, hombre y sociedad.
Según esta concepción el hombre en función de su particular organización biológica, es
producto de su vida material en una doble relación: con la naturaleza y con los otros hombres.
El hombre es naturaleza pero emerge de ella transformándola y transformándose a partir del
trabajo y en la producción de bienes necesarios para su subsistencia, en la que se apropia de la
naturaleza modificándola en vista de sus necesidades. Este proceso solo puede cumplirse en
relaciones necesarias con otros hombres.
En esta doble relación, el hombre no es solo producto, protagonista de la praxis, de la historia,
es también producido, determinado. Se constituye en el desarrollo de esas relaciones
materiales y necesarias.
Las relaciones de producción instauran y sostienen el orden social e histórico específicamente
humano. En el seno de estas relaciones emerge el psiquismo como interiorización de las
mismas, como instancia y función representación que dará luego lugar al surgimiento del
pensamiento, lenguaje, y las distintas formas de simbolización.
Ellas fundamentan las formas de conciencia social, las significaciones sociales. De allí la
afirmación de que la nat humana es social e históricamente determinada. Las relaciones
sociales al organizar y determinar la experiencia de los sujetos que las establecen, determinan
en forma y contenido los vínculos interpersonales, la org familiar, las instituciones. Gobiernan
el proceso de constitución de la subjetividad ya que todo sistema social gesta el o de sujeto
que desde sus formas de sensibilidad, pensamiento y acción, desde sus modelos internos de
aprendizaje y vínculo, pueda mantenerlas y desarrollarlas.
De esta complejidad de relaciones, el sujeto es síntesis activa. Esta complejidad constituye sus
condiciones concretas de existencia en las que la reflexión psicológica debe abordarlo para
comprenderlo en forma multilateral, en la riqueza de sus múltiples determinaciones.
La práctica, siguiendo el triple movimiento de experiencias, conceptualización, transformación,
que hace a la esencia del conocimiento, dio lugar a un sistema de conceptos: ECRO, que hace
referencia a un sector de lo real e instrumenta, en tanto da cuenta de sus leyes internas, para
operar sobre él.
Es desde la concepción de la naturaleza humana, social e históricamente determinada, desde
el hombre entendido en el aquí y ahora como el punto de llegada de un proceso histórico,
síntesis o centro de anudamiento de una complejísima red de relaciones sociales y a partir de
una práctica clínica que remite a una dialéctica entre mundo interno y externo, entre el sujeto
y su contexto vincular, que el problema del sujeto puede ser planteado en sus justos términos.
A partir de la concepción del hombre y el mundo y de la tarea terapéutica que revela la
estructura dialéctica de la subjetividad, es que Pichon-Riviére plantea una nueva problemática.
Desde esta problemática nos referimos a la temática de la interacción, vínculo, grupo, en la
investigación de la dialéctica fundante de la subjetividad.
• La constitución de lo subjetivo, rol de las necesidades
La concepción pichoniana del sujeto lo define como emergente, configurado en un sistema
vincular-social a partir del interjuego fundante entre necesidad y satisfacción, interjuego que
remite a su vez a una dialéctica intersubjetiva. Es decir que la dialéctica esencial, constitutiva
de los subjetivo, tiene como sustancia la interpenetración de dos pares contradictorios: 1.
necesidad y satisfacción, 2. sujeto y contexto vincular-social, en el que emerge y se resuelve en
una relación con otro esa contradicción básica entre necesidad y satisfacción.
La necesidad sería en principio aunque no exclusivamente un elemento de orden biológico, el
que con mayor claridad remite a la base material, orgánica del comportamiento del
sujeto. Esa necesidad a su vez tiene su fundamento en otra contradicción, ya que emerge del
intercambio de materia de ese organismo con su medio. La necesidad es inherente al ser vivo.
La contradicción entre la necesidad y su opuesto: la satisfacción, se da en el interior del sujeto,
pero en tanto la fuente de gratificación le es exterior, esta contradicción promueve la relación
con el mundo externo, en la búsqueda de la fuente de gratificación. La necesidad aparece así
como fundamento motivacional de toda experiencia de contacto, de todo aprendizaje, de
todo vínculo.
La satisfacción, a la que solo se accede en la experiencia con el otro, es eminentemente social,
vincular.
Desde las primeras experiencias las necesidades del sujeto se transforman y en consecuencia
tamb lo transforman (al sujeto).
En esa experiencia en la que se resuelve la contradicción necesidad-satisfacción, el objeto se
inscribe en el sujeto, configurando su interioridad. El objeto se inscribe en el sujeto a partir de
la experiencia y desde la necesidad, configurándolo. En la experiencia de satisfacción el objeto
se transforma en un referente interno interpenetrando la necesidad, conformandola.
Lo que operaba hasta entonces como condición externa cambia de carácter, para
transformarse en un elemento de causalidad interna.
El abordaje interaccional-vincular que plantea Riviére al conceptualizar en términos de
interjuego entre necesidad y satisfacción, sujeto y contexto vincular-social, la dialéctica de la
subjetividad, permite un acercamiento más totalizador a la multiplicidad de determinaciones
que operan en esa unidad biopsicosocial que es el sujeto.
Es en el escenario vincular, en la relación con el otro, donde el sujeto de la necesidad, en la
acción de satisfacerla en una experiencia social, se transforma en sujeto de la representación,
de las significaciones sociales, sujeto humano. Es en el interjuego necesidad-satisfacción donde
tiene su anclaje, toda representación, toda norma, ideología, toda acción.
• El mundo interno. Génesis de los conceptos.
El análisis del proceso transferencial, al que caracterizamos como la adjudicación de roles
inscriptos en el mundo interno, actualización en el aquí y ahora de la relación de modelos
vinculares internalizados revela la estructura de una dimensión intrasubjetiva en la que se
articulan objetos y relaciones en una mutua realimentación.
El mundo interno, en función de la interdependencia de sus elementos constitutivos, de las
múltiples imagos que en él interactúan, puede ser definido como sistema. Pero ese sistema
reviste la forma de una dramática, de una trama argumental desde la cual el sujeto interpreta
la realidad y orienta su acción en el mundo externo.
Si planteamos la cuestión desde una práctica en el campo de la urgencia psiquiátrica que
permite el contacto con un paciente en crisis y su contexto grupal, las circunstancias mismas
de esa práctica adelantan respuestas. En ese grupo la situación de crisis, de emergencia de la
enfermedad ponen de manifiesto con toda transparencia, los mecanismos de interacción.
El discurso de los integrantes, el juego de roles, las alternativas de presencia - ausencia, las
formas comunicacionales, revelan una semántica familia, la conducta, y el discurso del
paciente se muestran como un intento de respuesta coherente dentro del sistema
interaccional, en el que adquiere intencionalidad y significatividad.
La conducta revela su carácter esencialmente relacional. La conducta aparece como
comprensible, decodificable y transformable en tanto se la aborde en la interioridad de la
complejísima trama de vínculos y relaciones sociales que operan como el conjunto de sus
condiciones de producción.
El descubrimiento de esas relaciones de causalidad, la calidad de emergente que reviste el
acontecer del paciente, echa luz sobre el carácter determinante, eficaz, de los procesos de
interacción.
Estos se muestran así como dialéctica entre sujetos, es decir, un proceso de determinación y
transformación recíproca.
Se patentiza en él, el carácter configurador, estructurante de la experiencia con el otro. Otro
que no sólo opera por presencia, sino que tiene una acción significante de esa experiencia, ya
que se mueve en ella hacia la gratificación o la frustración. Otro que no permanece
trascendente a esa relación sino que desde su propia necesidad reconoce o desconoce la
necesidad del sujeto, la gratifica o la descalifica y la frustra.
El otro desde su acción y sus significaciones, que no son solo individuales sino tamb sociales,
significa a su vez la experiencia del sujeto, contribuyendo a determinar calidades de los objetos
internos y formas de interpretación de la realidad.
Esta función constitutiva de la subjetividad que cumple la presencia y la acción significante del
otro, tiene su paradigma en el protovínculo. Desde esta función portadora del orden social se
sostiene la estructuración del psiquismo.
A partir de la comprensión de la eficacia de la interacción, de los procesos comunicacionales,
se redimensiona el rol de las relaciones reales, son entendidas como elemento configuracional,
dentro de la articulación de factores que rigen la constitución de la subjetividad.
La indagación de la estructura vincular transferida y el abordaje grupal familiar de la
enfermedad hecha luz sobre la estructura dramática, escénica, interaccional del mundo o
grupo interno. A partir de estos hechos adquiere una particular pertinencia la pregunta por la
génesis de ese mundo interno, por sus principios organizadores.
Desde el descubrimiento de la edificación de la interacción, del carácter instituyente de las
relaciones reales, de la acción concreta y significante del otro, el mundo interno es entendido
como reconstrucción de la trama relacional, del sistema vincular en el que el sujeto emerge y
en el que como horizonte de su experiencia, cumplen sus necesidades, su destino social de
gratificación o frustración.
El mundo interno se constituye por internalización, pasaje fantaseado de un sistema de
relaciones externo a una dimensión interna, y como una reinterpretación de la experiencia del

sujeto como inscripción y procesamiento de una trayectoria vincular.
El mundo o grupo interno es un sistema abierto sobre la realidad, sobre el mundo externo, con
el que mantener una relación dialéctica.
El sujeto interpreta su experiencia desde su necesidad, escenificada en una fantasía icc, que
implica una estrategia, tamb icc, de satisfacción.
En el contacto con el otro, incluido en la relación desde sus necesidades y fantasías recibe el
sujeto el impacto de una presencia y acción significante.
A la vez ese sistema interaccional está sostenido en un orden social y recorrido por
determinaciones y representaciones emergentes de las relaciones sociales, de las que el sujeto
es portador.
Cada organización social, organiza materialmente la experiencia de los sujetos. Esto implica
que edifica sus necesidades reconociendo algunas, descalificando a otras, ofreciendo metas
socialmente disponibles y determinando formas de acceso a la gratificación.
Esa organización material de la experiencia, esa significación social del sujeto y sus
necesidades, esas formas socialmente propuestas de satisfacerlas se actualizan en cada
vínculo, en cada sistema interaccional, dando forma dialéctica entre sujetos, ya que en ella
tiende a reproducirse las formas dominantes en las relaciones sociales. La integración de estos
factores mencionados configuran el vínculo en su doble dimensión: intersubjetividad e
intrasubjetividad.
La psicología social consiste en el desarrollo sistemático de una respuesta a la pregunta por el
sujeto, y se plantea el análisis de las relaciones entre estructura social y configuración del
psiquismo, lo que implica focalizar como unidad de indagación la dialéctica entre sujetos,
investigar en su estructura y función las distintas unidades interaccionales que operan como
mediaciones entre las relaciones sociales fundantes del psiquismo y la subjetividad.
El estudio de estas mediaciones, escenarios de la experiencia del sujeto, echa luz sobre la
organización material de la experiencia y sus efectos en la constitución de lo subjetivo. Desde
allí la psicología social se define como una crítica de la vida cotidiana.
• El sujeto en el proceso de conocimiento (modelos internos o matrices de aprendizaje)
La psicología social planteada por Enrique Pichon-Riviere implica y se fundamenta en una
concepción del sujeto que es entendido como ser esencialmente social. Es decir, emergente,
configurado en una complejísima trama de vínculos y relaciones sociales.
Para este autor, el hombre se configura en una praxis, en una actividad trasformadora, en una
relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo. Relación destinada a satisfacer sus
necesidades.
El carácter fundante de esta relación de transformación recíproca define al sujeto de la praxis
como sujeto esencialmente cognoscente y sitúa en primer plano el análisis de los procesos de
aprendizaje. Estos son caracterizados por Riviére como apropiación instrumental de la realidad
para transformarla y son identificados (en tanto forma de la relación sujeto-mundo) con la
salud mental.
Si el aprendizaje es función esencial, constitutiva de lo que juega en su grupo familiar actual.
Nadie rompe esa modalidad de interacción hasta la emergencia de la enfermedad, que puede
permitir una redistribución de ansiedad o un refuerzo de la focalización en el portavoz.
El portavoz no abandona el rol porque lo asume por su propia conflictiva a veces por culpa, o
por omnipotencia, o porque su identidad está íntimamente ligada a ese rol que no puede
tolerar una situación de incertidumbre, de construcción de una identidad nueva a partir de un
nuevo rol.
¿Qué sucede cuando a partir de una intervención psicológica ayudamos a los integrantes del
grupo a centrarse en una tarea común de cambio, de crecimiento,d e aprendizaje, de
comunicación?
Los integrantes de ese grupo van reestructurando sus vínculos, van escuchandose y desde allí
redefiniendo sus recíprocas imágenes, logrando un maor ajuste entre representación y
realidad. El grupo es entonces, el instrumento de cura. Sus integrantes son protagonistas del
proceso terapéutico, son ellos los que van a redistribuir y elaborar ansiedades, que dejan de
concentrarse en el portavoz. Este grupo recupera su operatividad, la eficacia de la interacción,
se redefine necesidad-satisfacción.
Es ese trabajo terapéutico de los integrantes, apoyados en el aporte del terapeuta, el que
permite la trasformación de la estructura grupal, el reaprendizaje de la realidad, que consiste
en la modificación de la relación mundo interno- mundo externo.
Esto es la instrumentalidad grupal, la interacción centrada en las necesidades de los
integrantes.

Ana Quiroga unidad 4.docx
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.