
EL PROBLEMA DEL TIEMPO
1
Colovini Marité.
Cátedra de Psiquiatría Adultos. Facultad de Ciencias Médicas, UNR.
E
l tiempo no es natural. Muchos pensadores se han preguntado por él, desde la antigüedad hasta nuestros
días.
La pregunta por el tiempo ha sido planteada en primer lugar por lósofos, luego por cientícos, por cientistas
sociales, por el psicoanálisis, la psicología... en n, que cuando alguien se pone a pensar, es una pregunta que
aparece.
En la unidad de sexualidad hemos trabajado sobre una modalidad temporal que no es el tiempo cronológico,
un tiempo de la estructura, que no puede medirse ni sucederse como el tiempo lineal. Pero esta modalidad no
es la única modalidad temporal conocida.
Dice Jean Francois Lyotard: “en un universo donde el éxito consiste en ganar tiempo, pensar no tiene más
que un solo defecto: hace perder el tiempo”.
En una consulta una alumna relata que un profesional que practica la medicina le dice que: “en la medicina
no hay tiempo para escuchar a los pacientes”, aludiendo a las condiciones actuales de la práctica médica, ya
sea en el ámbito privado o en el público.
Hay ocasiones en que, requerido un médico para conversar sobre el pedido de interconsulta a salud mental,
se esgrime como explicación “no tengo tiempo, la sala está llena, tengo que hacer muchas cosas”.
Escuchamos frecuentemente la queja: “Ay... quién tuviera tiempo!!!”
O el anhelo: “Si yo tuviera tiempo...”
El reproche: “No lo hizo a tiempo”
La sanción: “El tiempo se venció”
Hay parejas de novios que “se toman un tiempo”
Hay recomendaciones preventivas que dicen: “Es para tomarlo a tiempo”
Para no seguir perdiendo el tiempo, me ahorraré los innumerables ejemplos que podría dar de la intervención
del tiempo en la vida de alguien, remarcando sólo que este “misterio de los misterios” merece un detenimiento
para interrogarlo.
La aventura del conocimiento nos pone frente a la oportunidad de sorprendernos ante el encuentro con lo
inesperado, y en el tratamiento del tema del tiempo, esta característica se multiplica ya que es una cuestión
muy compleja.
Parece que interrogar al Tiempo no es tarea fácil, y tampoco lo es para los cientícos, ya que aunque los
desarrollos actuales de la física despliegan complejas elaboraciones sobre el tema, no es muy corriente el
abandono del anclaje en la idea vulgar del tiempo.
Un pasaje de “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carroll, servirá de introducción al tema:
“Alicia suspiró hastiada: ’Creo que podrían ustedes hacer algo más útil para matar el tiempo que malgastarlo
con adivinanzas que no tienen solución.’
’Ay! Si conocieras al Tiempo tan bien como lo conozco yo, exclamó el sombrerero, no hablarías de malgastar-
lo, y mucho menos de matarlo. Se trata de un tipo de mucho cuidado, y no de una cosa cualquiera’.
’Me parece que sigo sin comprenderlo’, dijo Alicia.
1
Adaptación del texto: “Tiempo y psicoanálisis” de Enrique Loffreda, Paraguay, 1994, para el tratamiento de este problema en la currí-
cula de la carrera de Medicina.
633

Guía de Aprendizaje - Trabajo y Tiempo Libre
‘¡Naturalmente que no comprendes!’ dijo el Sombrerero elevando orgullosamente la nariz. ’Con toda seguridad
¡ni siquiera habrás hablado con el Tiempo!’
Adaptación del texto: “Tiempo y psicoanálisis” de Enrique Loffreda, Paraguay, 1994, para el tratamiento de
este problema en la currícula de la carrera de Medicina.
’Puede que no’, contestó Alicia con cautela. ’Pero sí sé’, añadió esperanzada, ’que en las lecciones de música
marco el tiempo a palmadas.’
‘¡Ah! ¡Ah! ¡Eso lo explica todo!’, armó el Sombrerero. ’El Tiempo no tolera que le den palmadas. Si, en cam-
bio, te llevaras bien con él, harías cuanto quisieras con tu reloj.’
‘¿Es así como se las arregla usted con el tiempo?’, preguntó Alicia.
El sombrerero negó con la cabeza muy apesadumbrado: ’Nos peleamos el pasado marzo’
’Y desde entonces’, siguió diciendo el Sombrerero, cada vez con más pena, ’el tiempo no quiere saber nada
conmigo y ¡para mí son siempre las seis de la tarde!’.”
Si somos capaces de soportar la pregunta por el tiempo sin precipitarnos en respuestas tranquilizadoras o
tautologías inconducentes, podemos pensar con Ilya Prigogine las consecuencias de que “el tiempo precede a
la existencia, y podrá hacer que nazcan otros universos”
2
¿Y si el tiempo creara algún universo donde fueran
siempre las seis de la tarde?
La filosofía y el tiempo
El fragmento de un texto losóco de enorme antigüedad, hablaba ya de la temporalidad.
Anaximandro de Mileto, en un escaso pero riquísimo testimonio dice:
“De aquello que los entes sacan su existencia es a lo cual vuelven para su destrucción según la necesidad, y
estos entes se dan justicia y reparación mutua según el orden temporal”
1
Heráclito, cuya proposición “todo uye” acompañada por su poética y siempre recordada frase: “No es posible
bañarse dos veces en el mismo río”, trató el tema del tiempo en términos de devenir y repetición. Para él, la
temporalidad es la medida de lo que fue, es y será siempre, en cíclico devenir.
Otras discusiones se presentaron por entonces, aludiendo al tema de la eternidad y el cambio y vinculadas al
ser, tanto que para Parménides “todo lo que cambia no es”, en tanto dene al ser como inmutable y por lo tanto
fuera de todo cambio posible.
En lo que coincidieron los pensadores preplatónicos, fue en la construcción de una idea del tiempo vinculada
a la cadencia, al ritmo, a la repetición, inaugurando el concepto de un tiempo circular ligado a la periodicidad.
Platón es quien produce sobre la temporalidad una metáfora largamente repetida: “el tiempo es la imagen
móvil de la eternidad”
Creo necesario que aclaremos que “eternidad” no es como se piensa vulgarmente, un tiempo de duración
innita. En esta frase, Platón diferencia tiempo y eternidad, colocando a ésta por fuera del tiempo, en tanto no
puede ser abarcada por medida temporal alguna.
Será Aristóteles quien inaugurará una concepción totalizadora del tiempo, en su libro “Física”, donde cambio
y movimiento se constituyen en los ejes a partir de los cuales despliega su teoría del tiempo. El cambio sólo
puede ser numerable, medible por el tiempo, que no existe sin el cambio. Si bien el movimiento no se identica
con el tiempo, no es independiente de él. Su concepción de la eternidad diere de la instaurada por la losofía
cristiana; defensor de la perennidad del universo, arma que el tiempo no puede tener principio ni n, pues de
otra manera habría un comienzo y un después de su n, lo que constituye un absurdo.
2
Prigogine, Ilya, Stengers Isabelle. Entre el tiempo y la eternidad. Buenos Aires, Alianza Editorial, 1991.
3
Heidegger, Martín. Sendas perdidas. Buenos Aires, ed. Losada, 1979: 265
634
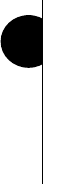
La teoría aristotélica del tiempo ha marcado la losofía occidental de un modo tan profundo, que podemos
decir que constituye un modelo referencial sobre el que, ya sea a favor o en contra, se forjó el concepto de
tiempo en occidente.
Otra marca muy importante sobre el tema será la producida por Newton, quien postuló la existencia de un
tiempo absoluto, independiente del cambio y de las cosas. Sostiene que los cambios se producirían en el tiem-
po, tal como los cuerpos se encontrarían en el espacio.
“El tiempo absoluto, verdadero y matemático en sí y por su misma naturaleza uye uniformemente sin relación
con nada externo...”
4
.
Este tiempo absoluto no es de ninguna manera mensurable. Newton propone la existencia de otro tiempo, el
relativo, al que llama “aparente y vulgar” y lo dene como medida sensible de la duración. O sea: mientras el
tiempo absoluto no puede cronometrarse, se entiende que para cualquier medida física deberá recurrirse al
tiempo relativo.
Los debates en torno a estas posiciones inauguran una época, a nes del siglo XIX, que se llamó “tempora-
lismo”.
Los pensadores de esta época discutieron acerca del concepto de duración, acerca de la medida del tiempo,
de su relación con el espacio, y también de la relación del tiempo con las experiencias subjetivas.
Así, Bergson denomina “duración real” a un concepto bastante oscuro ligado a la creación y al vivir (un vivir no
vinculado a lo biológico) y denido como pura cualidad, sólo susceptible de ser captada por la intuición misma.
Será Husserl quien al preguntarse sobre la conciencia del tiempo, plantee tres modalidades: protensiva,
retentiva y presentación, redeniendo de este modo futuro, pasado y presente.
Como ustedes comprenderán, estas ideas inuyeron sobre la misma concepción de la historia, del trabajo del
historiador y de la historiografía.
Heidegger revoluciona las ideas de su tiempo al plantear que ni el pasado ni el futuro pueden pensarse desde
el presente, sino que no hay nada acabado; lo que no quiere decir que todo cambia. Para Heidegger, el ser y
el tiempo son el cambio mismo.
Si Kant plantea al tiempo y al espacio como dos intuiciones fundamentales, el espacio como sentido externo
(instrumentado por la sensibilidad) y el tiempo como sentido interno (como imaginación), Heidegger arma que
“la temporación no signica un “uno tras de otro”....el advenir no es posterior al sido y éste no es anterior al
presente”.
Así vemos que existe una representación vulgar del tiempo, que tiene sus derechos naturales; y un verdadero
concepto del tiempo, utilizado por la losofía.
Para la losofía heideggeriana se adviene desde un futuro en un sido que se actualiza. Ya no será pasado,
presente y futuro, en la sucesión establecida por el tiempo vulgar (y también por la ciencia). Este modo de
instalar el concepto verdadero del tiempo, permite pensar el ser como algo no acabado, siempre en abertura,
y así el ser se diferencia del ente.
Aceptar el desafío de pensar al ser en la inconsistencia de la abertura, sacude nuestras certezas, pero nos
coloca ante la posibilidad de la transformación, del devenir, de considerar de otro modo el futuro, de pensar de
otra manera la determinación y el destino.
Estas propuestas atentan contra la seguridad y la conanza en el progreso, pues la promesa de tranquilidad
y bienestar a partir del desarrollo de nuestra ciencia, se esfuma dejando al descubierto nuestro desamparo.
Pero también nos sitúan frente a la necesariedad de un protagonismo activo y en un margen de libertad en
cuanto a nuestro mismo destino.
4
Newton Issac: Mathematical principles of natural Philosophy. University of California Press, California, 1934.
635

Guía de Aprendizaje - Trabajo y Tiempo Libre
Tiempo de repetición
Los rituales de las sociedades premodernas o tradicionales se fundamentan en que el hombre no deja de
repetir el acto de la creación.
En su estructura cíclica y su ritmo pautado, la repetición ritual encierra una de las claves del concepto de
temporalidad de estos pueblos.
Sólo un reencuentro rítmico es capaz de ordenar el caos.
Esta estructura del tiempo es completamente diferente a la de la sociedad moderna, fundada en una linealidad
donde se instala el cambio y el progreso.
Pero esta diferente manera de concebir el tiempo es uno de los fundamentos de dos tipos distintos de organi-
zación social. Si la repetición ritual es sagrada, todo aquel que intente modicar se orden será necesariamente
sacrílego. En oposición a esto, si existe la esperanza de un futuro mejor, todo cambio en las condiciones del
presente que apunte a esa mejoría serán bienvenidas.
Los integrantes de los pueblos primitivos consagran su vida a la repetición de acciones inauguradas por otros,
pues si el orden es considerado herencia divina deberá mantenerse sin modicación y todo aquello que produz-
ca desvío del acto repetitivo atentará contra la armonía entre los hombres, su medio y sus dioses.
Así, se suele decir que estos pueblos carecen de historia, tal como la denimos en la tradición occidental.
Si entendemos la historia como el relato de los acontecimientos que deben ser registrados y rememorados
por su trascendencia en el cambio y la evolución social, en una sociedad premoderna esto sería visto como
una muestra de degradación. Pero sucede justamente que estos pueblos tienen una enorme capacidad de
rememoración.
Lévi-Strauss propone una distinción entre sociedades frías y sociedades calientes. Las primeras son aquellas
que son capaces de crear instituciones que puedan anular de manera casi automática el efecto que los factores
históricos podrían tener sobre su equilibrio y su continuidad; las segundas son las que hacen de su devenir
histórico el motor de su desarrollo.
La importancia de este tiempo de repetición es que aún en la actualidad conservamos las marcas de algunos
rituales, a pesar de que parecemos muy alejados de esta mentalidad.
En todas las culturas encontramos sugestivas coincidencias en relación al tiempo sagrado, pautado por la ha-
bitual celebración de las estas. Por ejemplo, la celebración de Año Nuevo. “Todo año nuevo es volver a tomar
el tiempo en su comienzo, una repetición de la cosmogonía”
5
Y así, convivimos con el concepto de tiempo simbólico de la repetición, tan incorporado en la mentalidad anti-
gua, y el de tiempo imaginario, el que hace referencia únicamente al reloj y al almanaque.
El concepto de tiempos diferentes se nos impone, en tanto uno no se corresponde con el otro. El tiempo del
pasado-presente-futuro en su linealidad irreversible, es tan universal como el tiempo de la repetición de los
actos sagrados, pero la predominancia de uno sobre otro, marca una diferencia radical entre nuestra cultura y
los pueblos sin historia.
Ahora bien, también el cuerpo humano y su siología nos presentan dos modos de la temporalidad que inte-
ractúan.
Los ciclos, pautados por un orden externo a cualquier intencionalidad, y un devenir hacia adelante que deja
sus marcas en el cuerpo.
Entonces, también hay algo de lo sagrado en los ciclos naturales siológicos, tal que alterarlos implica cierta
alteración de la relación con la Naturaleza.
Las constantes metáforas poéticas que asocian el embarazo con las fases de la luna, (“Nueve lunas...” “un
niño nuevo...”) y algunas variantes posmodernas como las “dietas de la luna”, demuestran la relación del tiempo
sagrado, tiempo simbólico de la repetición, con el funcionamiento de nuestro cuerpo.
5
Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno. Barcelona, Planeta Agostini, 1984.
636

También, las arrugas y las canas, nos sitúan frente a la condición de históricos, de sujetos históricos, anun-
ciando un nal tan universal como el del tiempo sagrado: la muerte, que en tanto seres vivos, nos acecha.
La creación y el n, entonces, están inscriptos en el funcionamiento de nuestro cuerpo. El retorno permanente
y el corte, se articulan en nuestra relación al cuerpo y a la existencia.
Muchas veces los médicos somos llamados a intervenir en cuestiones que tocan el problema de la relación al
tiempo en el ser humano. Muchas veces las consultas son esencialmente por cuestiones atinentes al problema
de la temporalidad.
Una consulta por alteraciones del ritmo menstrual, por ejemplo. ¿Se tratará sólo de un problema orgánico?
Aún si este ritmo está alterado por razones esencialmente siológicas ¿como impactará esta alteración en la
paciente? Y es más ¿qué sucede cuando una acción médica altera un ritmo corporal? ¿Sólo actuamos sobre
el organismo?
El intento de borrar las marcas del tiempo sobre el cuerpo: lifting, cirugías estéticas, etc. ¿qué nos dicen sobre
la relación del sujeto a su historia?
El problema de la “urgencia” en la práctica médica es también parte del imaginario social sobre el personaje
del médico. ¿Participamos los médicos también en la construcción de ese imaginario?
Sincronía y diacronía. La historia y la estructura
Otro aporte importante en cuanto al problema de la temporalidad, proviene del estructuralismo.
Ferdinand de Saussure, padre indiscutido del análisis estructural, funda una dicotomía que desde entonces
distingue dos direcciones en la investigación lingüística: la lengua y el habla, a las que llama la “primera bifur-
cación”
6
.
Como corolario de esta diferenciación, surgirá una “segunda bifurcación”, que es la que especícamente nos
interesa en el problema del tiempo: se trata de la distinción entre la sincronía y la diacronía.
Diferencia así dos ejes: el de las simultaneidades, que concierne a las relaciones entre las cosas existentes,
de donde está excluida toda intervención del tiempo; y el de las sucesiones, en el cual nunca se puede conside-
rar más de una cosa a la vez, pero están situadas todas las cosas del primer eje con sus cambios respectivos.
Saussure precisa que este aporte es importantísimo para aquellas ciencias que trabajan con valores, ya que
es necesario distinguir entre esos valores considerados en sí y esos mismos valores considerados en función
del tiempo.
Para marcar claramente esta oposición denomina “sincrónico” al estudio del aspecto estático, mientras que el
sentido de las sucesiones, relacionado con lo evolutivo es llamado “diacrónico”.
Esta diferencia, de aplicación inexcusable en toda ciencia, es empleada permanentemente en disciplinas
como las matemáticas y muy frecuentemente olvidada en cierta transmisión de la psicología.
Por ejemplo: se entiende claramente que el número 4 está denido por su posición entre el 3 y el 5, y que esta
vinculación que coexiste con el resto de los números, se caracteriza por su simultaneidad, y es en consecuen-
cia sincrónica. Sólo su aplicación podrá entrar en lo cronológico y pasar de este modo al eje de la diacronía.
En unidades anteriores, ustedes han estudiando temas como la constitución del psiquismo, el complejo de
Edipo, el proceso de sexuación y el desarrollo psicosexual. También se ha hecho mención a procesos psíqui-
cos y a operaciones subjetivas que pueden inferirse a partir de ciertos fenómenos o comportamientos del ser
humano.
Estas operaciones o procesos pueden cruzarse y articularse en algún momento con tiempos del desarrollo
biológico o con etapas del ciclo vital humano, pero no tienen el mismo ordenamiento cronológico o lineal que
el de operaciones o procesos orgánicos.
6
Lengua: es el sistema completo de aquellos elementos que fundan una estructura.
Habla: es la lengua utilizada por el hombre en el intercambio con los otros humanos.
637

Guía de Aprendizaje - Trabajo y Tiempo Libre
Por ejemplo: el estadio del espejo que estudiaron en relación al narcisismo y la construcción de la instancia
psíquica llamada Yo, posee una articulación con ciertos momentos del desarrollo biológico del neuroeje, ya
que representa una anticipación a aquella información proveniente del sistema propioceptivo, pero no puede
pensarse con los mismos parámetros del desarrollo y evolución del sistema nervioso.
Es decir que encontramos un cruce en cuanto a distintas modalidades de la temporalidad cuando se trata de
operaciones y procesos psíquicos que no pueden homologarse entre sí.
La constitución del sujeto psíquico y las operaciones subjetivas no siguen la linealidad del tiempo cronológico,
muchas se presentan en la sincronía, en la simultaneidad.
Lo que observamos como fenómeno es el resultado del cruce entre estos dos ejes: el de la simultaneidad y
el de las sucesiones; pero esto no signica que podamos aplicar al psiquismo o a los procesos psíquicos los
mismos parámetros de la evolución con los que abordamos otras temáticas biológicas.
Para la transmisión de conocimientos, y con el esfuerzo de hacer comprensibles ciertos conceptos, utilizamos
la presentación ordenada sucesivamente, pero esto no debe entenderse como una simple sucesión, como
etapas o fases de una cierta evolución lineal.
Entonces, hay tiempos que no son cronológicos y que sin embargo merecen la denominación de tiempos.
(Ejemplo: los tres tiempos de la sexuación).
Volviendo a la distinción entre sincronía y diacronía, podemos decir que:
-en el eje de la diacronía, lo primero en el orden temporal precede y condiciona a lo que viene más tarde.
-en la dimensión sincrónica, lo fundante no se ubica por su cronología, sino por determinada posición desde
la cual puede dar sentido al resto de los elementos de un conjunto.
Lo que equivale a decir que la historia y la estructura pueden pensarse como dos ejes entrecruzados, sin que
ninguno excluya al otro, más aún, sosteniéndose mutuamente, en una relación de necesariedad recíproca.
Tiempo y causalidad, el psicoanálisis
Si aceptamos que el problema del tiempo es mucho más complejo que lo que la representación popular su-
giere, tenemos también que detenernos en una problemática que se asocia a él, como es la de la causalidad.
En una concepción lineal del tiempo, la cuestión de la causalidad se resume en situar que a todo efecto lo
precede una causa. Así, se instala la conocida ecuación: causa-efecto, y tendemos a buscar en el “antes” de
los efectos sus causas.
Si bien ésta no es una concepción errónea, no es la única relación posible entre estos dos términos, ya que si
admitimos una multiplicidad en cuanto al problema de la temporalidad, ya no tenemos que siempre la sucesión
es desde un antes a un después.
Ya vimos cómo Heiddegger nos plantea un modelo de la temporalidad que no se corresponde con la clásica
tríada pasado-presente-futuro.
En consonancia con esta variable del concepto de tiempo, el psicoanálisis incorpora una operación sobre el
tiempo que modica la concepción de la causalidad, cuando se trata de la causalidad psíquica. Se trata de que
algo del presente resignica y transforma el pasado.
La resignicación propone un ordenamiento cronológico original: lo primero en el orden del tiempo cronológico
(o imaginario) no tendrá ningún valor en tanto no aparezca lo primordial en el nivel de lo simbólico. La huella
mnémica no tendrá sentido alguno hasta que no se articule en una serie de marcas, que tomarán posición y
denirán su trascendencia de acuerdo a un orden que no será sucesivo sino signicativo.
La importancia de este modelo de temporalidad es que no hay ninguna posibilidad de pensar en un modelo
genético para la comprensión del síntoma psicoanalítico.
Con esta propuesta, Freud inaugura para el psicoanálisis una propuesta diferente de historia, produciendo una
apertura que permite pensar en la permanente modicación del pasado.
638

Esto tiene consecuencias en algo tan concreto como ordenar la escucha en una entrevista o confeccionar una
historia clínica, cuando se trata del sufrimiento psíquico.
La retroactividad o resignicación es volver a escribir la historia del sujeto, que no es de ningún modo una
crónica imaginaria de lo sucedido, ni hay alguna historia que pueda sancionarse como verdadera por fuera de
aquella que el mismo sujeto va escribiendo en lo actual de su relato.
El sujeto construye su propia historia, que no es su biografía más que cuando es escrita por el relato que el
mismo sujeto hace, lo que le permite operar resignicando, es decir, ordenando sus huellas dispersas, que a
partir de allí se constituirán en fundantes de un sentido original.
Vean que entonces, la memoria de la que el psicoanálisis habla no se corresponde con la memoria pensada
como la actualización conciente de recuerdos de sucesos o experiencias del pasado.
La memoria como engrama: propiedad denible de la sustancia viviente, se diferencia de la rememoración:
agrupamiento y sucesión de acontecimientos simbólicamente denidos, puro símbolo que engendra a su vez
una sucesión.
De esta manera, al hablar de rememoración hacemos referencia directa a la historicidad del sujeto, que sólo
podrá construir su pasado a partir de la resignicación, cuyo resultado no será una secuencia cronológica, sino
una sucesión que corresponderá a un ordenamiento simbólico.
Esta cuestión nos permite diferenciar, entonces, la concepción de causalidad utilizada por el psicoanálisis
cuando se reere al síntoma o al sufrimiento psíquico, situando que la causa se constituye en tal solamente a
partir de la resignicación. Es decir, cuando Freud nos dice que encuentra la causa de los síntomas histéricos
en un traumatismo sexual; se trata de que algunos recuerdos de sucesos pretéritos devendrán traumáticos
sólo a partir de la resignicación producida a posteriori. No es que hace mucho tiempo sucedió algo traumático
que es la causa de los síntomas actuales, sino que lo sucedido en la infancia se hace traumático a partir de la
resignicación producida en la actualidad; lo que es lo mismo que decir que algo se hace causa en el pasado
a partir de la acción que el presente ejerce sobre él.
Este desarrollo tiene como propósito solamente remarcar las diferencias existentes en el modo de concebir
la historia, la memoria, el síntoma y la causa por el psicoanálisis. También pretende presentar las razones
para pensar una manera diferente de concebir la práctica de la entrevista, de la historia clínica cuando se trata
de la especicidad del sufrimiento psíquico. Además, es propósito de este texto incluir ciertas preguntas que
permitan el cuestionamiento de algunas nociones, que por su relevancia, inciden en la formación del médico y
también en su accionar.
La posibilidad de pensar y construir conocimiento tiene como condición ineludible la puesta en cuestión del
“pensamiento único”.
639

52 - El problema del tiempo - Colovini.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.