
COMUNIDAD HUMANA
Colovini Marité
Cátedra de Psiquiatría Adultos. Facultad de Ciencias Médicas, U.N.R.
¿
Cuáles son los motivos de la vida en sociedad?
¿En qué nos diferenciamos los humanos de las hormigas o de las abejas? Es decir: ¿en qué se diferencia
la comunidad humana del hormiguero y del panal?
El ser humano habla, utiliza palabras, signicantes que se aprenden y son de otra naturaleza que el signo
innato que puede reconocer el animal.
El que habla ya no podrá denirse a sí mismo con las palabras. Hay algo del ser que excede la palabra y no
puede ser comprendido por lo simbólico. El ser hablante está, por consiguiente, marcado de incompletud.
Alcanzar ese ser que escapa a las palabras, que escapa a lo simbólico, lleva al ser humano a enlazarse con
otros. La imagen del otro, de su semejante, sostiene al ser hablante en una ilusión de ser. Y con esos otros,
con la imagen de esos otros, y con el lazo que se constituye a partir de hablarles, se asegura un mínimo de ser.
Ese bien precioso, el Ser, es el motivo principal de la vida en sociedad.
La oposición entre lo individual y lo colectivo pierde pertinencia al pensar que el individuo, lejos de preexistir
a la “masa”, es al contrario, producido por ella. La “persona” es solamente el resultado de la relación con el
semejante.
Así como el narcisismo no existe desde el comienzo, sino que toma forma en el encuentro con el semejante,
lo mismo que el yo, el individuo no existe antes de que se establezca la relación con el semejante, antes de
la constitución mínima de la masa representada por la relación de cada uno con su propia imagen o con la
imagen del semejante.
Lo que sí pre-existe sin duda al individuo, es el lugar donde fue deseado antes de su nacimiento: ese lugar
que se forma en el discurso de sus padres, de su entorno social.
Y ese es un lugar sólo de palabras, pero indispensable para la vida y la salud del ser humano.
“Soy un modesto puercoespín. Como mis semejantes, distingo con bastante dicultad mis púas, y con mucha
claridad las ajenas. La vida con mis congéneres, lo coneso, no deja de ser excitante: cuando, brincando, me
acerco a uno de ellos y aunque me parezca que tienen las mejores intenciones hacia mí, indefectiblemente me
pincho. Por un motivo o por otro (el color de mis ojos, que parece ser bastante atrayente, cierta elegancia en
mi manera de cepillarme las púas), uno de mis semejantes se me acerca con interés; compruebo entonces,
muchas veces con asombro, que retrocede con más rapidez que la que pone en acercarse; una vez más, y
completamente absorto en las maniobras de acercamiento, me había olvidado de mis malditas púas.
En mi soledad, he pensado por un instante en tonsurarme. Coneso que esta perspectiva me tienta de cuan-
do en cuando. ¡Tonsurados de todos los países, uníos! Pero para que esta tentativa diera sus frutos, sería
necesario que mis semejantes consintieran como yo en deshacerse de sus armaduras ¿Es posible la tonsura
en un sólo país? Sin embargo, esta solución presenta numerosos inconvenientes: no todos lo puercoespines
me resultan igualmente simpáticos. En cuanto a la mayoría de ellos, preero que se queden con sus púas, y
yo con las mías. Me imagino que ciertos puercoespines, privados de su vellón, no han de constituir un espec-
táculo muy bonito. ¡Peace and love!! Eso sí, preero que nadie me imponga la vista de sus cuerpos rosáceos
y enfermizos.
La situación es, pues, inextricable, ya que, en el fondo, estoy ligado con el puercoespín, mi prójimo. Amo al
puercoespín en general.
Me quedaré probablemente solo en mi perímetro de hierba, cepillándome estoicamente las púas y cubrién-
dome los rasguños con vendas, oscilando entre una actitud misántropa y un amor innito por el puercoespín
ideal”
1
567
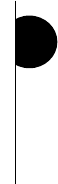
Guía de Aprendizaje - Trabajo y Tiempo Libre
¿Cómo hará el puercoespín para hacer el amor?
Al igual que el hombre, el puercoespín tiene problemas con sus semejantes, a quienes sin embargo ama, y por
tal motivo realiza un paso de danza complejo cuando quiere reproducirse.
Pero también, cuando quiere organizarse con otros para alguna actividad, debe cuidar no aproximarse dema-
siado y este cuidado por cierta “distancia óptima”, constituye el modo en que se organiza en comunidad.
Entonces, como vemos: existe una relación entre las dicultades sexuales del puercoespín y su comporta-
miento político.
¿Existirá también alguna relación entre la sexualidad humana y la vida en sociedad?
En “Psicología de las masas”, Freud arma que lo que hace el vínculo entre los humanos es la libido. Se trata
así de pensar el papel de lo pulsional en lo que hace que el hombre viva en sociedad. Pero fundamentalmente,
para hacer posible la continuidad de las relaciones de los hombres entre sí, estas pulsiones deben acotarse,
ya que si cada hombre se procurara su satisfacción sin ninguna legalidad, no habría posibilidad de sociedad
ninguna.
Ahora bien, este acotamiento de las pulsiones se realiza a través de la interiorización de la ley, que regula
entonces las relaciones sociales.
Freud investiga la génesis del lazo social en textos como “Totem y Tabú”, “Psicología de las masas y análisis
del yo” y “El malestar en la cultura”. Nos dice que, en el “antes” de la historia, la agresividad, inherente al su-
jeto, se actualiza en violencia colectiva cuya víctima es el jefe de la horda primitiva, detentador del poder del
Nombre
1
. Este asesinato primordial desemboca en la historicidad de la cultura, por la culpa que generará en el
grupo. Al apropiarse de la función del Nombre que detentaba este jefe omnipotente, el grupo ha conquistado su
identidad. Y regula sus relaciones sociales, por la ley que antes sólo imponía el jefe. La ley, entonces, deviene
interiorizada por cada uno de los integrantes del grupo, en la instancia psíquica llamada Superyó.
El “malestar” propio de la vida en sociedad deriva de este acotamiento de las pulsiones, de su regulación
por la ley interiorizada. En este sentido, debemos reexionar sobre el valor constitutivo del acotamiento de las
pulsiones para la vida en sociedad, ya que podemos decir que sin acotamiento pulsional no existe sociedad.
Por lo tanto, es esta la razón por la cual el humano, para estar con otros, debe renunciar a una parte de la
satisfacción pulsional. Y esa renuncia se hace indispensable, ya que no existe humano que pueda siquiera
mantener su vida completamente solo. La pulsión, entonces, nunca es satisfecha por completo; en ella coexis-
ten satisfacción parcial e insatisfacción.
Volviendo al apólogo de los puercoespines, podemos entender que entre los humanos hay tendencias que
llevan a la unión, así como otras que separan. Eros (amor) y Tánatos (muerte) se mezclan en proporciones va-
riables, para constituir las fuerzas que sostienen ese equilibrio inestable de las relaciones de los hombres entre
sí. Si el amor une, las fuerzas de Tánatos separan y así es posible regular la “distancia óptima”.
Cuando reexionamos sobre distintos fenómenos sociales, podemos deducir qué proporciones de una y otra
de esas fuerzas predominan.
La conformación de un grupo social requiere de una fuerte tendencia a la unión, es decir, de un gran compo-
nente de Eros, pero que debe ser acotado por Tánatos, bajo amenaza de disolver en tanta unión la singularidad
de los sujetos que lo componen.
Tánatos, produciendo la separación, es entonces indispensable para mantener la singularidad de los integran-
tes de un grupo, esto es: mantener aquello que hace a un ser humano un ser único e irrepetible.
Freud, en su teoría de las pulsiones, estableció una polaridad que nombró pulsiones de vida y pulsiones de
muerte.
1
El poder del Nombre es aquello que hace a una tribu diferente de la otra.
568

Podemos encontrar apoyo para entender esta división en conceptos de la biología molecular como mitosis y
apoptosis
2
.
Si la comunidad humana se asienta en lazos que son del orden pulsional, tenemos que pensar cómo, en las
sociedades, actúan las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte.
Así, la guerra constituye una muestra del predominio de las pulsiones de muerte. Pero también sabemos que
hay guerras, como por ejemplo las étnicas, que se desarrollan por la acción de uniones tan fuertes que no
admiten al extranjero.
Como en la célula, hay proliferaciones humanas que deben ser acotadas, ya que conducen a la destrucción
y a la muerte.
La apoptosis es un tema apasionante y de actualidad. En verdad se conocía anteriormente con el término de
“necrobiosis”. Pero ahora ha sido investigado profundamente a un nivel molecular. Lo extraordinario es que
demuestra cómo la vida, a nivel celular, depende de un proceso de muerte. Si no existiera la apoptosis, habría
órganos como el timo que alcanzarían proporciones gigantescas, incompatibles con la vida. Por otra parte, la
ausencia de apoptosis es una característica de las poblaciones cancerosas.
Para concluir, quisiera resaltar que los sentimientos hacia el semejante están marcados siempre por la ambi-
valencia: odio (que separa) y amor (que une).
Amamos al prójimo porque su mirada ofrece un apoyo a la existencia del cuerpo; y lo detestamos, no sólo
porque reclama de nosotros el mismo servicio sino también porque, visto como una totalidad, nos advierte que
podríamos reducirnos a nada.
La vida en sociedad ofrece una ventaja incontestable, ya que permite dividir esta doble función del semejante,
y distribuir el odio y el amor en funciones diferentes. El perseguidor, el jefe, reúne en su persona el odio y,
gracias a este servicio, los hermanos pueden amarse. El líder los libera, los limpia de un odio que él toma a
su cargo. El amor puede entonces funcionar hacia un semejante, a condición de que éste sufra también una
dominación equivalente a la de los otros miembros del grupo.
En tanto estamos estudiando el tema Trabajo y Tiempo Libre, planteamos en el texto Trabajo y subjetividad,
que el trabajo, a través de la gura del “otro colaborador”, constituía un medio para poner al hombre en contac-
to con “ese pedazo de realidad que constituye la comunidad humana”.
Es importante remarcar que en el hombre adulto, el mundo del trabajo constituye el lugar donde puede desa-
rrollar sus relaciones sociales.
Hemos visto que en el niño y en el adolescente, la sociabilidad se ejerce en principio en la familia, la escuela,
los grupos de amigos.
En la adultez, las relaciones de trabajo y la relación al trabajo, soportan la necesidad del vínculo con el otro,
lo modelan, lo determinan, lo favorecen o lo obstaculizan.
El otro colaborador, en la gura del compañero, constituye un importante soporte para la existencia. Pero
también podemos situar en las relaciones de trabajo la gura del jefe, del líder, del perseguidor, del legislador.
2
En los últimos 5 años se ha producido un desarrollo acentuado en el conocimiento del fenómeno contrario a la proliferación y neo-
plasia: la “muerte celular programada” o apoptosis. Normalmente existe un equilibrio entre la reproducción celular y la apoptosis a
n de mantener la población adecuada al momento en que los tejidos han llegado al estado adulto de desarrollo.
La apoptosis es un
mecanismo que forma parte de la vida de las células y componente de la diferenciación celular y del desarrollo de los organismos
multicelulares, funcionando como un mecanismo esencial del mantenimiento del recambio celular en los tejidos de los organismos. Las
células mueren por apoptosis en el desarrollo embrionario durante la morfogénesis y en el animal adulto durante el recambio de tejidos
o al nal de una repuesta inmune.
Se le da la denición de muerte celular programada por el requerimiento de expresión génica tras la estimulación celular: las células
del sistema inmune expresan en su supercie celular los “receptores para la muerte” que tras ser activados por sus ligandos especícos
transmitirán señales de apoptosis.
569

Guía de Aprendizaje - Trabajo y Tiempo Libre
Si admitimos que el ser humano no puede vivir en el aislamiento o la soledad absoluta, estamos entonces
admitiendo la importancia del trabajo para la vida del hombre. Y los efectos del desempleo en su subjetividad,
ya que sin trabajo, el empuje al vínculo con el otro queda a la deriva, se rompen los lazos sociales, y el sujeto
queda sin la posibilidad de encontrar un cauce a su energía pulsional.
Cuando abordemos el Ciclo “Injuria y Defensa”, estudiaremos las consecuencias que para la salud mental
tienen los excesos en el trabajo, así como su falta.
Bibliografía
FREUD, S. “El malestar en la cultura”. Obras completas. Tomo III. Madrid, Biblioteca Nueva, 1973.
FREUD, S. “Psicología de las masas y análisis del yo”. Obras completas. Tomo III. Madrid, Biblioteca Nueva,
1973.
FREUD, S. “Más allá del principio del placer”. Obras completas. Tomo III. Madrid, Biblioteca Nueva, 1973.
POMMIER, G. Freud ¿Apolítico? Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1987.
CASTEL, R. “Centralidad del trabajo y cohesión social” en Produciendo realidad, las empresas comunitarias.
Buenos Aires, Ed Topía, 2002.
CARPINTERO, E. “Cuando la subjetividad se encuentra con la experiencia produce realidad” en Produciendo
realidad, las empresas comunitarias. Buenos Aires, Ed Topía, 2002.
570

52 - El problema del tiempo - Colovini.pdf
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
 Estamos procesando este archivo...
Estamos procesando este archivo...
 Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.